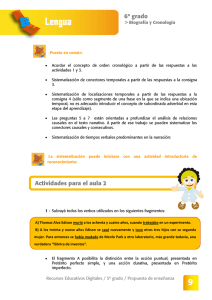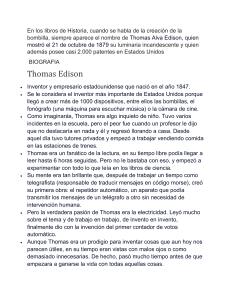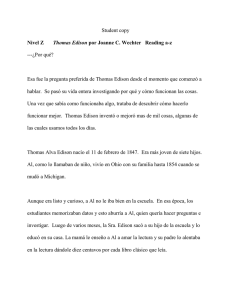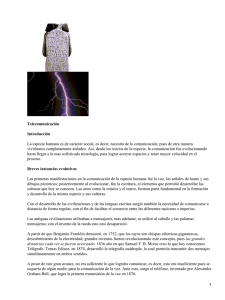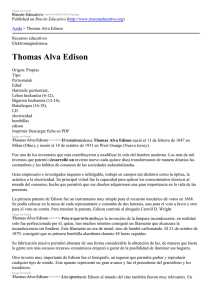"LA CLAVE ES EL TRABAJO DURO"
Anuncio

"LA CLAVE ES EL TRABAJO DURO" Charles Edison La historia de Thomas Alva Edison (1847-1931) es la estofa de que está hecha el sueño americano. Este joven inquisitivo abandonó su escuela de Port Huron, Michigan, pocos meses después de empezar, cuando su maestra lo tildó de "inepto". Su madre continuó enseñándole en casa, y el niño instaló un laboratorio químico en el sótano. A los doce años, Edison se puso a trabajar como vendedor de emparedados y maníes en el ferrocarril, para obtener dinero para sus elementos químicos y su equipo. Mudó su laboratorio a un vagón de equipajes y, tras comprar una pequeña imprenta, comenzó a editar el primer periódico que se publicó en un tren en movimiento. Lo arrojaron del tren cuando sus sustancias químicas estallaron e incendiaron el vagón. En 1869 Edison llegó a Nueva York, sin un céntimo pero resuelto a ganarse la vida como inventor. Varios meses después recibió cuarenta mil dólares por mejoras que había hecho en un teleimpresor para la Bolsa, y con este dinero inició su larga carrera de inventor. Trabajó sin cesar hasta patentar más de mil inventos a través de, los años. Este maravilloso retrato de su hijo Charles nos permite vislumbrar el temperamento de una de las mentes más lúcidas de los Estados Unidos. Recorriendo su laboratorio de Menlo Park, Nueva Jersey, un mechón de cabello en un costado de la frente, ojos azules, penetrantes y luminosos, con manchas y quemaduras químicas en sus arrugadas ropas, Thomas Alva Edison nunca tuvo el aspecto de un hombre cuyos inventos hubieran revolucionado el mundo en el curso de pocos años. Por cierto, nunca actuaba como tal. Una vez, cuando un dignatario le preguntó si había recibido muchas medallas y premios, respondió: "Oh, sí, mamá tiene un par de frascos con esas cosas en la casa". "Mamá" era su esposa, y mi madre. Pero todos los días, ante quienes estábamos cerca de él, demostraba que era un gigante entre los hombres. No obstante, por grandes que hayan sido sus aportaciones a la humanidad -patentó 1.093 inventos en su vida, todo un récord-, no es por ellas que lo recuerdo, sino por su incomparable coraje, su imaginación y determinación, su humildad e ingenio. A veces era un pícaro redomado. Dado su prodigioso horario de trabajo, su vida hogareña era relativamente restringida. Pero encontraba tiempo para ir a pescar, pasear y demás con la familia, y cuando los niños éramos pequeños, para jugar en el piso con nosotros. Recuerdo muy bien el Día de la Independencia en Glenmont, nuestra casa de tres pisos de West Orange, Nueva Jersey, que ahora es monumento nacional. Esta era la fiesta favorita de mi padre. En general comenzaba arrojando un petardo en un tonel al alba, despertándonos a nosotros y a los vecinos. Luego nos pasábamos el día lanzando fuegos de artificio en diversas combinaciones. -A mamá no le gustará -decía taimadamente-, pero pongamos veinte juntos y veamos qué ocurre. Nuestro padre siempre nos alentó a experimentar y explorar. Nos daba relojes y otros objetos para que los desarmáramos, y mediante bromas, desafíos y preguntas nos inducía a hacer cosas. Me puso a lavar cubetas en su laboratorio cuando yo tenía seis años, y cuando tuve diez me ayudó a iniciar la construcción de un automóvil. Nunca llegó a tener carrocería, pero sí un pequeño motor marino de dos ciclos y una correa de transmisión. Funcionaba. Los niños nos divertíamos muchísimo con él. Varias veces mi hermano Theodor y yo jugamos al "polo" en el jardín con palos de cróquet y autos, y nadie se oponía salvo nuestra madre y el jardinero. En casa o en el trabajo, nuestro padre tenía el don de motivar a los demás. Podía dar órdenes, y a menudo lo hacía, pero prefería inspirar a la gente con el ejemplo. Era uno de los secretos de su éxito. Pues no era, como creen muchos, un científico que trabajara en soledad en su laboratorio. Después de comercializar su primer invento de éxito -un teleimpresor- por cuarenta mil dólares, comenzó a emplear a químicos, matemáticos, maquinistas, cualquiera cuyo talento pudiera ayudarle a resolver un problema engorroso. Así unió la ciencia con la industria mediante el concepto de investigación en equipo, que hoy constituye la pauta general. A veces, durante sus recurrentes crisis financieras, mi padre no podía pagar a su gente. Pero, como alguien recordó: "No importaba. Todos íbamos a trabajar igual. No teníamos intención de irnos". Mi padre habitualmente trabajaba dieciocho o más horas por día. "Lograr algo brinda la única satisfacción en la vida", nos decía. No es exageración que podía arreglarse con sólo cuatro horas de sueño y una siesta ocasional. "El sueño -sostenía- es como una droga. Si tomas demasiado por vez, te aturde. Pierdes tiempo, vitalidad y oportunidades." Sus éxitos son conocidos. En el fonógrafo, que inventó a los treinta años, capturó el sonido en placas. Su bombilla incandescente alumbró el mundo. Inventó el micrófono, el mimeógrafo, el fluoroscopio médico, la batería níquel-hierro-alcalina, y las películas. Logró que los inventos de otros -teléfono, telégrafo, máquina de escribir- fueran viables comercialmente. Concibió todo nuestro sistema de distribución eléctrica. A veces preguntan si alguna vez falló. La respuesta es sí. Thomas Edison conoció a menudo el fracaso. Su primera patente, cuando él no tenía un céntimo, fue para un dispositivo que servía para registrar los votos eléctricamente, pero legisladores arteros se negaron a comprarlo. Una vez comprometió toda su fortuna en una maquinaria para un proceso magnético de separación para el mineral de hierro de baja gradación, la cual se volvió obsoleta y antieconómica con la apertura de la rica cordillera de Mesabi. Pero nunca titubeó por miedo al fracaso. -Rayos -le dijo a un desalentado colaborador durante una agotadora serie de experimentos-, no hemos fracasado. Ahora conocemos mil cosas que no funcionan, así que estamos mucho más cerca de dar con la solución. Su actitud hacia el dinero (o la falta de dinero) era similar. Lo consideraba una materia prima, como el metal, que se debía usar en vez de acumular, y seguía invirtiendo sus fondos en proyectos nuevos. Varias veces estuvo en bancarrota, pero se negaba a permitir que el signo del dólar gobernara sus actos. Un día, en su planta de trituración de minerales, mi padre quedó insatisfecho con el rendimiento de una máquina trituradora. -Déle más velocidad -ordenó al operador. -No puedo -fue la respuesta-. Se romperá. Mi padre se volvió hacia el capataz. -¿Cuánto costó, Ed? -Veinticinco mil dólares. -¿No tenemos ese dinero en el banco? De acuerdo, adelante, un punto más. El operador aumentó la potencia, pero no las tenía todas consigo. -Ese sonido es espantoso -advirtió-. Nos romperá la cabeza. Al cuerno nuestras cabezas -gritó mi padre-. ¡Que siga! A medida que aumentaba el pistoneo, comenzaron a retroceder. De pronto, con gran estrépito, volaron piezas hacia todas partes. La máquina se rompió. -¿Y qué aprendió de eso? -le preguntó el capataz a mi padre. -Bien–dijo mi padre con una sonrisa -, que puedo darle cuarenta por ciento más de potencia de la que el fabricante dijo que soportaría... salvo el último punto. Ahora puedo construir una igualmente buena, y aumentar la producción. Recuerdo una helada noche de diciembre en 1914, en un momento en que mi padre aún realizaba infructuosos experimentos con la batería níquel-hierro-alcalina, a la cual había consagrado casi diez años, metiéndose en un aprieto financiero. Su laboratorio se mantenía gracias a las ganancias que generaba la producción de película y discos. En esa noche de diciembre el grito de "¡Fuego!" resonó en la planta. Se había producido combustión espontánea en la sala de cinematografía. Al cabo de instantes todos los elementos de empacamiento, celuloide para discos, película y otras mercancías inflamables estaban ardiendo. Llegaron compañías de bomberos de ocho localidades, pero el calor era tan intenso, y la presión del agua tan baja, que las mangueras no surtían efecto. Al no hallar a mi padre, me preocupé. ¿Estaba a salvo? Con todos su patrimonio en llamas, ¿se quebraría su voluntad? Tenía sesenta y siete años, que no era edad para comenzar de nuevo. Luego lo vi en el patio de la planta, corriendo hacia mí. -¿Dónde está mamá? -gritó-. ¡Vé a buscarla! ¡Dile que traiga a sus amigos! ¡Nunca más verán semejante incendio! A las cinco y media de la mañana siguiente, con el fuego apenas controlado, reunió a sus empleados y anunció: "Reconstruiremos". Se ordenó a un hombre que alquilara todos los talleres mecánicos de la zona. Otro debía pedir una grúa al ferrocarril. Luego, casi como si se olvidara de algo, añadió: -De paso, ¿alguien sabe dónde podemos conseguir dinero? Siempre se puede obtener capital gracias al desastre. Acabamos de liberarnos de un montón de basura. Construiremos algo mejor y más grande sobre las ruinas. Se arremangó, se acostó en una mesa y se durmió de inmediato. Su notable sucesión de inventos creaba la impresión de que poseía poderes mágicos, así que lo llamaban "el mago de Menlo Park". Esa idea lo divertía y lo exasperaba a la vez. “¿Mago? -decía-. Qué va. La clave es el trabajo duro”. 0 bien repetía esa frase que tanto se ha citado: "El genio es uno por ciento de inspiración y noventa y nueve por ciento de transpiración". La pereza, y sobre todo la pereza mental, ponía su paciencia a prueba. Mantenía una declaración atribuida a sir Joshua Reynolds colgada en un lugar destacado de su laboratorio y sus fábricas: "No hay medio al que un hombre no recurra con tal de evitar el verdadero trabajo de pensar". Mi padre nunca cambió sus valores ni su actitud campechana. En Boston, cuando hubo un corte de energía en la inauguración del primer teatro americano que usó luces incandescentes, se quitó su corbata y su esmoquin (que él detestaba) y sin titubear se dirigió al sótano para ayudar a descubrir el problema. En París, poco después de recibir la Legión de Honor, se quitó la diminuta roseta roja de la solapa, para que los amigos no lo considerasen "un tío importante". Después de la muerte de su primera esposa, mi padre se casó con la mujer que sería mi madre, Mina Miller. En ella encontró un complemento perfecto. Ella era equilibrada, grácil, independiente, y se ajustó de buena gana al atareado horario de mi padre. La calidez de ese matrimonio era alentadora para los demás. El diario de mi padre, el único que escribió (abarcando nueve días en 1885, antes de la boda), indica hasta qué punto estaba deslumbrado por ella. "Me puse a pensar en Mina y casi me arrolla un tranvía", confiesa. Cuando le propuso matrimonio, lo hizo en código Morse, el cual ella había aprendido mientras la cortejaba. Más tarde, cuando él trabajaba en un escritorio de nuestra casa, ella tenía el suyo al lado, habitualmente abarrotado de proyectos cívicos, en los que era muy activa. A veces se ha presentado a Thomas Edison como inculto. En verdad sólo tuvo seis meses de educación formal, pero en Port Huron, Michigan, bajo la tutela de su madre, había leído clásicos tales como Decadencia y caída del Imperio Romano de Gibbon a los ocho o nueve años. Siendo vendedor de periódicos en el ferrocarril, pasaba días enteros en la biblioteca gratuita de Detroit, que leyó "de arriba abajo". En casa siempre tenía libros y revistas, así como media docena de periódicos. Desde la infancia, este hombre que lograría tantas cosas quedó casi totalmente sordo. Sólo oía los ruidos y gritos más fuertes, pero esto no le molestaba. -No he oído cantar un ave desde que tenía doce años - dijo una vez -. Pero en vez de ser un perjuicio, quizá mi sordera haya sido un beneficio. Creía que su incapacidad había contribuido a inculcarle el hábito de la lectura, le había permitido concentrarse y lo había aislado de la charla menuda. La gente le preguntaba por qué no inventaba un audífono. Mi padre siempre respondía: "¿Cuántas cosas de las que no podáis prescindir habéis oído en las últimas veinticuatro horas?" Y añadía: "Un hombre que debe gritarte no puede decir mentiras". Le gustaba la música, y si el arreglo enfatizaba la melodía, "escuchaba" mordiendo un lápiz y apoyando la otra punta contra un gabinete de fonógrafo. Las vibraciones y el ritmo se trasmitían perfectamente. El fonógrafo, de paso, era su invento favorito. Aunque si sordera imponía una conversación a gritos o preguntas y respuestas escritas, los reporteros gustaban de entrevistarlo por sus comentarios mordaces y penetrantes. Una vez, cuando le preguntaron qué consejo tenía para la juventud, respondió: "La juventud no quiere consejos". Nunca aceptó que la felicidad o la satisfacción fueran metas dignas. "Mostradme un hombre totalmente satisfecho decía- y yo os mostraré un fracasado." Cuando le preguntaron si el progreso tecnológico podía conducir al exceso de producción, respondió: “No puede haber exceso de producción de cosas que los hombres y las mujeres necesiten. Y sus necesidades son limitadas, salvo por el tamaño de sus estómagos”. Se le rindieron muchos homenajes, pero hubo dos que le agradaron especialmente. Uno fue el 21 de octubre de 1929, el aniversario de oro de la lámpara incandescente, cuando Henry Ford recreó el laboratorio de Menlo Park, Nueva Jersey, en Dearborn, Michigan, para que fuera un altar permanente en su vasta muestra americana de Greenfield Village. Esta era la expresión de gratitud de Ford a mi padre, por sus palabras de aliento cuando la duda y la desesperación casi disuadieron a Ford de diseñar su primer automóvil. Notamos, por su sonrisa, que mi padre estaba profundamente conmovido. El otro homenaje descollante fue en 1928, en su biblioteca, oficina y laboratorio de West Orange. Había recibido honores y medallas de muchos países, pero le resultó muy gratificante recibir una medalla especial del Congreso de los Estados Unidos en reconocimiento por sus logros. Nunca se jubiló. Ni temía la vejez. A los ochenta años se inició en una ciencia totalmente nueva para él, la botánica. Su objetivo: encontrar una fuente nativa de caucho. Después de probar y clasificar diecisiete mil variedades de plantas, él y sus ayudantes lograron diseñar un método para extraer látex de la planta llamada vara de oro. A los ochenta y tres años, enterándose de que el aeropuerto de Newark era el más activo del Este, arrastró a mi madre allá para "ver cómo funciona un aeropuerto". Cuando vio su primer helicóptero, se entusiasmó: "Siempre pensé que así debía hacerse". Y se puso a diseñar mejoras para un poco conocido autogiro. Al fin, a los ochenta y cuatro años, afectado por envenenamiento urémico, comenzó a desfallecer. Docenas de reporteros montaban vigilia. Hora tras hora se les comunicaban las noticias: "La luz todavía está encendida". Pero a las 3:24 de la mañana del 18 de octubre de 1931 la noticia fue: "La luz se ha apagado". El homenaje final, el día de sus exequias, iba a consistir en la interrupción del suministro eléctrico en todo el país por un minuto. Pero se consideró que esto era demasiado costoso y peligroso, así que sólo se redujo la iluminación en algunas partes. Las ruedas del progreso no se detuvieron, ni siquiera un instante. Sin duda Thomas Edison lo habría aprobado.