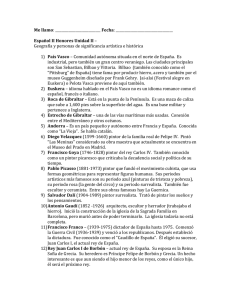VELÁZQUEZ: LA ÉPOCA EN SU PINTURA
Anuncio
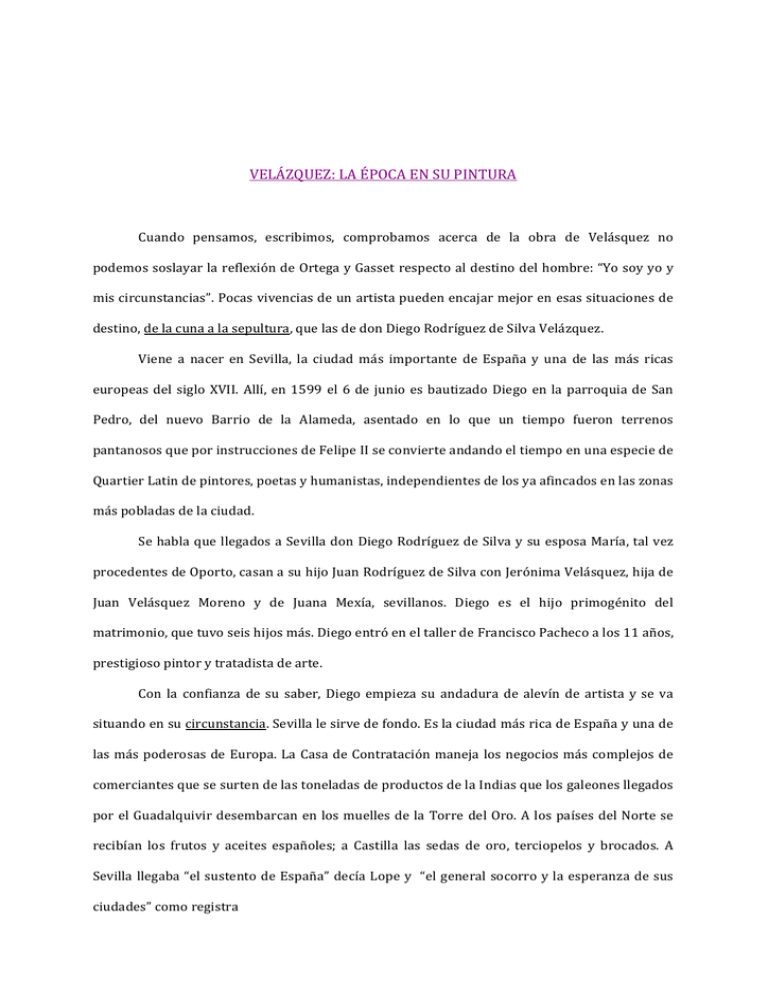
VELÁZQUEZ: LA ÉPOCA EN SU PINTURA Cuando pensamos, escribimos, comprobamos acerca de la obra de Velásquez no podemos soslayar la reflexión de Ortega y Gasset respecto al destino del hombre: “Yo soy yo y mis circunstancias”. Pocas vivencias de un artista pueden encajar mejor en esas situaciones de destino, de la cuna a la sepultura, que las de don Diego Rodríguez de Silva Velázquez. Viene a nacer en Sevilla, la ciudad más importante de España y una de las más ricas europeas del siglo XVII. Allí, en 1599 el 6 de junio es bautizado Diego en la parroquia de San Pedro, del nuevo Barrio de la Alameda, asentado en lo que un tiempo fueron terrenos pantanosos que por instrucciones de Felipe II se convierte andando el tiempo en una especie de Quartier Latin de pintores, poetas y humanistas, independientes de los ya afincados en las zonas más pobladas de la ciudad. Se habla que llegados a Sevilla don Diego Rodríguez de Silva y su esposa María, tal vez procedentes de Oporto, casan a su hijo Juan Rodríguez de Silva con Jerónima Velásquez, hija de Juan Velásquez Moreno y de Juana Mexía, sevillanos. Diego es el hijo primogénito del matrimonio, que tuvo seis hijos más. Diego entró en el taller de Francisco Pacheco a los 11 años, prestigioso pintor y tratadista de arte. Con la confianza de su saber, Diego empieza su andadura de alevín de artista y se va situando en su circunstancia. Sevilla le sirve de fondo. Es la ciudad más rica de España y una de las más poderosas de Europa. La Casa de Contratación maneja los negocios más complejos de comerciantes que se surten de las toneladas de productos de la Indias que los galeones llegados por el Guadalquivir desembarcan en los muelles de la Torre del Oro. A los países del Norte se recibían los frutos y aceites españoles; a Castilla las sedas de oro, terciopelos y brocados. A Sevilla llegaba “el sustento de España” decía Lope y “el general socorro y la esperanza de sus ciudades” como registra Un informe del viaje real, en 1624. A la fama de sus riquezas acudían aventureros de toda laya, procedente sobre todo de Europa. Sevilla tiene una población cercana a los 150.000, y aunque ya se inicia el declive del esplendor que tuvo en el siglo XVI, aún mantiene el rango de su cultura cosmopolita. Sus nobles mansiones, sus bibliotecas, sus 405 telares de seda que se registran en 1673, sus iglesias, el Alcázar, la Giralda, el Hospital de la Sangre, la mezcla del mudéjar y lo cristiano, los jardines, la Torre del Oro… Todo ese conjunto de arquitectura de porte, y de casas modestas y plazas floridas, de río y calles animadas por el trasiego humano, le sirven de telón de fondo al joven pintor que educa sus ojos para modelar con el pincel y el color los volúmenes que se mueven, palpitan, viven, en la cotidianeidad de la ciudad. De todo ese fluir de tipos humanos, Velásquez escoge el hecho vulgar de una mujer friendo huevos; es una composición que recoge el muestrario de los utensilios de cocinar, curiosamente vigentes hasta hoy. Velásquez nos enseña los cobres, tal vez extremeños, los barros trianeros, la loza talaverana, el serón de esparto que pende del techo, los pequeños candiles colgados en la pared, ese entramado de cuerda que sirve para llevar el melón. Y esa camisa con los puños vueltos sobre el abrigo oscuro del muchacho como ahora: ¿no se peinan ahora muchos jóvenes con el pelo alisado hacia la frente, igual que él? Y el velo de tela ligera, sedosa que envuelve los hombros y la cabeza de la mujer con señorial naturalidad. Esa composición que en términos pictóricos se llama “cocina” lleva el sello de la elegancia velazqueña, que parece haber escogido a personas de modales finos natos de adverso destino. La actitud de la mujer en su sereno movimiento activo dirigiendo su mirada y en el escorzo de su cuerpo hacia el muchacho, mientras se fríen los huevos, la manera de sostener la cuchara, más propia de unas reglas de saber estar en la mesa, de comensal de determinada urbanidad como es costumbre casi secular en lo que se llama sociedad civilizada, mas los detalles alfareros del anafe, con sus asas torneadas nos hablan de un Velázquez selectivo que retrata una escena cotidiana de la vida que siente más que ve interpretada desde su adentro, su circunstancia de pintor que observa, que medita. La pintura de Velásquez es meditativa, exclusivista, sea cual sea el asunto que trate: él nos ofrece la escena, nosotros deducimos su significado, difícil dilema ante tan hermética intención. Otra escena del derredor del artista es el “Aguador de Sevilla”. Volvemos a encontrarnos con los tipos diferenciados de la obra velazqueña. Un hombre bien conocido en las calles de la ciudad. Le llamaban “El Corzo”, que tal vez fuera de origen corso -­‐dada la proliferación de gentes de todas partes-­‐ y que al pronunciarse con acento andaluz se suprimiera la ese. Tiene el extranjero vendedor de agua el porte altivo, la expresión triste y meditabunda de quien parece indicar que viene de otra condición social y que por avatares de la vida se ve obligado a un trabajo que no le es de nacencia. El traje raído pero limpio, el modo de ofrecer la copa de cristal -­‐modelo que se sigue utilizando-­‐ al adolescente que la toma con deferencia educada, indicando el pintor que en el agua hay una fruta, un higo de efecto salutífero: la importancia artesanal del cántaro y la alcarraza con sus huellas de los dedos del alfarero. Las figuras de los cuadros citados, sobre todo de las principales, pertenecen a un concepto escultórico, de imaginería andaluza que nos trae el recuerdo de Martínez Montañés, tan amigo del pintor y de quien hizo un espléndido retrato. Además tenemos en la memoria la iconografía de Santa Ana, la madre de la Virgen, y de un San Pedro, por ejemplo, como modelos aproximados en los que se inspiraría para la vieja friendo huevos y el adusto rostro del aguador. Velásquez no es pintor de género al uso. No le va a su carácter la cháchara ni el griterío jocoso ni las fiestas populares que desparrama la energía humana, sino más bien el instante vital de “Dos jóvenes comiendo”, “Los tres músicos”, “El almuerzo” captados con calmosa objetividad. Las kermeses, las comidas al aire libre de sus coetáneos holandeses y flamencos no tienen eco en su obra. Velázquez con una austeridad llamativa, refleja lo que constituye el alimento de gentes de modesta condición, incluso de hidalgos; ahí están las muestras; unas cebollas, unos peces, ajos, pimientos, vino, pan y aceite. El hambre alza su silueta estremecedora tras esos alimentos elementales que parecen salir de las páginas del Lazarillo. Ni siquiera el cartujo Sánchez Cotán reduce a tal frugalidad su “despensa”. Cierto que su comentarista Palomino, ya dice que inclinose al pintar, con singularísimo capricho y notable genio, “animales, aves, pescadería y bodegones con la perfecta imitación del natural, con bellos países (paisajes) y figuras, diferencias de comida y bebida, frutas y alhajas pobres y humildes”. Se ha discutido, por tratadistas posteriores de la obra velazqueña, la veracidad de esas noticias de Palomino que también alude a la alta estimación que merecían esas composiciones en la clientela de su tiempo, traspasando fronteras hasta el punto que fueron vendidas a diversas colecciones extranjeras por lo que no se quedan hasta la fecha ninguna en España: en 1765 ya se hablaba de esa dispersión de las obras que pertenecen a la etapa sevillana del pintor. Velásquez prefiere a todo otro asunto el de la personalidad del individuo. Su estudio de la anatomía, siempre considerada como el continente de su contenido complejo y misterioso, es su fuerte. Ya sea en el lienzo de “San Juan Evangelista en Patmos” o los figurantes de “El triunfo de Baco” o “La fragua de Vulcano”, resalta el autor la musculatura poderosa, de fuerza bruta, de vigor de una casta fuerte de siglos, tal vez de hombres de la mar, curtidos por el sol, a los que sirve de contrapunto el cuerpo de un joven Baco, de carnes flácidas y rostro de ambigua expresión. Pueden compararse esos seres fornidos a los de “La fragua de Vulcano”, los hermanos de José mostrando al padre la túnica ensangrentada, excesiva musculatura de “Marte” o “Mercurio y Argos”. Mitologías al óleo sobre lienzo que decoraban el comedor del Alcázar y el salón de los Espejos. Figuras que parecen sacadas de las escenas de la pasión de un Juan de Juni o de Berruguete, o del mismo Montañés. Son esos lienzos testimonios de una sociedad de tan fuertes contrastes: el pueblo, la nobleza, el Rey. Nada intermedio, nada que suavice la dureza de lo opuesto. Como telón de fondo, no visible pero real, el desfile de una sociedad que se divierte, se endeuda, mendiga comida y sueldos, pulula en torno a la Corte poderosa y deficitaria que, no obstante tiene el Palacio mejor alojado de todas las cortes europeas. Decía Goethe: “La figura de los hombres es el texto que contiene todo lo que sobre ellos se puede decir o pensar”. En este caso, Felipe IV es el texto que Velásquez lee pasando páginas y páginas con el color y el pincel. Una lectura que abruma por lo que contiene de dolor, esplendor y final. Es el estupor de un joven -­‐el pintor-­‐ que abandona una vida sin sobresaltos importantes para cambiarla por el puesto de una ambición, tan legítima como compleja; de pintor de encargos a pintor de un sólo encargo; de su talento de pintor a su genio como artista. En Madrid, en la Corte, el Destino le sitúa en su circunstancia, la última, la que le conduce a la inmortalidad. A partir de esa fecha decisiva del 6 de octubre de 1623, Velásquez ya forma parte de una sociedad convulsa, ceremoniosa y confiada a la expensas del Rey de de su valido el Conde Duque de Olivares. No se tienen noticias fidedignas de cuál sería el comportamiento social el joven que deja una vivienda, tal vez con cierto acomodo, para vivir en un Alcázar de cientos de oscuras estancias, pasadizos, pasillos, patios, escaleras y torres. El precio de tal cambio era alto pero compensaba la gloria de ser el preferido artista de un monarca que entendía de pintura, escribía poemas, comedias y música, siendo el rey más culto entre sus pares. Velásquez rehuyó el retrato de su sociedad que podía ofrecerle temas tan variados, tan sugestivos que su talento en el oficio habría resuelto con soltura pero su carácter sombrío y distante le circunscribió a condensarlo todo en el monarca, en su familia y en personajes importantes de su autoridad. “Felipe IV rey de las Españas y del Nuevo Mundo” de quien un embajador veneciano opinaba: “En el reloj de su mando no se ve más que el movimiento de las saetas del reloj de su gobierno que giran sin fuerza propia, por efecto de las ruedas de los ministros”. Felipe IV había nacido el 8 de abril, un Viernes Santo de 1605. Sólo tenía tres años menos que Velásquez. Tal vez esa escasa diferencia de edad contribuyera a hacerles afines en gustos estéticos, en similar concepto genérico de la vida y parecido carácter, pese al abismal origen social de ambos. Se dolía el Rey de la flema del pintor por tardar tanto en terminar las obras, ¿no está ya descrito el monótono ritmo vital del Monarca, según Basadonna? Coincidían los dos en el tono; uno por abulia, otro quizás por prudente sentido de su sitio en el Alcázar, pues si bien tenía allí taller propio y por real confianza todos los cargos administrativos y de asuntos artísticas de la Corte, Velásquez es sólo un servidor del Rey, como así se deduce que en una corrida de toros en la Plaza Mayor de Madrid en 1640, el asiento del pintor esté junto al de los criados, los comerciantes y los secretarios de la Corte. Velásquez nos suministra en sus cuadros conocidos hasta hoy -­‐no se puede olvidar los que se quemaron en el incendio del Alcázar en 1734-­‐ pocos datos de la vida social que le rodea, sobre todo la palaciega cuando tanto habría abarcado con su enorme talento descriptivo. Algún detalle de costumbres, como el del niño Jesús, tan erguido, por fajado, que la Virgen presenta a los Magos. Y las naturalezas muertas, que sobre todo libros indican la condición intelectual de quien los acompaña como en el lienzo de la “Tentación de Santo Tomás de Aquino”, a los que se añaden el cuaderno, el tintero y la pluma de ave. Y el de don Diego de Acedo, “el Primo”, encargado de la estampilla real como aparece con cuadernos y tintero. Y en el retrato de Menipo en el que se mezclan escritos y jarro de barro -­‐siempre los barros en Velásquez-­‐ más el retrato del “Geógrafo” en su estudio con el globo terrestre, entre otros ejemplos menos relevantes. Los que sí ilustran con rigor histórico la época de Velásquez, son los retratos, tanto por la vestimentas como por las efigies. Están los rasgos contundentes de Olivares, con mesa y cortinaje, Pedro de Barberaza, Esopo, Inocencio X, Fonseca, Juan de Pareja, Barbarroja, Góngora, don Diego del Corral, oído de Castilla. Son hombres de expresiones enérgicas, severas. Un negro de humo tiñe sus capas y vestimentas; personajes de pocas concesiones, tienen en común, la mayoría con otros más no citados. La actitud de soberbia, tan española. El rey es otro testimonio diferente pero capital. Velásquez nos lo presenta con traje negro, capa corta y golilla almidonada -­‐ha dictado una pragmática suprimiendo lo ostentoso y el exceso de joyas-­‐ y en varias versiones no muy diferentes. Su presencia impone por su austeridad. Solo como si todo el poder que representa se le fuera por las manos, tan bellas como inertes, la estirpe que le configura cuerpo y rostro asoma su decadencia. Es el cansancio de tener demasiado. No puede ser su esposa Isabel de Borbón (1644). “He perdido en un día -­‐ escribe entonces-­‐ una esposa, una amiga, un apoyo y un consuelo”. Un año y tres días después (1645) fallecía en Zaragoza el infante Baltasar Carlos; aquel candoroso niño, rubio y mofletudo que Velásquez retratara con su enana de juegos y cuidados. Aquel infante ya mayorcito a caballo con traje de gala, banda al viento, la bengala, sombrero y mirada de mando, y más adelante en traje de caza. Los hijos del Rey… la infanta Margarita, tan graciosa y presumida que centra nuestra mirada en ese salón tan completo de personas que la atienden y la divierten. Es la niña con sus meninas y aya, sus padres y el pintor que nos mira orgulloso porque ya ha conseguido ser investido con la Orden de Caballero de Santiago. Una costumbre de la época entre las damas de la nobleza se refleja en ese cuadro: la menina María Agustina Sarmiento ofrece a la infanta un búcaro de arcilla olorosa que solían masticar para conseguir una cierta palidez favorecedora. También en esta escena tenemos un muestrario de moda femenina con sus guardainfantes de ricas sedas y terciopelos, recamado y adornados con lazos y flores. Era la moda femenina que es testimonio de los bordados de los trajes y capas de la Reina Isabel de Borbón que luce espléndida con sus bordados riquísimos en plata, oro, perlas y otras piedras preciosas; labores que quizás algunas procedieran de la escuela de bordadores de los monjes de Guadalupe. El vestido de Baltasar Carlos con la Menina es un documentote esa riqueza de arte. Un testimonio muy interesante como documento d la época es el retrato del Infante Felipe Próspero que falleció a los cuatro años. De pie, en un salón bien amueblado, cubre su cuerpo un vestidito carmesí con adornos de oro y sobre él un delantal blanco de seda sujeto por la cintura con una cinta de la cual penden unos amuletos contra el mal de ojos y otras adversidades y una campanita y un cascabel por si el pequeño se perdía en aquel mar de estancias. Testimonio de un tiempo complejo aunque “de oro”, están las estampas del rey a caballo con coraza, bengala y banda, de Olivares y los atuendos del rey y sus hermanos en traje de caza. En la pintura del sevillano caben los personajes que más destacan de la sociedad en la que vivió. Y tanto o más interés que los reyes y los infantes tienen las figuras los bufones. Son sus cuerpos y fisionomías, las que impulsan a la piedad sutil del retratista – que añade elegancia donde posiblemente, no la hay – como redentora de una injusticia d la ley d la naturaleza humana. Cuando la enana compañera de Baltasar Carlos, el Bobo de Coria, Don Juan de Austria – así llamado tan lujosamente vestido, con sombrero de terciopelo y plumas. Don Diego de Acedo, tan digno con su enorme sombrero, don Sebastián de Morra entre otros. Todos bien trajeados con sedas y encajes de Malinas, como los grandes, como los infantes y reyes. Una estampa de la que parece alusiva a una actividad de ornato es el lienzo llamado “Las Hilanderas”. Es un hermoso documento del interior de la fábrica de tapices que había en la calle de Santa Isabel de Madrid. En esa escena se da noticia de las ropas, faldas y blusas, que sería la indumentaria de las gentes del pueblo, de dos jóvenes tejedoras con sus cabellos recogidos en un moño adornado con cinta en torno. Y la que parece maestra junto a la rueca, hilando, cubierta la cabeza con ese velo ligero enrollado al cuello, según la costumbre de aquellos tiempos; costumbre que indicaba seriedad y respeto en las personas de edad. Además puede ser que el pintor rinda homenaje a la afición de los monarcas españoles, ya desde Isabel de castilla, a coleccionar tapices de manufactura flamenca y española. Pero donde Velázquez expone su genio en describir la realidad, es en su obra cumbre: “La rendición de Breda”. El pintor interpreta el final de una batalla, como las circunstancias de dos soldados, Nassau y Spínola, que si bien estuvieron enfrentados en la lucha, afrontan sus destinos con honor, humildad y comprensión. En la lista larga de la pintura de batallas de todos los tiempos no existe un reportaje más genial que el del artista sevillano. Aquí expresa admiración y respeto; aquí exhibe un documento impresionante del como se estaba, como se vestía en las contiendas. La banderas cuarteladas, los golas, las corazas, los escudos, los sombreros, las picas, las lanzas; un muestrario extraordinario de fidelidad a la verdad del color del cada uniforme diferenciando grados de cada ejército. Cuentan las crónicas del momento que el pintor sentía grande afecto y respeto por Spínola, posiblemente acorde con los versos de Calderón “......que el valor del vencido/ hace famoso al que vence” ¿Cómo era Velázquez? En su poesía titulada “Al pincel” dice Quevedo: “Tu si en cuerpo pequeño, eres,/ pincel competidor valiente...../ Y el famoso/ Español, que no hablaba/ Por dar su voz al lienzo que pintaba/ Y por ti gran Velázquez ha podido/ Diestro cuan ingenioso,/ Ansí abunar lo hermoso,/ Ansí dar a lo mórbido sentido/ Con las manchas distantes/ Que son verdad en él” Velázquez murió en Madrid el 7 de agosto de 1660. Ostentó todos los cargos importantes de palacio concedidos por su protector y amigo el rey Felipe IV. E pintor amortajado con hábito de caballero de la Orden de Santiago: su grande ambición se vio cumplida. Fdo. Elena Flórez Albert Académica Correspondiente de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando De la Asociación española de Críticos de Arte y miembro fundadora de la Asociación Madrileña de Críticos de Arte. Premio Nacional de la Crítica de Arte “Camón Aznar” 1984. Premio “Camón Aznar” concedido por Asociación española de Críticos de Arte por el mejor artículo publicado en la prensa nacional de 1971.