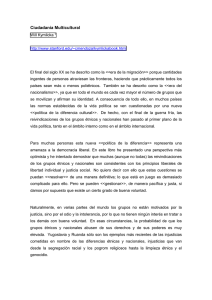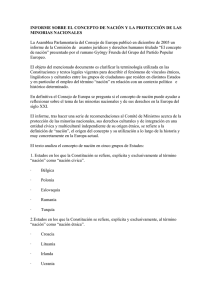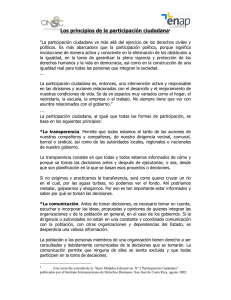minorías culturales y derechos colectivos: un enfoque liberal
Anuncio

MINORÍAS CULTURALES Y DERECHOS COLECTIVOS: UN ENFOQUE LIBERAL NEUS TORBISCO CASALS Dipòsit legal: B.51831-2001 ISBN: 84-699-8509-4 TESIS DOCTORAL DIRECCION DR. ALBERT CALSAMIGLIA BLANCAFORT Y DR. JOSE JUAN MORESO MATEOS AGRADECIMIENTO Esta tesis doctoral ha sido dirigida en su práctica totalidad por el Profesor Dr. Albert Calsamiglia, fallecido desgraciadamente dos meses antes de su depósito. A él le debo enormes dosis de entusiasmo y todo el apoyo moral y material para la realización de este trabajo, además de muchas otras cosas por las que siempre le estaré agradecida. En realidad, ninguna dedicatoria en un trabajo de investigación sería suficiente para honrar su amistad y su memoria. No obstante, puesto que por razones administrativas ajenas a mi voluntad me he visto obligada a suprimir su nombre en tanto director de esta tesis, he considerado imprescindible hallar un breve espacio para manifestar mi más sincero agradecimiento. Asimismo, agradezco la ayuda del profesor José Juan Moreso, cuya dedicación generosa a la supervisión de las etapas finales de este trabajo ha sido inestimable INTRODUCCIÓN 1. Planteamiento: Multiculturalismo y derechos de las minorías ...........1 2. La idea de derechos colectivos: incidencia en los ámbitos jurídico y filosófico...........................................................................................15 2.1. Los derechos de las minorías en el derecho internacional de los derechos humanos .................................................................................................................. 15 2.2. La dimensión filosófica del debate ..................................................................... 24 3. Propósito y estructura de la investigación ........................................28 PARTE I CAPÍTULO I. MINORÍAS Y DERECHOS COLECTIVOS: PRESUPUESTOS CONCEPTUALES DEL DEBATE 1. Planteamiento ....................................................................................1 2. La idea de minoría: una primera aproximación................................. 2 2.1. Elementos objetivos.................................................................................................4 2.2. El elemento subjetivo ..............................................................................................9 3. Grupos minoritarios y derechos colectivos: presupuestos teóricos e inadecuación del enfoque dominante...............................................12 3.1. De nuevo sobre el concepto de minoría ........................................................... 15 3.2. ¿Qué noción de derechos colectivos?................................................................ 25 3.3. Objeciones adicionales al planteamiento estándar .......................................... 38 4. Conclusión .......................................................................................50 I CAPÍTULO II. ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA REPLANTEAR EL DEBATE. HACIA UNA NOCIÓN ALTERNATIVA DE DERECHOS COLECTIVOS 1. Introducción.....................................................................................52 2. La innecesariedad de la noción de derechos colectivos....................53 2.1. La estrategia reduccionista ................................................................................... 53 2.2. Sobre la necesidad de la idea de derechos y el marco de “lo político”........ 56 3. Dos concepciones de derechos colectivos........................................75 3.1. Derechos colectivos como derechos a bienes públicos.................................. 76 3.2. Derechos colectivos como derechos especiales............................................... 92 3.3. La compatibilidad entre ambas concepciones.................................................. 98 4. Conclusión ..................................................................................... 101 CAPÍTULO III. ENTENDER EL MULTICULTURALISMO. ¿QUÉ GRUPOS CUENTAN? 1. Planteamiento ................................................................................ 102 2. Minorías sociales............................................................................ 103 3. Minorías Culturales........................................................................ 114 CAPÍTULO IV. ¿EN CONTRA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS? ALGUNAS CONCLUSIONES PROVISIONALES 1. La crítica a la perspectiva estandar. Recapitulación....................... 126 2. Algunas aclaraciones preliminares: El nuevo debate sobre los derechos de las minorías ................................................................ 135 II PARTE II CAPÍTULO V. DERECHOS COLECTIVOS Y LIBERALISMO: ¿UNA INCOMPATIBILIDAD DE PRINCIPIO? 1. Introducción................................................................................... 141 2. Objeciones principales a los derechos colectivos ........................... 144 2.1. La cultura no es un bien primario.....................................................................144 2.2. La distribución de los derechos debe ser homogénea ..................................146 2.3. Los derechos individuales ya garantizan la diversidad cultural legítima en un estado democrático: el ideal de neutralidad y la separación entre “lo público” y “lo privado” ......................................................................................147 2.4. El cosmopolitismo como alternativa ...............................................................152 3. Planteamiento de los siguientes capítulos...................................... 157 CAPÍTULO VI. MULTICULTURALISMO Y NEUTRALIDAD ESTATAL (I): PERSPECTIVAS DESDE EL IDEAL DE TOLERANCIA 1. Planteamiento ................................................................................ 162 2. Tolerancia y neutralidad................................................................. 163 3. Justificar la neutralidad .................................................................. 176 3.1. Acerca de la definición: neutralidad justificatoria y neutralidad consecuencial........................................................................................................176 3.2. Los fundamentos de la neutralidad ..................................................................185 4. Pluralismo y neutralidad en la teoría liberal ...................................204 CAPÍTULO VII. MULTICULTURALISMO Y NEUTRALIDAD (II): LA COMPATIBILIDAD ENTRE NEUTRALIDAD Y DERECHOS COLECTIVOS 1. Introducción................................................................................... 210 III 2. La neutralidad estatal como elemento de distinción entre “nacionalismo cívico” y “nacionalismo étnico” ............................. 214 3. La esencia cultural de la nación. Ficciones históricas y políticas de construcción nacional .................................................................... 217 3.1. E Pluribus Unum. La vinculación histórica entre nacionalismo y liberalismo .................................................................................................................................220 3.2. La idea de nación y las políticas de construcción nacional..........................228 4. La justificación liberal del nacionalismo ........................................ 241 5. El despertar de las minorías ...........................................................255 5.1. Las minorías culturales ante la construcción de los estados nacionales....255 5.2. La confianza en la asimilación y su éxito relativo..........................................260 5.3. La reacción de los estados ante el fenómeno de los nacionalismos minoritarios y de las demandas de los grupos étnicos..................................264 6. Ilusiones de neutralidad. El discurso liberal contemporáneo.........268 6.1. Centrarse en el presente: ¿una realidad “postnacional”?..............................268 6.2. Algunos desarrollos recientes: el progresivo distanciamiento entre el Este y el Oeste ..................................................................................................................280 6.3. ¿Una reconstrucción neutral de la expresión cultural del estado? ..............287 7. Derechos colectivos y neutralidad ..................................................294 7.1. Derechos colectivos e imparcialidad................................................................294 7.2. Derechos colectivos y exclusión de ideales.....................................................299 8. Conclusión .....................................................................................302 CAPÍTULO VIII. LA RELEVANCIA MORAL DE LA PERTENENCIA CULTURAL: DERECHOS COLECTIVOS COMO DERECHOS DERIVATIVOS Y COMO DERECHOS BASICOS 1. Introducción...................................................................................306 2. La justificación instrumental de los derechos colectivos................307 2.1. Los límites del humanismo global....................................................................307 IV 2.2. Argumentos de justicia compensatoria y de carácter correctivo ................321 2.3. Conclusión: la relevancia instrumental de los derechos colectivos ............330 3. Los derechos colectivos como derechos básicos: la relevancia moral de la pertenencia cultural en las teorías de Kymlicka y Taylor .......332 3.1. La teoría de Kymlicka: Autonomía y derecho a la pertenencia cultural....332 3.2. La teoría de Taylor: los derechos colectivos y “la política del reconocimiento” ..................................................................................................373 4. Conclusión .....................................................................................402 CAPÍTULO IX. LAS DEMANDAS DEL MULTICULTURALISMO Y LOS LÍMITES AL PLURALISMO CULTURAL 1. Introducción...................................................................................407 2. Minorías nacionales y minorías étnicas: ¿dos soluciones normativas distintas? ........................................................................................408 2.1. El desafío de la inmigración: entre la asimilación y las “políticas del multiculturalismo” ...............................................................................................408 2.2. La justificación de los derechos de las minorías étnicas: ¿un problema para el nacionalismo liberal? .......................................................................................422 2.3. Las políticas del multiculturalismo y el reconocimiento de la identidad...439 3. Los límites al pluralismo cultural. La justificación de la “ciudadanía parcial”...........................................................................................445 4. Conclusión .....................................................................................458 V EPÍLOGO UN BREVE APUNTE SOBRE UNA CUESTIÓN NO TRATADA: MULTICULTURALISMO Y FRAGMENTACIÓN SOCIAL. ¿ES VALIOSO EL PLURALISMO CULTURAL? ....................................459 CONCLUSIÓN.........................................................................................469 BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................473 VI INTRODUCCIÓN 1. Planteamiento: Multiculturalismo y derechos de las minorías En los últimos tiempos, las reflexiones en torno al multiculturalismo han cobrado un protagonismo especial, tanto en el debate político como en la discusión filosófica. En su acepción más común, el término “multiculturalismo” se emplea para hacer referencia de forma genérica al fenómeno de la creciente diversidad cultural y étnica que caracteriza a la mayoría de sociedades contemporáneas. Según estimaciones recientes, más del 90 por ciento de los estados existentes contienen una pluralidad de grupos étnicos, nacionales o lingüísticos. Es decir, menos del 10 por ciento de los estados tienen una composición social culturalmente homogénea1. No se trata, sin embargo, de presentar argumentos en favor o en contra de la diversidad. La diversidad es, ante todo, un hecho social. El debate gira más bien en torno a cuáles son las condiciones normativas de realización de la justicia en contextos multiculturales, esto es, en sociedades que contienen grupos culturales o étnicos distintos que interactuan entre sí de forma significativa2. La cuestión no es baladí, ni de relevancia meramente teórica. No es sólo que en pocos países los ciudadanos hablen la misma lengua, compartan los mismos valores, historia, formas de vida o pertenezcan al mismo grupo étnico. Lo significativo es, más bien, que, desde el final de la guerra fría, los conflictos etnoculturales se han convertido en la principal causa de enfrentamiento político y de violencia en el mundo. Por este motivo, hablar de multiculturalismo consiste, quizás muy primariamente, en constatar una realidad social que está en el origen de problemas eminentemente prácticos y en tratar de hallar respuestas viables a los mismos. En especial, el interés 1 Sobre estos datos, el número de lenguas, grupos étnicos, estados independientes y conflictos de carácter etnocultural, T. Gurr, Minorities at Risk: A Global Overview of Ethnopolitical Conflict, Washington DC, Institute of Peace Press, 1993. 2 A. Gutmann, “The Challenge of Multiculturalism in Political Ethics”, Philosophy and Public Affairs, vol. 22, nº 3, p. 171. 1 teórico que hoy despiertan los temas relacionados con lo que cabría denominar “la minoridad” (desde el tratamiento jurídico-político de las minorías hasta la influencia de aspectos como la etnia o el género en el desarrollo humano tanto personal como social) responde, en gran medida, a esta preocupación por resolver los conflictos etnoculturales que enfrentan a grupos mayoritarios y minoritarios en buena parte del planeta. En el ámbito de la filosofía política, tras décadas de relativa despreocupación por el análisis de las cuestiones normativas relacionadas con las demandas que típicamente plantean las minorías en sociedades multiculturales, en los últimos años se les ha prestado una atención remarcable. En efecto, sólo recientemente es posible encontrar un número considerable de obras filosóficas centradas exclusivamente en temas como el nacionalismo, la secesión, la autonomía política o el autogobierno, el estatus de los inmigrantes o los denominados “derechos culturales”3. Numerosas razones podrían aducirse para explicar el auge de este interés. De forma más prominente, las calamidades que siguen asolando a algunas minorías étnicas en muchas zonas del mundo no sólo representan injusticias graves, también parecen corroborar la ineficacia de los instrumentos políticos y jurídicos de defensa de los derechos humanos. El destino incierto del pueblo kurdo, la destrucción de Armenia por parte de Turquía o las atrocidades ocurridas ante la mirada de la Comunidad Internacional en Rwanda, Bosnia, Argelia o en la región de Kosovo son sólo algunos de los sucesos que han moderado el optimismo respecto de la pacificación de las sociedades contemporáneas en el inicio del nuevo milenio. Como ha advertido Steven Lukes, el holocausto no fue algo único. Antes 3 Mientras que es inusual encontrar análisis que aborden estos temas antes de los 90, la proliferación de obras a lo largo de esta década hace difícil seleccionar las más significativas. Por su influencia en la teoría política actual, destacan: A. Buchanan, Secession: The Legitimacy of Political Divorce, Westview Press, Boulder, 1991; W. Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford, Clarendon Press, 1995; D. Miller, On Nationality, Oxford, Oxford University Press, 1995; Y. Tamir, Liberal Nationalism, Princeton, Princeton University Press, 1993; J. Tully, Strange Multiplicity: Constitutionalism in an Age of Diversity, Cambridge, Cambridge University Press, 1995; I. M. Young, Justice and the Politics of Difference, Princeton, Princeton University Press, 1990. 2 bien, si nos atenemos a las cifras anuales de aniquilación de seres humanos, se trata más bien de un fenómeno con vocación de permanencia4. Claro está que quienes estén convencidos de la absoluta legitimidad moral de los derechos humanos con carácter universal se verán tentados a sostener que explorar filosóficamente estas cuestiones no es lo más relevante. Lo verdaderamente urgente es, más bien, denunciar y exigir con mayor vehemencia la aplicación efectiva de los estándares jurídicos ya existentes5. En realidad –se observa con frecuencia– los conflictos etnoculturales se producen precisamente en países antidemocráticos con verdaderos récords de violaciones de derechos humanos. En las democracias occidentales en las que se respetan los derechos y libertades básicos de todos los individuos independientemente de la raza, etnia o religión, esto no pasa. Desgraciadamente, sin embargo, las afirmaciones de esta índole distan mucho de ser ciertas. Es más, en ocasiones, las experiencias de liberación democrática han probado ser insuficientes para prevenir esta clase de conflictos e incluso los han exacerbado. Piénsese, si no, en la evolución de los acontecimientos en Europa desde finales de los años ochenta. Tras la caída del Muro de Berlín y el colapso de los regímenes comunistas, el liberalismo pareció emerger como la única ideología válida y viable en el mundo moderno. Ciertamente, quienes deslegitimaron el comunismo lo hicieron en nombre de la democracia. Sin embargo, la instauración de sistemas democráticos y de constituciones liberales no ha sido capaz de evitar una auténtica ola de conflictos de carácter etnonacionalista en el mundo post-comunista. Muchas de las disputas actuales en el centro y este de Europa ponen en discusión las fronteras territoriales establecidas y los términos de 4 Lukes realiza esta reflexión en la última página del número especial que la revista americana Dissent dedicó a los problemas actuales de minorías, “The Last Page”, Embattled Minorities Around the Globe. Rights, Hopes and Threats, Dissent, verano de 1996, p. 160. 5 Norberto Bobbio ha declarado que el problema grave de nuestro tiempo respeto de los derechos humanos no es el de fundamentarlos, sino el de protegerlos: “El problema que se nos presenta…no es filosófico, sino jurídico y, en sentido más amplio, político. No se trata tanto de saber cuáles son y cuántos son estos derechos, cuál es su naturaleza y fundamento…sino cuál es el modo más seguro de garantizarlos”, N. Bobbio, El tiempo de los derechos, Madrid, Sistema, 1991, pp. 63-4. 3 la pertenencia de algunos grupos minoritarios. Lo que está en disputa es, pues, la legitimidad de los procesos de construcción de unos estados cuyas dimensiones multinacional y multiétnica han aflorado con fuerza tras la caída del comunismo. En estos contextos, determinar quién es el demos es extraordinariamente complejo. Sin duda, la incertidumbre en torno a esta cuestión es uno de los factores que más está incidiendo en las expectativas de consolidación democrática en estos países. Y es que la democracia, en sí misma, no puede iniciarse sin un acuerdo sobre el universo de sujetos relevantes. De nuevo, cabría objetar que el anterior no es un buen ejemplo. Es posible que lo que estemos presenciando en el este de Europa sea un fenómeno sui generis; como sugieren algunos observadores, un intento de construir “democracias sin demócratas”. Las dificultades, desde esta perspectiva, serían meramente coyunturales, en tanto los procesos de transición política se completan y los valores democráticos se consolidan. Pero tampoco este juicio parece del todo acertado, máxime si tenemos en cuenta que las democracias más consolidadas, las democracias con demócratas, todavía no han superado ni mucho menos resuelto los problemas derivados de la diversidad etnocultural. Si bien puede ser cierto que, por regla general, una arraigada cultura democrática contribuye a evitar que las tensiones degeneren en rupturas dramáticas, ello no significa que conflictos de esta naturaleza no existan. En efecto, la creciente diversidad de la ciudadanía en Occidente también es fuente de controversias que plantean nuevos retos en la interpretación de los viejos principios liberales de libertad, igualdad, tolerancia y pluralismo. Considérense, por ejemplo, los términos en los que se plantea el actual debate sobre las políticas de inmigración en Europa. Los importantes movimientos migratorios de las últimas décadas hacia este continente (en especial, hacia el ámbito de los países miembros de la Unión Europea) han reavivado la discusión en torno a las condiciones de adquisición de la ciudadanía y de integración social de los inmigrantes. El debate se suscita, en buena medida, porque la mayoría de los nuevos residentes proceden de 4 otras culturas y suelen oponerse a la filosofía puramente asimilacionista que preside las políticas de inmigración de los estados receptores; esto es, la idea ampliamente extendida de que, puesto que los inmigrantes consienten voluntariamente en instalarse en otro estado, están obligados no sólo a obedecer sus normas sino también a asimilarse a la cultura prevaleciente. El consentimiento, reclaman estos grupos, no debería entenderse en términos puramente unilaterales. La sociedad receptora también debería adquirir el deber de respetar, al menos en lo esencial, la identidad cultural y las formas de vida de estas nuevas minorías. Naturalmente, el cumplimiento de este deber haría exigibles determinadas reformas legislativas. De hecho, este es el principio que ha inspirado las denominadas “políticas del multiculturalismo” que desde hace algunos años se vienen practicando en países como Estados Unidos, Canadá o Australia, donde la inmigración ha jugado un papel determinante en la composición esencialmente heterogénea de la ciudadanía. Estas políticas pretenden la transformación de un amplio elenco de normas e instituciones estatales –desde símbolos públicos hasta contenidos educacionales o curriculares– con el propósito de reflejar de forma más fidedigna la variada procedencia y adhesiones culturales que conforman la identidad de los ciudadanos. Por otra parte, esta misma exigencia de reconocimiento de la diversidad cultural parece estar en la base de la fuerza del nacionalismo floreciente en muchos estados democráticos, desde Flandes a Escocia, Quebec o Cataluña. En Quebec el partido nacionalista mayoritario amenaza incluso con la secesión si no se otorga a esta provincia un estatus constitucional de “sociedad diferente” dentro de la federación canadiense, un tipo de reivindicación que recuerda mucho a la defensa por parte de Cataluña de su “hecho diferencial”. Asimismo, aunque de origen y caracteres distintos, las históricas demandas territoriales y de autogobierno de un gran número de pueblos indígenas conducen a idénticos interrogantes acerca de cuál sea la trascendencia del fenómeno de la diversidad étnica, cultural o nacional en las democracias liberales occidentales. 5 Por supuesto, la naturaleza, circunstancias y contexto histórico de los tipos de conflictos mencionados son de naturaleza distinta. Explicar por qué en la actualidad el multiculturalismo y los problemas de minorías se presentan de una determinada forma o con especial urgencia en determinadas áreas geográficas requeriría un análisis comparativo entre los factores y políticas actuales y los que prevalecieron en otras épocas. Las respuestas, probablemente, variarían en función del contexto y de las singulares características de cada estado en particular. No obstante, más allá de la génesis peculiar de las demandas señaladas y de las específicas cuestiones normativas que su consideración aislada pueda plantear, todas ellas comparten un rasgo esencial: tanto las reivindicaciones de autogobierno por parte de minorías nacionales o pueblos indígenas como las de los grupos étnicos en contra de determinadas políticas de asimilación se asocian al reconocimiento de identidades culturales distintas y a la garantía de su pervivencia como tales. Su fundamento reside en exigencias de justicia o de igualdad entre grupos, por lo que el proceso usual de toma de decisiones en un estado democrático, la regla de la mayoría, difícilmente constituye un criterio adecuado para resolver los conflictos. Asimismo, la respuesta a esta clase de demandas tampoco parece estar vinculada a la cuestión de la interpretación de los catálogos más comunes de derechos civiles y políticos que las constituciones modernas reconocen a todos los individuos. Los grupos minoritarios formulan sus reivindicaciones en términos de una protección específica de sus identidades y tradiciones culturales distintivas que –acostumbra a remarcarse– los derechos individuales no pueden proveer más que de forma insuficiente. En general, esta reflexión acerca de las limitaciones del sistema democrático y la insuficiencia de los derechos individuales para dar cabida a las demandas de las minorías conforma el trasfondo de la defensa reciente, por parte de algunos autores, de la necesidad de reconocer derechos colectivos a estos grupos6. En tanto 6 Es preciso tener presente que la terminología empleada para hacer referencia a los derechos de las minorías varía enormemente. Además de “derechos colectivos”, algunos 6 propuesta normativa vinculada a los problemas que genera el multiculturalismo, el concepto y justificación de los derechos colectivos ha generado un interesante debate entre los autores interesados en la problemática del multiculturalismo. Ante todo, un interrogante previo que cabría formular es por qué la apelación a los derechos y no, por ejemplo, a la tolerancia entre los diversos grupos. La idea es bastante simple: los derechos fundamentan ciertos deberes y los deberes establecen lo que uno debe hacer, no meramente lo que sería deseable o conveniente hacer7. Puesto que el lenguaje de los derechos suele emplearse para asignar grados de urgencia entre consideraciones morales, los proponentes de los derechos colectivos pretenden captar esta urgencia por el reconocimiento de la legitimidad moral del tipo de demandas esbozadas en las líneas precedentes. En tanto categoría distinta a los derechos individuales, los derechos colectivos se configuran como un instrumento de legitimación de una amplia diversidad de demandas que plantean los grupos minoritarios en sociedades multiculturales. En última instancia, quienes defienden estos derechos pretenden resaltar que la justicia en los estados multiculturales requiere algo más que un sistema democrático y el respeto a los derechos individuales básicos. Los derechos colectivos garantizarían el desarrollo de la identidad e instituciones culturales distintivas de las minorías. Su reconocimiento contribuiría a paliar el impacto que las culturas dominantes ejercen sobre la supervivencia de otros grupos al margen del mayoritario y proporcionaría las bases necesarias para resolver los conflictos etnoculturales de forma más justa. autores hablan de “derechos de grupo”, otros de “derechos de las comunidades” e incluso de “derechos culturales”. En principio, en este trabajo se utilizan indistintamente las nociones de “derechos colectivos” o “derechos de grupo” para hacer referencia a la tesis de la necesidad de asignar derechos específicos de las minorías. Inicialmente, esta opción obedece a razones pragmáticas: en la literatura actual sobre derechos de las minorías esta terminología predomina ampliamente. Pero, además, como se verá, la categorización de los derechos de las minorías como derechos colectivos se ha basado en motivaciones filosóficas muy concretas que han instaurado una relación comparativa entre derechos colectivos y derechos individuales cuyas repercusiones se espera poder clarificar a lo largo de capítulos sucesivos. 7 Ésta es la idea que rige, entre otras, la definición de derechos que mantiene Joseph Raz en The Morality of Freedom, Oxford, Clarendon Press, 1986, p. 166. 7 A grandes rasgos, las anteriores son las motivaciones comunes que inducen a hablar de derechos de las minorías. Sin embargo, el concepto de derechos colectivos dista mucho de ser preciso, permaneciendo prácticamente inexplorado en el ámbito filosófico8. Ante todo, la imprecisión se debe a las distintas acepciones que ha adoptado esta expresión en los escritos de autores diversos. Pero, además, no puede obviarse que existen desacuerdos importantes acerca de cuál sea el fundamento moral de los derechos colectivos, su relación con los derechos individuales y, en fin, acerca de la misma necesidad de recurrir a una nueva categoría de derechos para dar respuesta a la clase de intereses que subyacen a las demandas de las minorías culturales. El objeto de esta investigación es el examen de la idea de derechos colectivos y de los principales argumentos que pueden aducirse para su justificación moral. En la actualidad, este debate ocupa un lugar destacado en la discusión más genérica acerca del tratamiento jurídico-político de las minorías por parte de las democracias liberales. En este sentido, indagar sobre el fundamento de los derechos colectivos constituye un punto de partida interesante para el planteamiento de cuestiones más complejas relativas al rol de la cultura en la conformación de la identidad individual o al significado, para los ciudadanos con identidades culturales distintas, de su reconocimiento público como “iguales”. En último término, el debate sobre estos derechos puede contribuir a esclarecer aspectos centrales de la teoría liberal y de la naturaleza de la ciudadanía en los estados multiculturales. Como se desprende de estas últimas consideraciones, el alcance de esta investigación es limitado. La reflexión que pretende aportarse tiene como punto de partida la preocupación general sobre la forma en que las democracias liberales deberían responder al fenómeno del multiculturalismo. Por supuesto, virtualmente todos los estados del mundo, democráticos y no democráticos, contienen minorías 8 Así, pese a la actualidad de este debate, es difícil encontrar referencias sobre el término en alguna enciclopedia de filosofía o en las teorías de los derechos defendidas por filósofos. Constituyen excepciones significativas las obras de J. Raz, The Morality of Freedom, op. cit., W. 8 cuya existencia constituye una fuente de preocupación en el ámbito doméstico. Sin embargo, no es una coincidencia fortuita que las demandas de estos grupos surjan con especial fuerza en los estados democráticos y que sea éste el ámbito donde se ha generado mayor polémica en torno a los derechos colectivos. Las constituciones liberales de las democracias modernas reconocen ciertos derechos básicos como la libertad de expresión que garantizan, cuanto menos, la posibilidad de disentir y plantear reivindicaciones, lo cual, en última instancia, promueve el dialogo entre mayorías y minorías. Por esta razón, prima facie, este trabajo se enmarca en un contexto donde lo que está en cuestión no es tanto la legitimidad de los estándares de derechos individuales logrados sino su suficiencia. El enfoque adoptado, por tanto, es contextual o interpretativo más que fundacional. En este sentido, la discusión que sigue es, en cierto modo, selectiva: no se tratará de proponer una teoría de los derechos colectivos representativa de principios que las personas comprometidas con los ideales liberales no estén, en principio, dispuestas a aceptar. Más específicamente: el análisis que se realiza pretende ser interno a un tipo de aproximación que es común a las distintas teorías liberales de los derechos. Conviene precisar algo más esta idea: Mi interés consiste en evaluar en qué sentido está justificado sostener que los derechos colectivos son derechos humanos. Evidentemente, esta vinculación plantea de inmediato algunas dificultades. Para empezar, no puede afirmarse que exista una teoría acerca de la justificación de los derechos humanos que prevalezca. Contamos, más bien, con una serie de argumentos sobre la necesidad de reconocer y proteger determinadas facetas de la existencia humana. Las aproximaciones filosóficas a los derechos humanos suelen iniciarse preguntando cuál es el criterio o criterios que un derecho debe satisfacer para poder incluirse en esta categoría: no todos los derechos son necesariamente derechos humanos, sólo se distinguen así aquellos más “fundamentales” o “básicos”. Con frecuencia, para hacer inteligible Sumner, The Moral Foundation of Rights, Oxford, Oxford University Press, 1987 y C. Wellman, Real Rights, Oxford, Oxford University Press, 1995. 9 este requisito, se recurrirse a la distinción entre derechos jurídicos (legal rights) y derechos morales (moral rights)9. Sostener que alguien tiene un derecho moral opera como razón relevante para justificar la necesidad de su reconocimiento mediante la creación de nuevas normas jurídicas, en concreto, para su incorporación a las cartas de derechos fundamentales que contienen las constituciones modernas10. En otros términos, la fundamentación moral de los derechos humanos sirve de base a su incorporación a los distintos ordenamientos jurídicos11. Es en este sentido que, 9 Para juristas europeos como Norberto Bobbio la preeminencia actual de esta distinción se debe a la influencia de la tradición anglosajona. Bobbio traslada esta distinción al lenguaje de los juristas continentales utilizando la más común entre derechos positivos y derechos naturales (N. Bobbio, El tiempo de los derechos, op. cit., pp. 19-20). Independientemente de la clasificación que se prefiera, lo relevante es que se trata de una contraposición entre dos sistemas normativos distintos. Así, un método común para definir primariamente ambas clases de derechos consiste en señalar que los derechos jurídicos son aquellos reconocidos por un ordenamiento jurídico en tanto que los derechos morales existen en un sistema normativo moral. De ahí deriva, entre otras particularidades que se resaltan, su grado distinto de formalización y concreción sustantiva. Aunque existe una controversia metaética importante en torno a las posibilidades de afirmar la existencia y cognoscibilidad de los derechos morales, ésta desborda las pretensiones de este trabajo, que no pretende dirigirse a las objeciones que pueda plantear un escéptico que crea, como Bentham, que los derechos morales son “nonsense upon stilts”. Asumo, a estos fines, que efectivamente existen principios morales que fundamentan tales derechos y que los individuos son capaces de conocerlos. Para una formulación y crítica iluminadoras del escepticismo benthamiano véase el artículo de H. L. A. Hart, “Natural Rights: Bentham y John Stuart Mill” en H. L. A. Hart, Essays on Bentham. Jurisprudence and Political Theory, Oxford, Clarendon Press, 1982, pp. 79-104. Sobre la necesidad de presuponer la objetividad, R. Dworkin, “Objectivity and Truth. You’d Better Believe It”, Philosophy and Public Affairs, v. 25, nº 2, 1996. 10 Respecto de la idea de que una parte esencial de la forma política de la democracia constitucional es la provisión de ciertas libertades fundamentales que tienen que ver con el concepto de justicia (ya sea a través de una constitución escrita o bien mediante determinadas convenciones o estatutos que el parlamento no puede violar), J. Rawls, “Constitutional Liberty and the Concept of Justice”, en S. Freeman (ed.) John Rawls. Collected Papers, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1999, p. 73 ss. Respecto del vínculo histórico entre derechos fundamentales y protección constitucional, F. Cruz Villalón, “Formación y evolución de los derechos fundamentales”, Revista Española de Derecho Constitucional, nº 25, 1989, p. 35 ss. 11 Esta afirmación no supone un compromiso con la idea de que la función general del derecho sea la promoción de valores morales o que todos sus rasgos sean la expresión de este objetivo. No parece, a priori, que necesariamente exista un vínculo entre los derechos jurídicos y los derechos morales. Simplificando en extremo una cuestión bastante más compleja: no a todo derecho jurídico le corresponde un derecho moral, piénsese, por ejemplo, en los derechos de los accionistas en una sociedad anónima, o en cualquiera de los derechos cuya regulación concreta no parece fundarse, al menos directamente, en razones morales (aún cuando quepa hablar de mera compatibilidad con algún sistema normativo moral). Sobre la 10 como se ha apuntado, el lenguaje de los derechos cumple un rol central en la argumentación política moderna: la apelación a los derechos suele reservarse para enfatizar consideraciones morales básicas e identificar aquellas demandas particulares que, en principio, deberían triunfar sobre las apelaciones al bien común o los argumentos de utilidad colectiva12. Como observa Laporta, los derechos están antes que las acciones, pretensiones y poderes y libertades normativos, son el título que subyace a todas estas técnicas de protección. Por ello, cuando hablamos de derechos “estamos haciendo referencia a la razón que se presenta como justificación de la existencia de tales normas”13. Así concebidos, los derechos humanos fundamentales que coinciden con la idea de derechos morales son aquellos de los cuales suele predicarse su inalienabilidad, inviolabilidad y universalidad. El objetivo más noble de estos derechos es reconciliar la diversidad de la gente y de sus culturas a unos rasgos comunes. En verdad, todo el edificio de los derechos humanos se asienta en el principio de igual dignidad de todos los individuos. El requisito de la universalización no significa que, de hecho, deba existir acuerdo. Es más que nada un ideal regulativo del discurso moral que exige a cualquiera que pretenda justificar racionalmente que un derecho es fundamental la adopción de una situación de imparcialidad que permita discernir, entre las distintas formas de vida de los hombres, “a number of basic needs, interests, vulnerabilities, and capacities that each of us possesses –features that are common points of our common humanity, part of what any society should address”14. noción de derechos humanos como derechos morales, C. S. Nino, Ética y Derechos Humanos. Un ensayo de fundamentación, Barcelona, Ariel, 1989, pp. 11-48. 12 Ésta es la idea que subyace a la famosa expresión de Dworkin de que los derechos son triunfos frente a la mayoría. R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1978, pp. 184-205. 13 F. Laporta, “El concepto de derechos humanos”, Doxa, nº 4, 1987. 14 J. Waldron, “Particular Values and Critical Morality”, en su libro Liberal Rights. Collected Papers, 1891-1991, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 169. Respecto del requisito de aceptabilidad universal como ideal regulativa del discurso moral, J. Rawls, A Theory of Justice, Mass., Cambridge, Harvard University Press, 1971 (las alusiones a lo largo de 11 Ahora bien, aún partiendo de este enfoque común, existen numerosas interpretaciones dentro del liberalismo acerca de cuáles son estas necesidades básicas o estos intereses merecedores de ser protegidos. En particular, respecto de los derechos de las minorías se discrepa sobre si principios como el de igualdad y dignidad humanas permiten justificar la protección de los intereses subyacentes a determinado tipo de demandas. Los argumentos que se exponen a lo largo del trabajo se encaminan a examinar los presupuestos de estas interpretaciones que, si bien pueden ser substancialmente divergentes entre sí, comparten estas ideas primarias acerca de los derechos. Enfocar las controversias dentro del paradigma liberal puede resultar más interesante que adentrarse en la defensa de una serie de proposiciones básicas ampliamente compartidas en los estados democráticos. No puede ignorarse, sin embargo, que situar el problema de los derechos colectivos en este universo discursivo requiere descartar ab initio un tipo de aproximación distinta a estos derechos, representativa de un discurso moral que trasciende claramente el proyecto liberal. En este sentido, el punto de partida de este trabajo ya implica una toma de posición. Como es sabido, alguna literatura sobre los derechos humanos rechaza los presupuestos anteriores, analizando estos derechos la perspectiva moral relativista. Existen, en efecto, aproximaciones “culturales” o “religiosas” a los derechos humanos que contestan sus méritos intrínsecos y su pretensión de universalidad. En la base de las distintas variantes de este enfoque hay un profundo descrédito hacia la idea misma de derechos humanos que algunos consideran un invento occidental que sirve de instrumento al imperialismo. Esta idea subyace a la siguiente afirmación de Shelley Wright: “Any claim that human rights are 'universal and indivisible' must be prepared to answer the assertion of many Third World-non-white and/or feminist international scholars that human rights have a specific history with particular ties to the politics, economics and social psycology of a white, Euro-centric, male, burgeois culture that may have little relevance to the needs of people who do not fit within this description. este trabajo a esta importante obra se refieren a la versión en castellano publicada por el 12 Indeed, some commentators would go further and say that human rights are a direct outgrowth of the capitalist, colonialist history of post-medieval Europe.”15 Aunque esta crítica es bastante familiar y, seguramente, merece tomarse en serio, tiende a utilizarse para justificar un discurso moral relativista, a menudo encubierto bajo un manto de tolerancia –entendida esta última noción en su sentido “subjetivista” más trivial. Así, se mantiene que distintos contextos culturales, sociales o religiosos dan lugar a conceptos igualmente válidos de derechos humanos y que “nuestros” derechos humanos son poco más que un privilegio reservado a las personas que forman parte de las sociedades desarrolladas e ilustradas de Occidente. De hecho, el relativismo cultural emerge como metodología en la disciplina de la antropología. Franz Boas y Ruth Benedict fueron de los primeros teóricos en sostener que la evaluación de otra cultura requiere un enfoque relativista. Aunque esta perspectiva puede sustentar grados de relativismo distinto, algunas discusiones sobre derechos humanos, y especialmente sobre derechos colectivos, se enmarcan en este debate general entre universalistas y relativistas16. En particular, existe una línea argumental en defensa de los derechos colectivos que se ampara en el relativismo moral para justificar el interés de minorías, pueblos o grupos en el mantenimiento de sus prácicas culturales y formas de vida. Ciertamente, no puede menospreciarse la influencia de este enfoque. Éste es el contexto en que algunas decisiones de tribunales europeos han tratado como ofensas leves, en nombre del respeto a las distintas tradiciones culturales, prácticas como la mutilación sexual. Por ello, juristas como Giancarlo Rolla constatan que, en el derecho constitucional comparado, la adopción de la perspectiva relativista constituye uno de los obstáculos fundamentales para la efectiva universalización de Fondo de Cultura Económica en 1979, trad. María Dolores González). 15 Citado en W. Kymlicka, “Human Rights and Ethnocultural Justice” en W. Kymlicka, Politics in the Vernacular, manuscrito (próxima publicación en Oxford University Press, 2000) 16 A título de ejemplo, véase A. D. Renteln, International Human Rights: Universalism versus Relativism, Newbury, 1990. 13 los derechos fundamentales y la consolidación del constitucionalismo liberal17. Sin embargo, contra este relativismo fácil según el cual este tipo de prácticas se considerarían tradiciones pintorescas legítimas ya han reaccionado numerosos autores impugnando –a mi juicio acertadamente– la coherencia del argumento que utiliza el hecho de la diversidad cultural para refutar la posibilidad de una moral crítica y, por ende, la universalización de ciertos juicios morales18. Por esta razón, no se prestará atención a esta vertiente de la discusión sino que, en principio, la justificación de los derechos colectivos se planteará desde el presupuesto general de que es posible deliberar con razones sobre la validez de determinados ideales morales y sobre la conformidad de ciertas prácticas con estos ideales. Una asunción que, por otro lado, sigue estando implícita en la mayoría de estudios sobre derechos humanos así como a las invocaciones a estos derechos por parte de los activistas en todo el mundo19. 17 G. Rolla, “Las perspectivas de los derechos de la persona a la luz de las recientes tendencias constitucionales”, Revista española de derecho constitucional, nº 54, 1998, p. 45. 18 Así, C. S. Nino, Ética y Derechos Humanos. Un ensayo de fundamentación, op. cit., pp. 49-125; E. Garzón Valdés, “El problema ético de las minorías étnicas”, en su libro Derecho, Etica y Política, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 519-40; F. Savater, “La universalidad y sus enemigos”, Claves de Razón Práctica, nº 49, enero-febrero 1995, pp. 10-9. 19 Muchos autores islámicos y africanos han criticado el hábito de los juristas occidentales de presentar el debate internacional actual sobre los derechos humanos como un debate donde se enfrentan dos perspectivas, la relativista y la universalista, que dan lugar a un “choque de civilizaciones” irresoluble. Por lo pronto, adoptar esta perspectiva supone ignorar que, dentro de las culturas islámica y africana, existen enormes presiones para avanzar hacia una mayor democratización y en el respeto a los derechos humanos. Además, constituye una simplificación hablar de la postura del “mundo Islámico”, por ejemplo. En el mundo hay más de 50 estados musulmanes y la religión está mucho más fragmentada que la cristiana y carece de una autoridad que interprete el derecho y las tradiciones. Existe una diferencia abismal entre la posición del gobierno de Arabia Saudí, por ejemplo, que promueve un código islámico de derechos y el de Tunez, que ha estado a la cabeza de la batalla por la universalización de los derechos y que ha denunciado la amenaza de los fundamentalismos religiosos en varias ocasiones. Turquía es, como se sabe, uno de los países que ha ido más lejos en la secularización. En definitiva, como observa Fred Halliday “The rise of Islamization and of Islamism over the past two decades has put such states on the defensive, but it remains quite inaccurate to present all opinion on such issues currently being aired in the Middle East as part of some ‘Islamic’ or ‘ Middle Eastern’ position: this, of course, is the aspiration of states who wish to claim a monopoly of opinion on these questions, but it has never been, and is not, the common position of all within these countries” (F. Halliday, “Relativism and Universalism in Human Rights: the Case of the Islamic Middle East”, Political Studies XLIII, 1995, p. 156). En suma, optar por confrontar el “universalismo” de Occidente con el “relativismo” de Oriente 14 Antes de proseguir explicando con mayor detalle la estructura que guía el desarrollo de este trabajo, es importante realizar un breve apunte acerca de la incidencia de la idea de derechos colectivos en la práctica internacional de los derechos humanos y en el debate actual en el ámbito de la filosofía política. El siguiente apartado se destina a exponer, a grandes rasgos, el contexto en el que aparece el lenguaje de los derechos colectivos y su influencia y conexiones con algunos debates filosóficos más generales. Ello contribuirá a identificar los problemas más importantes en relación con estos derechos y a sentar las bases de la discusión posterior. 2. La idea de derechos colectivos: incidencia en los ámbitos jurídico y filosófico 2.1. Los derechos de las minorías en el derecho internacional de los derechos humanos En lo referente al plano jurídico resulta interesante constatar que la idea de proteger a los grupos minoritarios a través del reconocimiento de derechos específicos parece haberse plasmado, e incluso prevalecer, en la evolución más reciente del derecho internacional de los derechos humanos. Así lo muestran el hecho de que la cuestión de la protección de las minorías ocupe un plano destacado en la agenda de las principales organizaciones internacionales, tanto en el ámbito regional como en las Naciones Unidas, y que esta preocupación se haya traducido en la adopción, en relativamente poco tiempo, de varios instrumentos normativos. En el ámbito europeo, la Organización para la seguridad y cooperación en Europa (OSCE) adoptó en 1990 la conocida como Declaración de Copenhagen, considerada en su momento como la “Carta europea de las minorías”. En dicha declaración, se establecía que “el respeto a los derechos de las personas pertenecientes a las es inadecuado. Por un lado, supone dar por sentado que quienes dicen hablar “en nombre del mundo árabe” están, efectivamente, legitimados para hacerlo. Por otro, implica silenciar a las víctimas de algunos regímenes islámicos fundamentalistas –en Iran, Afganistan, Arabia Saudí, 15 minorías nacionales...es un factor esencial para la paz, justicia, estabilidad y democracia” y se reconocía, entre otros, “el derecho de todo individuo a expresar, preservar y desarrollar libremente su identidad étnica, cultural, lingüística o religiosa y a mantener y desarrollar su cultura en todos sus aspectos, libres de cualquier tentativa de asimilación contra su voluntad” y el derecho de las minorías “a usar libremente su lengua materna tanto en el ámbito privado como en el público”. Aunque este documento no contiene más que una declaración de principios, en su momento supuso un avance cualitativo por cuanto se planteó de forma explícita el problema de las lenguas minoritarias y, sobre todo, el de la legitimidad de las políticas estatales de asimilación. No obstante, los estados participantes rehusaron comprometerse en la creación de mecanismos concretos que garantizaran la aplicación efectiva de los derechos reconocidos20. Más tarde, en 1992, esta misma organización creó un Alto Comisionado para las minorías nacionales, si bien la naturaleza de las funciones que se le asignan son más políticas que jurídicas. Con o Sudan– que invocan principios universales de derechos humanos y sostienen su compatibilidad con las tradiciones religiosas de sus países. 20 Del mismo modo, tampoco la adopción por parte de esta misma organización, en noviembre del mismo año, de la Carta de París para una nueva Europa, significó progreso alguno en la instauración de mecanismos de control específicos. No obstante, dentro del epígrafe sobre la dimensión humana se incluyó un párrafo que rezaba: “Decididos a promover la valiosa aportación de las minorías nacionales a la vida de nuestras sociedades, nos comprometemos a mejorar su situación. Reafirmamos nuestra convicción de que las relaciones amistosas entre nuestros pueblos, así como la paz, la justicia, la estabilidad y la democracia exigen que la identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa de las minorías nacionales sea protegida, y que se creen las condiciones para promover esta identidad”. Con el fin de desarrollar este tema, se emplazó a los estados miembros a participar en una reunión en Ginebra. Pero, de nuevo, el documento aprobado en 1991 en la ciudad suiza, pese a tratar de forma monográfica la cuestión de las minorías nacionales, refleja el fracaso en lo crucial; esto es, en alcanzar acuerdos para prever mecanismos concretos de protección. Para mayores detalles sobre el contenido de los documentos mencionados, J. Helgesen, “Protecting Minorities in the Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE) Process”, en A. Rosas, J. Helgesen (eds.) The Strength of Diversity. Human Rights and Pluralist Democracy, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1992, pp. 159-86. Un análisis detenido de la labor fundamentalmente política que la OSCE ha llevado a cabo en los últimos años en relación a este tema se encuentra en A. Bloed “The OSCE and the Issue of National Minorities”, en A. Phillips y A. Rosas (eds.): Universal Minority Rights, Abo Akademi University, Minority Rights Group, Londres, 1995, pp. 113-22. 16 todas sus deficiencias, y lejos de consistir en una iniciativa aislada, el trabajo de la OSCE se configura como un precedente importante en esta materia. Efectivamente, a lo largo de la pasada década, la protección de las minorías ha pasado a ser uno de los campos prioritarios de actuación para las organizaciones internacionales involucradas en la defensa de los derechos humanos. Así, el Consejo de Europa entendió que los conflictos étnicos que a principios de los 90 surgían en algunas zonas del nuevo mapa europeo hacían urgente la tarea de preparar instrumentos que garantizaran derechos a las minorías21. Estos instrumentos completarían el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que, al igual que la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, carece de provisiones concretas en esta materia. En esta línea, esta organización ha adoptado hasta la fecha varios documentos normativos. En concreto, destaca la aprobación, en 1992, de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias22 y, en noviembre de 1994, del Convenio marco para la protección de las minorías nacionales, éste último de especial trascendencia por tratarse del primer convenio internacional jurídicamente vinculante dirigido a la protección de las minorías nacionales en general23. Más recientemente, el Consejo de la Cooperación Cultural (CDCC) del propio Consejo de Europa ha desarrollado un proyecto sobre “Democracia, derechos humanos y 21 Véase la introducción de Franz Matscher al libro The Protection of Minorities. Collected texts of the European Commission for Democracy through Law, Council of Europe Press, 1994. 22 Esta Carta entró en vigor en marzo de 1998, tras la ratificación de cinco estados. Según el artículo 1, por lenguas regionales o minoritarias deberán entenderse aquellas lenguas tradicionalmente usadas por nacionales de un estado que formen un grupo numéricamente inferior al del resto de la población. Específicamente se dice que no están incluidos los dialectos de las lenguas oficiales ni las lenguas de los inmigrantes. El resto de disposiciones de la carta establecen medidas dirigidas a asegurar el uso público de las lenguas minoritarias en igualdad con la lengua o lenguas dominantes (en la educación, en los procesos judiciales, en los servisios públicos y en los medios informativos, etc.). 23 El Convenio se abrió a la firma el 1 de febrero de 1995 y entró en vigor el 1 de febrero de 1998 (cuando se produjeron las 12 ratificaciones que se requerían). A 30 de septiembre del 2000 ha sido firmado y ratificado por 32 estados miembros del Consejo de Europa (http://conventions.coe.int/treaty/EN) Sobre la relevancia de este convenio, J. M Bautista Jiménez, “El Convenio marco para la protección de las minorías nacionales: 17 minorías: los aspectos educativos y culturales”. Fruto de este trabajo se aprobó, en mayo de 1997, una declaración final que, aun careciendo de efectos vinculantes, permite sintetizar las razones que empujan a la elaboración de normas que atribuyen derechos específicos a las minorías: Ante todo, la Declaración constata que “la multiculturalité constitue dorénavant une réalité incontournable qui interpelle tous niveaux de la vie sociale, culturelle, économique et politique… Elle impose la prise en compte et le respect de la diversité culturelle comme base meme du principe d’égalité entre tous”. Asimismo, de acuerdo con este Comité, enmarcar correctamente las cuestiones culturales subyacentes a la situación de las minorías requiere tener en cuenta “l’identité culturelle comme composante essentielle de la dignité humaine tant au plan du développement individuel que du point de vue du développement collectif”. Para ello, debería reconocerse adecuadamente lo que se denomina “communauté culturelle”, esto es, “un groupe de personnes qui, partageant des références culturelles, se reconnaissent une identité culturelle commune qu’elles ont la volonté de préserver et de développer”. Ahora bien, este reconocimiento, especialmente en el caso de las minorías, no se logra de forma adecuada a través de las políticas culturales o educativas de cada país, y, por tanto, “la prise de conscience de cette situation conduit à la nécessité de poser les problèmes en termes éthiques de droits culturels”24. Un razonamiento parecido impulsó la aprobación por parte de la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1992 de la importante Resolución nº 47/135 que contiene la Declaración de los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, religiosas o lingüísticas. Esta Declaración posee un significado especial, no sólo por su carácter de universalidad, sino porque supone una ruptura con el criterio imperante en las Naciones Unidas desde su creación. construyendo un sistema europeo de protección de minorías”, Revista de las Instituciones Europeas, vol. 22, nº 3, 1995. 18 Así, durante la gestación de la Declaración Universal de Derechos Humanos tras la segunda guerra mundial los representantes políticos de algunos países reivindicaron la inclusión de normas que reconocieran derechos de las minorías. En concreto, las delegaciones rusa y yugoslava sostuvieron que estos derechos eran también derechos humanos universales y propusieron que se reconocieran los derechos de las minorías “como condición del disfrute de los derechos humanos”. Finalmente, sin embargo, triunfó la visión defendida por países como Francia y Estados Unidos, que sostuvieron la mejor solución a los problemas de minorías era el respeto a los derechos humanos individuales en general. Los representantes de la mayoría de países democráticos sostuvieron con vehemencia que los derechos pertenecían a las personas y no a los grupos. La adopción de este enfoque, diametralmente opuesto al que había prevalecido durante el período de entreguerras en la Liga de Naciones, explica que la declaración final de 1948 no contenga referencia alguna a los derechos de las minorías25. Con todo, la cuestión no se 24 Sobre éste y otros documentos e instrumentos de protección adoptados en el marco del Consejo de Europa, F. Benoit-Rohmer, The Minority Question in Europe. Texts and Commentary, Council of Europe Publishing, 1996. 25 Durante el período de entreguerras, bajo los auspicios de la Liga de Naciones, cristalizó un sistema de protección internacional de minorías destinado prioritariamente a salvaguardar los derechos de ciertos grupos minoritarios de la Europa Central y Oriental. Wilson hubiera querido que el Convenio de la Liga obligara a todo estado signatario “to accord to all racial or national minorities within their several jurisdictions exactly the same treatment and security...that it is accorded to the racial or national majority”. Su propia terminología tendía hacia la protección tanto de derechos individuales como colectivos. Finalmente, tras las presiones recibidas por parte de países como Gran Bretaña, Australia o Nueva Zelanda, el sistema escogido consistió en la adopción de distintos tratados específicos de protección de minorías, del que el tratado de minorías polacas sirvió de prototipo. Como es sabido, la experiencia resultó infructuosa: sólo los nuevos estados fueron compelidos a firmar los tratados que, junto con la propia Liga, ya habían fracasado cuando se desencadenó la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, politólogos e historiadores coinciden en que las causas de este fracaso fueron externas al sistema de protección de minorías, estrechamente vinculadas a la entera estructura que se creó en Versalles. Sobre el sistema prefigurado durante la etapa de la Liga de Naciones, su evaluación y funcionamiento por un autor de la época, véase, C. A. Macartney, National States and National Minorities, Royal Institute of International Affairs, Oxford University Press, 1934 (esta obra incluye un apéndice con el tratado de minorías polacas). Sobre la evolución y desarrollos del derecho internacional en materia de minorías, P. Thornberry, International Law and the Rights of Minorities, Oxford, Oxford University Press, 1991. En especial, respecto al sistema instaurado por la Liga de Naciones y las razones de su fracaso, Ibid., pp. 132-38. Exclusivamente centrada en el estudio del sistema de 19 abandonó por completo en la ONU como se desprende de algunas de las resoluciones o medidas adoptadas a posteriori. Especialmente significativa fue la creación, en 1946, de una Subcomisión para la prevención de la discriminación y la defensa de los derechos de las minorías. Los trabajos de este órgano fueron cruciales en la elaboración del artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en 1966. Sólo cuando este pacto entró en vigor, en abril de 1977, existió por primera vez en la Comunidad Internacional una norma de alcance universal que obligaba a los estados a proteger específicamente los derechos de las minorías26. Por último, la necesidad de un instrumento internacional más detallado propició la aprobación en 1992 por parte de la Asamblea General de la declaración sobre los derechos de las minorías antes mencionada. En consonancia con el artículo 27, el título de esta Declaración hace referencia a derechos de las personas pertenecientes a las minorías. En cambio, sus disposiciones concretas se refieren alternativamente tanto a “personas pertenecientes a minorías” como a “minorías”. En cuanto a sus efectos, éstos son los propios de una declaración de derechos: no parece que la Comunidad Internacional esté todavía dispuesta a recoger este tipo de reglas con carácter obligatorio en un tratado. Tales dificultades de consolidación del reconocimiento de derechos de las minorías en el ámbito internacional no son óbice para que la doctrina interprete entreguerras, constituye un referente clásico la obra de J. de Azcárate: League of Nations and national minorities: an experiment. Carnegie Endowment for International Peace, 1945. 26 Este artículo reza lo siguiente: “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma”. Aunque en sus versiones tempranas esta declaración hacía referencia a “derechos de las minorías”, el texto final alude a los derechos de los miembros que integran estos grupos. Dicho Pacto reconoció, a demás, (en el artículo 1.1) el derecho de autodeterminación de los pueblos. Éste sí es un derecho formulado colectivamente, aunque los expertos discrepan acerca de si se trata de un derecho en sentido propio o de un mero principio político. Aunque no es posible adentrarse en esta interesante polémica doctrinal, dos resoluciones fundamentales de la Asamblea General (la R. 1514 de 14 de diciembre de 1960 y la R. 2625 de 24 de octubre de 1970) establecieron claramente la idea de que la autodeterminación es un derecho de los pueblos. En concreto la R. 2625 contempla la obligación de todo Estado de 20 esta evolución sucintamente descrita en los últimos años como una muestra del consenso progresivo en el derecho internacional acerca de dos cuestiones: la primera, que la existencia de una minoría constituye un hecho jurídicamente relevante cuya calificación escapa al estado territorial y, la segunda, que la discusión y la preparación de instrumentos normativos dirigidos a la protección de los derechos de las minorías se insertan en el ámbito de los derechos humanos. En el ámbito regional europeo, el acuerdo alcanzado acerca de ambas cuestiones resulta, si cabe, más evidente. En este sentido, aunque la efectividad de las disposiciones adoptadas deje mucho que desear, existe una aceptación cada vez más notoria de que los derechos humanos y, en particular, el principio de no-discriminación precisan de una protección a dos niveles, individual y colectivo. Fernando F. Mariño se ha referido al significado global de estos avances en los términos siguientes: “La práctica contemporánea muestra que la Comunidad Internacional está aceptando, más allá del deber de los Estados de no discriminar a las personas por el hecho de pertenecer a una minoría, la vigencia de normas jurídicas de Derecho Internacional general que atribuyen derechos determinados a las minorías en cuanto tales. El hecho jurídico internacional de la existencia de una minoría debe ser reconocido por los Estados (...). Los instrumentos jurídicos que se han venido aprobando no son obligatorios en sentido estricto, pero muestran las tendencias de la evolución del Derecho Internacional en la materia (...). Sin embargo, este mínimo universal es precioso y significa un notable avance sobre la indefinición anterior.”27 Ahora bien, pese a la tendencia general en el derecho internacional hacia el reconocimiento de derechos a las minorías, la interpretación de esta clase de normas que incorporan una dimensión colectiva a los derechos es, desde el punto de vista de su justificación teórica, extremadamente controvertida. En concreto, el respetar ese derecho de los pueblos a “determinar libremente, sin injerencia interna, su condición política y de procurar sy desarrollo económico, social y cultural”. 27 F. F. Mariño, “Desarrollos recientes en la protección internacional de los derechos de las minorías y de sus miembros”, en Tolerancia y Minorías. Problemas jurídicos y políticos, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1996, pp. 96-7. 21 encaje de los derechos de las minorías en el sistema general de protección de los derechos humanos individuales sigue siendo particularmente confuso28. Ciertamente, algunos autores aluden a estas nuevas reglas reconocidas en el derecho internacional en términos de “derechos humanos colectivos” o “derechos humanos de tercera generación”29. Así, Jeremy Waldron considera que se trata de “solidarity rights of communities and whole peoples rather than individuals”. “Third-generation rights”, precisa este autor, “include minority language rights, the right to national self-determination, and the rights that people may have to diffuse goods as peace, environmental values, the integrity of their culture and ethnicity, and healthy economic development”30. Sin embargo, contrariamente a lo que esta terminología pudiera denotar, la mayoría de disposiciones contenidas en los textos normativos asignan los derechos a los individuos miembros del grupo minoritario del que se trate. Esto es, el titular del derecho continúa siendo, por regla general, el individuo, la persona en cuanto tal y no el grupo al que pertenece. De ahí que 28 Ello se debe, en parte, a que la mayoría de convenios mencionados fueron aprobados apresuradamente –como consecuencia de la reacción política internacional ante el conflicto armado en Yugoslavia– y su contenido se reduce a disposiciones generales que no especifican su relación con los derechos humanos individuales, reflejando la ausencia de ideas claras al respecto. 29 El jurista senegalés Keba M’Baya popularizó la idea de una “tercera generación de los derechos humanos” para referirse al derecho al desarrollo: K. M’Baya, “Le droit au développement comme un droit de l’homme”, Revue des Droits de l’Homme, nº5, 1972. Hoy este concepto se utiliza en el sentido más amplio que apunta Waldron (infra, nota 28). Aunque la división de los derechos humanos en tres generaciones ha sido objeto de críticas, algunos autores incluyen en esta tercera generación aquellos derechos reconocidos como respuesta a problemas cuyo planteamiento es más reciente. Éste es el caso de la protección del medio ambiente o de los derechos de los grupos. Al respecto, J. Donelly, “Third Generation Rights” en C. Brölmann, R. Lefeber y M. Zieck (eds.) Peoples and Minorities in International Law, Londres, Martinus Nijhoff, 1993. 30 J. Waldron, “Liberal Rights: Two Sides of the Coin”, en su libro Liberal Rights: Collected Papers 1981-1991, op. cit., p. 5. Según esta división, la primera generación de derechos humanos serían los derechos individuales clásicos, los “derechos de libertad”, que reclaman la abstención estatal, la segunda generación consistiría en los derecos económicos y sociales y la tercera serían derechos colectivos basados en la solidaridad. Esta clasificación puede ser útil para analizar la consagración jurídica de los derechos humanos desde un punto de vista histórico, pero su adecuación es muy controvertida cuando se emplea para establecer prioridades o grados de importancia entre estas categorías de derechos. Como se verá a lo largo de este trabajo, cabe sostener que todos estos derechos humanos están relacionados con los miesmos principios y son interdependientes. 22 prevalezca la opinión de que se trata de normas que reconocen derechos individuales sin que, en definitiva, supongan ningún tipo de innovación normativa careciente de encaje conceptual31. En parte debido a este tipo de desacuerdos conceptuales, ni los defensores ni los críticos de los derechos de las minorías se muestran satisfechos con los convenios y declaraciones mencionados. Los primeros han criticado la adecuación de esta fórmula de reconocimiento de derechos a las minorías de forma individual y, lege ferenda, proponen catálogos ideales de derechos de las minorías formulados de forma colectiva32. Para los segundos, en cambio, la mayoría de estas normas, tal como aparecen formuladas, resultan superfluas –en el sentido de que podrían derivarse de otros derechos individuales ya reconocidos– puesto que sería inconcebible interpretarlas como si establecieran algún tipo de prioridad de los derechos de un grupo sobre los derechos de los individuos. En definitiva, los desacuerdos respecto de la justificación o fundamento de estos derechos influyen en que no quepa considerar que normas como las descritas conformen todavía reglas bien establecidas y que los estados sigan resistiéndose a adoptar medidas de control que garanticen la efectiva implementación de estas nuevas normas internacionales en materia de minorías en su legislación interna. 31 La evolución de la gestación de los convenios y declaraciones internacionales a que se ha hecho referencia parece confirmar esta tesis. Aunque en su fase de proyectos, los textos presentados contenían normas que asignaban los derechos a las minorías en tanto entidades o sujetos colectivos, en la mayoría de casos tales disposiciones se suprimieron tras ser debatidas. Significativamente, los representantes de varios países condicionaron su aprobación definitiva a esta supresión. Aparentemente, por tanto, parece que la asignación final de los derechos a los individuos y no a los grupos se hace, precisamente, con el fin de evitar su categorización como derechos colectivos, terminología ésta que, como se verá en el siguiente capítulo, no tiene un significado pacífico. 32 Así, Natan Lerner, autor de una obra reciente sobre derechos de grupo, establece un catálogo mínimo de derechos que incluye, entre otros, el derecho del grupo a la existencia, identidad, a la participación política, al uso de su lengua, a establecer instituciones propias y a la protección y desarrollo de su cultura. Lerner, sin embargo, no emplea el término “minoría” sino el de “grupo”, al entender que este último vocablo es más flexible (según él, permite abarcar no sólo la idea de minoría sino la de pueblo o tribu). En el capítulo siguiente se considerarán con mayor detenimiento los problemas conceptuales vinculados al uso de estas nociones. N. Lerner, Group Rights and Discrimination in International Law, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1991, pp. 34-7. 23 2.2. La dimensión filosófica del debate Desde una perspectiva filosófica, el interés se ha centrado en los presupuestos subyacentes a este tipo de disposiciones normativas que reconocen derechos a determinados grupos minoritarios con el objeto de garantizar al preservación de su identidad cultural colectiva (asociada, comúnmente, a elementos étnicos, religiosos y lingüísticos). La elucidación de esta cuestión ha incidido de forma central en la discusión entre liberales y comunitaristas dominante en la filosofía moral y política en las últimas dos décadas. Así, un buen número de filósofos y juristas liberales piensa que el fundamento de normas como las que recogen las declaraciones y convenios mencionados resulta más bien oscuro. Prima facie, el reconocimiento de derechos a los grupos parece legitimar una distribución de derechos fundada en criterios de identidad colectiva, razón por la cual se rechaza rotundamente esta idea. Desde esta perspectiva, los derechos colectivos serían incompatibles con la tradición liberal respondiendo mejor a los principios de moralidad comunitaristas. Ciertamente, la idea de derechos de grupo parece poner en cuestión algunas de las asunciones más arraigadas en el pensamiento político liberal contemporáneo, derivadas de los valores humanistas laicos propugnados por el pensamiento ilustrado del siglo XVIII. Fundamentalmente, la confianza en que los ideales de justicia están vinculados al principio de igualdad, precisando, la implementación de este principio, la garantía de los derechos humanos básicos a todo individuo independientemente de su pertenencia a grupos (ya sea por motivos étnicos, religiosos, culturales, etc.). En última instancia, el estado liberal surgió como respuesta al feudalismo, a la atribución de derechos en función de la pertenencia a distintas clases, y como respuesta a las guerras de religión. En este sentido, el liberalismo clásico requiere que el estado sea neutral en lo referente a los distintos backgrounds de los ciudadanos sin que elementos tales como la cultura, la etnia o la religión deban importar públicamente. Tampoco, por tanto, como criterio de asignación de derechos. Un estado neutral no debería incentivar ni desincentivar la pertenencia a grupos etnoculturales y menos aún reconocerlos legalmente. En caso 24 contrario, se vería afectada la estructura individualista y universal de los derechos que prevalece en esta concepción. Estas ideas, predominantes en la tradición liberal, aparecen reflejadas de forma clara en las cartas de derechos y libertades propias de las democracias constitucionales modernas. Éstas reconocen una serie de derechos civiles y políticos aplicables de forma general a todos los ciudadanos. La misma filosofía subyace a la teoría clásica de los derechos humanos e inspira, tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como la mayoría de instrumentos internacionales adoptados por las distintas organizaciones internacionales con posterioridad a la segunda guerra mundial. A primera vista, pues, el resurgimiento de propuestas de asignación de derechos a los grupos no parece suponer sino un retroceso significativo en el logro de la justicia liberal. En este sentido, se ha afirmado recurrentemente que la idea de derechos colectivos o de derechos de las minorías encuentra su fundamentación teórica idónea en una filosofía como la comunitarista. Es más, en palabras de Will Kymlicka, muchos autores entienden que “defending minority rights involve endorsing the communitarian critique of liberalism, and viewing minority rights as defending cohesive and communally-minded grups against the encroachment of liberal individualism.”33 Sin duda, la sensibilización hacia el valor de las comunidades que está en la base de estos derechos se debe en gran medida a la crítica de la corriente comunitarista al liberalismo, sobre todo, al paradigma de teoría de la justicia liberal articulado por John Rawls en su libro A Theory of Justice (1971). La discusión es de sobras conocida por lo que no trataré de reproducirla aquí más que muy concisamente: Los filósofos comunitaristas mantienen que la moralidad política liberal es incapaz de dar cuenta del fenómeno de la lealtad en los grupos y de la voluntad de 33 W. Kymlicka, “The New Debate over Minority Rights”, en Politics in the Vernacular, op. cit. 25 reafirmación cultural34. Según esta posición, esto se debe, fundamentalmente, a que el liberalismo no atribuye un valor intrínseco a la pertenencia del ser humano a comunidades concretas ni tampoco a la influencia determinante de dicha pertenencia en la conformación de la identidad personal. El comunitarismo insiste en que el individualismo abstracto de la teoría liberal, su “atomismo” exacerbado, está basado en una concepción del yo previa a cualquier experiencia en comunidad, sin vínculos sociales, que no capta la realidad de la experiencia humana. Así, para Michael Sandel, imaginar un yo moral constituido independientemente de sus fines y valores no es concebir un agente idealmente libre y racional sino “a person without character, without moral depth”35. Y el argumento de Alystair McIntyre en contra del individualismo liberal es similar. También este autor defiende una idea de la identidad humana dependiente de la pertenencia a una comunidad o grupo social: “we all approach our own circumstances as bearers of a particular social identity. I am someone’s daughter...I am citizen of this or that city...; I belong to this clan, that tribe, this nation...the story of my life is always embedded in the story of those communities from which I derive my identity.”36 La agenda comunitarista no incluye una teoría de los derechos colectivos en sentido estricto. No obstante, en la medida en que se considera que la defensa de tales derechos parece requerir el otorgamiento de un valor intrínseco a las comunidades –en detrimento del individualismo característico de las aproximaciones liberales– el comunitarismo se prefigura como el marco teórico 34 El movimiento comunitarista aparece en la década de los ochenta con fuertes críticas al proyecto liberal y, sin duda, el debate entre liberales y comunitaristas continua ejerciendo cierto atractivo de la filosofía moral y política actual. Algunas de las obras centrales en esta corriente son las siguientes: A. McIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, Londres, Duckworth, 1981; M. Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge, Cambridge University Press, 1982; M. Walzer, Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality, Oxford, Blackwell, 1983; Ch. Taylor, Sources of the Self. The Making of Modern Identity, Cambridge, Cambridge University Press, 1989. Sobre el debate entre liberalismo y comunitarismo, desacuerdos centrales y posiciones de los distintos autores, S. Mulhall y A. Swift, Liberals & Communitarians, Oxford, Blackwell, 1992. 35 M. Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, op. cit. p. 179. En el mismo sentido, Ch. Taylor, “Cross-Purposes: the Liberal-Communitarian debate”, en Ch. Taylor, Philosophical Arguments, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1995, p. 181. 26 ideal para su fundamentación. Lo cierto es, además, que, hasta hace poco tiempo, la mayoría de autores que defendían los derechos colectivos lo hacían desde una óptica comunitarista, opuesta al enfoque individualista preponderante en las teorías liberales de los derechos. Por supuesto, la crítica comunitarista al “individualismo” liberal no es ni mucho menos novedosa37. Sin embargo, como es sabido, a menudo ha ido asociada a elementos conservadores o reaccionarios, como la anteposición de los intereses del grupo social o de la comunidad por encima del individuo o bien el rechazo implícito de la autonomía del ser humano. Por este motivo, Michael McDonald observa que: “liberal hostility to collective rights is based on a certain reading of history that identifies collective rights with a totalitarian approach in which the individual is run over by the collective steamroller. Collective rights are seen as having a fascist ancestry, an assotiation with the doctrine of master race. The liberal’s concern is often for the members of minority groups who will suffer at the hands of a majority invoking its alleged collective righs at the minority’s expense.”38. En parte por las razones a que apunta McDonald, la teoría política liberal se ha mostrado hostil al reconocimiento de derechos colectivos. Numerosos autores liberales han advertido no sólo del peligro que entraña el reconocimiento de derechos a los grupos en tanto comunidades culturales distintas, sino de la incoherencia inherente a la conceptualización de determinados derechos humanos 36 A. McIntyre, After Virtue, op. cit., p. 181. En su desarrollo sobre las aplicaciones del término desde su surgimiento, Lukes señala como en Francia el vocablo “individualisme” se utilizaba en sentido peyorativo por parte del pensamiento conservador durante la Restauración; este movimiento se oponía a los principios de autonomía, libertad e igualdad propugnados por la Ilustración que originó, en parte, la Revolución Francesa. Estos pensadores antirrevolucionarios dieron un gran valor a la sociedad y rechazaron la importancia que los filósofos del siglo XVIII habían concedido al individuo. La finalidad era, en muchos casos, justificar la vuelta a los principios feudales y eclesiásticos contra los que había reaccionado el movimiento ilustrado. Pues bien, idéntica connotación conservadora reconocen los liberales de hoy en el pensamiento comunitarista. S. Lukes, El individualismo, Madrid, Península, 1975, pp. 13-26. 38 M. McDonald, “Should Communities Have Rights? Reflections on Liberal Individualism”, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, vol. IV, nº 2, 1991, p. 227. 37 27 como derechos colectivos. Admitir la existencia de derechos de grupo que, al menos potencialmente, podrían entrar en conflicto con los derechos humanos individuales, supondría considerar el respeto hacia los grupos como más importante que el respeto hacia los individuos. Éste sería, en todo caso, un proyecto incompatible con la tradición liberal. 3. Propósito y estructura de la investigación El propósito último de este trabajo es cuestionar esta última conclusión predominante en muchas reflexiones filosóficas sobre el problema de los derechos colectivos. En concreto, se intentará mostrar que no es preciso suscribir argumentos comunitaristas para justificar moralmente determinados derechos colectivos de las minorías culturales en una sociedad democrática. Contrariamente a lo que han sostenido algunos destacados filósofos y juristas liberales, o el liberalismo más ortodoxo, se argumentará que el reconocimiento de estos derechos es esencial en el camino hacia la realización de la justicia en las sociedades multiculturales. Este reconocimiento, además, no tiene por qué conllevar ningún menoscabo para los derechos individuales básicos como el derecho a la libertad, a la igualdad y a la dignidad del ser humano. Existe, en suma, un modo de articular el concepto y la justificación de los derechos colectivos que permite rechazar consistentemente esta supuesta dicotomía irreconciliable entre un modelo de derechos colectivos y otro modelo de derechos individuales. Al objeto de desarrollar este argumento, la investigación se ha dividido en dos partes. Este esquema ha estado condicionado por el hecho de que una parte importante del debate filosófico sobre los derechos colectivos ha estado centrado en cuestiones conceptuales. A tratar estas cuestiones se dedica la primera parte del trabajo. La posibilidad de conferir derechos a ciertas colectividades de seres humanos está condicionada a la identificación de estos grupos. Aunque los derechos colectivos se atribuyen a las minorías, no existe consenso sobre ésta última noción ni tampoco sobre el sentido en que se afirma que los grupos tienen derechos morales. Con ello no quiere decirse que las discrepancias sean meramente 28 terminológicas. Como afirma Lukes, las palabras contienen ideas e incluso teorías39. Esta observación es particularmente apropiada en nuestro contexto de estudio, como tendrá ocasión de corroborarse. En efecto, los capítulos primero y segundo tienen por objeto mostrar que muchos desacuerdos se deben a que la literatura sobre los derechos colectivos se ha regido por presupuestos de dudosa adecuación para analizar los problemas de fondo que plantea el multiculturalismo. Además, determinadas ideas preconcebidas en torno a las implicaciones de asumir las reivindicaciones que plantean las minorías han condicionado enormemente el curso de la discusión influyendo, en concreto, en su asociación con una prolongación del debate liberalismocomunitarismo que resulta particularmente problemática. Concretamente, en el primer capítulo se exponen los motivos por los cuales el enfoque dominante se basa en presupuestos teóricos inadecuados (I). En el segundo, en cambio, se presentan algunas estrategias para superar las deficiencias y objeciones indicadas. Se argumentará que la mejor opción –de entre las propuestas– es decantarse por una concepción alternativa de derechos colectivos (II). Esta concepción permitirá identificar la clase de grupos minoritarios que son, prima facie, candidatos al reconocimiento de estos derechos. Para ello, se mantendrá la importancia de establecer una distinción básica entre minorías sociales y minorías culturales en razón del tipo de demandas que plantean ambas clases de grupos (III). En el capítulo cuarto se retoman las principales conclusiones alcanzadas e introducen los problemas que ocuparán la segunda parte del trabajo (IV). El primer capítulo de esta segunda parte es introductorio (V). Su objeto es exponer sintéticamente las objeciones substantivas más poderosas que, desde el punto de vista liberal, se han planteado al reconocimiento de derechos colectivos a las minorías culturales. El proyecto de los siguientes cuatro capítulos se detalla en esa misma sede, por lo que a ella me remito. En términos generales, se tratará de analizar detenidamente y ofrecer una respuesta a las distintas objeciones planteadas, articulando una visión 39 S. Lukes, El individualismo, op. cit., p. 2. 29 distinta de los problemas que se suscitan. Esta visión permitirá avanzar hacia una tesis ya anticipada en estas páginas introductorias: la justicia en los estados democráticos multiculturales exige, efectivamente, que los derechos individuales de la ciudadanía se completen con la atribución de una serie de derechos colectivos a las minorías culturales. El propósito que guía la segunda parte de la investigación es, en esencia, ofrecer un panorama de los distintos argumentos morales que podrían alegarse en apoyo a esta tesis y argumentar en favor del mayor peso específico de algunos de ellos. 30 PARTE I 31 CAPÍTULO I. MINORÍAS Y DERECHOS COLECTIVOS: PRESUPUESTOS CONCEPTUALES DEL DEBATE 1. Planteamiento Los derechos colectivos o derechos de grupo suelen atribuirse a las minorías. Sin embargo, qué se entiende por minoría –i.e., qué elementos permiten distinguir a cualquier colectivo de individuos del colectivo relevante a los efectos de la atribución de estos derechos– no resulta pacífico. Por regla general, las definiciones más comunes resultan controvertidas para ser adoptadas acríticamente debido, fundamentalmente, a la dificultad que supone captar las distintas manifestaciones del fenómeno de la minoridad. Asimismo, la expresión “derechos colectivos” se ha empleado con sentidos distintos, por lo que tampoco resulta claro qué implicaciones se desprenden de la afirmación de que un grupo tiene derechos. Las discrepancias teóricas que suscitan ambas nociones han condicionado notablemente el curso del debate filosófico sobre los derechos de las minorías. Así, por un lado, una fuente importante del rechazo hacia esta idea es, precisamente, el escepticismo en cuanto a la existencia de criterios satisfactorios para definir en qué consiste una minoría. Por otro, respecto de los derechos colectivos, existe un desacuerdo básico entre colectivistas e individualistas sobre si un grupo puede tener intereses capaces de justificar el reconocimiento de derechos. Este capítulo gira en torno a estas cuestiones surgidas a raíz de los problemas conceptuales señalados. Como se ha apuntado, los desacuerdos a que nos enfrentamos no son meramente terminológicos. Por el contrario, su origen está en asunciones sustantivas muy arraigadas, a menudo, presupuestas implícitamente en el debate. Un enfoque adecuado del problema de los derechos de las minorías requiere empezar analizando detenidamente estas premisas conceptuales. 1 2. La idea de minoría: una primera aproximación Aunque se han ensayado definiciones diversas, el vocablo “minoría” presenta un grado de indeterminación importante. En principio, no es posible afirmar que existe consenso en torno a una definición jurídica o metajurídica de este término porque tampoco hay en el lenguaje natural un único elemento que permita precisarlo. En su acepción más general, “minoría” hace referencia a un conjunto de individuos que, por determinadas circunstancias, se encuentra en inferioridad respecto de otro conjunto al que se ven unidos por alguna relación contingente. El problema reside en que los elementos que se proponen con el propósito de determinar dicha condición de inferioridad son de lo más heterogéneos: número, etnia, religión, inferioridad relativa a los derechos, condiciones de vida, etc. De ahí deriva la dificultad de una aproximación universal a este concepto que se traduzca en un significado unívocamente aceptado. Un aspecto a destacar en el uso singular del vocablo “minoría” en los ámbitos jurídico y político es la vinculación entre esta noción y la de estado. Siendo el concepto de minoría de carácter relacional, la conexión entre ambas nociones indica que es el estado la estructura política que se toma en consideración a la hora de realizar el proceso de evaluación de las dinámicas de inferioridad o de subordinación de determinados grupos. Aunque cabría imaginar la existencia de minorías sin la de estados, o hablar de “estados minoritarios” en la sociedad internacional, la relación concretamente establecida muestra que la problemática de las minorías se ha tratado primordialmente considerando sus repercusiones, tanto teóricas como prácticas, en el ámbito doméstico. Ello, a su vez, no es más que una evidencia del modo en que el mundo está organizado políticamente. Más allá de estos elementos, asumidos más o menos invariablemente en toda definición de minoría –la situación de inferioridad o subordinación del grupo en cuestión y el marco estatal en el que se produce dicho desequilibrio– es difícil progresar hacia una mayor delimitación del concepto. En su conocido Estudio sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas y lingüísticas, Francesco 2 Capotorti ilustra las dificultades para delimitar con precisión los elementos relevantes de la noción de minoría40. Este autor apunta algunas de las cuestiones más controvertidas como la necesidad de una medida mínima del grupo, la exigencia o no de su inferioridad numérica respecto a la población global del estado, la interacción entre criterios objetivos y subjetivos a tener en cuenta, o bien la inclusión o exclusión de los extranjeros. La definición finalmente propuesta ha sido seguida en la práctica internacional como guía de aplicación de las normas dirigidas a la protección de minorías, por lo que quizás sea interesante adoptarla como punto de partida. Para Capotorti, una minoría es: “a group which is numerically inferior to the rest of the population of a State and in a non-dominant position, whose members –being nationals of the State– possess ethnic, religious or linguistic characteristics differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion or language.”41 Según esta definición, el término “minoría” designa dos propiedades que circunscriben su aplicación: la primera hace referencia a elementos objetivos (un grupo caracterizado por la etnia, la religión o la lengua, inferior en número, con una posición no dominante en el estado de que se trate, cuyos miembros reúnen la condición de ciudadanos). A estos elementos debe añadirse otro de naturaleza subjetiva: la voluntad del grupo de preservar su identidad específica. Si bien el 40 F. Capotorti, Study on the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities (UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and protection of Minorities), UN Doc.E/CN.4/Sub.2/384/Rev.I (1979). En adelante, “Informe Capotorti”. 41 Informe Capotorti, Ibid., Add. 1-7. Otro intento de precisar este concepto también en el ámbito de Naciones Unidas fue el del canadiense Jules Deschenes, quien definió minoría como “a group of citizens of a State, constituing a numerical minority and in a non-dominant position in that State, endowed with ethnic, religious or linguistic characteristics which differ from those of the majority of the population, having a sense of solidarity with one another, motivated, if only implicitly, by a collective will to survive and whose aim is to achieve equality with the majority in fact and in Law”, en Proposal concerning a definition of the term 'minority', by Special Rapporteur Jules Deschenes, UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, UN Doc.E/CN.4/Sub.2/1985/31. La definición de Deschenes difiere de la de Capotorti en aspectos menores pero introduce, junto al elemento de la voluntad de sobrevivir en tanto grupo distinto, el deseo de lograr la igualdad con el grupo mayoritario. 3 núcleo del concepto de minoría aparece configurado sobre la base de ambas propiedades tanto en la mayoría de documentos jurídicos como en los análisis teóricos, la definición de Capotorti se ha considerado demasiado estrecha en algunos puntos. Examinemos más detenidamente ambos elementos. 2.1. Elementos objetivos En primer lugar, el significado bastante común de minoría determinado por el criterio de inferioridad numérica de un conjunto de individuos respecto de otro apunta a una característica a veces fundamental, pero que no siempre se contempla en el uso habitual de este concepto. En concreto, suele objetarse que el elemento cuantitativo no da cuenta de “minorías” en el sentido de grupos oprimidos o en peores condiciones de vida como serían los casos, por ejemplo, de la población de raza negra en Sudáfrica durante el régimen de apartheid o el de las mujeres enla mayoría de países. En estos supuestos la medida relativamente amplia o pequeña del grupo no repercute en su posición dominante o no dominante respectivamente, salvo, claro está, que la diferencia en cuanto a esta posición se interprete como una cuestión puramente numérica. Pero no parece razonable restringir el uso de la expresión minoría hasta este extremo. Como observa Raz, aun cuando el factor numérico pueda ser relevante para discutir temas como la solución a un conflicto concreto o la asignación de recursos, en principio, no debería conformar un elemento esencial de la definición de minoría42. En segundo lugar, el requisito de que los miembros del grupo sean nacionales del estado en cuestión excluye los grupos de inmigrantes residentes en un determinado país pero que, por las circunstancias que sea, no han adquirido la nacionalidad. Sin embargo, la inmigración constituye, precisamente, una fuente importante del multiculturalismo que caracteriza las sociedades actuales, generando controversias parecidas a las que plantea la presencia de otros grupos minoritarios integrados por personas con estatus de nacionales. Así, especialmente cuando se 4 trata de grupos numerosos, las pretensiones de los inmigrantes frente a los estados de acogida son análogas a las de otras minorías que se incluirían en la definición sugerida por Capotorti43. Piénsese, por ejemplo, en las demandas que tienen por objeto el mantenimiento de determinadas prácticas culturales o religiosas en el país de acogida. En este sentido, incluir el elemento de la nacionalidad en la definición de minoría carece de justificación (cuanto menos, a los efectos de examinar la relevancia moral de determinadas demandas o propuestas normativas). De hecho, como se verá a lo largo de este trabajo, las cuestiones morales y políticas relativas al régimen de los inmigrantes han sido objeto de tratamiento en prácticamente todos los estudios recientes sobre el tema de los derechos de las minorías44. Por último, Capotorti basa su noción de minoría en un substrato de carácter lingüístico, religioso o étnico. Éstos constituyen los rasgos que deben predominar en un grupo a efectos de ser considerado como minoría por el derecho internacional general45. Si bien es cierto que, en ocasiones, se ha optado por utilizar la expresión más específica de “minorías nacionales”46, en general siempre se piensa 42 J. Raz, “Multiculturalism. A Liberal Perspective”, en J. Raz, Ethics in the Public Domain. Essays in the morality of Law and Politics, Oxford, Clarendon Press, 1994, p. 174. 43 Como observa Joseph Carens, cuando la proporción de inmigrantes en relación a los nacionales en un estado es mínima, éstos son fácilmente absorbidos o asimilados por la cultura dominante. Las controversias aparecen cuando el número de inmigrantes es suficientemente significativo para provocar cambios en la comunidad pre-existente. J. Carens, “Aliens and Citizens: The Case for Open Borders”, en W. Kymlicka, The Rights of Minority Cultures, Oxford, Oxford University Press, 1995, p. 346. 44 Javier de Lucas analiza la problemática relativa a la inmigración en su libro Europa: ¿Convivir con la diferencia?. Racismo, nacionalismo y derechos de las minorías, Madrid, Tecnos, 1992. Como se verá más adelante, el tratamiento de las cuestiones morales y políticas que plantea la inmigración forma parte central de la teoría de los derechos de las minorías elaborada por Kymlicka en Multicultural Citizenship, op.cit. 45 Estos tres elementos aparecen, efectivamente, en las disposiciones relativas a la protección de minorías en el ámbito de las Naciones Unidas. Éste es el caso del artículo 27 de la Convención internacional de derechos civiles y políticos (supra). También el artículo 13 de la Convención internacional de derechos económicos, sociales o culturales de 1966 se refiere a la promoción de la tolerancia y comprensión entre grupos étnicos, religiosos o lingüísticos. Asimismo, como su propio título indica, la Declaración de los derechos pertenecientes a las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas (1992). 46 En el ámbito regional europeo, los principales instrumentos adoptados en el marco de la actual OSCE y del Consejo de Europa, se refieren a “minorías nacionales”. Dicho término, 5 en grupos caracterizados por signos culturales asociados a estos elementos. También el debate filosófico sobre los derechos colectivos se ha centrado, primordialmente, en los derechos de las minorías definidas a partir de criterios etno-culturales de este tipo. Como observan Kymlicka y Shapiro, el enfoque prioritario sobre estos grupos es comprensible en la medida en que son la causa potencial de conflictos violentos e inestabilidad política47. Sin embargo, cabe preguntarse en qué medida sus caracteres difieren intrínsecamente de los de otros grupos minoritarios con los cuales la gente también se identifica por razones diversas. En esta línea, algunos autores discrepan respecto a lo que consideran privilegiar injustamente los elementos culturales de un tipo (étnicos, religiosos, lingüísticos) en las discusiones sobre minorías. Así, Luis Prieto Sanchís se ha referido, por contraste, a grupos ideológicos no religiosos (las denominadas “tribus urbanas” o la masonería), homosexuales, mujeres, etc., que presentan costumbres, modos de vida y valores de algún modo diferenciados o en conflicto con los de la mayoría dominante. Para este autor, la dimensión estipulativa de una definición de minoría centrada en los rasgos étnicos, religiosos o lingüísticos no capta el amplio significado que el término asume en el lenguaje ordinario48. En suma, no existe consenso en torno a qué elementos objetivos debería reunir un grupo a efectos de ser calificado como minoría en sentido estricto. Un concepto como el de Capotorti, centrado en criterios específicos como la nacionalidad, el número, la religión, la etnia o la lengua fracasa por ser demasiado restrictivo. Su definición supone la exclusión arbitraria de otras colectividades, distinguidas en base a otros elementos, a los que también se alude comúnmente con el término “minoría” y cuyas demandas plantean dilemas similares. no obstante, no supone una ampliación sino que engloba básicamente a los grupos minoritarios anteriores. 47 I. Shapiro, W. Kymlicka (eds.) Ethnicity and Group Rights, Nomos XXXIX, New York, New York University Press, 1997, p. 10. 48 L. Prieto Sanchís, “Igualdad y minorías”, Derechos y Libertades. Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, nº 5, julio-diciembre, 1995, pp. 122-3. 6 ¿Qué se desprende de este desacuerdo en torno a las propiedades relevantes para delimitar el concepto de minoría? Para responder a esta pregunta, es preciso no perder de vista el alcance concreto de esfuerzos doctrinales como el de Capotorti. Éstos aspiran exclusivamente a construir un concepto jurídico de minoría sobre la base de una disposición convencional. En este sentido, la definición formulada por Capotorti obedeció en su momento a la necesidad de esclarecer el ámbito de aplicación del artículo 27 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos. Del mismo modo, otros intentos recientes de clarificar la noción de minoría han estado condicionados a garantizar la aprobación de nuevas convenciones o declaraciones en esta materia49. Así pues, deben tenerse presentes las limitaciones políticas impuestas por la específica vocación de definiciones estipulativas como las mencionadas. En ocasiones, los estados han condicionado su firma a la no inclusión de determinadas categorías de grupos en la definición de minoría incorporada a un documento normativo internacional. Por ejemplo, en el caso de la Carta de lenguas regionales o minoritarias mencionada en la introducción el artículo 1 enfatiza expresamente que no se considerarán “lenguas minoritarias” las lenguas de los inmigrantes, sino la de las minorías nacionales tradicionalmente usadas. En los trabajos preparatorios de este documento los representantes de varios estados expresaron sus reticencias a reconocer todas las lenguas minoritarias en su territorio por temor a que ello implicara tensiones políticas entre los diversos grupos o bien la obligación de prever partidas presupuestarias para garantizar, por ejemplo, la educación en estas lenguas. De hecho, hasta la fecha, sólo 11 de los estados miembros del Consejo de Europa han ratificado la Carta, lo cual sugiere que otorgar este tipo de derechos a las minorías culturales sigue contemplándose como algo discrecional. Por lo que respecta al también mencionado Convenio marco de protección de las minorías nacionales, 49 Así, la Recomendación 1201/93 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa contiene una definición de “minoría nacional” con la intención de influir directamente en la interpretación del entonces todavía proyecto de Convención europea de protección de minorías. 7 este convenio no incluye una definición de “minoría nacional” porque los estados no pudieron ponerse de acuerdo en este punto. Como resultado de esta indefinición, algunos de los estados que han firmado y ratificado el convenio han añadido a su ratificación la reserva de que “no hay minorías nacionales en su territorio”, o su propia definición de lo que ellos entienden por minorías nacionales, con lo cual las obligaciones que pudieran desprenderse de la firma del tratado se circunscriben, en última instancia, a la buena voluntad de los estados firmantes. En suma, no puede obviarse sin más el dato de que existe en la práctica internacional un interés por garantizar cierta protección exclusivamente a determinados grupos, sin que los criterios establecidos para que ésto sea así resulten claramente justificados. Como se remarcará más adelante, son los desacuerdos en este plano los que explican las dificultades que encuentran los intentos de incluir una definición de minoría en cualquier disposición normativa de ámbito internacional. Ahora bien, si prescindimos, para nuestros fines, de estas restricciones políticas y pragmáticas que operan en la elaboración de definiciones como de la que aquí se ha partido, la única propiedad de naturaleza objetiva inherente a cualquiera de los usos del término “minoría” es la posición no dominante de un conjunto de individuos. Éste es, en definitiva, el único elemento objetivo no controvertido que puede rescatarse de la definición anterior. La misma idea suele expresarse en términos distintos: situación de desventaja, de inferioridad e incluso de desigualdad. Así, Paolo Comanducci entiende por “minorías”: “los conjuntos de individuos que, sin ser necesariamente menos numerosos que otros conjuntos de individuos (piénsese en las mujeres), se encuentran por razones históricas, económicas, políticas o de otro tipo en una situación de desventaja (de subalternidad, de menor poder, etc.) frente a otros conjuntos de individuos de la misma sociedad. ”50 50 P. Comanducci, “La imposibilidad de un comunitarismo liberal” en L. Prieto Sanchís (coord.), Tolerancia y minorías. Problemas jurídicos y políticos de las minorías en Europa, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1996, p. 16. 8 Pero apelar únicamente al elemento de la no-dominación para dar cuenta del significado al término minoría conduce, a juicio de algunos autores, a ambigüedades que continúan resultando insatisfactorias. Para Prieto Sanchís, “si minorías dignas de protección”, con base en este criterio, “son las mujeres, los niños, los ancianos, los drogadictos, las minorías étnicas, los ex-presidiarios y los parados...resulta que la presunta mayoría constituye en realidad una exigua minoría”51. Esta apreciación es –irónicamente– crítica hacia la consideración de aquella propiedad como necesaria y suficiente para que la condición de minoría se aplique a un conjunto de individuos. Viene a señalar que, de no tomarse en cuenta ningún otro elemento, dentro de este concepto existe un margen tan amplio que permite incluir a casi cualquier grupo. No obstante, la definición de Capotorti sí incorporaba otro elemento fundamental para definir esta noción: el grupo debe mostrar un sentido de solidaridad, dirigido a preservar su cultura o tradiciones. 2.2. El elemento subjetivo Efectivamente, la segunda propiedad que introduce Capotorti para delinear su concepto de minoría posee naturaleza subjetiva. Afirmar, de acuerdo con este criterio, que un grupo constituye una minoría permite eludir la problemática que suscita toda especificación de unos criterios objetivos, más allá del elemento de la inferioridad relativa o no dominación. Los grupos candidatos a la condición de “minoría” serían aquellos que manifestaran, explícita o implícitamente, la voluntad de preservar su propia identidad (diferenciada de la del grupo predominante en una sociedad determinada). Dicho de otro modo, el interés subjetivo en mantener una peculiar identidad minoritaria sería el factor verdaderamente crucial para entender que un grupo concreto constituye una minoría en el sentido relevante. Es interesante advertir que, en sentido estricto, la noción de grupo se ha asociado por parte de algunos filósofos a este componente subjetivo vinculado a la conformación de identidades personales o colectivas. En su artículo “Groups and 51 L. Prieto Sanchís, “Igualdad y minorías”, op. cit., p. 120. 9 the Equal Protection Clause”, Owen Fiss subraya que un grupo es algo más que un mero agregado de individuos que llegan al mismo tiempo a una esquina52. Este autor establece algunos criterios a fin de distinguir entre agregados de individuos y grupos sociales. Para Fiss un grupo social reúne dos características específicas: la primera, es que es una “entidad”, lo cual significa que “the group has a distinct existence apart from its members, and also that it has an identity. It makes sense to talk about the group (at various points of time) and know you are talking about the same group. You can talk about the group without reference to the particular individuals who happen to be its members at any one moment.”53 Además, en segundo lugar, se requiere que “The identity and well-being of the group and the identity and well-being of the group are linked. Members of the group identify themselves –explain who they are– by reference to their membership in the group, and their well-being or status is in part determined by the well-being or status of the group.”54 Fiss denomina a esta segunda característica “condición de interdependencia”. Más recientemente, las referencias en la literatura sobre derechos de las minorías al grupo cualificado para la asignación de derechos se han sofisticado notablemente, pero siguen abundando en las consideraciones básicas realizadas por este autor. Así, McDonald afirma que es la existencia de concepciones compartidas (shared understandings) la que permite sostener que un conjunto de individuos forman parte de un grupo55. Los elementos objetivos –herencia compartida, lenguaje, 52 O. M. Fiss, “Groups and the Equal Protection Clause”, Philosophy and Public Affairs, vol. 5, nº 2, 1976, p. 148. 53 Ibid., p. 148. Vernon Van Dyke realiza una afirmación similar al señalar que los grupos son entidades colectivas que existen como unidades y no simplemente como agregados de individuos, V. Van Dyke, Human Rights, Ethnicity and Discrimination, Greenwood, Westport, 1985, p. 32. 54 O. M. Fiss, “Groups and the Equal Protection Clause”, Philosophy and Public Affairs, op. cit., p. 148. 55 M. McDonald, “Should Communities Have Rights? Reflections on Liberal Individualism”, op. cit., p. 218. En los mismos términos a los empleados por este autor, aunque en un contexto distinto, se expresaba A. M. Honoré, quien también sostuvo que “Clearly a 10 etnicidad– pueden proveer una base para la constitución de estas concepciones comunes. Sin embargo, lo verdaderamente singular de los grupos es “a tendency of each group member to see herself as part of an us rather just than a separate me”56. En este mismo sentido, J. Angelo Corlett aplica a los grupos una distinción con connotaciones geológicas distinguiendo entre “agregados” y “conglomerados”57. Los primeros serían conjuntos de personas débilmente asociadas mientras que los segundos representarían la idea de grupo que mantienen Fiss y McDonald. La metáfora de los conglomerados resalta la idea de totalidad, de profundidad en los intereses constitutivos de los miembros del grupo, y distingue a estos colectivos de lo que Virginia Held denomina meramente collections, esto es, agrupaciones casuales de individuos que no se hallan vinculados unos a otros en este sentido fuerte58. En definitiva, como puede apreciarse, la noción de grupo que mantienen estos autores aparece estrechamente vinculada a elementos subjetivos. No se trata de grupos anónimos o agregados de individuos, tampoco de clubs o asociaciones formales a los que uno suele optar por pertenecer y dejar de pertenecer. Se hace referencia a lazos entre la identidad del grupo y la identidad individual, a la relación entre el bienestar del grupo y el de sus miembros, a los sentimientos de autoidentificación personal con sus características o a un sentimiento implícito de solidaridad. En definitiva, se evoca más bien la idea de comunidad59. group is not a mere collection of individuals” sino que es la existencia de “a shared or common understanding, or a number of such understandings” la característica definitoria de un grupo. T. Honoré, “Groups, Laws, and Obedience”, T. Honoré, Making Law Bind, Oxford, Clarendon Press, 1987. 56 M. McDonald, “Should Communities Have Rights? Reflections on Liberal Individualism”, op. cit., p. 219. 57 J. A. Corlett, “The problem of Collective Moral Rights”, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, vol. VII, nº 2, July 1994, pp. 238-9. 58 V. Held, “Can a Random Collection of Individuals Be Morally Responsible?”, The Journal of Philosophy, vol. LXVII, nº 14, 1970, pp. 472-3. 59 En consecuencia, también la respuesta a la cuestión de la pertenencia individual al grupo o comunidad dependerá, esencialmente, de elementos subjetivos. Avanzando algunas ideas que se desarrollarán más adelante, la pertenencia tiene que ver, en primer lugar, con la autoidentificación con el grupo, que determina el modo en que el individuo se percibe primariamente a sí mismo. De ahí que sólo cuando se mantienen fuertes lazos entre un 11 Para algunos autores, sin embargo, este criterio subjetivo tampoco resulta apropiado para delinear el concepto de minoría. Concretamente, se critica la imprecisión a que conduce este criterio de naturaleza cuasi psicológica: si la identidad no es algo estático, su formación es fruto de un proceso complejo, en permanente transformación, involucrando la relación intensa entre grupos distintos que, a su vez, no son internamente homogéneos, ¿en qué medida puede predicarse la existencia de identidades colectivas distintas? La aserción de que algunos grupos manifiestan una identidad que nos permite identificarlos como minorías ha sido –y de ello habremos de hablar más adelante– ampliamente contestada. 3. Grupos minoritarios y derechos colectivos: presupuestos teóricos e inadecuación del enfoque dominante Como se apuntó al inicio de este capítulo, el enfoque predominante en la literatura sobre los derechos de las minorías se ha centrado en definir, en primer lugar, la noción de minoría considerando, a posteriori, la posible justificación de la atribución de un catálogo de derechos colectivos a estos grupos. Ésta es, por así decirlo, la perspectiva estándar al abordar el tema objeto de estudio. El siguiente planteamiento es representativo de esta aproximación común: “Antes de dilucidar de qué clase de derechos son acreedores las culturas minoritarias ha de plantearse una cuestión de carácter general, de no tan fácil respuesta, acerca de la identificación del sujeto colectivo legitimado para el eventual disfrute de esos derechos: ¿cuáles son los criterios disponibles para identificar una minoría? (...). Si alguna vez se llegara a despejar ese complejo problema de la identificación de los posibles grupos titulares de especiales derechos de protección todavía persistiría un grave escollo teórico, quizá el más importante, que… hace referencia a la justificación de conjunto de individuos se concibe éste como grupo en sentido cualificado. Pero, además, ser miembro de un grupo es una cuestión de reconocimiento mutuo: uno pertenece, entre otras condiciones, si los otros miembros le reconocen como uno de ellos. “Membership”, escribe Raz, “is a matter of mutual recognition...a question of belonging, not of achievement” (“National Self-Determination”, en J. Raz, Ethics in the Public Domain. Essays in the Morality of Law and Politics, op. cit. p. 130). Es decir, el hecho de haber nacido en el seno de un grupo, de compartir ciertos rasgos o de haber alcanzado algún logro si bien pueden aducirse como razones para lograr el reconocimiento de los demás, no constituyen el reconocimiento per se. 12 los derechos colectivos, esto es, atribuibles no a individuos aislados sino a comunidades, a grupos de individuos.”60 Sin embargo, como se ha puesto de manifiesto, delimitar con claridad el significado del término “minoría” a efectos de identificar los grupos relevantes no resulta fácil. Los criterios que suelen informar definiciones estipulativas al uso como la de Capotorti han recibido numerosas críticas que, de ser aceptadas, devuelven a este concepto su imprecisión originaria. Con el propósito de obviar esta especie de infortunio conceptual, los autores recurren a especificar en sus escritos el sentido en que emplean la expresión minoría, esto es, a singularizar los grupos a los que dirigen sus observaciones. Pero este esfuerzo de precisión contextual no evita que, bajo la rúbrica “derechos de las minorías”, quepa encontrar alusiones a una amplia gama de grupos: desde colectivos inferiores numéricamente, o bien infrarrepresentados, hasta clases sociales, grupos culturales minoritarios, colectivos discriminados por razones de género, raza, discapacitación física, etc. Parece relevante, entonces, preguntarse en qué medida estas divergencias en torno a las características de los grupos a tener en cuenta afectan a cualquier elaboración de una teoría de los derechos colectivos. Según una opinión generalmente aceptada, la complejidad para elaborar un concepto de minoría constituye un grave escollo conceptual, dificultando enormemente la tarea de justificar la asignación de derechos colectivos a estos grupos. Efectivamente, una objeción central al reconocimiento de estos derechos se basa en las dificultades que encuentra cualquier criterio para designar los grupos relevantes. En este sentido, Julius Grey niega que quepa establecer un marco general para la atribución de derechos colectivos puesto que la heterogeneidad de los criterios anteriores conduciría, inevitablemente, a la arbitrariedad en el proceso 60 J. C Velasco Arroyo, “El reconocimiento de las minorías. De la política de la diferencia a la democracia deliberativa”, Sistema 142, 1998, p. 70. 13 de selección de los grupos relevantes61. En especial, en lo concerniente a su reconocimiento jurídico, acostumbra a enfatizarse la gravedad de las consecuencias que produciría dicha indeterminación en la esfera de la aplicación de estas reglas62. Los propios defensores de estos derechos suelen evaluar de forma negativa la ausencia de consenso sobre un concepto de minoría capaz de englobar las distintas manifestaciones de este fenómeno. Esta es, en definitiva, una convicción bastante compartida en los análisis sobre este tema. En su mayoría, éstos tienden a comenzar subrayando esta dificultad. A modo de ilustración, considérese la siguiente reflexión de Javier de Lucas: “la existencia de una conciencia cada vez más difundida acerca de la importancia del problema de las minorías no supone necesariamente claridad conceptual. Lo muestra la dificultad que entraña la elaboración de un concepto de minorías que abarque satisfactoriamente las diferencias entre las distintas clases de minorías, de las culturales a las nacionales. Lo muestra también el relativo fracaso con el que hasta ahora se han saldado casi todos los intentos de resolver el problema de los 'derechos de las minorías', una cuestión que, indudablemente, está ligada a las dificultades conceptuales que acabo de mencionar, como lo refleja el propio debate doctrinal.”63 61 J. Grey, “Equality Rights: An Analysis”, Canadian Barr Review, 1990, p. 105. En este terreno se hace hincapié en las dificultades que plantean precedentes análogos del reconocimiento de derechos a sujetos colectivos como es el caso del derecho de los pueblos a la autodeterminación. Al respecto, afirma David Makinson que “The first and most obvious problem faced by r.u.p.’s [rights attributed universally to peoples] is that there is no reasonably clear and agreed account of what peoples are”. Este autor señala los problemas de indeterminación e inconsistencia que se plantean en la interpretación y aplicación de este tipo de normas. David Makinson, “On Attributing Rights to All Peoples: Some Logical Questions”, Law and Philosophy 8, 1989, p. 55. 62 63 J. de Lucas, “La tolerancia como respuesta a las demandas de las minorías culturales”, en Derechos y Libertades. Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, nº 5, 1995, p. 156. En el mismo sentido se expresan Benoit-Rohmer (en The Minority Question in Europe. Texts and commentary, op. cit., p. 12) y M. N. Shawn (“The Definition of Minorities in International Law”, en Y. Dinstein, M. Tabory (eds.) The Protection of Minorities and Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, 1992). Ambos autores afirman que la dificultad de definir “minoría” constituye el principal obstáculo con que tropieza cualquier intento para avanzar en el camino iniciado por el derecho internacional de proteger a los grupos a través del reconocimiento de derechos colectivos. 14 La preocupación que subyace a las palabras de este autor obedece a una percepción común que explica que gran parte de la energía tanto de defensores como de críticos de los derechos de las minorías se haya dedicado a discutir la viabilidad o inviabilidad de los conceptos propuestos. Sin embargo, la perspectiva que informa esta conclusión (i.e., la idea de que, antes de considerar la justificación del reconocimiento de derechos de titularidad colectiva, es necesario ofrecer una delimitación previa de los grupos cualificados como “minorías”) es, a mi modo de ver, sumamente inadecuada. Fundamentalmente, porque se asienta en presupuestos inmplausibles tanto acerca del tratamiento correcto del problema de los derechos de las minorías, como respecto de lo que exige la propia fundamentación de los derechos colectivos. Originados directamente en este enfoque se producen dos efectos particularmente perniciosos que conviene anticipar desde ahora: el primero es que los escritos en torno a los derechos colectivos se conciben, ante todo, como una toma de posición hacia cuestiones filosóficas de naturaleza más profunda. Un segundo resultado de este enfoque es la prevalencia de un marco discursivo que instaura una relación comparativa entre derechos individuales y derechos colectivos en términos de valores absolutos o incommensurables. Pero pasemos, en primer lugar, a examinar algunas de las razones por las que se sostiene que la perspectiva estándar de aproximación al problema es desafortunada. 3.1. De nuevo sobre el concepto de minoría Ante todo, conviene realizar una observación que probablemente parezca trivial, pero que es fundamental tener presente: aunque se lograra consensuar una definición de minoría capaz de englobar a grupos con características diversas no se habría avanzado demasiado en la resolución de las cuestiones normativas que plantea el reconocimiento de derechos colectivos a estos grupos. Nadie proclama que todos los grupos, por el mero hecho de serlo, tengan determinados derechos morales, en el mismo sentido en que se realiza esta afirmación respecto de los 15 individuos. Por una parte, los proponentes de los derechos colectivos mantienen que algunas minorías tienen derechos, por otra, es preciso distinguir entre distintos tipos de demandas que plantean grupos minoritarios también distintos. Partiendo de esta premisa, se convendrá que resulta incoherente tratar de identificar a los grupos relevantes a los efectos de la atribución de derechos sobre la base de un criterio centrado en los propiedades definitorias de todo grupo, cualesquiera que éstas sean. Dicho simplificadamente: es implausible sostener que el grupo x goza de determinado catálogo de derechos colectivos “porque es un grupo”. Por consiguiente, la respuesta a la pregunta de por qué únicamente determinados grupos estarían legitimados en recibir una protección especial requiere esgrimir argumentos adicionales. Advertir este extremo es un primer paso para entender dónde radica la inadecuación de la perspectiva estándar. Ésta insiste en la existencia de dos problemas distintos. El primero es de índole semántica, hace referencia al significado del término “minoría”. El segundo alude a la justificación de los derechos colectivos. Resolver el primer problema constituye una condición necesaria, un requisito sine qua non, para abordar la segunda cuestión. Ahora bien, ¿qué nos cuestionamos al interrogarnos por el significado de un término? Más concretamente, ¿qué se inquiere cuando se investigan las propiedades relevantes de la noción de minoría? Podría decirse que explorando un concepto, en este caso el de minoría, tratamos de captar alguna realidad acerca de un objeto concreto. De esta forma, la finalidad consistiría en ofrecer una definición “real” del fenómeno de la minoridad. Pero una respuesta en este sentido implicaría la adhesión a la doctrina del realismo verbal, i.e., la doctrina que sostiene que las palabras determinan de algún modo sus propias aplicaciones a los objetos que representan, por lo que el objeto es descubrir o averiguar una esencia “verdadera”, un significado de algún modo preexistente. Sin embargo, por razones sobradamente conocidas, esta doctrina de connotaciones platónicas es hoy difícilmente defendible. Indagando en la noción de minoría no se 16 trata de encontrar una categoría de grupos que de forma natural encajen en este concepto64. Una respuesta más plausible, presuponiendo que la relación entre las palabras y la realidad se establece convencionalmente, consistiría en afirmar que el análisis del significado de un término se dirige a averiguar el uso que del mismo se hace en un lenguaje natural. En este caso, los desacuerdos en torno a la utilización del término “minoría” podrían interpretarse como el reflejo de una falta de precisión importante en su significado, que podría traducirse en un problema de vaguedad. Por lo general, la vaguedad se predica de conceptos que hacen referencia a una o varias propiedades que se dan en la realidad en grados diferentes. Ello provoca que surjan supuestos en los cuales se duda de la procedencia de aplicar el término en cuestión. El análisis de la noción de minoría debería, por tanto, encaminarse a reducir o eliminar este problema en la utilización de este vocablo 65. Pero, cuando se habla de vaguedad, suele suponerse que existen objetos que caen plenamente dentro del ámbito de aplicación usual de un concepto. Esta clasificación sólo se discute respecto de otros objetos que se hallan en los márgenes, en el límite de aquella aplicación corriente, al no quedar claro si reúnen las propiedades relevantes en el grado suficiente o bien carecen de ellas 66. Sin embargo, 64 No me extenderé en las dificultades que plantean las denominadas “definiciones reales”, principalmente la confusión entre el análisis de cosas y las definiciones nominales de palabras. Véase al respecto, R. Robinson, Definition, Oxford, Clarendon Press, 1954, Cap. VI, pp. 146-92. Aunque pocos autores mantendrían que la elucidación conceptual consiste en la búsqueda de esencias, esta idea sigue ejerciendo cierta influencia en el terreno jurídico. El interés de la dogmática en hallar estructuras ontológicas o la naturaleza de ciertas instituciones podría explicarse en términos de una adhesión implícita a esta tradición. 65 El concepto de vaguedad, en sí mismo, es ambiguo. Aquí no se quiere aludir a vaguedad en sentido potencial, la denominada “textura abierta” del lenguaje. Esta etiqueta puede aplicarse a cualquier palabra expresada en un lenguaje natural, razón por la cual a veces se afirma que la vaguedad es, en principio, ineliminable. Para un análisis de los distintos tipos de indeterminaciones que suele encubrir la idea de vaguedad, J. Waldron, “Vagueness in Law and Language: Some Philosophical Issues”, 88 California Law Review, 509, 1994, pp. 509-40. 66 Así, en general, el fenómeno de la vaguedad se correlaciona con una “zona de penumbra” de un concepto donde se sitúan los casos dudosos. Este área de clasificación dudosa contrasta con casos claros, ya sea de aplicabilidad indiscutible como de clara inaplicabilidad. Los ejemplos típicamente propuestos de conceptos vagos son “alto”, “rojo” o 17 éste no parece ser el núcleo de las discrepancias sobre el concepto de minoría. La controversia no versa sobre casos meramente marginales cuyas propiedades se ajustan dudosamente a las que se señalan como centrales en el concepto. Por el contrario, el desacuerdo es más sustantivo. Como se mostró en el apartado anterior, la aplicación del concepto de minoría se discute respecto de varias clases de grupos que reúnen propiedades distintas a las que algunas definiciones estipulativas consideran relevantes. Precisamente por este motivo, no sólo no es posible zanjar la controversia por medio de dichas definiciones, sino que existen propuestas de definición alternativas que compiten entre sí. En este sentido, los problemas en torno al concepto de minoría pueden comprenderse en el marco de los denominados “conceptos controvertidos”. La peculiaridad de estos conceptos reside, básicamente, en su dimensión valorativa. Siguiendo a Waldron, una expresión P es controvertida si: “(1) it is not implausible to regard both something is P if it is A and something is P if it is B as alternative explications of the meaning of P; and (2) there is also an element e* of evaluative or other normative force in the meaning of P; and (3) there is, as a consequence of (1) and (2), a history of using P to embody rival standards or principles such as A is e* and B is e*.”67 Waldron propone algunos ejemplos de proposiciones normativas que incorporan términos controvertidos. Así, cuando la Constitución de Estados Unidos prohibe los castigos crueles y las multas excesivas está utilizando dos expresiones, “crueles” y “excesivas”, cuyo significado es susceptible de “calvo”. Respecto de esta caracterización de la vaguedad, C. Alchourrón, E. Bulygin, Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales, Buenos Aires, Astrea, 1993, pp. 61-5. Aunque no es posible adentrarse a analizar este tema con mayor profundidad, filósofos como Waldron han advertido de los riesgos de explicar la vaguedad en términos de borderlines en el contexto jurídico, designando propiedades que se dan en la realidad en grados diferentes. Esta concepción puede persuadir, según este autor, a adoptar una lógica trivalente que no hace justicia a la problemática que realmente preocupa a la filosofía del derecho. La aspiración al rigor conceptual en este ámbito hace precisa una lógica bivalente que permita afirmar que el enunciado “x es P” es, o bien verdadero, o bien falso, aún cuando sólo sea con el propósito de enmarcar los resultados del proceso de disminución de la vaguedad. En este sentido, J. Waldron, “Vagueness in Law and Language: Some Philosophical Issues”, op. cit., pp. 516-21. 18 evaluaciones distintas que, además, pueden variar con el transcurso del tiempo. Aun así, ello no implica que el juicio de valor que debe realizarse para valorar la aplicación correcta de tales expresiones pueda versar sobre cualquier aspecto. Las locuciones mencionadas incorporan un significado descriptivo mínimo que delimita el ámbito específico en el que debe centrarse la valoración. Por ejemplo, en el caso de la crueldad del castigo, el significado descriptivo de “cruel” invita a centrar nuestra reflexión, no sobre el castigo en general, sino sobre el grado o la cualidad del sufrimiento experimentado por un individuo al ser sometido a una pena en concreto y, tal vez, sobre la disposición y actitud de quienes infligen un castigo. Más allá de este acuerdo mínimo, observa Waldron, el significado de “cruel” está indeterminado68. Pues bien, podría decirse que las dificultades semánticas que plantea la definición de “minoría” son del mismo orden. Aunque podamos convenir en que el significado de este término contiene un reducto mínimo –se refiere a un grupo en situación de subordinación respecto de otro mayoritario– este acuerdo es demasiado débil, al basarse en una expresión cuya dimensión evaluativa la hace controvertida. Por este motivo, se producen desacuerdos sustantivos a la hora de precisar con detalle qué elementos en concreto son relevantes para evaluar la posición en que se halla un grupo. Como se mostró, los autores suelen discrepar acerca de si la subordinación o desventaja debe entenderse en sentido estrictamente numérico o conectada a otras propiedades, bien de naturaleza objetiva o subjetiva. Estos desacuerdos conducen, en última instancia, a concepciones distintas del significado de minoría que rivalizan entre sí. No obstante, todas ellas tienen sentido, son a priori plausibles. Si se analiza desde esta óptica, deberá convenirse en que lo importante es , entonces, discernir las razones que justifican estas concepciones divergentes. En el planteamiento de esta cuestión, sin embargo, el 67 Ibid., p. 513. Ibid., p. 528. En un sentido parecido, véase la distinción que realiza Dworkin entre “concepto” y “concepción”. R. Dworkin, Taking rights Seriously, op. cit., pp. 134-6. 68 19 debate sobre la definición de “minoría” está intrínsecamente ligado al problema de “los derechos de las minorías”. En efecto, si en el ámbito de la filosofía jurídica y política los autores discrepan respecto de qué propiedades son relevantes en sus respectivas concepciones de minoría es porque no piensan sobre este término aisladamente, en el vacío, sino con el propósito de considerar la justificación de la protección de unos grupos específicos, previamente identificados, y no de otros. En este sentido, la especificación de determinadas propiedades permite delimitar el marco concreto en el que cada cual considera que debería moverse la discusión normativa acerca de los derechos colectivos o derechos de grupo. Explicar la noción de minoría en unos u otros términos presupone, entonces, algunas asunciones importantes. Más allá de la idea de no dominación, la elucidación de la noción de minoría interesa a efectos normativos. A esta idea apunta Waldron en la tercera característica definitoria de un concepto controvertido. Estas connotaciones pueden apreciarse claramente en el debate. Por ejemplo, cuando se subraya que la idea de pueblo no puede ser englobada bajo el concepto de minoría y que, por tanto, el derecho a la autodeterminación no es un derecho de las minorías, lo que en realidad se está diciendo –y lo que, de hecho, debiera argumentarse– es que las demandas de autodeterminación que plantean determinados grupos carecen de fundamento o bien no están suficientemente justificadas. Recuérdese que la propia definición de minoría propuesta por Capotorti se encamina a influir en la aplicación de las normas internacionales que afectan a estos grupos. En este contexto, la noción de minoría pretende distinguirse, en primer lugar, de la de pueblo, a los efectos de evitar una interpretación políticamente indeseable que haga extensivo el derecho a la autodeterminación a los grupos que reúnen las propiedades delimitadas como relevantes. Además, en segundo lugar, se excluye explícitamente a los grupos de inmigrantes para impedir que éstos, a su vez, se sintieran legitimados para reivindicar las medidas previstas por el artículo 27 del Pacto Internacional de 20 derechos civiles y políticos. En sentido inverso, quienes abogan por ampliar, en lugar de restringir, las propiedades relevantes en el concepto de minoría lo hacen a fin de proteger a todos los grupos que incluyen. Natan Lerner, el autor de un libro reciente sobre derechos de grupo, se muestra renuente a utilizar el término “minoría” y propone emplear el vocablo “grupo”, que considera suficientemente general como para englobar a tribus, naciones, pueblos y minorías culturales o religiosas. A continuación, Lerner ofrece un “decálogo de derechos de grupo” que debieran reconocerse a todos los colectivos previamente señalados69. El problema es que, enfocada de este modo, la discusión deviene estéril, porque aparenta centrarse en consideraciones meramente verbales o terminológicas acerca de la adecuación del uso de una u otra palabra. Lo fundamental, en cambio, rara vez se explícita: ¿cuáles son los argumentos que apoyan una determinada concepción de minoría inclusiva de unos grupos (étnicos y culturales, por ejemplo) y excluyente de otros (de los homosexuales o de las mujeres, pongamos por caso)?, o bien, ¿necesitan todos los grupos minoritarios una protección adicional a la que confieren los derechos individuales?, si es así, ¿por qué razón? En suma, desde mi punto de vista, las distintas concepciones de minoría son representativas de argumentos sustantivos acerca de qué grupos en concreto requieren una protección específica. Ésta es la discusión que debería estar ocupando un lugar preeminente en el debate. Existe, por tanto, una correlación significativa entre las dos cuestiones que la perspectiva estándar trata de abordar separadamente. Desde nuestro ámbito de estudio, es un error distinguir por completo el problema de definir minoría de los “derechos de las minorías”. Pero además, incidentalmente, lo dicho hasta aquí permite poner en cuestión la conclusión pesimista a que llegan muchos autores ante el desacuerdo en este ámbito. Así, seguramente, la controversia existente no necesariamente debe verse como indeseable o negativa. Ciertamente, solemos presuponer que el significado de 69 N. Lerner, Group Rights and Discrimination in International Law, op. cit., pp. 28-39. 21 cualquier término debe ser claro. Cuando no es así, en principio, deberíamos esforzarnos por alcanzar un consenso y decidirnos a usar la palabra o expresión en cuestión en un determinado sentido. Sin embargo, es posible que, bien entendidas, las disputas sobre el concepto de minoría desempeñen una función importante para el debate al que sirven. Una forma acertada de captar esta intuición es caracterizando el concepto de minoría no sólo como un concepto controvertido sino como “esencialmente controvertido”70. Según la interpretación de Waldron de esta idea introducida originariamente por W. B. Gallie, afirmar que un concepto es esencialmente controvertido “is not merely to say that its meaning is very, very controversial. Nor is it to say that the disagreements surround its meaning are intractable and irresolvable”71. En sentido estricto, el adjetivo “esencialmente” indica que el desacuerdo forma parte del significado de la expresión en cuestión: “it is part of the essence of the concept to be contested” dice Waldron, de manera que “someone who does not realize that fact has not understood the way the word is used”72. Posiblemente, la diferencia entre calificar un concepto como “controvertido” o como “esencialmente controvertido” es una cuestión de grado. La diferencia entre ambas categorías puede resultar oscura y, de hecho, ha sido muy discutida. No obstante, lo que, a juicio de algunos autores, enfatiza el adjetivo “esencialmente” es que el desacuerdo es de algún modo indispensable para la propia utilidad del término, al emplearse éste para algún propósito al que se asocia la expresión controvertida73. En este sentido, la discusión contribuye a enriquecer el debate más 70 La expresión “conceptos esencialmente controvertidos” proviene de un famoso artículo de W.B. Gallie: “Essentially Contested Concepts”, 56 Proceedings of the Aristotelian Society, 167 (1955-56). En adelante, seguiré la interpretación que realiza Waldron de esta clase de conceptos en “Vagueness in Law and Language: Some Philosophical Issues”, op. cit., pp. 529-534. 71 Ibid., p. 529. 72 Ibid. 73 Ésta es la interpretación de Waldron, Ibid., p. 530. En términos parecidos se pronuncia Marisa Iglesias, quien caracteriza los conceptos esencialmente controvertidos, además de cómo conceptos evaluativos y complejos, como conceptos argumentativos y funcionales. Este rasgo se destaca porque los CEC involucran desacuerdos sustantivos en los que “las dos 22 general al que el concepto controvertido sirve. Los participantes se benefician de la polémica, incluso si cada uno defiende su propia concepción y puntos de vista. Estos conceptos, en definitiva, son importantes, no a pesar de ser controvertidos, sino justamente debido a la controversia que suscitan74. Waldron ilustra esta última idea analizando nociones como las de arte o democracia75. Distintas aproximaciones –explica– generan paradigmas rivales respecto de su significado nuclear. Así, respecto del término “democracia” es plausible entender su significado en términos distintos, que expresan principios políticos en competencia. Para unos, sólo cabe hablar de democracia en el caso de un sistema que, como el de la antigua Grecia, garantice la participación directa. Para posiciones o partes discrepantes están desarrollando teorías o concepciones que establecen diferentes relaciones de prioridad entre los varios aspectos de un concepto complejo”. La discusión, en opinión de esta autora, no contiene simples discursos paralelos acerca de un concepto que es radicalmente confuso, sino que se trata de discursos en pugna que generan una actitud competitiva por parte de los interlocutores. Por este motivo, en consonancia con lo que establece Waldron, Iglesias destaca que lo que hace que un concepto sea esencialmente controvertido es su dimensión dialéctica. De ahí el elemento de la “funcionalidad” que hace que la comprensión de estos conceptos “no será completa a no ser que nos ubiquemos dentro de la práctica social en la que estos conceptos son usados y dilucidados”. M. Iglesias, “Los conceptos esencialmente controvertidos en la interpretación constitucional”, manuscrito pendiente de publicación en Doxa. 74 Ibid., p. 531. Algunos autores parecen mantener que lo que cualifica a un concepto como “esencialmente controvertido” es que se discuten los casos paradigmáticos a los cuales éste se aplica. No obstante, esta idea puede inducir a confusión si se interpreta, en terminología dworkiniana, que no existe “concepto” ya que, en definitiva, si no existe referente alguno es difícil comprender sobre qué versan las distintas concepciones que se mantienen. En todo caso, la idea de casos paradigmáticos puede interpretarse de otra forma. Por ejemplo, en el caso del término “minoría” podría mantenerse que hay un concepto, como se viene diciendo, la idea de un grupo no dominante o en desventaja, y, sin embargo, se discute sobre casos que las distintas concepciones consideran paradigmáticos. Pero, entonces, la distinción entre conceptos controvertidos y esencialmente controvertidos se diluye. Aun así, la existencia de distintas teorías sobre el significado de un concepto no tiene por qué implicar la indeterminación radical. Así lo ha mantenido Iglesias releyendo la teoría interpretativa de Dworkin en términos semánticos con el propósito de superar la tesis de que sólo los criterios o paradigmas explícitamente compartidos dentro de una comunidad determinan el uso correcto de las palabras. La epistemología coherentista que subyace a la visión dworkiniana de la respuesta correcta permite dar sentido a las discrepancias que no presuponen un desconocimiento del lenguaje como las que se producen en torno al concepto de minoría. Cfr. M. Iglesias, “Los conceptos esencialmente controvertidos en la interpretación constitucional”, op. cit. 75 Respecto al concepto de arte, J. Waldron, “Vagueness in law and Language. Some Philosophical Issues”, op. cit., pp. 530-1. 23 otros, por el contrario, el paradigma de la auténtica democracia es el sistema representativo moderno, relegando la democracia directa a una mera peculiaridad histórica. Pero además, aunque coincidamos con esta última opinión, todavía pueden darse respuestas divergentes respecto de preguntas acerca de los aspectos característicos de la configuración institucional moderna. En este sentido, “Democracy could be defined as 'democracy 1' which allows judicial review, and 'democracy 2' which does not”76. Esta forma de categorizar algunos términos que plantean dificultades semánticas de forma persistente resulta útil en el caso de la noción de minoría. Contrastar argumentos distintos, e incluso opuestos, que sustentan las distintas definiciones estipulativas de minoría es sumamente importante para el desarrollo del debate de fondo, en este caso, acerca de qué grupos –si alguno– están en posición de reivindicar legítimamente una protección específica a través de derechos colectivos. Asimismo, desde esta perspectiva, quienes son reacios al reconocimiento de estos derechos no pueden aducir sin más la falta de consenso en la definición de minoría, de la misma manera que quienes son contrarios a la democracia no argumentan, para justificar su posición, que no existe acuerdo en el empleo de este término. En conclusión, retomando la idea básica que asume quien califica un concepto como esencialmente controvertido, la controversia conceptual por entero, lejos de resultar indeseable, puede contribuir a garantizar un debate más transparente sobre los principios que están en juego77. 76 Ibid., p. 532. Seguramente, las discrepancias conceptuales sí repercuten negativamente cuando se trata de reconocer en el ordenamiento jurídico internacional o en los ordenamientos nacionales una serie de derechos a las minorías. En este ámbito, la cuestión de consensuar a qué clase de grupos se hace referencia con el término minoría adquiere, como ya se advirtió, una importancia decisiva. Algunas veces, aunque no se reconozca explícitamente, la impresión negativa que extraen algunos autores de la falta de consenso en la definición de minoría se debe a que tienen presente las dificultades que supone aplicar las disposiciones normativas que otorgan derechos a las minorías sin que se sepa exactamente cuáles son los grupos relevantes. Sin embargo, estos problemas no hacen irrelevante la discusión sobre la importancia moral del fenómeno de la minoridad o sobre la posibilidad de justificar moralmente los derechos de grupo. En este ámbito, el disenso en el concepto de minoría puede ser positivo. Es más: conocer los argumentos en favor y en contra de las distintas concepciones que se sostienen es 77 24 Hasta aquí se ha expuesto una de las objeciones al planteamiento que habitualmente adoptan los análisis del problema de los derechos de las minorías. Sobre la base de esta perspectiva se propondrá, en el tercer capítulo, una determinada concepción de minoría justificando la elección de determinados criterios. Pero antes todavía hay otra razón, si cabe más importante, para sostener la inadecuación de aquel planteamiento común. Esta segunda objeción tiene que ver con la noción de derechos colectivos que se maneja. 3.2. ¿Qué noción de derechos colectivos? En el apartado anterior se ha tratado de mostrar que la inquietud acerca de cómo las dificultades para lograr una definición satisfactoria de la noción de minoría afectan a la cuestión de la resolución del problema de los derechos de los grupos no es del todo fundada. El concepto de minoría puede categorizarse como un concepto normativo de carácter controvertido. En este sentido, la determinación de la clase de grupos a que se hace referencia con esta noción no es ajena a alguna teoría concreta acerca de la necesidad de proteger a determinados grupos. Ambas cuestiones están relacionadas por lo que, en principio, deberían abordarse conjuntamente. Ahora bien, los numerosos ensayos dedicados a elucidar la idea de minoría formulando definiciones tentativas no son, por así decirlo, gratuitos, ni han estado desvinculados del problema normativo de los derechos. Por el contrario, estos enfoques están relacionados con la asunción implícita de una determinada concepción de los derechos colectivos. Para percibir esta conexión conviene recordar la ya indicada derivación de los análisis de la noción de minoría hacia una preocupación más general por el fenómeno de los grupos y el origen de las comunidades. Como se observó, este interés emergía básicamente porque casi todas las nociones de minoría evocan algún tipo de unidad entre los miembros de imprescindible para estar en disposición de evaluar las implicaciones que tienen, o debieran tener, las convenciones y declaraciones de derechos de las minorías anteriormente mencionadas. 25 un grupo que se hace depender de factores subjetivos. Recordemos que Fiss se refería a los grupos como entidades con identidad propia y McDonald, entre otros autores, apuntaba a la idea de concepciones compartidas como fundamento de la conformación de la identidad colectiva. Sin embargo, estos elementos subjetivos resultan abstractos y difíciles de precisar: no se sabe bien sobre qué deben versar exactamente estas ideas compartidas o el grado en el que deben ser aceptadas. Además, existen divergencias en torno a si la pertenencia individual al grupo se basa en estas convicciones internas comunes o se trata sólo de un reconocimiento externo basado en elementos objetivos visibles como puedan ser la raza o el género. En definitiva, la impresión general que se extrae de este debate es que, si bien sería absurdo negar la existencia de grupos o decir que se trata de mitos inventados, cualquier intento de profundizar en su surgimiento o delimitar fronteras precisas suele dar lugar a paradojas y termina resultando controvertido78. No interesa de momento profundizar en la cuestión de la identidad de los grupos sino, ante todo, llamar la atención sobre por qué la imprecisión anterior es una fuente importante de escepticismo hacia la posibilidad de justificar los derechos colectivos, como habitualmente se reitera79. Pues bien, el motivo es bastante evidente si se advierte que la mayoría de autores ha entendido que los derechos son colectivos porque se asignan a un sujeto colectivo con capacidad para ejercer la 78 Naturalmente, la atribución de personalidad jurídica a algunas asociaciones políticas concretas, de forma paradigmática a los estados, contribuye a clarificar cuales son estos criterios de pertenencia que conforman las bases de la unidad del grupo. Sin embargo, incluso en estos casos se plantean problemas. La mayoría de estados han vivido procesos ya sea de desintegración o de unificación que provocan el resurgimiento del interés por la cuestión del origen de grupos o subgrupos y las bases de la pertenencia individual a los mismos. El proceso actual de integración europea, que corre paralelo al cuestionamiento de la unidad de algunos de los estados miembros, constituye buena prueba de ello. Sobre la cuestión del origen y funcionamiento de los grupos, E. Baker, “The Eruption of the Group” en J. Stapleton (ed.) Group Rights. Perspectives Since 1900, University of Bristol, Thoemmes Press, 1995. 79 Cfr., en este sentido, N. López Calera, ¿Hay derechos Colectivos? Individualidad y Socialidad en la teoría de los derechos, Barcelona, Ariel, 2000, p. 114, donde este autor afirma que “uno de los grandes problemas y retos teóricos en torno a esos posibles ‘derechos morales colectivos’ es sobre todo la determinación de sus sujetos titulares”. 26 agencia moral80. Esto es, un derecho es colectivo sólo si su titularidad es colectiva, si se adscribe al grupo como tal y no a cada uno de sus miembros individuales. El énfasis en las cuestiones de identidad colectiva en las discusiones sobre derechos de las minorías parece, entonces, enteramente apropiado. Si no se establecen criterios que permitan demarcar razonablemente las fronteras de un grupo y los criterios de pertenencia se corre el riesgo de incurrir en graves problemas de indeterminación respecto del titular de los derechos. En concreto, los esfuerzos para precisar con nitidez las propiedades relevantes de la noción de minoría, lejos de ser independientes del concepto de derechos colectivos, han estado animados por una idea muy concreta acerca de estos derechos. Así pues, por lo común, los participantes en este debate han dado por sentado que los derechos colectivos son derechos de titularidad colectiva que posee un sujeto colectivo con intereses propios, y han tratando de fundamentarlos de forma análoga a como tradicionalmente se justifican los derechos individuales. Muy simplificadamente: los defensores de estos últimos derechos comienzan señalando a la persona humana en tanto titular de ciertos bienes (vida, integridad física, libertad, etc.). De estos bienes se predica un valor inherente o intrínseco tal que justifica el interés individual en su respeto y protección mediante ciertas reglas. En consecuencia, los derechos morales se confieren a los individuos como garantía indispensable contra la violación de estos intereses, justificando, de este modo, la imposición de una serie de deberes a los demás81. Los defensores de los derechos 80 Aunque el problema de la identidad de los grupos y el de la agencia moral efectiva son distintos, ambas cuestiones están estrechamente relacionadas en las objeciones a los derechos colectivos. Ello es así, principalmente, porque una de las fuentes del escepticismo hacia la posibilidad de reconocer estos derechos es la creencia de que la dificultad para delimitar con claridad quienes pertenecen a un grupo impide que podamos considerarlos agentes capaces de ser titulares de derechos. Para un análisis clarificador sobre este punto en concreto, J. W. Nickel, “Group Agency and Group Rights”, en W. Kymlicka, I. Saphiro (eds.), Ethnicity and Group Rights, op. cit., pp. 235-5. 81 Al describir así este proceso de justificación soy consciente de que me estoy decantando por una teoría concreta de la naturaleza de los derechos basada en el interés y no en las teorías voluntaristas que ponen el acento en la elección. Brevemente, las razones de esta opción son las siguientes: en general, las teorías voluntaristas presentan dificultades para explicar el sentido en que habitualmente hablamos de derechos humanos. Por ejemplo, 27 colectivos proceden del mismo modo: tratan de esclarecer qué entienden por “grupo” o “minoría”, enuncian una serie de intereses de estos grupos (típicamente, el interés en la en la preservación cultural o en el mantenimiento de la identidad colectiva), y argumentan que tales intereses son legítimos y conforman el substrato de determinados derechos morales de titularidad colectiva. Por consiguiente, a diferencia de los derechos individuales, el titular de los derechos colectivos es el grupo y no sus miembros individualmente considerados. Así lo establece McDonald al afirmar que “With collective rights, a group is a rights-holder; hence, the group has standing in some larger moral context in which the group acts as a right-holder in relation to various duty-bearers or obligants.”82 O bien Michael Freeman: “Collective human rights are rights the bearers of which are collectivities, which are not reducible to, but consistent with individual human rights, and the basic justification of which is the same as the basic justification of individual human rights.”83 parecen negar la posibilidad de hablar de derechos de ciertas personas como los niños o los deficientes mentales al no estar cualificados como agentes con capacidad para elegir o para ejercer por sí mismos estos derechos. Por otro lado, los teóricos voluntaristas suelen examinar derechos institucionalizados, derechos jurídicos. Sin embargo, dado que los derechos operan en otros campos normativos (típicamente, en el discurso moral y político), centrarse en los derechos jurídicos puede conducir a hacer énfasis en su aplicación o cumplimiento como condición de su existencia. De este modo, la cuestión de quién posee un derecho y la de quién goza de los poderes normativos para implementarlo tienden a confluir. Los teóricos del interés, en cambio, no suelen limitar el significado de los intereses al rol que los derechos juegan en protegerlos. En general, van más allá del análisis hohfeldiano señalando que los intereses justifican derechos y, a su vez, los derechos justifican deberes. No es que sólo se tenga un derecho, como dijo memorablemente Hart, cuando uno es un soberano a pequeña escala que controla el correspondiente deber de otro. Una versión de esta teoría de los derechos basada en el interés es la que desarrolla Raz en The Morality of Freedom, op. cit., Parte III. Una defensa de la teoría voluntarista aquí descartada se encuentra en W. Sumner, The Moral Foundation of Rights, Oxford, Clarendon Press, 1987. Para mayor abundamiento sobre las razones de la opción adoptada, N. McCormick “Los derechos de los niños: una prueba de fuego para las teorías de los derechos”, Anuario de Filosofía del Derecho, 5, 1988, pp. 294-305. 82 M. McDonald, “Should Communities Have Rights? Reflections on Liberal Individualism”, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, op. cit., p. 220. 83 M. Freeman, “Are there Collective Human Rights?”, Political Studies, XLIII, 1995, p. 38. 28 Idéntico esquema justificatorio puede hallarse en un gran número de trabajos84. Esta interpretación de los derechos colectivos, generalmente suscrita tanto por defensores como por críticos, ha condicionado decisivamente el objeto del debate. En concreto, éste ha derivado hacia una discusión entre colectivistas e individualistas acerca de la reducibilidad o irreducibilidad de los intereses de la comunidad a intereses individuales. Así, quienes defienden los derechos colectivos mantienen la existencia de intereses de los grupos que no son individualizables, es decir, reducibles o trasladables a la suma de los intereses agregados de sus miembros. Sostienen, por ejemplo, que cabe afirmar con sentido que un pueblo ha prosperado o dejado de prosperar con independencia del interés concreto que tenga en el bienestar global cada uno de sus miembros; o que el interés de las comunidades en la pervivencia de sus caracteres hereditarios distintivos, ya sean lingüísticos, religiosos o de otro tipo, no puede captarse adecuadamente si se reduce a una suma de intereses individuales agregados. A partir de este razonamiento –al que me referiré como tesis de la no reducibilidad o no trasladabilidad– autores como Garet, Jonhston o McDonald se esfuerzan en mostrar que los derechos colectivos no pueden ocupar el espacio conceptual de los derechos individuales85. Hay ciertos elementos o bienes – observan– que únicamente los grupos pueden poseer: procesos de socialización, estructuras de comunicación o, lo que suele denominarse, el bien de la “communality”. Son los grupos quienes tienen intereses legítimos hacia esta clase de bienes, por lo que su garantía mediante derechos debe atribuirse al grupo como tal y no a sus miembros individuales. Por ello, si se afirma, supongamos, que el pueblo asháninka tiene derecho a la autodeterminación, entonces este derecho es 84 A título de ejemplo, R. Garet, “Communality and Existence: The Rights of Groups”, Southern California Law Review 56/5, 1983, pp. 1001-75; D. M. Johnston, “Native Rights as Collective Rights: A Question of Group Self-Preservation”, en W. Kymlicka (ed.) The Rights of Minority Cultures, op. cit., pp. 180-201; B. G. Ramcharan, “Individual, collective and group rights: History, theory, practice and contemporary evolution”, International Journal on Group Rights, vol. 1, 1993, pp. 27-43; J. A. Corlett, “The Problem of Collective Moral Rights”, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, op. cit.; pp. 237-54. 85 Consúltese cualquiera de los artículos recién mencionados. 29 algo más que la suma de derechos individuales a la libertad de asociación o a la libertad de organizarse políticamente de los individuos asháninka86. El propósito de los derechos colectivos es proteger intereses morales que no son meramente individuales sino inherentes al grupo: “A major aim of group rights is to protect interests which are not severable into individual interests for the rights in question by providing a collective benefit.”87 Por lo general, esta justificación de la asignación de derechos a algunos grupos –singularizados a partir de elementos como los antes señalados– va unida a la aserción de su capacidad para la agencia moral. Así, Vernon Van Dyke –sin duda uno de los autores pioneros en la defensa de los derechos de grupo88– argumenta que las comunidades étnicas, al igual que estados o naciones, reúnen los criterios suficientes para ser consideradas entidades titulares de derechos morales y no meramente de derechos jurídicos como los que puedan tener las corporaciones u otros grupos de interés: “…I speak of a group or community as a collective entity, meaning that it comprises one unit, one whole, with a collective right of its own –a right that cannot be reduced to the rights of individuals.”89 86 Los asháninka son un pueblo de la Selva Central del Perú que hoy lucha por la autogestión y organización política y por la supervivencia, tras haber sido víctimas de una colonización histórica que ha causado la pérdida continuada de territorios y de una extrema violencia en las últimas dos décadas por parte de las guerrillas Sendero Luminoso y del propio ejército peruano. 87 M. McDonald, “Should Communities Have Rights? Reflections on Liberal Individualism”, op. cit., p. 218. 88 En efecto, en la década de los 70 y principios de los 80 este autor publicó algunos trabajos en los que pueden hallarse algunas de las ideas esenciales que hoy centran el debate en torno a los derechos colectivos. En especial, su artículo “The Individual, the State and Ethnic Communities in Political Theory” (originalmente publicado en World Politics 29/3, 1977, pp. 343-69, reimpreso en W. Kymlicka (ed.), The Rights of Minority Cultures, op. cit., pp. 31-56 ) es una referencia ineludible para captar los matices de esta discusión. Del mismo autor, “Collective Rights and Moral Rights: Problems in Liberal-Democratic Thought”, Journal of Politics 44, pp. 21-40, 1982 (reimpreso en J. Stapleton (ed.) Group Rights. Perspectives Since 1900, op. cit.) y Human Rights, Ethnicity and Discrimination, Westport, Greenwood Press 1985. 89 V. Van Dyke, Human Rights, Ethnicity and Discrimination, op. cit., p. 207. 30 “A major aim of group rights is to protect interests which are not severable into individual interests for the rights in question are providing a collective benefit.”90 Asimismo, este autor reitera que estos derechos reflejan demandas morales basadas en intereses que no son derivados de, ni reducibles a, intereses individuales. Su análisis del derecho a la autodeterminación, en tanto “derecho moral de los pueblos dependientes”, tiene por objeto ofrecer razones en favor de estas aserciones91. Podrían encontrarse otras formas semejantes de postular la tesis de la irreducibilidad en los escritos de otros autores. Sin embargo, lo dicho es suficiente para advertir que esta forma de fundamentar los derechos colectivos remite a algunos de los dilemas filosóficos que conforman el núcleo de la disputa entre comunitaristas y liberales. En particular, a cuestiones sustantivas complejas acerca de la identidad de los grupos, su capacidad para la agencia moral o a la discusión en torno a la relativa prioridad del individuo o de la comunidad. Ésta es la razón de que, tal como se indicó al inicio de este trabajo, se haya asumido que los argumentos que se ofrecen en favor o en contra de los derechos colectivos dependen de la posición filosófica más general que uno adopte en el debate comunitarismo versus liberalismo. Así, respecto de la agencia moral, siendo ésta una pre-condición para ser sujeto de derechos, los autores liberales se oponen a los derechos colectivos porque consideran que su reconocimiento implica comprometerse con una ontología dudosa. El argumento es simple: los derechos morales se adscriben a quienes tienen ciertas capacidades; una colectividad no tiene mente ni puede deliberar racionalmente, evaluar cursos de acción o actuar por sí misma, por lo que no satisface las condiciones que requiere cualquier adscripción justificada de derechos morales. Sólo los individuos pueden literalmente razonar, tener valores o tomar 90 V. Van Dyke, “Collective Entities and Moral Rights: Problems in Liberal-Democratic thought”, op. cit., p. 181. 91 V. Van Dyke, “The Indivividual, the State, and Ethnic Communities in Political Theory”, op. cit., pp. 43-5. 31 decisiones. Los hechos acerca de las decisiones y acciones de un grupo son dependientes de los actos y comportamiento individuales. En este sentido, Carl Wellman, por ejemplo, mantiene que incluso los grupos más organizados y activos carecen de agencia y, por tanto, es imposible que puedan ser titulares de derechos92. Charles Taylor describe elocuentemente la razón última de la poca credibilidad que en la tradición filosófica atomista subyacente a las teorías liberales se otorga a la idea de la agencia moral colectiva: “To think that society consists of something else, over and above these individual choices and actions, is to invoke some strange, mystical entiy, a ghostly spirit of the collectivity, which no sober or respectable science can have any truck with. It is so wander into the Hegelian mists where all travellers must end up lost forever to reason and science.”93 Mantener la existencia de agencias morales colectivas tiene consecuencias para la noción de interés que estaba en la base de los derechos colectivos. Detengámonos por un momento, para explicar esta conexión, en la noción de derechos que mantiene, entre otros autores, Raz como “grounds of duties in others”94. Si sostenemos la idea de que un colectivo tiene intereses irreducibles o no trasladables a los de sus miembros, debe admitirse la posibilidad de que éstos tengan deberes hacia el grupo; pero, ¿qué querría decir esto exactamente? De una parte, es perfectamente claro que quienes pertenecen a un grupo pueden tener deberes hacia otros miembros del grupo; pero esto no es lo que parecen querer resaltar quienes argumentan que los colectivos tienen intereses por sí mismos. Justamente porque estos intereses son inherentes al grupo, no individualizables, admitir la adscripción de derechos colectivos para su garantía implicaría aceptar que los individuos miembros puedan tener deberes hacia el grupo como tal. En otras palabras, el grupo podría tener derechos (por ejemplo, a la existencia o a la 92 C. Wellman, Real Rights, Oxford, Oxford University Press, 1995, p. 105 ss. Ch. Taylor, “Irreducible Social Goods”, en Ch. Taylor, Philosophical Arguments, op. cit., pp. 129-30. 94 J. Raz, The Morality of Freedom, op. cit., p. 167. 93 32 preservación de sus rituales, tradiciones o cualesquiera que fueran sus características) frente a sus miembros. Podría darse el caso, entonces, de que algunos de los miembros del grupo, la mayoría, e incluso todos ellos tuvieran intereses contrapuestos a los del grupo. De nuevo, ¿qué podría sugerir una afirmación de este tipo? A poco que se piense, articular coherentemente este argumento y, por ende, la tesis de la irreducibilidad en que se origina parece bastante complicado (a menos, claro está, que uno se adhiera a una metafísica un tanto extraña, como la descrita por Taylor). Es por ello que la mayoría de filósofos liberales consideran que la atribución de derechos morales a un colectivo se basa en alguna suerte de error conceptual. Nótese que en esta objeción liberal a los derechos colectivos es claramente perceptible el vínculo tantas veces establecido entre el individualismo metodológico y las teorías liberales de los derechos95. El individualismo mantiene que el individuo es la unidad explicativa básica en las ciencias sociales. En tanto teoría, se asienta firmemente en la tradición ontológica atomista según la cual siempre es posible dar cuenta de acciones o estructuras sociales en términos individuales96. Para el liberalismo, esta teoría es plausible porque todo colectivo, de la naturaleza que sea, está compuesto por individuos y no a la inversa. Y, si bien es cierto que los individuos son, a su vez, seres sociales, esta condición también se considera explicable en términos de acciones y relaciones individuales. Para ser consecuentes con esta línea de pensamiento, los liberales sólo pueden entender la alusión a intereses colectivos como una forma de hablar metafórica. Siempre se trata, en última instancia, de intereses derivados de una serie de intereses individuales. Son los individuos, no los grupos, quienes tienen intereses y, por tanto, en sentido estricto, sólo los individuos pueden tener derechos morales. 95 Sobre el individualismo metodológico como presupuesto normativo del liberalismo, E. Rivera López, Presupuestos morales del liberalismo, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997, p. 27. 96 Ch. Taylor, “Cross-Purposes: The Liberal-Communitarian Debate”, op. cit., p. 181. 33 Amparándose en este razonamiento, anclado en una influyente tradición de pensamiento, la categoría de los derechos colectivos se considera innecesaria o redundante97. La siguiente observación de Mackie establece muy expresivamente esta conexión entre liberalismo e individualismo metodológico que él mismo suscribe: “It may be asked whether this theory is individualist, perhaps too individualist. It is indeed individualist in that individual persons are the primary bearers of rights, and the sole bearers of fundamental rights, and one of its chief merits is that, unlike the aggregate goal-based theories, it offers a persistent defence of some interests of each individual.”98 No obstante, el vigor con que los liberales se oponen a los derechos colectivos no se debe sólo a razones de carácter ontológico sino, como se desprende implícitamente de la observación de Mackie, a las consecuencias indeseables que su aceptación puede ocasionar desde un punto de vista político. Así, Narveson, entre otros, ha advertido que, de aceptarse la idea de los derechos colectivos, el grupo podría situarse por encima del individuo prevaleciendo los intereses o fines colectivos frente a los individuales. Quienes creen en la libertad, añade este autor, deberían rechazar de plano esta idea99. Por razones semejantes, Donnelly rechaza el concepto de derechos humanos colectivos. Este autor sostiene que sólo los individuos, en tanto seres humanos, tienen derechos humanos. En el área definida por los derechos humanos el individuo tiene prioridad sobre los intereses sociales. Donnelly admite que los individuos puedan tener deberes hacia la sociedad e incluso que la sociedad pueda restringir legítimamente el ejercicio de algunos derechos individuales pero, en estos casos, se trata de una ponderación entre deberes y derechos individuales. Que en algunos casos excepcionales prime el bien 97 J. Narveson, “Collective Rights?”, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, vol. IV, nº 2, 1991 p. 333; A. Gewirth, Human Rights: Essays on Justification and Applications, Chicago, University of Chicago Press, 1982, o también M. Hartney, “Some Confusions Concerning Collective Rights”, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, vol. IV, nº 2, 1991, p. 219. 98 J. Mackie, “Can there be a Right-Based Moral Theory?”, en J. Waldron (ed.), Theories of Rights, Oxford, Oxford University Press, 1984, pp. 168-79. 34 colectivo sobre el interés individual no significa que la sociedad o cualquier otro grupo social tenga derechos humanos100. En suma, la inquietud que subyace a las posiciones de estos autores es que, de admitirse la existencia de derechos colectivos, se corre el peligro de sacralizar a los grupos sin un entendimiento claro de por qué ello debe ser así, ni de dónde reside su valor moral independiente. Esto último es especialmente importante. Como señala Michael Hartney, incluso aunque ontológicamente pudiéramos establecer de forma concluyente que la existencia del grupo precede a la de sus miembros individuales, todavía habría que responder a la cuestión normativa de por qué debe atribuirse a los grupos un valor moral intrínseco tal que justifique la vinculación mediante deberes a sus miembros o bien a otros grupos101. Es verdad, admite este autor, que conceptos como “bien”, “beneficio” o “interés”, suelen usarse con sentido respecto a un objetivo asumido o hacia cualquier sistema teleológico. Esto es, de la misma forma que decimos que una planta tiene interés en sobrevivir podemos decir que un grupo tiene interés en la supervivencia. Incluso puede calificarse como “bueno” o “positivo” que un grupo continúe existiendo o que su número de miembros se incremente. Ahora bien, para Hartney, este tipo de enunciados carece de relevancia moral102. Desde su punto de vista, cualquier valor atribuible a los grupos es siempre un valor puramente instrumental a su contribución al bienestar individual concreto de sus miembros. Hartney se refiere a esta tesis como “value-individualism”103. Se trata de la misma idea que Raz expresa con el nombre de principio humanístico; la idea de que “the explanation and justification of the goodness or badness of anything 99 J. Narveson, “Collective Rights?”, op. cit., p. 329. J. Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, Ithaca, Cornell University Press, 1989, pp. 9, 16, 19-21, 143-6. 101 M. Hartney, “Some Confusions Concerning Collective Rights”, op. cit., p. 299. 102 Ibid., p. 297. 103 Ibid., p. 299. También Kymlicka observa que una de las razones principales de la oposición liberal a los derechos colectivos se basa en la vulneración de esta tesis, W. Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, Oxford, Clarendon Press, 1989, p. 140. 100 35 derives ultimately from its contribution, actual or possible, to human life and its quality”104. En resumen, aun si el holismo social fuera cierto, este principio liberal acerca de lo moralmente valioso resultaría difícilmente conciliable con la justificación de los derechos colectivos en base al valor moral intrínseco, per se, de algunos grupos. El liberalismo, en este sentido, establece una clara precedencia del individuo frente a la comunidad. Por esta razón, se asume que el margen de fundamentación de los derechos colectivos está restringido a la defensa de una tradición filosófica como la comunitarista. Veamos, brevemente, en qué sentido se presupone esta vinculación. Como es sabido, uno de los temas recurrentes en la filosofía comunitarista ha sido la crítica a la visión liberal de la persona. Autores como Sandel o McIntyre tratan de refutar el individualismo abstracto propio del liberalismo de raíces kantianas porque, desde su punto de vista, ignora la forma en la que el individuo está situado en su comunidad o grupo e influenciado por sus relaciones y roles sociales. En contraste con esta visión, la antropología comunitarista se construye bajo el presupuesto de que el individuo no es previo a sus fines sino que está constituido por ellos. Ciertamente, esta tesis admite muchos matices. Sin embargo, en su versión fuerte, el comunitarismo llegaría a mantener que la verdadera identidad personal está vinculada ineludiblemente a la pertenencia a la propia comunidad. Por lo tanto, para quienes están de acuerdo con esta visión de la naturaleza humana, presuponer la autonomía, la libertad individual, en el sentido abstracto en que habitualmente conciben este principio los liberales, es erróneo. Los individuos, más que ser agentes libres, capaces de formar y revisar sus concepciones de la vida buena, están estrechamente determinados por su pertenencia a comunidades históricas concretas. Aunque expuestas de forma simplificada, es fácil observar que ambas versiones del yo contrastan significativamente105. De la idea comunitarista de la 104 J. Raz, The Morality of Freedom, op. cit., p. 194. 36 persona a la justificación de los derechos colectivos va un paso: si la formación de la identidad personal depende esencialmente de la accesibilidad a ciertos grupos en tanto contexto de formación de la identidad y de reconocimiento mutuo puede afirmarse que, de algún modo, las comunidades tienen un valor intrínseco y cierta primacía sobre el individuo. Desde esta óptica, los derechos colectivos se justifican sobre la base de que la preservación de los caracteres particulares de los grupos en que se desarrolla la identidad individual es una prioridad importante. Este argumento subyace a la posición de autores como Johnston, Van Dyke o McDonald, defensores del valor intrínseco de los grupos culturales y de la irreducibilidad de los derechos colectivos a derechos individuales. En contraste con la idea de “value-individualism”, o con el principio humanístico tal como lo formula Raz, la justificación de la adscripción de derechos a los grupos se asentaría en el principio opuesto, que algunos denominan “moral rights collectivism”106. En suma, como puede apreciarse, de esta discusión se desprende que en el debate sobre los derechos colectivos confluyen teorías sobre el valor, la identidad y la agencia moral contrapuestas. La idea dominante de que un derecho es colectivo porque pertenece a un sujeto colectivo cuyos intereses son irreducibles a los de sus miembros, desemboca en una prolongación de un debate más general, entre liberales y comunitaristas, donde los desacuerdos son profundos. Como resultado de esta asociación (de ningún modo artificiosa, máxime si se considera que varios de los autores que defienden los derechos colectivos lo hacen desde un enfoque comunitarista que entienden opuesto al liberal) el discurso deriva hacia una competición entre derechos colectivos y derechos individuales en términos de valores absolutos o inconmensurables. Así, Marlies Galenkamp argumenta que, a diferencia de los derechos humanos que son universales e individuales, los derechos colectivos relacionados con la preservación de la identidad cultural tienden a tener 105 Una discusión detallada sobre este punto se halla en C. S. Nino, Etica y Derechos Humanos. Un ensayo de fundamentación, op. cit., Cap. IV. 106 Así, J. A. Corlett, “The Problem of Collective Moral Rights”, op. cit., p. 242; también M. Hartney, “Some Confusions Concerning Collective Rights”, op. cit., p. 297. 37 un carácter particularista, a diferenciar entre “nosotros” y “ellos”, a establecer, en definitiva, exclusiones107. Sin embargo, como se mostrará en el capítulo siguiente, ambas categorías de derechos no tienen por qué verse como opuestas en la forma en que sugiere Galenkamp. Por último, adviértase que la disputa no es meramente académica. De esta alegada incompatibilidad se siguen importantes consecuencias para nuestra vida social y política. Fundamentalmente, que es imposible concebir de forma coherente que los fundamentos de una sociedad puedan establecerse sobre la base de ambas clases de derechos. Al igual que en el debate liberalismo versus comunitarismo, la opción suele dibujarse entre un modelo de sociedad abierta, cosmopolita, que reconoce los mismos derechos a todo individuo sin tomar en cuenta los grupos a que éste pertenece y un modelo de sociedad basado en derechos colectivos atribuidos a las comunidades, que parece sucumbir a la nostalgia por las antiguas comunidades cerradas, asentadas sobre firmes valores colectivos donde los individuos perpetúan roles y tradiciones inherentes a su identidad; una visión de sociedad comunitarista, en definitiva, que muchos consideran reacia a la modernidad, donde el grupo es más importante que los individuos y que los liberales tachan de provincialista, involucionista y hasta fundamentalista. 3.3. Objeciones adicionales al planteamiento estándar En la sección precedente se ha expuesto una de las deficiencias de que adolece el planteamiento común del tema objeto de análisis: la inadecuación de deslindar la cuestión de definir minoría del problema de fondo al que sirve esta noción: el de la justificación de la atribución de derechos a ciertos grupos. Aun así, hemos visto que el interés por mostrar la existencia de grupos en tanto entidades colectivas está estrechamente vinculado a la forma en la que se concibe la idea de derechos colectivos. Pero, llegados a este punto, si el análisis realizado es correcto, la conclusión a que se llega es suficientemente deplorable como para empezar a 107 M. Galenkamp, Individualism versus Collectivism. The Concept of Collective Rights, 38 cuestionar también la idoneidad de la forma estándar en que se conceptualizan los derechos colectivos. Por supuesto, este argumento es puramente pragmático, no dice nada acerca del mérito intrínseco de una u otra teoría sobre la identidad de grupos e individuos y su estatus moral respectivo. La reflexión sobre estos dilemas ha acaparado la atención de los más eminentes filósofos a lo largo de varios siglos y no hay razón para pensar que no será así en los siguientes. No obstante, contrariamente a lo que se desprende de las posiciones enfrentadas anteriores, no es preciso pronunciarse sobre cuestiones ontológicas complejas acerca del mundo y de la naturaleza humana para adoptar una posición respecto de las cuestiones que plantea el reconocimiento de derechos a las minorías. No es sólo que los derechos colectivos pueden conceptualizarse de forma menos controvertida sino que, en la práctica, la oposición liberal a estos derechos es más política que metafísica. Antes de pasar a desarrollar algunas formas más plausibles de entender la idea de derechos colectivos en el siguiente capítulo, conviene exponer dos argumentos dirigidos a efectuar una crítica externa, si se quiere, a la perspectiva estándar expuesta. Esta crítica pretende mostrar que las ecuaciones comunitarismo-derechos colectivos y liberalismo-derechos individuales –al menos en el sentido en que acostumbran a trazarse– son escasamente útiles para dar cuenta de los problemas normativos de fondo que plantea el debate acerca del multiculturalismo. Abundar en los motivos que permiten cuestionar la utilidad del planteamiento en su conjunto es particularmente importante debido a la influencia que éste ha ejercido y sigue ejerciendo en la literatura sobre derechos colectivos. La primera razón que induce a pensar que la aproximación al problema no es la más apropiada nos la ofrece la propia evolución del debate liberalismo versus comunitarismo que está en el trasfondo de las distintas posiciones frente a los derechos colectivos. Como se señaló, al análisis de estos derechos subyace una reconstrucción de ambas líneas de pensamiento como radicalmente opuestas entre sí. La valoración de los derechos colectivos se hace depender estrechamente del Rotterdam, Rotterdamse Filosofische Studies, 1993. 39 apoyo a una u otra teoría. Pero, en los últimos años, el panorama en la polémica entre liberales y comunitaristas ha cambiado notablemente. Así, desde comienzos de la década de los noventa se ha incrementado progresivamente el consenso acerca del reduccionismo de los modelos sobre los que se discute por no ser verdaderamente representativos de las teorías que mantienen la mayoría de autores situados en uno u otro espectro de pensamiento108. En especial, abundan las reservas sobre la adecuación del modo en que se ha interpretado la crítica comunitarista al liberalismo. El comunitarismo, además, no es un cuerpo de pensamiento que pueda ser definido de forma rígida. Para explicitar las razones de esta percepción, la discusión sobre los derechos colectivos es particularmente útil. En efecto, es sencillo abstraer de este debate las ideas que, al parecer, son más controvertidas. Éstas serían la presuposición de la agencia moral colectiva, vinculada a la tesis de la irreducibilidad, por un lado, y el problema de qué es lo que, en última instancia, tiene valor moral (si el individuo o el grupo), por otro. Aunque es evidente que se trata de cuestiones de carácter distinto –las dos primeras son de naturaleza ontológica mientras que la última es normativa– todas ellas se agrupan en dos conjuntos de visiones, la individualista y la colectivista. La alternativa que se presenta es simple: o bien somos liberales (suscribimos el contenido del primer modelo) o bien comunitaristas (suscribimos las tesis que los liberales rechazan, tanto a nivel ontológico como normativo). Pues bien, es éste el tipo de enfoque en descrédito. Fundamentalmente, porque desvirtúa ambas opciones y, de algún modo, trivializa el sentido de la discusión. Las obras recientes de algunos de los más influyentes críticos al liberalismo permiten corroborar esta impresión. Aunque un análisis detenido de las nuevas aportaciones a la filosofía moral y política de autores como Taylor, Walzer y Sandel supera los límites de este trabajo, la exposición de algunos elementos centrales en sus teorías será suficiente para ilustrar en qué se basa la objeción apuntada. 108 Sobre la referencia a los autores calificados como “comunitaristas”, véase supra p. nota. En el otro polo se encontrarían filósofos como Rawls, Dworkin, Scanlon o Nagel. 40 Considérese, primero, el caso de Taylor, en cuyos escritos recientes se advierte que su crítica al liberalismo no se centra en ninguno de los aspectos supuestamente “comunitaristas” que aparecen en la discusión sobre derechos colectivos –al menos en el sentido en que se interpretan en este contexto. Antes bien, su libro The Ethics of Authenticity es una elocuente defensa de un modo de entender el individualismo vinculado al ideal moral de autenticidad109. Un ideal al que, como se verá en la segunda parte de este trabajo, Taylor apela por considerarlo firmemente anclado en las fuentes de la tradición democrática liberal. Qué duda cabe de que este autor arremete con fuerza contra una forma de individualismo predominante en las sociedades modernas; un individualismo que asocia a egoísmo y fragmentación social, a la carencia de horizontes morales distintos al propio bienestar y prosperidad o al predominio masivo de la razón instrumental y del análisis costebeneficio como parámetro de éxito de los proyectos vitales del hombre y la mujer modernos. Un individualismo, en definitiva, que no favorece el desarrollo ni la valoración de otras virtudes y que conduce a lo que Taylor denomina “softrelativism”, esto es, un relativismo basado no en ninguna epistemología sofisticada sobre la verdad, sino en un pseudopostulado moral de mutuo respeto del tipo “todo el mundo es libre de tener sus valores y sobre ello no se puede discutir” o “cada cual que haga lo que quiera mientras no moleste al vecino”. Cualquiera que viva en una sociedad liberal moderna está familiarizado con este tipo de mentalidad que, por supuesto, puede ser susceptible de crítica. Precisamente éste es el propósito de Taylor: resaltar que el individualismo no es un fenómeno inequívocamente positivo sino que tiene su lado oscuro, cuyas consecuencias para la vida humana pueden ser deplorables (fragmentación, aislamiento, tendencia a valorar la autorrealización personal en el campo profesional en detrimento de relaciones sentimentales o de amistad, falta de solidaridad, etc.). Pero la reflexión sobre lo que Taylor denomina “las enfermedades 109 Ch. Taylor, The Ethics of Authenticity, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1991. 41 de la modernidad” no es ningún rasgo puramente comunitarista110. En realidad, el entusiasmo mostrado en los últimos años por el liberalismo de izquierdas hacia la promoción de la participación en los diversos grupos y asociaciones que componen la sociedad civil se origina en la toma de conciencia de la alienación social e irresponsabilidad cívica que Taylor asocia a una cierta forma de entender el liberalismo. Son muchas las voces que hoy insisten en que el compromiso asociacionista provee una base fundamental para el florecimiento de virtudes cívicas como la solidaridad esenciales para la estabilidad de las democracias modernas, razón por la cual el estado debería fomentar la participación en esta clase de grupos111. Ahora bien, estas posturas escépticas frente a la consideración de que todo en las sociedades liberales modernas es positivo o benigno, ¿requieren necesariamente que nos convirtamos en acérrimos partidarios de la vuelta a las sociedades jerárquicas tradicionales?, ¿es Taylor, entonces, un colectivista contrario al liberalismo que considera que es más importante la comunidad que el individuo o que deben suprimirse la libertad y los derechos individuales para promover una especie de revolución cultural como la china? La respuesta es un no rotundo. Taylor no piensa, por ejemplo, que los mecanismos impersonales asociados a la modernidad nos encierren en una “iron cage”, en expresión weberiana. A diferencia de lo que mantendrían algunas teorías fatalistas, para este autor nuestros márgenes de libertad no son cero 112. La solución, sin embargo, no consiste en abandonar 110 Ibid., p. 1. William Galston argumenta que determinadas virtudes, disposiciones y actitudes que los ciudadanos responsables de una sociedad democrática deben tener poseer en Liberal Purposes: Goods, Virtues, and Duties in the Liberal State, Cambridge, Cambridge University Press, 1991. Para una panorámica general sobre la relevancia e implicaciones para la doctrina liberal del debate académico de los últimos años en torno a distintas teorías de la ciudadanía, W. Kymlicka, W. Norman, “Citizenship in Culturally Diverse Societies: Issues, Contexts, Concepts”, en W. Kymlicka, W. Norman (eds.) Citizenship in Diverse Societies, Oxford, Oxford University Press, pp. 1-41. 112 Adviértase que tampoco es correcto caracterizar, como a menudo se hace, la filosofía comunitarista en general como asociada al relativismo moral. Como se señaló al principio de este trabajo, no se discutirán los enfoques relativistas de los derechos humanos. Sin embargo, es interesante constatar que, en lo que concierne a Taylor, este autor enfatiza que puede 111 42 ideales como el de libertad individual sino en descubrir su auténtico sentido más allá de estas formas narcisistas o autoindulgentes. En esta reflexión sobre el valor de la libertad la tesis de Taylor enlaza con la tradición republicana que otorga un peso más importante a las comunidades y asociaciones del que reconoce la ortodoxia liberal actual. Aun así, el propio Rawls ha mantenido que el republicanismo clásico no es incompatible con el liberalismo113. La noción de libertad no se entiende sólo en términos negativos, sino como participación activa en la vida social y en el autogobierno. En definitiva, si la comunidad adquiere importancia es porque en la participación en los asuntos públicos reside la verdadera dignidad y libertad del ciudadano. Ésta era la línea de filósofos como Rousseau, Tocqueville o Hanna Arendt que Taylor, entre otros, trata de recuperar en nuestros días114. En lo que concierne a Walzer, la reflexión de fondo que cabe hacer es similar. En su último libro, On Toleration115, este autor presenta una perspectiva sobre distintos regímenes políticos históricos a la luz del mayor o menor cumplimiento del ideal de tolerancia y sostiene que en las modernas democracias igualitaristas este ideal requiere ciertos correctivos para facilitar la coexistencia entre grupos culturales distintos. De nuevo, nada hace pensar que Walzer sea un filósofo reaccionario contrario a los derechos humanos individuales116. Como en el caso de Taylor, uno argumentarse con razones acerca de distintos ideales morales, lo cual “involves rejecting subjectivism” y que estos argumentos “can make a difference”, en Ch. Taylor, The Ethics of Authenticity, op. cit, p. 22. 113 J. Rawls, “The Priority of the Right and Ideas of the Good”, en S. Freeman (ed.), John Rawls. Collected Papers, Mass., Cambridge, Harvard University Press, p. 469. 114 La articulación y defensa de una versión de esta tradición es una constante en la obra de Taylor. Además de The Ethics of Authenticity, véase “Invoking Civil Society” y “The Politics of Recognition” en Ch. Taylor, Philosophical Arguments, op. cit., pp. 204 y 225-30, respectivamente. 115 M. Walzer, On Toleration, New Haven, Yale University Press, 1997. 116 De hecho, Walzer es coeditor de Dissent, una de las revistas más prestigiosas de la izquierda norteamericana. Si se hace mención a este dato es porque, a menudo, se identifica comunitarismo con conservadurismo y esta asociación de ideas tampoco es demasiado afortunada. En realidad, el debate comunitarismo-liberalismo ha estado bastante circunscrito al contexto social norteamericano que está en la mente de todos estos autores. Así, la pretensión de revalorizar la importancia de los vínculos sociales se produce en un país 43 puede entender que este autor está interpretando qué es lo que requieren los principios morales básicos que justifican estos derechos, más que propugnando una vuelta a un tipo de comunidad incompatible con la democracia liberal moderna117. En sus reflexiones, ambos filósofos proponen y defienden una imagen revisada del ideal republicano o, por usar un término que está en boga, del “nacionalismo cívico” que consideran necesario para la implementación de aquellos principios. Ciertamente, este modelo se opone a una determinada concepción del liberalismo pero no al liberalismo en sí118. Como observa Walzer, la crítica comunitarista al extremadamente “individualista”, en el sentido más negativo que observaba Taylor, con carencias tan importantes como la falta de un sistema de sanidad público que conducen a situaciones de extremo desamparo. De ahí que se mantenga que el elevado grado de solidaridad necesario para la implantación de un estado del bienestar requiere que el ciudadano se identifique con la comunidad y con los asuntos públicos en un grado mucho más elevado del que la teoría liberal ha venido presuponiendo hasta ahora. 117 Una conclusión parecida puede extraerse del libro más reciente de M. Sandel, Democracy Discontent: America in Search of a Public Policy (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1996). En esta obra Sandel defiende una versión del modelo republicano que contrasta con la concepción del liberalismo predominante: una teoría centrada en los derechos y vinculada a un ideal de neutralidad hacia los valores. La primera parte del libro presta atención a la relevancia de esta concepción en la evolución del derecho constitucional norteamericano mientras que la segunda muestra esta misma influencia en la política económica a lo largo de los dos últimos siglos en Estados Unidos. Tras un examen minucioso de ambos ámbitos, Sandel deplora la conceptualización actual de la política norteamericana (que considera producto de la concepción liberal imperante) como una negociación entre distintos grupos de interés en lugar de una auténtica deliberación sobre el valor intrínseco de estos intereses o de las concepciones del bien que representan. Finalmente, este autor contrapone esta visión con los ideales republicanos que considera predominantes en los albores del constitucionalismo, tras la Guerra de la Independencia. En este sentido, su tesis estaría en la línea de filósofos como P. Pettit (Republicanism: A Theory of Freedom and Government, Oxford, Oxford University Press, 1997) o C. R. Sunstein (“The Enduring Legacy of Republicanism”, en S. E. Elkin y K. E. Soltan (eds.), A New Constitutionalism: Designing Political Institutions for a Good Society (Chicago, University of Chicago Press, 1993) que recientemente han ofrecido argumentos en favor de la relevancia actual del legado de esta tradición. 118 Aunque esta cuestión se tratará más adelante en este trabajo, conviene avanzar algunas ideas centrales: como se acaba de señalar, la doctrina liberal a que se oponen es la del “liberalismo de la neutralidad” de la que Dworkin, Ackerman o Nozick son algunos de sus máximos exponentes. Tanto Taylor como Sandel consideran, aunque por razones distintas, que el énfasis de esta doctrina en los derechos individuales como triunfos frente a la mayoría desincentiva la discusión sobre el valor y sobre los bienes públicos lo cual, a su vez, menoscaba la importancia de la participación en las instituciones. Éstas ya no se identifican con una función de garantía o promoción de alguna concepción compartida del bien común sino que son puramente instrumentales a la garantía de las libertades individuales. La capacidad del ciudadano consiste más en hacer valer sus derechos individuales que en deliberar sobre cuestiones públicas de interés general. Lo que estos autores cuestionan es la 44 liberalismo es “like the pleating of trousers: transient but certain to return”119; esto es, esta crítica no es más que un rasgo inconstante del liberalismo, aunque este rasgo no sería tan recurrente si no se considerara atractivo. La versión del comunitarismo que propone Walzer es, según su propia concepción, una versión débil capaz de incorporarse a la política liberal en el seno de un modelo de social democracia como el que suscribe este autor120. En la segunda parte del trabajo se indagará con mayor detalle en las posiciones de estos autores. Volviendo al punto principal que con esta escueta exposición de ideas se pretendía destacar, la discusión entre individualismo y colectivismo es bastante más compleja de lo que el debate sobre los derechos colectivos puedan sugerir a primera vista. Si bien es cierto que existen diferencias genuinas entre ambas teorías, muchos de los propósitos y valores últimos son comunes121. Con respecto a los derechos colectivos, es interesante constatar que filósofos como Taylor, Raz, Walzer o Kymlicka se han referido a derechos como el derecho al autogobierno de los pueblos o el derecho a la lengua en estos términos (en el marco de teorías más generales) sin que sea posible encasillar sus planteamientos en el esquema conceptual predominante que hemos visto. Por otro lado, Sandel o McIntyre ni siquiera aluden a estos derechos o, si lo hacen, es siempre de forma colateral a sus teorías y sin detenerse en sus implicaciones conceptuales. compatibilidad de este liberalismo con el grado de implicación y participación cívica que, según ellos, requiere una auténtica democracia. Es verdad, por tanto, que existen diferencias genuinas pero, aun así, puede afirmarse que la discusión se plantea dentro del liberalismo y que se discute sobre ideales comunes. La posición de Walzer al respecto parte de un enfoque distinto que conecta con su visión de la comunidad liberal como una asociación de asociaciones. El sesgo comunitarista de su teoría, más que vincularse a la crítica a la neutralidad liberal, se conecta con la revalorización del asociacionismo que constituye otro foco importante de la discusión en la teoría política actual. Además de las referencias citadas en supra, nota 69, M. Walzer, “The Civil Society Argument”, en C. Mouffe (ed.), Dimensions of Radical Democracy: pluralism, citizenship and community, Routledge, 1992; infra, nota 76. 119 M. Walzer, “The Communitarian Critique o Liberalism”, Political Theory, vol. 18, nº 1, 1990, p. 6. 120 Ibid., p. 7. 121 Así lo reconoce el propio Taylor en “Cross-Purposes: The Liberal-Communitarian Debate”, en Ch. Taylor, Philosophical Arguments, op. cit., pp. 181-203. 45 Hasta el momento se ha prestado atención a los aspectos normativos, ¿qué puede decirse respecto de la discusión ontológica que conforma el otro pilar del debate sobre los derechos colectivos? Sobre este punto, algunas consideraciones breves serán suficientes para poner de manifiesto los malentendidos a que conducen algunas asunciones respecto de la supuesta ontología “implícita” en estos derechos: Ya vimos que lo que hacía al individualismo metodológico de algún modo autoevidente era el hecho de que las sociedades se componen de individuos. Mantener que hay entidades colectivas que pueden ser sujetos de derechos morales supone una personificación de los grupos cuanto menos difícil de probar. Los liberales, en este sentido, se oponen a estos derechos aduciendo razones bastante obvias como el hecho de que los grupos no piensan ni deciden sino que son sus miembros quienes realizan estos actos. Desde esta perspectiva, los derechos colectivos no son más que un expediente dudoso que, en última instancia, podría servir para legitimar la dominación de unos miembros del grupo frente a otros. Sin embargo, respecto de este punto, es fundamental aclarar que es difícil encontrar algún filósofo de la política contemporáneo que defienda la agencia moral colectiva en este sentido. Dicho esto, es cierto que el debate liberalismo versus comunitarismo suele presentarse como una discusión donde están en juego concepciones de la persona opuestas. Para recordar: mientras que los liberales se basan en que el yo es previo a sus fines, los comunitaristas entienden que esta antropología es sociológicamente naïve porque consideran el individuo no es previo a sus fines sino está constituido por los mismos. La idea es que hay fines que no escogemos sino que descubrimos, porque nos vienen dados por un determinado contexto122. Aunque esta descripción no hace justicia a la complejidad de la 122 Esta tesis, que mantuvo en los años ochenta Sandel en Liberalism and The Limits of Justice (op. cit., pp. 58 y 150) supuso, quizás, la crítica más relevante al liberalismo. De ser aceptada, el peso que otorgan los liberales a la libertad de elegir y revisar nuestros fines estaría injustificado. No obstante, esta idea adolece de una gran ambigüedad en los escritos de los autores que la han defendido. Así, algunas veces se habla de un yo sólo parcialmente constituido y, otras, de una verdadera identidad entre el yo y sus fines. En Liberalism, 46 discusión y a los múltiples matices que admiten estas tesis, en opinión de Taylor, las posiciones de la mayoría de autores se encuentran hoy en algún punto entre los dos extremos123. En el mismo sentido, Walzer subraya que ni la teoría liberal ni la comunitarista requieren la adhesión a visiones radicales de la constitución del yo y sostiene que, en la práctica, el desacuerdo en este punto no es tan amplio como se sugiere: “contemporary liberals are not commited to a presocial self, but only to a self capable of reflecting critically on the values that have governed its socialization; and communitarian critics, who are doing exactly that, can hardly go on to claim that socialization is everything.”124 Como se tendrá ocasión de mostrar a lo largo del trabajo, muchos filósofos liberales han aceptado que la interpretación más radical de la constitución de la identidad como completamente asocial exagera nuestra habilidad para elegir entre planes de vida al margen de los significados compartidos en una sociedad dada. Y, si bien es cierto que la ontología concreta que se mantiene podrá informar la asignación de un mayor o menor valor a la comunidad, nótese que esta discusión no tiene nada que ver con la idea de entidad moral colectiva que suele atribuirse a los comunitaristas125. Community and Culture Kymlicka describe las diversas interpretaciones de esta tesis y se plantea en qué medida supone una crítica a los presupuestos liberales. Este autor critica convincentemente la plausibilidad, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, de la versión más radical del argumento comunitarista. Kymlicka concluye que, en su versión más débil, la tesis comunitarista no constituye ninguna objeción al liberalismo, al basarse en una comprensión errónea del significado de la libertad individual en la doctrina liberal. W. Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, op. cit., pp. 47-73. Sobre el argumento de Kymlicka, infra capítulo 8. 123 Ch. Taylor, “Cross-Purposes: The Liberal-Communitarian Debate” en su libro Philosophical Arguments, op. cit., p. 182. 124 M. Walzer, “The Communitarian Critique of Liberalism”, op. cit., p. 21. 125 Con ello no quiere sugerirse que la posición ontológica que se mantenga apoye la defensa de algo. En este sentido, Taylor señala que la confusión entre los planos ontológico y normativo ha sido uno de los puntos que mayor confusión ha creado en el debate comunitarismo-liberalismo. Así, por ejemplo, mientras que la tesis principal del libro de Sandel Liberalism and the Limits of Justice es de carácter ontológico, la mayoría de respuestas liberales a su argumento fueron concebidas como un trabajo de defensa de alguna posición normativa (Ibid., pp. 182-5). Sin embargo, no puede negarse que la ontología define opciones 47 Así, como se ha indicado, la idea de la agencia moral colectiva se conecta con la de la existencia de intereses irreducibles: un interés siempre es de alguien; si los intereses que fundamentan los derechos colectivos no son distribuibles entre los miembros, deben ser intereses del grupo. Esta conclusión es la que induce a mayor polémica. Parece bastante plausible dudar de la existencia de intereses irreducibles cuyo titular es una entidad moral colectiva. Sin embargo, lo que, a mi juicio, tienen en mente quienes, como Taylor o Raz, se refieren a determinados derechos como “colectivos” es más bien un conjunto de intereses individuales agregados en bienes no individualizables. Como se mantendrá en el siguiente capítulo, si esto se acepta, la discusión no sólo se enriquece sino que invita a considerar la viabilidad de un modo distinto de conceptualizar estos derechos. La segunda razón en contra de la aproximación estándar al tema de los derechos colectivos está relacionada con la anterior pero es, por decirlo de algún modo, de carácter más bien pragmático. No obstante, se trata de un argumento que apunta al problema tal vez más importante que presenta aquel enfoque: la discusión conceptual se centra en las características formales de las demandas en lugar de examinar los problemas sustantivos que conducen a su planteamiento. Dicho en otras palabras: si con el debate sobre los derechos colectivos se pretende contribuir a resolver las dificultades de convivencia entre grupos distintos que genera el multiculturalismo –cuestión ésta que, no se olvide, dio origen al debate– la discusión no puede zanjarse por desacuerdos relativos a la titularidad o ejercicio de esta clase de derechos. Sobre todo, si tales discrepancias conceptuales abren las puertas a una discusión (entre liberales y comunitaristas) que no representa la naturaleza de las demandas que plantean la mayoría de grupos minoritarios en sociedades multiculturales. Éste es un argumento que Kymlicka ha expuesto recientemente de forma explícita pero que, en realidad, se intuye en todos los significativas, aquellos modelos normativos que tiene sentido apoyar. Es decir, si mi posición ontológica es radicalmente colectivista, considero que mi identidad está completamente circunscrita a los fines, roles o valores del grupo en el que he nacido, difícilmente puedo apoyar con coherencia un modelo normativo basado en el valor de la autonomía individual. 48 trabajos que este autor ha dedicado a elaborar una teoría de los derechos de las minorías coherente con los principios liberales. Concretamente, en su artículo “The New Debate over Minority Rights” Kymlicka observa que si bien (sobre todo, antes de 1989) se asume que el debate sobre estos derechos es equivalente al debate entre comunitaristas y liberales, éste es un marco desafortunado desde el que analizar la naturaleza de las demandas que plantean los grupos minoritarios126. Así, son pocas las minorías que en las sociedades liberales reivindican estos derechos “to be protected from the forces of modernity unleashed”127. Esto es especialmente cierto en el caso de minorías nacionales que, como Quebec, Flandes o Cataluña, reclaman un estatus especial de autonomía no para transformarse en sociedades comunitaristas cerradas, sino para alcanzar un grado de autogobierno que les permita mantener sus instituciones culturales distintivas. En realidad, las estadísticas en éstos y otros casos similares no muestran ninguna diferencia en cuanto al grado de adhesión a los principios liberales básicos entre mayorías y minorías. La misma conclusión es aplicable, según Kymlicka, al caso de las minorías étnicas. Con algunas excepciones, la clase de políticas específicas que reivindican los grupos de inmigrantes suelen dirigirse a lograr el reconocimiento institucional necesario para facilitar la aceptación de sus prácticas culturales en la sociedad de acogida. De nuevo, como se mencionó en la introducción a este trabajo, la esencia de estas demandas se basa en la renegociación de los términos de la integración, más que en la voluntad de recrear una sociedad antiliberal paralela. En suma, la analogía entre el debate derechos individuales-derechos colectivos con el debate liberalismocomunitarismo (o individualismo-colectivismo) es errónea. No sólo porque se basa en asunciones teóricas discutibles sino porque nos desvía de las cuestiones normativas relevantes que plantea el fenómeno del multiculturalismo. Por esta razón, Kymlicka no duda en sostener que, en nuestros días, 126 127 Incluido en W. Kymlicka, Politics in the Vernacular, op. cit. Ibid. 49 “the overwhelming majority of debates about minority rights are not debates between a liberal majority and communitarian minorities, but debates amongst liberals about the meaning of liberalism. They are debates between individuals and groups which endorse the basic liberal-democratic consensus, but which disagree about the interpretation of these principles in multiethnic societies –in particular, they disagree about the proper role of language, nationality, and ethnic identities within liberaldemocratic societies and institutions.”128 4. Conclusión El hecho de que las minorías expresen sus demandas en el lenguaje de los derechos colectivos ha propiciado el interés por el análisis de los problemas formales implícitos a la utilización de esta categoría. Sin embargo, en mi opinión, Kymlicka está en lo cierto cuando subraya que lo relevante es el examen de los fundamentos de tales demandas y del impacto que su reconocimiento supondría para la teoría e instituciones liberales. Ésta es, en todo caso, una perspectiva más sensible al marco real en el que se producen los conflictos y surgen las demandas. Como se indicó al comienzo de este trabajo, el debate teórico sobre los derechos colectivos parte de determinadas demandas que plantean los grupos en las democracias liberales con niveles de diversidad cultural elevados. Ahora bien, si algo parece evidente en la polémica conceptual sobre los derechos colectivos de las minorías es que son los defensores de estos derechos quienes insisten fervientemente en que se trata de derechos que pertenecen al grupo y no a los individuos –de ahí, la concepción estándar de estos derechos a la que se oponen los liberales. Como muestra, el fracaso en lograr que los recientes convenios internacionales dirigidos a la protección de minorías reconozcan, explícitamente, derechos de titularidad colectiva constituye uno de los motivos de insatisfacción más frecuentemente reiterados en los análisis teóricos. Este énfasis no es gratuito. Responde a la voluntad de remarcar que los catálogos más familiares de derechos individuales reconocidos por las constituciones democráticas de la 128 Ibid. 50 mayoría de estados liberales son insuficientes para dar respuesta a tales demandas y, por ende, para garantizar el pluralismo y la igualdad en las sociedades multiculturales. Pero los defensores de los derechos colectivos se equivocan al considerar que esta diferencia sólo puede resaltarse mediante la alusión al grupo como agente colectivo titular de estos derechos. Es posible pensar en concepciones alternativas a la idea dominante de derechos colectivos. Dado el enorme peso que en la teoría y en la práctica se atribuye a esta distinción, el siguiente capítulo se centra en explorar dos concepciones de los derechos colectivos bastante más prometedoras. Ambas establecen criterios de distinción menos controvertidos entre estos derechos y los derechos individuales. Tales criterios proporcionan un fundamento esencial para captar más adecuadamente donde reside la singularidad de las demandas que plantean las minorías. Además, permiten eludir las críticas más importantes que los liberales oponían a la noción más común de los derechos colectivos. Antes, sin embargo, será preciso dar razones para descartar dos estrategias previas que se basan en la negación de la necesidad de recurrir a la idea de derechos y en la reducción de los derechos colectivos a derechos individuales respectivamente. 51 CAPÍTULO II. ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA REPLANTEAR EL DEBATE. HACIA UNA NOCIÓN ALTERNATIVA DE DERECHOS COLECTIVOS 1. Introducción El progresivo reconocimiento de que la perspectiva dominante en el debate sobre los derechos de las minorías es incorrecta ha dado lugar a que se adopten estrategias distintas para discutir la legitimidad de las demandas que están en juego sin necesidad de adoptar premisas tan controvertidas como las discutidas en el capítulo precedente. La primera de estas estrategias consiste, simplemente, en reconducir las reivindicaciones que plantean las minorías al lenguaje de los derechos individuales. La segunda implica una modificación del discurso más radical por cuanto cuestiona la necesidad de emplear el lenguaje de los derechos. En este capítulo se tratará de mostrar que ambas formas de superación de las dificultades explicadas son inadecuadas. Se mantendrá que la vía que ofrece un mayor rendimiento explicativo es la reformulación de la noción de derechos colectivos. Sobre la base de esta idea, se propondrá una visión alternativa de estos derechos que, sin necesidad de probar cuestiones metafísicas complejas, es capaz de dar cuenta del substrato común inherente a las distintas demandas que plantean los grupos. Esta visión se inspira en dos concepciones extraidas de la literatura reciente sobre la protección de las minorías. Ambas definen estos derechos sobre la base de criterios distintos a la naturaleza de su titular. De hecho, el titular es siempre el individuo y son sus intereses individuales los que se valoran en última instancia. Por esta razón, contribuyen a despejar algunos de los principales motivos que aducen los liberales en su oposición a los derechos colectivos: el problema que supone el reconocimiento de la agencia moral colectiva y la violación del principio humanístico o value-individualism. La primera de estas concepciones define los derechos como colectivos atendiendo a la naturaleza del bien protegido; la segunda, considera que la categoría de derechos colectivos, específicamente aplicada a las 52 minorías, se caracteriza por una determinada racionalidad. Los derechos de las minorías, según esta segunda propuesta, serían derechos especiales que poseen los individuos en virtud de su pertenencia a grupos identitarios concretos. Ambas concepciones no son en absoluto incompatibles. La distinta caracterización de los derechos colectivos que realizan obedece, como se explicará, al distinto propósito que anima la empresa conceptual. 2. La innecesariedad de la noción de derechos colectivos 2.1. La estrategia reduccionista Una línea argumental frecuentemente explorada para superar los problemas que plantea la noción de derechos colectivos al uso es la siguiente: partiendo de que la existencia de derechos morales de titularidad colectiva puede ser consistentemente rechazada desde cualquiera de las doctrinas liberales (básicamente, porque el individuo es la fuente última de valor moral y ningún grupo, comunidad o institución colectiva puede usurparle su autonomía), el reconocimiento de derechos a las minorías es legítimo siempre y cuando tales derechos se formulen como derechos individuales. Así, la representación especial de un grupo en el parlamento o en cualquier otra institución política, aunque jurídicamente se atribuya al grupo como tal, debe considerarse que está fundada en el derecho individual de los ciudadanos a la participación política. Otro ejemplo: el derecho exclusivo de los miembros de una tribu a pescar en determinadas aguas puede expresarse institucionalizarse como un derecho de grupo, pero este derecho es inteligible en la medida en que se dirige a proteger determinados intereses individuales. Idéntico razonamiento puede aplicarse a los derechos lingüísticos de un grupo, que pueden reducirse al derecho individual de cada persona a hablar su propia lengua, etc. Esta perspectiva, por tanto, enfatiza la innecesariedad de dividir analíticamente las demandas de derechos en dos categorías –individuales y colectivas. Con ello, se da por sentado que la única unidad moral relevante es el 53 individuo y se relativiza la importancia del modo en el cual se conceptualizan las demandas en la práctica. Es interesante anotar que, en los últimos años, esta estrategia reduccionista ha desmpeñado un papel crucial en el ámbito del derecho internacional, erigiéndose en eficaz instrumento de consenso durante la gestación de las declaraciones y convenios dirigidos a la protección de minorías. Como se indicó en la introducción a este trabajo, raramente la formulación y atribución de estos derechos se realiza en términos colectivos. Al objeto de vencer las reservas derivadas de las objeciones anteriores, se opta por asignar los derechos a los individuos miembros del grupo del que se trate. Significativamente, ésta es una tendencia que también se observa en los escritos de algunos de los máximos exponentes del denominado “nacionalismo liberal” 129. Así, cabe interpretar que autores como Tamir e incluso Kymlicka siguen esta vía para evitar entrar en polémica con el comunitarismo, o bien con el propósito de rehuir pronunciarse sobre los aspectos más formales propios de la teoría del derecho. Ya en su libro Liberal Nationalism, Tamir argumenta que el derecho a la autodeterminación puede entenderse como un derecho individual de las personas que pertenecen a minorías nacionales130. Más recientemente, en un artículo titulado “Against Collective Rights ”131 esta autora se muestra partidaria de descartar el lenguaje de los derechos colectivos y hablar únicamente en términos de derechos individuales132. Por su parte, Kymlicka opta 129 Las tesis que defienden los autores que suscriben esta corriente se analizarán extensamente en la segunda parte del trabajo. 130 Y. Tamir, Liberal Nationalism, Princeton, Princeton University Press, 1993, pp. 6977. En el mismo sentido se pronuncia Walzer respecto del derecho a la soberanía política que, aunuqe pertenece a los estados, “derive ultimately from the rights of individuals and from they they take their force”; y añade: “States are neither organic wholes nor mystical unions”. M. Walzer, Just and Unjust Wars, Basic Books, Harper Collins, 2ª ed., 1992, p. 53. 131 Incluido en C. Joppke, S. Lukes (eds.) Multicultural Questions, Oxford, Oxford University Press, pp. 158-80. 132 Aunque no voy a detenerme aquí en los distintos motivos por los que Tamir se manifiesta contraria a la idea de derechos colectivos, lo significativo es que, a lo largo de toda su argumentación, también esta autora asume que sólo tiene sentido atribuir valor teórico a estos derechos si se acepta la idea de titularidad colectiva. De ahí que su artículo se inicie con algunas observaciones sociológicas en relación con los peligros que puede representar, para las libertades individuales de los miembros más débiles, la asignación de derechos a los grupos. 54 por emplear una terminología distinta (“group-differentiated rights” o, más recientemente, “special rights”), restando importancia a la forma, individual o colectiva, en la cual se positivizan estos derechos133. Probablemente, desde la perspectiva de quienes son partidarios de la previsión de medidas para proteger a las minorías, el recurso a este mecanismo pueda considerarse fructífero, cuanto menos en la medida en que ha hecho posible un avance sustancial en esta materia a nivel internacional. Ahora bien, a mi modo de ver, la estrategia reduccionista presenta deficiencias importantes que conducen a su fracaso en tanto argumento teórico de peso. Fundamentalmente, porque puede inducir a creer que no existe un problema de fondo, o que éste no es más que un mero pseudo-problema. Por la siguiente razón: afirmar que todas las pretensiones que se reclaman en términos de derechos colectivos pueden reconducirse a derechos individuales parece proveer un argumento global para su justificación. Sería posible, entonces, que si el ejercicio anterior prosperara terminara resultando contraproducente para los fines que los propios liberales se proponen. Advirtiendo lo paradójico de esta situación, Bauböck señala que, contrariamente a lo que suele pensarse, sólo si se acepta que las demandas de las minorías son demandas de derechos colectivos puede argumentarse en favor de establecer algún tipo de prioridad general de las libertades individuales: “affirming the existence and potential justifiability of collective rights is thus not necessarily a plea for their proliferation but may, on the contrary, provide better arguments for constraints on such rights within an overall framework of equal individual citizenship.”134 Asimismo, el debate sobre los derechos colectivos se enmarca en la polémica entre individualistas y colectivistas, lo cual conduce a Tamir a mantener que, en tiempos de transición hacia formas de vida que amenazan la cohesión social o los valores tradicionales, quienes aceptan la noción de derechos colectivos no están de parte de los individuos que participan de esta transformación, sino de la comunidad que busca formas de preservar su existencia. Pero, por las razones apuntadas en el capítulo anterior, este enfoque no es el más correcto. También en capítulos posteriores se mostrará que la idea de derechos colectivos no tienen por qué ir ligada al conservadurismo. 133 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., capítulo 3. Al contrario que Tamir, quien, en el artículo citado, critica a Kymlicka en este punto. 134 R. Bauböck, “Liberal Justifications for Ethnic Group Rights”, en C. Joppke, S. Lukes (eds.), Multicultural Questions, op. cit., p. 138. 55 Como se verá, la tesis de la prevalencia de los derechos individuales sobre los derechos colectivos goza de cierta aceptación en algún sector del liberalismo igualitario. Por el momento, baste con poner de relieve que el argumento reduccionista parece implicar que la única razón que asiste a los liberales en su oposición a los derechos de las minorías es, por así decirlo, de segundo orden. Esto es, hace referencia a la forma en la que se conceptualizan formalmente estos derechos. Por tanto, alguien podría interpretar que, más que rechazar la legitimidad de las demandas de las minorías, los liberales se oponen a su representación como derechos colectivos. Sin embargo, una percepción del problema en estos términos sería claramente errónea. Como podrá corroborarse a partir del capítulo quinto, existen razones substantivas de peso que justifican la cautela mostrada por los liberales a la hora de admitir el reconocimiento de derechos a las minorías. 2.2. Sobre la necesidad de la idea de derechos y el marco de “lo político” Existe otra alternativa radicalmente diferente por la que podría optarse para evitar hablar de derechos colectivos que, a primera vista, puede parecer prometedora. Se trata de renunciar por completo a usar el lenguaje de los derechos y decantarse por hablar de “intereses” de los distintos grupos que coexisten en sociedades multiculturales y de posibles “políticas” para atenderlos o acomodarlos. Como se recordará, a esta postura ya se aludió brevemente en la introducción. No obstante, quizás sea conveniente abundar algo más en esta línea de pensamiento. Sobre todo porque, de resultar convincente, el núcleo de esta propuesta supone una objeción preliminar al punto de partida de la segunda parte del trabajo. Merece la pena, pues, detenerse en exponer los argumentos principales que ofrecen quienes la secundan y en clarificar las razones por las que se ha descartado. Por lo general, quienes suscriben esta posición piensan que el lenguaje de los derechos es demasiado intransigente y deja poco espacio para compromisos, por lo que su uso podría resultar potencialmente contraproducente, contribuyendo a agravar, más que a solventar, los conflictos sociales y políticos existentes en los estados multiculturales. Previsiblemente, esto sucedería porque, cuando las 56 demandas se plantean en términos de derechos, se tiende a asumir que la respuesta a las mismas no depende ni del diálogo o negociación con otros grupos ni de consideraciones relativas al bien común. Por ello, con la esperanza de evitar las poderosas implicaciones de la visión liberal de los derechos como triunfos sobre la utilidad general, algunos autores prefieren hablar de “aspiraciones” que deberían realizarse o hacerse efectivas a través de los mecanismos de deliberación y negociación propios de las democracias. Albert Calsamiglia es uno de los autores que recientemente se ha mostrado partidario de esta idea. En un capítulo de su libro Cuestiones de Lealtad, este autor se interroga acerca de si los derechos culturales son derechos constitucionales, para terminar respondiendo en sentido negativo135. En consonancia con la reflexión anterior, Calsamiglia señala que “el reino de los derechos es muy fuerte porque vence a la mayoría” y que “el mundo de la resolución de conflictos no puede reducirse al sistema de los derechos”136. Si bien es cierto que su trabajo se inicia estableciendo una diferencia entre derechos jurídicos y derechos morales (a fin de clarificar que su argumento se ciñe a la primera categoría137), este autor parece sugerir que, en el fondo, sólo los derechos civiles y políticos son auténticos derechos, esto es, susceptibles de ser invocados como vetos a la actuación de la mayoría. Los derechos sociales y culturales deberían entenderse como aspiraciones legítimas de determinados grupos cuya implementación debe dejarse al terreno de 135 “Los derechos culturales, ¿son derechos constitucionales?”, en A. Calsamiglia, Cuestiones de Lealtad, Barcelona, Paidós, pp. 127-42. 136 Ibid., p. 129. 137 En efecto, en varios momentos de su argumentación, Calsamiglia parece dejar abierta la posibilidad de que la tesis que mantiene sea criticable desde un punto de vista moral (Ibid. pp. 130-1, nota 12). Ello supone que, desde la perspectiva de este autor, no todo derecho moral debería ser reconocido como derecho jurídico; o, empleando sus propios términos, que no toda aspiración legítima debería convertirse en un derecho jurídico. Sin embargo, en este trabajo se ha partido del supuesto contrario. La idea, según se explicó en la introducción, es que predicar la existencia de un derecho moral requiere apelar, no a cualquiera de nuestras aspiraciones, sino a aquellas más urgentes, a necesidades básicas para el ser humano. Una vez esto se considera justificado, contamos con una razón suficiente para exigir que los ordenamientos jurídicos, en particular, las constituciones de los estados, incorporen estos derechos. Recuérdese que la cuestión central que se está tratando de analizar es si los derechos colectivos son derechos fundamentales en este sentido. 57 las políticas públicas y de la negociación –donde lo que se busca primariamente no es dirimir quien tiene la razón, sino encontrar una salida consensuada al conflicto138. Calsamiglia esgrime varias razones para justificar su posición: En primer lugar, los denominados derechos sociales y culturales no serían derechos strictu sensu porque, en la mayoría de ordenamientos jurídicos, no gozan de las garantías propias de los derechos civiles y políticos individuales. Ciertamente, las constituciones que, como la española, contienen disposiciones que incorporan derechos sociales no suelen otorgar a estas normas el mismo carácter vinculante ni la misma protección que se otorga a los derechos humanos clásicos. Se trata, más bien, de enunciados programáticos que no obligan al estado más que de forma indirecta. El legislador deberá tener en cuenta ciertas exigencias minimalistas pero, más allá de esto, la lesión de los derechos sociales no puede ser invocada ante el tribunal constitucional. En suma, los derechos sociales no son derechos subjetivos públicos directamente enjuiciables o lo son en una medida muy reducida139. Sin embargo, la constatación de estas diferencias estructurales entre distintas categorías de derechos en el ámbito jurídico no puede aducirse como razón válida en el ámbito normativo. En este plano, lo que está en discusión es, precisamente, si a los derechos sociales y culturales debería otorgárseles el mismo grado de protección e idénticas garantías a las conferidas a los derechos civiles y políticos. Es más, el debate sobre la legitimidad moral de las aspiraciones de las minorías aparece porque no es común que éstas se contemplen como derechos jurídicos140. 138 “Es importante tener en cuenta que en la discusión sobre los derechos se plantea quien tiene razón, mientras que en los casos de aspiraciones legítimas el consenso es uno de los objetivos a alcanzar”, Ibid., p. 136. 139 A mayor abundamiento, R. Alexy, “Derechos sociales fundamentales”, en M. Carbonell, J. A. Cruz Parcero, R. Vázquez (comp.) Derechos sociales y derechos de las minorías, UNAM, 2000, pp. 67-70. 140 Como se ha indicado, la reflexión de Calsamiglia se centra en los derechos jurídicos. En el plano de la moral la distinción entre derechos y aspiraciones se diluye, puesto que un derecho moral no es más que una aspiración legítima en el sentido fuerte antes indicado. Sin embargo, el espíritu de la distinción anterior podría mantenerse estableciendo una distinción entre la mayor o menor relevancia de las razones de fondo que podrían justificar las aspiraciones morales. En este sentido, meras aspiraciones serían aquellas no basadas en el tipo de intereses (suficientemente relevantes o prioritarios) en los que se fundamentan los derechos 58 En segundo lugar, respecto de la pregunta –más interesante a nuestros fines– de si sería deseable que los derechos sociales y culturales estuvieran protegidos al mismo nivel que los derechos individuales, Calsamiglia se inclina por rechazar esta idea. Por dos motivos básicamente: por un lado, porque la efectividad y garantía de estos derechos depende de una asignación de recursos económicos que, en circunstancias de escasez, no sería exigible (y lo que caracteriza a un derecho jurídico es esta exigibilidad frente al estado)141. Por otro lado, porque a medida en que aumenta el número de derechos reconocidos se incrementan las posibilidades de conflicto. Con ello, los individuos sufren una pérdida significativa en términos de seguridad jurídica, puesto que sus derechos no pueden reconocérseles de forma absoluta142. Dicho en otras palabras, si se reconocieran derechos colectivos en la misma forma en que se han reconocido los derechos individuales ocurriría que tendríamos muchos derechos en el mismo plano pero, al no poder garantizarse todos ellos, perderíamos la seguridad en las reglas de juego característica del estado de derecho. Además, señala Calsamiglia, deberían tomarse decisiones acerca de las prioridades relativas, bien por parte del legislador, bien por parte de los jueces. En el primero de los casos, se desvirtuaría la idea de derechos como límite a sus políticas. En el segundo, se produciría un aumento sustancial de competencias del poder judicial que podría ir en detrimento de la voluntad mayoritaria puesto que “las políticas públicas no deben ser el monopolio del feudo judicial” 143. Por estas razones, según este autor, incorporar a los catálogos constitucionales los derechos sociales y culturales podría incidir negativamente en la confianza de los individuos en la protección universal y absoluta que se asocia a este tipo de garantía jurídica. Es importante tener en cuenta que una tesis como la que defiende este autor a menudo se enmarca en una denuncia más general de lo que algunos consideran un morales. Por supuesto, qué sea o qué no sea un interés “suficientemente relevante” es algo que debe ser sometido a discusión. 141 Ibid. p. 136. 142 Ibid. p. 139. 143 Ibid. p. 142. 59 uso abusivo del lenguaje de los derechos. Esta crítica se fundamenta en dos argumentos que conviene distinguir: El primero es que la extensión del número de derechos es producto de la trivialización y puede conducir a socavar los pilares de la democracia. El propio Calsamiglia inicia su escrito observando que, debido a la tendencia a expresar cualquier interés que individuos y grupos tienen en estos términos, nos hallamos ante una verdadera inflación de derechos que hace que este lenguaje pierda su fuerza y significación originarias144. En el mismo sentido, a Francisco Laporta le parece razonable suponer que multiplicar la nómina de derechos humanos redundará en menor fuerza en tanto exigencia moral o jurídica y que, si dicha fuerza pretende continuar predicándose, la lista de estos derechos ha de ser limitada 145. En Rights Talk. The Empoverishment of Political Discourse, Mary Ann Glendon resume el argumento como sigue: “A rapidly expanding catalog of rights – extending to trees, animals, smokers, nonsmokers, consumers, and so on - not only multiplies the occasions for collisions, but it risks trivializing core democratic values. A tendency to frame nearly every social controversy in terms of a clash of rights (...) impedes compromise, mutual understanding, and the discovery of common ground (...) promotes unrealistic expectations and ignores both social costs and the rights of others.”146 A tenor de la primera parte del juicio de Glendon, cabe concluir que la visión crítica hacia la expansión de los catálogos de derechos humanos está estrechamente ligada a la impresión de que los intereses o bienes que aspiran a ser protegidos a través de nuevos derechos son menos importantes o no tan valiosos como los que subyacen a los derechos humanos ya reconocidos (básicamente, los derechos civiles y políticos). Y, ciertamente, los trabajos de Calsamiglia y Laporta dejan traslucir esta idea147 que, por otro lado, cuenta con manifestaciones específicas en la doctrina 144 Ibid. p. 128. F. Laporta, “Sobre el concepto de derechos humanos”, op. cit., p. 23. 146 M. A. Glendon, Rights Talk. The Impoverishment of Political Discourse, New York, Free Press, 1991, xi. 147 Calsamiglia explícitamente (Ibid. p. 139) y Laporta más bien de forma implícita: al exponer a lo largo de su artículo las condiciones estrictas bajo las cuales puede hablarse con propiedad de derechos humanos (con referencia a bienes o intereses de especial valor), este autor pretende advertir de la trivialización de su sentido inmersa en las sucesivas generaciones 145 60 constitucionalista actual148. No obstante, una percepción del fundamento de la crítica a la ampliación de derechos como vinculada exclusivamente al grado de valor de los bienes que éstos protegen ofrecería una visión algo sesgada de su alcance. En efecto, como se desprende de la última parte de la cita reproducida, esta crítica tiene un segunda vertiente que cabe contemplar en un espíritu más comunitarista, en el marco de la objeción general que se plantea a las teorías liberales de los derechos de raíz kantiana. En síntesis, la idea consiste en que reclamar el propio derecho nos lleva a distanciarnos de los demás; supone anunciar, parafraseando a Waldron, “el inicio de las hostilidades”149. Situar el énfasis en los derechos implica inhibir otros discursos alternativos, como el discurso de la responsabilidad o de las virtudes cívicas, encaminados a sentar las bases de una sociedad civil donde las relaciones humanas se sostengan sobre lazos de afecto, respeto, tolerancia o buena fe, mucho más firmes y hasta más loables desde un punto de vista ético150. Éste puede considerarse –¿por qué no?- un ideal perfectamente noble. Aplicado al tema que nos ocupa, el argumento iría en el siguiente sentido: si disponemos de foros democráticos donde plantear y tratar de resolver los problemas sociales, ¿por qué no confiar en ellos?, ¿por qué fundar nuestras relaciones humanas en una institución impersonal como los derechos que suele establecer barreras entre los defensores de demandas en conflicto? de derechos. Por otro lado, ambos autores emplean un término, el de “inflación” que, a diferencia de “ampliación” o “extensión” tiene connotaciones claramente negativas. 148 Así, su influencia puede verse reflejada, por ejemplo, en la objeción a la ampliación de derechos –mediante interpretaciones extensivas– a partir de las claúsulas normativas más abstractas contenidas en las constituciones. Un análisis crítico de esta objeción puede encontrarse en V. Ferreres, Justicia Constitucional y Democracia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997, pp. 126-32. En el mismo sentido cabe interpretar la mencionada tendencia a priorizar o garantizar de forma mucho más estricta los derechos civiles y políticos. 149 J. Waldron, “When Justice Replaces Affection: the need for rights”, en sus Liberal Rights, op. cit., p. 373. 150 Éste es el argumento central del libro de Glendon al que se ha hecho referencia. La misma orientación comunitarista propia de la corriente del republicanismo cívico puede apreciarse en el artículo de A. Etzioni, “Too many rights, too few responsibilities” en M. Walzer (ed.) Toward a Global Civil Society, Oxford, Berghahn, 1995, pp. 99-105. 61 En suma, respecto de las demandas de las minorías, la crítica anterior, en cualquiera de sus distintas versiones, nos llevaría a sostener que su planteamiento en términos de derechos es equivocado. Los denominados “derechos colectivos” no constituirían más que aspiraciones cuya satisfacción puede caer dentro del ámbito de lo políticamente permisible, pero no de lo que está prescrito o es moralmente obligatorio. Si bien los estados pueden adoptar tales esquemas por razones prudenciales, no deberían proclamarlos públicamente como derechos ni integrarlos en sus constituciones. El problema del multiculturalismo se situaría, en el terreno de la democracia, donde todas las partes deben necesariamente ser flexibles y ceder en sus posiciones a fin de lograr acuerdos políticos capaces de generar paz y estabilidad social. Sin embargo, a mi modo de ver, cada uno de los argumentos que sustentan esta tesis es susceptible de ser respondido de forma que los presupuestos que subyacen al planteamiento de este trabajo recobren su plausibilidad. Si bien no ignoro que la plena articulación de esta respuesta requeriría una reflexión más profunda, en lo que sigue, trataré de delinear los que serían sus pilares fundamentales. a) En primer lugar, por lo que respecta a la cuestión del abuso de la noción de derechos, mantener que la inclusión de los derechos colectivos en los catálogos de derechos humanos supone trivializar el sentido de este lenguaje requiere, ante todo, precisar en qué sentido ello es así. Es decir, esta idea requiere clarificar de qué forma se infringen las reglas con base a las cuáles se considera justificado emplear esta terminología. Sin embargo, es bastante común dar por supuesto que los denominados derechos de segunda y tercera generación están basados en consideraciones “menos urgentes” o en bienes y necesidades “no tan importantes” desde un punto de vista moral como para formar parte de la categoría de derechos humanos. En ocasiones, este presupuesto parece justificarse en argumentos de carácter pragmático. Por ejemplo, en reflexiones que apuntan a que todavía hoy constituye una tarea vital la erradicación de tratamientos opresivos en las 62 sociedades democráticas y que los derechos humanos individuales están lejos de ser protegidos a nivel universal. Ahora bien, esta consideración parece sugerir que deberíamos pensar en nuestra capacidad de preocupación moral como en una capacidad limitada, de modo tal que intensificar nuestro interés por temas como el medio ambiente, las culturas minoritarias o el bienestar de los animales conduce a disminuir el interés por los derechos individuales. Aunque no es posible adentrarse en desarrollar las objeciones a esta percepción, a mi juicio, autores como Peter Singer están en lo correcto cuando afirman que la visión subyacente a esta imagen de la ética dista mucho de ser autoevidente y que, por el contrario, interesarse por estas otras cuestiones más bien constituye un síntoma de cierto progreso moral151. Por otro lado, algunos de los autores que rechazan los derechos colectivos argumentan que el grado de acuerdo sobre el valor de la clase de intereses o necesidades que subyacen a estos derechos es muy débil si lo comparamos con el consenso existente en torno a los derechos individuales152. Tampoco cabe duda de que esto es cierto. Pero, precisamente por este motivo, lo que activistas y teóricos se proponen es contribuir, por medio de la argumentación, a subsanar este déficit, anticipando lo que podría llegar a conformar el núcleo de un nuevo consenso – quizás aún no imaginado– acerca de los derechos. Esta apreciación conduce a plantear una objeción de principio al argumento anterior: Debe tenerse en cuenta que afirmar que existen determinadas convenciones que gobiernan el alcance de los principios de la justicia o de los derechos no quiere decir que dicho alcance haya sido plenamente establecido de una vez por todas. Así, toda formulación convencional de los mismos debe asumirse como provisional, en el sentido de que no agota las posibilidades de una revisión de su fundamento que 151 Para Singer la pregunta de “¿cómo es posible que alguien pierda el tiempo preocupándose por la igualdad para los animales, cuando hay tantos seres humanos a quienes se les niega una auténtica igualdad” refleja un difundido prejuicio que no es distinto al que llevaba a los esclavistas blancos a no tomar en serio los intereses de los negros. P. Singer, Ética Práctica, Barcelona, Ariel, 1984, pp. 68-9. 152 Así, A. Calsamiglia, “Los derechos culturales ¿son derechos constitucionales?”, op. cit., p. ; M. A. Glendon, Rights Talk. The Empoverishment of Political Discourse, op. cit., p. 16. 63 justifique la inclusión de nuevos supuestos previamente excluidos. Éste es un ejercicio (el del disentimiento frente a la interpretación predominante de un derecho o de un principio) que, aunque aparezca como una contradicción performativa, constituye la única forma de exponer los límites que los acuerdos vigentes imponen a la realización del potencial de universalidad que se predica de las normas morales153. Pues bien, omitir hablar de derechos en el tema que nos ocupa significaría obviar las razones por las cuales se apela a dicho lenguaje, distorsionando la naturaleza de las demandas y de los argumentos concebidos en estos términos. Como se subrayó al principio del trabajo, por regla general, hablar de derechos colectivos no es una mera façon de parler. Empleando este lenguaje se aspira a enfatizar que la legitimidad moral de la clase de intereses a que se hace referencia se fundamenta en razones y principios análogos a los que se apela para justificar la legitimidad de los derechos individuales154. Según sus defensores, los derechos colectivos, al igual que otros derechos humanos típicos, constituirían una forma más de reconocer la dignidad de las personas individuales y su potencial para autodeterminarse y ser libres, por lo que su reconocimiento supondría nuevos límites al ejercicio discrecional del poder estatal. Por consiguiente, a los fines del análisis teórico, cabe presumir que el término “derechos” se usa en sentido estricto y no de forma arbitraria: entendiendo que éstos son la base de deberes morales que indican qué es aquello que la justicia requiere, y no la mera conveniencia, deseabilidad, u oportunidad política de realizar determinadas acciones. A partir de esta premisa, lo que se impone es analizar si, efectivamente, existen razones para admitir una ampliación de nuestros esquemas normativos inclusiva de 153 Ésta es la idea que subyace a la distinción realizada por Dworkin entre concepto y concepción. Aunque podamos tener algunos casos paradigmáticos de trato desigualitario que contradicen el principio de igualdad, discrepamos cuando se producen situaciones controvertidas sobre las cuales nuestras actuales convenciones no dicen nada o aconsejan acciones que, a algunos, les parecen inconsistentes con el principio general. Como resultado de la discusión, tendremos un nuevo paradigma sobre el significado del valor o principio que está en juego. A mayor abundamiento, R. Dworkin, Taking Rights Seriously, op. cit., pp. 132-7. 64 consideraciones hasta ahora negadas u omitidas por la convención. El propósito de la segunda parte de este trabajo es exponer y evaluar los distintos argumentos que presentan quienes suscriben la tesis anterior. A mi entender, sólo en el caso de que ninguno de estos argumentos resulte convincente será razonable pensar en los intereses o aspiraciones en cuestión como en si se tratase de intereses secundarios, planteando el problema que nos ocupa de un modo distinto. b) En segundo lugar, en lo concerniente al problema del conflicto de derechos, parece claro que el potencial de conflictividad aumenta a medida en que se reconocen más derechos. Ello –se dice– convierte en vanas nuestras expectativas de que éstos sean garantizados o protegidos de forma absoluta. Nótese que éste es un argumento que atañe especialmente al ámbito de la protección jurídica (a los problemas que plantea la positivización de un número elevado de derechos morales) y que, en todo caso, no se trata de un problema que afecte únicamente de los derechos colectivos, sino también a los individuales. Dicho esto, responder a esta objeción requiere determinar si la idea de protección absoluta forma parte del concepto de derechos humanos y, en su caso, cuál es el significado que cabe atribuir a esta característica. La literatura indica que ambas cuestiones son extremadamente polémicas. Como ha mostrado Waldron, concepciones de los derechos al uso como la de Raz no proveen fundamento alguno que justifique una confianza excesiva en la posibilidad de una protección absoluta de los mismos. A diferencia de una visión como la de Nozick, o de la teoría utilitarista, es altamente improbable que una idea de los derechos basada en intereses consiga evitar el potencial conflictivo de estos intereses entre si155. Por la misma razón, Laporta 154 Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., en especial, cap. 1 y 5; exclusivamente sobre este punto, D. Réaume, L. Green “Second-Class Rights? Principle and Compromise in the Charter”, Dalhouise Law Journal, 13, 1990, p. 564 ss. 155 J. Waldron, “Rights in Conflict”, Ethics 99, 1989, pp. 507-9. Según Waldron, una teoría como la de Nozick logra eludir el problema del conflicto de derechos pero al precio de entender que los derechos deberían pensarse sólo como side-constraints (en tanto límites a las acciones que cualquier agente puede realizar moralmente). En este sentido, los derechos no sólo tendrían un carácter esencialmente negativo, sino que existiría una severa limitación en 65 considera implausible afirmar tajantemente el carácter de absolutos de los derechos humanos, sosteniendo que se trata de derechos “prima facie”156. Ahora bien, ¿significa esto que los derechos dejan de ser triunfos frente al bien común? En otros términos: si se admite que los derechos entran en conflicto, ¿no estamos reabriendo las puertas al cálculo utilitarista que habíamos intentado desplazar asumiendo una noción fuerte, como la dworkiniana, de derechos? No necesariamente: “There are differences between the trade-offs involved in utilitarian theory and the sort of trade-offs that might be adopted as a solution to conflicts of rights. The worry that some of us have about the calculus of utility is not so such that individual interests are traded off against one another: That, as we have seen, may be inevitable (no matter how it is characterized). The worry is that, in the utilitarian calculus, important individual interests may end up being traded off against considerations which are intrinsically less important and which have the weight that they do in the calculus only because of the numbers involved. For example, a minority’s interest in political freedom may be traded off against the satisfaction of the desires of a majority to be free from discomfort and irritation.”157 Como se desprende de esta reflexión de Waldron, aun en caso de conflicto de derechos, cabe mantener que su resolución es posible por medio de criterios distintos al cálculo utilitarista. Waldron desarrolla este argumento a partir de su conocida versión de los derechos como generadores de sucesivas “olas de deberes”. Según este autor, el que la realización global de los deberes no siempre resulte posible y deba optarse por promover alguno de ellos mediante un balance de razones no autoriza a concluir que se esté sacrificando un derecho en concreto o que éste, sencillamente, desaparezca158. Lo relevante es que, una vez nos situamos en el ámbito de los derechos, la ponderación de razones para decidir en favor de determinado criterio de preferencia o equilibrio no podrá tener en cuenta lo que cuanto a la clase de preocupaciones morales capaces de ser articuladas en el marco nozickiano (Ibid., pp. 503-4) 156 F. Laporta, “Sobre el Concepto de Derechos Humanos”, op. cit., p. 40. 157 Ibid., p. 509. 66 Dworkin denomina “preferencias externas”, ya que hablamos de derechos, precisamente, para corregir los defectos del utilitarismo159. Por tanto, si determinadas demandas de las minorías se justifican como derechos, la adopción de medidas para satisfacerlos no podrá depender de la simple conveniencia de la voluntad mayoritaria en un momento determinado160. Asumir la posibilidad de conflictos de derechos tiene repercusiones en cuanto al modo en que cabe interpretar el carácter absoluto que habitualmente se predica de los derechos humanos. La idea es la siguiente: una teoría de los derechos singulariza determinados intereses a cuya promoción debe otorgarse una precedencia cualitativa no sólo sobre el bien común (o sobre el cálculo social de intereses agregados) sino sobre otras consideraciones morales no basadas en derechos. Es en este sentido que los derechos son “absolutos”: porque constituyen requerimientos o exigencias morales últimas respecto de otro tipo de razones ya sean morales, prudenciales o jurídicas. Ello significa que si entran en conflicto unas con otras las demandas morales basadas en derechos se superponen a las demás, desplazándolas161. Por supuesto, más allá de esta regla general, esta visión genera dudas enormemente complejas en torno a los criterios a aplicar en caso de que colisionen dos derechos entre si (o bien dos concepciones del mismo derecho). Por ejemplo, cabe interrogarse por el peso que debería atribuirse a la ponderación de circunstancias en cada caso concreto, o bien sobre si es posible defender, ex ante, la primacía de algún criterio de precedencia general de determinado derecho o clase 158 Ibid., pp. 509-12. Véase el desarrollo de este argumento de Dworkin en “Rights as Trumps”, en J. Waldron (ed.) Theories of Rights, Oxford, Oxford University Press, 1984, pp. 153-68. 160 En cambio, Calsamiglia, al pensar que tales demandas no constituyen auténticos derechos, consideraría estos argumentos admisibles. Así, este autor sostiene que la percepción de que las mayorías imponen siempre sus criterios a las minorías sin establecer ninguna política de consenso es, en términos generales, exagerada. Desatender sistemáticamente las peticiones de las minorías, sin que estas se reflejen en las políticas públicas, tiene consecuencias negativas para el propio sistema, por lo que es relativamente probable que los distintos puntos de vista tiendan a equilibrarse y que, en definitiva, las minorías no resulten siempre perdedoras. Pero este tipo de argumento prudencial sería inadmisible si nos hallamos ante un conflicto de derechos. 161 F. Laporta, “Sobre el concepto de derechos humanos”, op. cit., p. 39. 159 67 de derechos. Es bien sabido que hay autores que, como Isaiah Berlin, argumentan que existen genuinos dilemas morales, irresolubles mediante la deliberación racional, por lo que no siempre será razonable presumir la conmensurabilidad de los valores que se protegen mediante los derechos. El estudio de la articulación concreta de las alternativas enunciadas supera los límites de este trabajo. Aún así, teniendo en cuenta que esta problemática se agrava en la medida en que aumenta el número de derechos reconocidos, podría pensarse que lo ideal sería renunciar de antemano a esta ampliación. Sin embargo, creo que es preciso no sucumbir ante esta tentación. De una parte, porque el carácter puramente pragmático del argumento lo convierte en débil. En el fondo, cederíamos ante el temor al reconocimiento progresivo de más y más derechos sobre la base de un argumento como el de la pendiente resbaladiza que presupone limitaciones en nuestra capacidad de discernimiento y argumentación morales que, sea lo que fuere que cada uno piense, no es posible probar ex ante. De otra, porque, desde una perspectiva teórica, parece más honesto reconocer la complejidad inherente a los temas que se analizan que tratar eludirla, incluso si ignoramos el camino a seguir o carecemos de los instrumentos conceptuales para enfrentar los nuevos dilemas emergentes162. c) Una tercera objeción que se plantea a los derechos culturales tiene que ver con la dimensión prestacional inherente a los mismos. Algunos autores argumentan que, puesto que asegurar la protección de tales derechos depende de la asignación de unos recursos que, en el mundo real, son limitados, la decisión sobre qué medidas adoptar debería recaer en el parlamento. En rigor, por tanto, sería incorrecto hablar de derechos porque nos hallamos en el ámbito de las políticas públicas. Ésta es un crítica igualmente relevante para evaluar la idea de derechos sociales: si “deber implica poder”, es absurdo formular como deberes con 162 Reflexiones en éste sentido, aunque a propósito de problemas distintos, pueden encontrarse en I. Berlin “Dos conceptos de Libertad”, en I. Berlin, Cuatro ensayos sobre la libertad, Madrid, Alianza, 1988, pp. 242-3, B. Williams “Conflicts of Values”, en B. Williams, 68 pretensión de universalidad exigencias cuyo cumplimiento puede resultar imposible. Frente a este razonamiento podrían oponerse las siguientes consideraciones: Ante todo, este argumento presupone la idea, en modo alguno pacífica, de que es posible trazar una división clara entre derechos positivos y negativos. En algún sentido, todos los derechos –también los derechos civiles y políticos tradicionales– incorporan una dimensión prestacional163. Incluso bajo una visión de los derechos como vinculados, única y exclusivamente, a un deber general de no interferencia en la libertad de los demás, garantizar el cumplimiento de este deber de omisión requiere emprender acciones positivas que, inevitablemente, conllevarán gastos. Es más, como observa Réaume, es difícil establecer, a priori, que el coste que supone mantener la clase de bienes privados asociados a los derechos individuales es inferior al de los bienes públicos que pretenden protegerse a través de los derechos colectivos. Así, según esta autora, el interés que los individuos manifiestan en el disfrute del tipo de bienes en los que piensan algunos proponentes de los derechos colectivos como Raz, provee una razón significativa para participar espontáneamente en su producción164. En esta misma línea, Waldron sostiene que muchos de los derechos de primera generación requieren el mantenimiento de instituciones que plantean demandas muy costosas para los escasos recursos de que dispone cualquier sociedad. Sin ir más lejos, nadie consideraría que el derecho de voto, por ejemplo, se asegura a través de la simple libertad negativa de señalar con un cruz el nombre de nuestro candidato o partido político preferido cuando y como lo deseemos: “To demand the right to vote”, escribe Waldron, “is to demand that there be a political system in which the exercise of that power is rendered effective along with its similar exercise by millions of other individuals”165. Por Moral Luck. Philosophical Papers 1973-1980, Cambridge University Press, 1981; J. Waldron en “Rights in Conflict”, op. cit., pp. 508-9. 163 Ibid., p. 511. 164 D. Réaume, “Individuals, Groups, and Rights to Public Goods”, University of Toronto Law Journal, 38, 1988. 165 J. Waldron, “Liberal Rights: Two Sides of the Coin”, en sus Liberal Rights, op. cit., p. 24. 69 contraste, algunos derechos sociales, como el derecho de huelga, incorporan un contenido prestacional mínimo166 En suma, cualquier sistema de derechos exigirá una inversión de recursos para protegerlos de forma efectiva. En parte, ésta es la razón por la que cabe desconfiar de las objeciones que apuntan a la impracticabilidad de algunos de estos sistemas, en particular, de los que incluyen los derechos sociales y culturales. Pero, además, porque la alegada imposibilidad de proteger efectivamente estos nuevos derechos a menudo presupone que el sistema de distribución de la riqueza existente es inalterable. Este punto es fundamental porque permite cuestionar la pertinencia de responder que “no hay recursos suficientes” a demandas de derechos como, por ejemplo, a la vivienda, a la salud, a un subsidio mínimo que asegure cierto nivel de bienestar, a la protección de la propia lengua, etc. Así, ¿qué se sigue de esta respuesta?: ¿que deberíamos abandonar nuestras pretensiones o, por el contrario, que deberíamos repensar la justicia de los términos en los que se plantea la redistribución de recursos sociales a fin de garantizarlas? A mi juicio, hay motivos suficientes para desechar la primera alternativa. No sólo porque inhibe o relega de antemano a la utopía a determinados discursos (aquellos que tratan de articular el fundamento moral de estas demandas), sino porque puede producir efectos perversos. Especialmente, si con ello se quiere dar a entender que la existencia de problemas como los señalados se deben a la fatalidad y que, como máximo, podemos apelar a la caridad o a la generosidad para paliar los “desastres” que acarrea la insuficiencia de recursos materiales. Lo cierto es, como sugiere Judith N. Shklar en The Faces of Injustice, que la línea que separa la injusticia de la mala fortuna es extremadamente sutil y que ni siquiera resulta obvio que los infortunios (o los hechos que “la mano del hombre” no ha contribuido a causar, como las catástrofes naturales) nos eximan del deber de compensar los daños y prevenir su recurrencia 166 L. Prieto Sanchís, “Los derechos sociales y el principio de igualdad”, en M. Carbonell, Juan A. Cruz Parcero, R. Vázquez (comp.), Derechos sociales y derechos de las minorías, México, UNAM, 2000, p. 22. 70 futura 167. En cualquier caso, conviene insistir en que la defensa de los derechos humanos sociales y culturales constituye un reto importante para nuestras concepciones sobre la distribución de la riqueza, tanto en el ámbito doméstico como en el global, que no debe pasar inadvertido. Desde esta perspectiva, cabe la posibilidad que Waldron plantea de que “the ought of human rights is being frustrated, not by the can’t of impracticability, but usually by the shan’t of selfishness and greed.”168 Aun si se admite la pertinencia de este argumento, alguien podría replicar que, por circunstancial que se considere, la escasez relativa de recursos es un hecho – más que eso, es una circunstancia de la justicia 169– y no permite garantizar un catálogo de derechos humanos demasiado extenso. Sin embargo, las consecuencias que cabe extraer de este argumento no son evidentes y su ulterior desarrollo admite diversos matices. En efecto, considérese el siguiente caso: es dudoso que el gobierno sudafricano, por ejemplo, disponga de recursos suficientes para garantizar los derechos humanos jurídicamente reconocidos a los ciudadanos de este estado. Pero, ¿es éste un argumento en contra de la existencia o de la universalidad de los 167 J. N. Shklar, The Faces of Injustice, New Haven, Yale University Press, 1990 (en especial, el segundo capítulo “Misfortune and Injustice”, pp. 51-82). 168 Respecto de las implicaciones de los derechos humanos socio-económicos al nivel internacional, Waldron observa que “To refute the claim that economic security is a human right, it is not enough to show that states like Somalia and Bangladesh cannot make this provision for their citizens. (...) Just as civil and political rights call in question imperial and geopolitical structures that sustain tyranny and oppression, so economic rights call in question the present global distribution of resources”, J. Waldron, “Liberal Rights: Two Sides of the Coin”, op. cit., p. 25. En la linea de Waldron, Thomas Pogge argumenta que la elección sobre las reglas básicas de la economía tiene un tremendo impacto en las vidas humanas y que nuestro sistema económico global produce inmensas bolsas de pobreza, malnutrición y hambre. Para Pogge, nos hallamos no sólo ante personas pobres sino ante víctimas de un esquema institucional. T. W. Pogge, “Cosmopolitanism and Sovereignty”, Ethics 103, 1992, p. 56. 169 Así lo establece Rawls cuando observa que una sociedad donde todos puedan conseguir el máximo bienestar, donde no haya demandas conflictivas y las necesidades de todos estén satisfechas es una sociedad que ha eliminado las ocasiones en que se hace necesario recurrir a los principios del derecho y la justicia. J. Rawls, Teoría de la Justicia, op. cit., p. 319. 71 derechos humanos? Entiendo que una respuesta afirmativa chocaría con nuestras intuiciones al respecto: del hecho de que exista un grado más o menos inevitable de criminalidad (o de pobreza, o de discriminación, o de humillación) no se deriva que no existan derechos a la seguridad (o a un sistema de redistribución de la riqueza, o a la igualdad, o al honor)170. Por otra parte, las dificultades derivadas de la escasez de recursos para salvaguardar adecuadamente determinados derechos sólo se manifiestan una vez se toman en cuenta todas las demandas de derechos en conjunto y no tanto aisladamente171. Así, es muy posible que Sudáfrica disponga de los recursos necesarios para garantizar el derecho a la vida y a la seguridad de todos los residentes en Johannesburg. Pese a ello, esta ciudad se considera hoy una de las más peligrosas e inseguras del mundo. Este problema surge porque el gobierno sudafricano también debe tratar de garantizar otros derechos aparte de los mencionados. Una vez se enfoca de este modo, cabe sostener que lo que exige la incapacidad de cumplir, a la vez, con todos los deberes derivados de cualquier combinación de derechos que se asuma no es la reducción del número de derechos sino el desarrollo de teorías más complejas. Es decir, más que considerar que determinados intereses no deberían defenderse en términos de derechos, necesitamos argumentos más sofisticados, capaces de iluminar la necesidad constante de ponderar, evaluar y equilibrar las circunstancias que están en juego, establecer prioridades o reconciliar los distintos derechos. Esta idea guarda un claro parentesco con el argumento anterior respecto del problema del conflicto de derechos: 170 Como subraya Laporta, la existencia de los derechos es previa a la institucionalización de mecanismos de protección. En sus palabras: “no es que tengamos ‘derecho a X’ porque se nos atribuya una acción o se nos reconozca una pretensión con respecto a X, sino que se nos atribuye tal acción y se nos reconoce tal pretensión porque tenemos o podríamos tener derecho a X”, F. Laporta “Sobre el concepto de derechos humanos”, op. cit., p. 28. 171 En este sentido, Waldron señala que, tomados aisladamente, cada uno de los derechos satisface el test de practicabilidad, por lo que no son los deberes en cada caso individual los que resultan imposibles de cumplir, sino el conjunto de todos ellos. J. Waldron, “Rights in Conflict”, op. cit., p. 507. 72 Ciertamente, reducir el número de derechos significa emplear menos recursos y, quizás, prevenir que determinadas expectativas se vean frustradas. Pero, de nuevo, de esto no se infiere que podamos decidir, ex ante, sin evaluar las razones de fondo, que sólo determinados intereses (los que informan los derechos civiles y políticos, por ejemplo) sean moralmente relevantes o deban tener precedencia sobre otros (por ejemplo, los que subyacen a la idea de derechos culturales y socioeconómicos). De hecho, en relación con estas últimas demandas, hay autores que argumentan que el acceso a determinado nivel de bienestar económico o a determinada cultura son pre-condiciones del pleno ejercicio de los derechos individuales. Así, Waldron mantiene que la pobreza interfiere gravemente en el desarrollo de los derechos políticos que otorga la ciudadanía172, y que si una persona no tiene hogar no es auténticamente libre173. Respecto de los derechos culturales, como veremos, autores como Kymlicka o Raz sostienen tesis similares. En definitiva, sin entrar, por ahora, en los fundamentos de estas tesis, la existencia de esta línea argumental sugiere que no debemos apresurarnos a establecer precedencias prima facie, evaluando los derechos de tercera y cuarta generación como si se tratara de productos de lujo propios de sociedades democráticas altamente desarrolladas. d) Una cuarta objeción está conectada con la crítica general que realiza el republicanismo, así como determinados sectores del comunitarismo, a la preeminencia de los derechos en el discurso liberal. Respecto de esta crítica seré muy breve. De un lado, porque, como es sabido, en los últimos tiempos ha despertado simpatías varias entre algunos autores liberales (lo cual sugiere que, 172 J. Waldron, “Social Citizenship and Welfare”, en Liberal Rights, op. cit., pp. 287-90. J. Waldron, “Homelessness and freedom”, en Liberal Rights, op. cit., pp. 309-39. Ciertamente, el argumento no es nuevo. Waldron recurre a filósofos como Platón y Aristóteles para defender sus tesis. Asimismo, en contraste con las preocupaciones espirituales medievales, Descartes consideraba en su Discurso sobre el método que la preservación de la salud era, sin duda, el principal de los bienes porque podía conducir a la liberación humana en la tierra –en lugar de centrar la existencia en la salvación del alma– por lo que decidió dedicar el resto de su vida a la investigación médica (anécdota comentada en M. Walzer, Thick and Thin. Moral Argument at Home and Abroad, Notre Dame: University of Notre Dame Press, p. 30). 173 73 posiblemente, no existe una oposición absoluta entre estas corrientes de pensamiento, al menos respecto de este tema concreto), pero explicar las razones de esta adhesión remitiría a cuestiones demasiado complejas para ser abordadas en este breve espacio. De otro lado, en la medida en que esta crítica atañe al planteamiento de cualquier problema social en términos de derechos, no afecta únicamente al problema que aquí se está tratando. Pese a ello, valga el siguiente comentario: En términos generales, la mayoría de filósofos suscribiría la idea básica de que no deberíamos pensar en la justicia ni en los derechos como los vínculos primarios constitutivos de nuestras relaciones sociales, reemplazando al afecto, al respeto, a la generosidad u a otras virtudes. Sin embargo, si la crítica anterior lo que presupone es que deberíamos asumir que tales virtudes existen, de forma tal que no necesitamos una institución como los derechos en la que depositar nuestra confianza, entonces, nos hallamos ante una idea profundamente naïve. Los derechos son imprescindibles para mitigar los efectos negativos derivados de la obviedad – aún para quien la suponga contingente– de que las sociedades humanas no son sociedades de ángeles. Las relaciones entre las personas y entre los grupos pueden fracasar y, en este caso, es preciso disponer de garantías adicionales a la confianza en la buena fe, el altruismo o demás virtudes ajenas. Los derechos nos aseguran que, aún en la situación desdichada en que no existan otras bases sobre las que sustentar nuestras relaciones con los demás, los acuerdos que se lograrán serán justos. En palabras de Waldron, la justicia y los derechos no reemplazan los afectos pero, si éstos son inexistentes, permiten sustituirlos por las responsabilidades174. Esta aseveración conduce a una ulterior reflexión: en todas las sociedades, también 174 J. Waldron, “When Justice Replaces Affection: the Need for Rights”, en Liberal Rights, op. cit., pp. 370-391. Waldron desarrolla este argumento a partir de la disputa entre Kant y Hegel acerca de la naturaleza del contrato matrimonial, optando por una vía intermedia a las posiciones de ambos. Este autor recurre a un drama clásico –Romeo y Julieta – para ilustrar porqué los derechos, sin ser la base más deseable de la acción social, son absolutamente necesarios para que las personas podamos desprendernos de nuestros afectos hacia la comunidad y adoptar nuevas iniciativas. 74 en las democráticas, el lenguaje de los derechos constituye un instrumento educacional de conformación de la realidad que no debe menospreciarse. Los derechos son uno de los escasos instrumentos sociales de los que disponemos para generar consciencia de la situación de opresión en que viven algunas personas o grupos, de ahí su función emancipadora. Éste es el espíritu común a toda la tradición liberal que, en mi opinión, conviene seguir manteniendo175. En conclusión, la mera preocupación por el aumento del número de derechos moral o jurídicamente reconocidos no constituye un argumento válido para limitar el alcance de la reflexión moral o para frenar el proceso de ampliación de los catálogos ya existentes. Por las razones anteriores, si es posible mostrar la relevancia moral de determinados intereses humanos hasta ahora menospreciados, ya sea en la cultura o en un estado que garantice determinada cuota de bienestar, contamos con razones suficientes para considerar que estamos ante derechos merecedores de ser protegidos. Por lo que respecta a los derechos culturales, los argumentos de la segunda parte de este trabajo permitirán ratificar la adecuación del enfoque defendido. 3. Dos concepciones de derechos colectivos Los argumentos anteriores sugieren que la mejor estrategia superadora de las objeciones expuestas en el capítulo anterior consiste en dilucidar las posibilidades de lograr un consenso sobre un concepto de derechos colectivos menos controvertido. En este apartado se examinan dos concepciones más plausibles de estos derechos. La primera se basa en la noción de Raz. La segunda concepción parte de la forma en la que Kymlicka concibe formalmente el tipo de medidas que su teoría de los derechos de las minorías trata de justificar. Como se ha apuntado, ambas nociones no son excluyente sino que contienen propiedades complementarias. 175 Sobre la función emancipatoria de los derechos, N. Bobbio, El tiempo de los derechos, Madrid, op. cit. 75 3.1. Derechos colectivos como derechos a bienes públicos Ésta es la concepción de derechos colectivos que mantiene Raz en su obra The Morality of Freedom176. Como se indicó, ésta es una de las escasas obras de teoría política general que incluye una referencia expresa a esta clase de derechos. Aunque en su planteamiento Raz no está pensando, específicamente, en la problemática relativa a los derechos de las minorías, su idea de derechos colectivos permite dar cuenta de los elementos que informan el tipo de demandas que habitualmente plantean estos grupos. Para la comprensión del alcance de esta concepción de derechos colectivos es preciso recordar la noción general de derechos que mantiene este autor y explicar brevemente algunas de las ideas centrales de su pensamiento que la justifican. Según Raz, X tiene un derecho “if and only if X can have rights, and, other things being equal, an aspect of X’s well being (his or her interest) is a suficient reason for holding other person(s) under a duty.”177 Como puede apreciarse, esta definición pone el acento en los intereses en bienes importantes para el bienestar individual (well-being) como base de los derechos. Además, enfatiza la idea de que los derechos no son correlativos a los deberes, sino que los fundamentan, con lo que deja cabida a la tesis de que no necesariamente todo deber deriva de un derecho. Se trata, por consiguiente, de una noción en la que destaca el aspecto dinámico de los derechos, su capacidad para generar deberes. Por lo que respecta a los rasgos generales de su pensamiento, Raz es un liberal perfeccionista, lo cual va a determinar cuáles de entre los intereses humanos son suficientemente importantes para fundamentar derechos. Así, en su teoría, el respeto a la libertad se basa en la creencia acerca del rol constitutivo que este ideal ocupa en la búsqueda de la vida buena que conduce al bienestar individual. Pero su 176 177 J. Raz, The Morality of Freedom, op. cit., pp. 207-9. Ibid., p. 166. 76 perfeccionismo influye en que la idea de bienestar no sea una idea abstracta, vacía de contenido, o puramente subjetivista; antes bien, la justificación última de la libertad y de los derechos se basa en una concepción concreta de lo que “bienestar” significa. Como subraya Avishai Margalit, Raz no es un filósofo de la vida sino de la vida buena: “Raz’s philosophical picture is of the good life, which is organized around the idea of well-being. Political ethics is concerned with the good life; its aim is the advancement and protection of peoples’s well-being. Raz is not neutral about what the good life is, nor does he expect the state to be neutral in its notions about the good life of its citizens.”178 Efectivamente, la aproximación de este autor a la idea de bienestar es esencialmente objetivista, aunque ello no impide dejar margen a las apreciaciones subjetivas de los individuos. Es importante explicar este punto. Brevemente: Raz requiere que nuestra vida se guíe por objetivos merecedores de ser perseguidos. Ésta es la connotación objetivista en su interpretación de aquella idea. Cuando se refiere a la vida no habla de la mera energía que impulsa la existencia sino de lo que hacemos con ella. Su tesis principal es que la vida buena se determina no por lo que somos, sino por lo que meditadamente, con razones, decidimos que merece la pena intentar llevar a cabo179. Así, en buena parte, tanto la evaluación de nuestra vida (o de determinados períodos de la misma) como los juicios que hacemos de los demás se basan en la clase de actividades que realizamos o realizan180. Éstas no necesariamente deben ser muchas. En la obra de Raz, la idea de la vida buena no está relacionada con una hiperactividad constante, ni con la afición a los más diversos placeres, ni con la formación de una familia, ni con una carrera profesional 178 Avishai Margalit, reseña del libro de Raz Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics publicada en The Journal of Philosophy, 1988, p. 98. Los diversos artículos que componen la primera parte de este libro se dirigen a elucidar las diversas implicaciones políticas de la “ética del bienestar”. 179 J. Raz, The Morality of Freedom, op. cit., cap. 12. 180 Raz acepta que una dimensión importante de estos juicios versan sobre la personalidad o carácter de las personas. Sin embargo, puede entenderse que esta personalidad se forma en relación a las actividades u objetivos vitales que escogemos. 77 brillante, ni siquiera con la evitación del sufrimiento. No obstante –de ahí el margen al subjetivismo– cualquier opción puede ser buena, conducir al bienestar, si decidimos de forma sincera (whole-hearted) perseguir estos objetivos porque creemos que son valiosos. La elección de nuestras actividades, por tanto, requiere un juicio de valor individual; no son intrínsecamente mejores o peores en función de ningún otro criterio. Este juicio de valor, la razón por la cual hacemos las cosas, es trascendental. Impone una condición objetiva que no debe subestimarse: la vida buena no puede regirse por actividades que se escogen por el motivo equivocado. Esto es, mi vida no es buena si las decisiones importantes sobre lo que voy a hacer no las adopto respetando mi propio concepto acerca de lo valioso. Así por ejemplo, la autora de una tesis doctoral puede detestarse a sí misma por haber invertido una gran cantidad de tiempo en escribirla en lugar de dedicarse a estrechar sus relaciones familiares y de amistad, o a viajar, o a colaborar con alguna causa humanitaria, cosas éstas que siempre le parecieron más valiosas. Lo que Raz quiere excluir de su concepción de bienestar es, precisamente, la autoalienación o el autorrechazo. Por este motivo, su teoría exige que las decisiones no sólo deben tomarse libremente, sino que deben estar basadas en razones acerca de su merecimiento intrínseco –aunque el contenido de lo valioso sea, en última instancia, subjetivo, en el sentido de que no depende de ningún criterio social o cultural objetivo de en qué consisten el éxito o la realización personales. Pues bien, ¿cómo se vincula la idea del bienestar con nuestro interés principal? Básicamente, esta idea es relevante para entender cual es, para Raz, la justificación de los derechos en general y, también, de los derechos colectivos. Ante todo –para explicar esta relación– el valor central que este autor atribuye al bienestar determina su concepción de la buena sociedad. Según esta concepción, la buena sociedad es aquella que garantiza a todos por igual la posibilidad de triunfar en esta empresa; la que crea las condiciones que permiten a los individuos alcanzar el bienestar. En este sentido, para Raz, todos tenemos deberes hacia el bienestar de los demás. La relación entre el individuo y la colectividad es siempre dialéctica. Por esta razón, la 78 idea de bien común adquiere una singular importancia en su teoría. Raz entiende este concepto, no como una suma de bienes individuales, sino como los bienes que sirven al bienestar de la gente de una forma no exclusiva ni excluyente, libre de conflicto, en una comunidad determinada181. Este papel que Raz otorga al bien común en su función de promoción del bienestar individual le lleva a cuestionar la extendida idea de que todos los derechos son “triunfos”, en famosa expresión de Dworkin, en el sentido de que prevalecen sobre consideraciones basadas en intereses sociales182: “My contention”, dice Raz “is that the view that conflict between the individual and the general good is central to the understanding of rights misinterprets surface features of rights”183. Por el contrario, este autor sostiene que la justificación de algunos de los derechos civiles y políticos más protegidos en las democracias liberales es, en buena parte, el hecho de que contribuyen al bien común184. Así, por ejemplo, aunque el derecho a la libertad religiosa se concibe usualmente en términos de intereses individuales, la capacidad de servir a este interés descansa en la práctica en asegurar la existencia de comunidades religiosas donde la gente pueda realizar ese interés. Sin la existencia del bien público, el derecho carecería de significado. En este sentido, si bien Raz admite que el respeto debido a los demás reside en otorgar el peso adecuado a sus intereses, considera que las razones en favor de este respeto no tienen porqué servir únicamente al interés individual: “When people are called upon to make substantial sacrifices in the name of an individual this is not because in some matters the interest of the individual or the respect due to the individual prevails over the interest of collectivity or of the majority. 181 Ibid., p. 199. También Nino defiende esta idea. Con referencia al principio de autonomía este autor sostiene que “permite identificar, dentro de ciertos márgenes de indeterminación, aquellos bienes sobre los que versan los derechos, cuya función es 'atrincherar' estos bienes contra medidas que persigan el beneficio de otros o del conjunto social o de entidades supraindividuales”, Etica y Derechos Humanos, op. cit., p. 223. 183 J. Raz, “Rights and Individual Well-Being”, Ratio Juris, vol. 5 nº 2, julio 1992, p. 128. También en J. Raz, The Morality of Freedom, op. cit., pp. 186-7. 184 Ibid., pp. 188-9, 250-63. 182 79 It is because by protecting the right of that individual one protects the common good.”185 Aunque esta dualidad en la justificación de los derechos puede resultar ambigua, no debe confundirse con una justificación utilitarista. La teoría de los derechos de Raz singulariza ciertos intereses en base a su importancia moral para el bienestar personal. No obstante, el humanismo es consistente con la afirmación de que lo que importa no son sólo bienes individualizables sino que otras clases de bienes, los bienes públicos, son también valiosos para el desarrollo y bienestar individuales. La concepción de derechos colectivos de Raz pretende dar cuenta, específicamente, de esta clase de intereses normalmente olvidados por las teorías tradicionales: “A collective right exists when the following three conditions are met. First, it exists because an aspect of the interest of human beings justifies holding some person(s) to be subject to a duty. Second, the interests in question are the interests of individuals as members of a group in a public good and the right is a right to that public good because it serves their interest as members of the group. Thirdly, the interest of no single member of that group in that public good is sufficient by itself to justify holding another person to be subject to a duty.”186 Los derechos colectivos, por tanto, son, típicamente, derechos a bienes públicos. Estos bienes deben ser importantes para el bienestar de un conjunto de individuos, de ahí la referencia al grupo. El énfasis, en el tercer requisito, en que el interés de ningún miembro en concreto justifica, por sí mismo, la sujeción a deberes podría vincularse intuitivamente a la tesis de la irreducibilidad. Establecer esta conexión, sin embargo, sería incorrecto. Lo que Raz quiere destacar en este punto es que los intereses que protegen los derechos colectivos son compartidos entre los individuos que componen el grupo. Dicho en otras palabras, los derechos colectivos requieren necesariamente de un conjunto de intereses individuales convergentes. 185 186 J. Raz “Rights and Individual Well-Being”, en Ratio Juris, op. cit., p. 136. J. Raz, The Morality of Freedom, op. cit., p. 208. 80 Podría pensarse que es confuso hablar de derechos colectivos cuando en realidad se está pensando en intereses individuales. Pero debe subrayarse, en contra de esta objeción, que lo que fundamenta estos derechos no es un sólo interés individual sino un conjunto de intereses individuales. En la siguiente referencia al derecho a la autodeterminación como derecho colectivo puede apreciarse este matiz: “Self-determination is not merely a public good but a collective one, and people´s interest in it arises out of the fact that they are members of the group....though many individuals have an interest in the self-determination of their community, the interest of any one of them is an inadequate ground for holding others to be duty-bound o satisfy that interest. The right rests on the cumulative interests of many individuals.”187 Así, Raz reconoce que, para la justificación de los derechos colectivos, el número cuenta. Debe ser un conjunto de individuos los que compartan el interés, en el caso del derecho a la autodeterminación, en “living in a community which enables...to express in public and develop without repression those aspects which are bound up with his sense of identity as a member of his community”188. Éste sería el primer elemento importante de distinción entre los derechos colectivos y los derechos individuales como el derecho a la vida o a la libertad de conciencia. Ciertamente, podría replicarse que algunos derechos individuales como los de reunión y asociación requieren, asimismo, de un grupo. Pero nótese que éste es, más bien, un condicionamiento que afecta al ejercicio del derecho y no a la justificación de su existencia propiamente dicha. En el caso de los derechos colectivos, la exigencia de un agregado de intereses individuales es indispensable debido a la especial naturaleza del bien que estos derechos están llamados a proteger. En efecto, el segundo elemento característico de esta categoría de derechos es que los intereses individuales en cuestión son intereses en bienes públicos. Aunque este elemento es central en su definición de derechos colectivos, Raz se refiere a 187 Ibid., p. 209. 81 estos bienes en términos similares en distintos contextos, por lo que su interpretación puede resultar confusa. En concreto, no son claras las diferencias entre las nociones de bien común, bien público y bien colectivo. Aunque a veces puede parecer que se alude a las mismas indistintamente, del párrafo recientemente transcrito en relación al derecho a la autodeterminación se desprende una distinción entre “bienes públicos” y “bienes colectivos” que merece la pena explorar brevemente. Respecto de los bienes públicos, una noción común, en el sentido economista, califica a estos bienes como de consumo no rival ni excluyente. Es decir, un bien es un bien público si, de estar disponible para uno también lo está, por razones relativas a su producción, para todos. Así sucede en el caso de bienes como, por ejemplo, el medio ambiente limpio o la iluminación nocturna en las calles. Puede ser, incluso, que el beneficio de alguno de estos bienes sea difuso. En este sentido, a diferencia del aire limpio (que todo el mundo respira) si se construye un dique para prevenir el peligro del desbordamiento de un río, o bien una autopista para asegurar una comunicación más rápida y segura entre dos ciudades, no podemos identificar, a priori, quienes se beneficiarán de estos bienes. Ahora bien, en todos estos casos, y esto es lo que interesa resaltar, su producción no tiene por que ser colectiva y su consumo es susceptible de realizarse individualizadamente. Sin embargo, los ejemplos que emplea Raz de bienes “inherentemente colectivos” que proveen “beneficios generales a una sociedad” son distintos. Previamente a la definición del concepto de derechos colectivos, este autor realiza la siguiente observación dirigida a distinguir entre bienes públicos y bienes colectivos: “General features of a society are inherently public goods. It is a public good, and inherently so, that this society is a tolerant society, that it is an educated society, that it is infused with a sense of respect for human beings, etc. Living in a society of these caracteristics is generally of benefit of individuals. This benefits are not to be confused 188 Ibid., p. 207. 82 with the benefit of having friends or acquaintances who are tolerant, educated, etc.(...) I shall call inherently public goods collective goods.”189 Parece claro, entonces, que lo que Raz denomina “bienes colectivos” son bienes eminentemente sociales. ¿Cuáles son las características de estos bienes? En principio, podrían definirse como una clase de bienes públicos. No obstante, la distinción es cualitativa, o esto parece indicar el adjetivo “inherentemente”. Un primer motivo por el que cabría afirmar que los bienes colectivos son inherentemente públicos es porque su distribución no puede sujetarse a controles. En este sentido, la gente se beneficia de diversos modos del hecho de vivir en una sociedad tolerante, educada o libre pero este beneficio es difuso, depende del carácter, intereses y disposición de cada individuo y, en todo caso, no es posible controlar directamente su consumo o distribución. En cambio, en los casos de bienes públicos antes mencionados –en terminología de Raz, bienes públicos contingentes– sí podría pensarse en el establecimiento de mecanismos de control (aunque en el caso del aire no disponemos de la tecnología adecuada, esta limitación es contingente). Hasta aquí, la diferencia entre ambas clases de bienes parece clara. Sin embargo, en otro pasaje, Raz enfatiza que, a diferencia de los bienes públicos, los bienes colectivos son “intrínsecamente valiosos”190. Esta afirmación resulta más problemática. En efecto, el establecimiento de esta diferencia puede inducir a sospechar que Raz está conculcando su propio principio humanístico. En su opinión, sin embargo, no es así: “Regarding collective goods as intrinsically valuable”, aclara expresamente, “is compatible with a commitment to humanism”191. No obstante, pese a esta precisión explícita, parece inconsistente sostener que la importancia de todos los bienes deriva de su contribución al bienestar individual y, al mismo tiempo, afirmar que hay bienes intrínsecamente valiosos. Para hacer compatibles 189 Ibid., p. 199. Ibid., p. 201. 191 Ibid. 190 83 ambas aserciones es importante, de nuevo, tener en cuenta el contexto en el que la discusión acerca de los bienes colectivos adquiere relevancia. Uno de los objetivos de The Morality of Freedom es criticar a las teorías morales basadas en los derechos porque no reconocen el valor de los bienes colectivos. De ahí las discrepancias con la justificación dworkiniana de los derechos individuales. Introduciendo la idea de derechos colectivos –como derechos, precisamente, a esta clase de bienes colectivos– Raz pretende plasmar su desacuerdo hacia lo que denomina el “individualismo” de aquellas teorías. Es aquí donde pueden producirse equívocos. Porque, en contra de lo que pueda pensarse, su crítica no se basa en que el centro de atención de dichas teorías sea el individuo en lugar del grupo, sino en que éstas ignoran o menosprecian la importancia que tienen cierta clase de bienes públicos que son irreducibles a bienes individuales. Así, la objeción de Raz se dirige, a mi entender, contra aquellas teorías que consideran que todo bien es individualizable i.e., reducible a una serie de bienes individuales, lo cual explica que no tengan en cuenta los bienes colectivos. Sin embargo, expresar esta última idea en términos de valor (decir que los bienes colectivos son “intrínsecamente valiosos” y que las moralidades individualistas son criticables “porque sostienen que esta clase de bienes son sólo instrumentalmente valiosos”192) induce a confusión. En última instancia, en la teoría de Raz la importancia de toda clase de bienes sigue siendo instrumental, en el sentido de que está en función de su contribución al bienestar individual. Por esta razón Raz no duda en afirmar que su argumento es coherente con el principio humanístico. Resumiendo, si esta interpretación es correcta, la objeción al individualismo de las teorías liberales de los derechos se basa en que éstas ignoran la importancia de determinados bienes colectivos que no pueden explicarse en términos individuales –que no son “instrumentalizables”, en términos de Raz. Ello, a su vez, conduce a obviar el interés por la categoría de los derechos colectivos. Cabe preguntarse, por 192 Ibid., p. 198. 84 tanto, en qué sentido puede considerarse que hay bienes no reducibles a bienes individuales. En verdad, la respuesta a esta cuestión es compleja. Raz se limita a ofrecer algunos ejemplos de bienes sociales cuyo proceso de producción y distribución es marcadamente distinto al de los bienes que hemos denominado públicos. En la literatura filosófica el tema de la irreducibilidad de cierta clase de bienes públicos ha sido abordado por otros autores que han examinado la idea de derechos colectivos. Aunque los términos empleados varían, la idea de fondo es la misma. Así, Leslie Green se refiere a “bienes compartidos”193, Denise Réaume habla de la lengua como un “bien participativo”194, Waldron alude a ciertos bienes no individualizables como “bienes comunales”195 (communal goods). En todos estos casos se hace hincapié en que la producción y consumo de estos bienes sólo se producen por medio de una acción colectiva, en que su disfrute es necesariamente colectivo y, por tanto, su inteligibilidad se pierde si se reducen a bienes individuales. Se trata, en suma, de bienes con un nivel de publicidad es más profundo que el de los bienes públicos en el sentido economista. En base a esta especificidad suele resaltarse que el valor de estos bienes reside en su producción y disfrute colectivos, más que en ningún resultado concreto (de ahí deriva, probablemente, la alusión de Raz a su valor intrínseco). En un artículo titulado “Irreducibly Public Goods”, Taylor expone con lucidez la razón última de la irreducibilidad de la clase de bienes colectivos que tienen en mente autores como los mencionados. Aunque una exposición detallada del alcance de su argumento sería demasiado extensa (Taylor utiliza este argumento instrumentalmente, como crítica central a la filosofía utilitarista y al liberalismo 193 L. Green, “Two Views of Collective Rights”, en Canadian Journal of Law and Jurisprudence, vol. IV, nº 2, pp. 315-27. 194 D. G. Réaume, “The Group Right to Linguistic Security: Whose Right, What Duties?”, en J. Baker (ed.) Group Rights, Toronto, University of Toronto Press, 1994, pp. 1201. 195 J. Waldron, “Can Communal Goods Be Human Rights?” en sus Liberal Rights. Collected Papers 1981-1991, op. cit., p. 346. 85 temprano196) merece la pena sintetizarlo en la medida de lo posible. Máxime, si consideramos que la tesis de Raz de que algunos derechos sólo pueden ser adecuadamente expresados en el lenguaje de los derechos colectivos depende, en buena medida, de que pueda mostrarse que hay bienes colectivos irreducibles a bienes individuales. Taylor parte en su análisis de que el presupuesto básico de quienes asumen la tesis opuesta –i.e., la idea de que todos los bienes públicos y sociales son reducibles a bienes individuales– es la adhesión al atomismo. Como se recordará, al atomismo, y a su relación con el individualismo metodológico, ya se aludió brevemente en el capítulo anterior, admitiéndose su plausibilidad cuando se trata de pensar en las colectividades en términos de los individuos que las componen. Pues bien, a priori, la misma idea parece difícil de refutar en el caso de los bienes colectivos: afirmar que éstos son reducibles a bienes individuales también parece autoevidente porque nadie supone que exista otro locus de eventos que no sean las mentes de los individuos. Esto es, si existen cosas tales como estatutos, roles, instituciones sociales o culturales es porque hay individuos que toman decisiones, actuan, piensan. ¿Qué nos impide, entonces, afirmar que cualquier bien esencial en nuestra vida social es explicable en términos de bienes individuales? Para comprender el motivo por el que Taylor cree que esta afirmación sería errónea, conviene centrarse en algunos ejemplos: Considérese, en primer lugar, el caso de la defensa nacional, que este autor menciona como ejemplo típico de bien público. En principio, la defensa nacional es un bien porque proporciona seguridad a cada uno de los ciudadanos que forman parte de un estado197. En este sentido, es divisible en un agregado de bienes 196 Como Raz, Taylor mantiene que la razón fundamental de la indiferencia general hacia los bienes colectivos se debe a que no se consideran que existan. Tradicionalmente, se ha asumido, implícita o explícitamente, que todo bien colectivo o público puede descomponerse en una serie de bienes individuales. Sin embargo, según este autor, este presupuesto es erróneo y su asunción es una de las causas de la fragilidad de la filosofía utilitarista y del liberalismo temprano. Ch. Taylor “Irreducibly Social Goods”, en Ch. Taylor, Philosophical Arguments, op. cit., pp. 127-45. 197 Ibid., p. 129. 86 individuales. La idea sería exactamente la misma en el caso de aquellos otros ejemplos de bienes públicos en los que se desconoce quien va a beneficiarse concretamente de una medida o estado de cosas concreto. En estos supuestos, como se indicó, la producción de estos bienes no requiere la participación de todo un colectivo –aun si es así en la práctica, esta necesidad es tan sólo contingente– y el beneficio que proporcionan es controlable e individualizable. Piénsese ahora en los bienes sociales que Raz menciona (tolerancia, solidaridad, educación etc.) en tanto bienes que conforman el carácter de una determinada cultura, entendido este término como conjunto de instituciones, prácticas y significados compartidos en una sociedad determinada. ¿Por qué estos bienes no podrían, como en el caso anterior, reducirse a bienes individuales? Al fin y al cabo, aunque pudiera afirmar que vivo en una cultura que cuida y valora la tolerancia, la solidaridad y el buen entendimiento entre los individuos, cuando experimento estos bienes lo hago de forma individualizada. Pues bien, para Taylor, el reduccionismo subyacente a este tipo de razonamiento lo convierte en incomprensible: “So roles and the like, require thoughts. And thoughts occur as events in the minds of individuals. So much is true. But this still doesn’ t add up to a justification of atomism. That’s because of the peculiar nature of thoughts (and hence the things that require thought in order to exist). Thoughts exist as it were in the dimension of meaning and require a background of available meanings in order to be the thoughts that they are.”198 Reducir los bienes sociales como la cultura a bienes individuales impide captar la dimensión colectiva del significado de nuestros pensamientos y experiencias. En este sentido, el término “requiere”, en la última frase del pasaje reproducido, apunta a una relación de necesidad que no es meramente contingente. Los pensamientos concretos que expresamos o las experiencias que vivimos serían ininteligibles sin el trasfondo de un lenguaje que les dota de un significado concreto que compartimos. 198 Ibid., p. 131. 87 Taylor observa que las malas novelas siempre nos recuerdan esta imposibilidad199. Parecería incongruente que un personaje de un relato situado en una villa neolítica pensara que su pareja es una mujer “sofisticada” o rechazara un curso de acción por considerarlo “escasamente satisfactorio para su concepción de la autorrealización personal”. Claro que también sería raro que los habitantes de esta villa se dedicaran a contruir pirámides. En ambos casos, si nuestros datos históricos son correctos, los personajes no podrían estar pensando o haciendo lo que se dice que pensaban o hacían. Ahora bien, ¿por qué razón? En el caso de la construcción de la pirámide, cabría afirmar la contingencia de esta imposibilidad, al estar relacionada con la ausencia de ciertos instrumentos o de la cantidad necesaria de individuos. Estas carencias pudieran no haber existido. Así, podrían imaginarse un cúmulo de circunstancias que hubieran permitido la construcción de pirámides o de monumentos de dimensiones parecidas en la prehistoria. Sin embargo, con respecto a los pensamientos descritos, sería absurdo pensar en una coyuntura que diera cuenta de su posibilidad. Aquí, señala Taylor, la imposibilidad es absoluta porque nos hallamos en el dominio de las condiciones de validez de un significado. En el bagaje lingüístico del hombre neolítico los pensamientos anteriores carecerían por completo de sentido200. El argumento es análogo al que Wittgenstein utilizó para rechazar la posibilidad de la existencia de un lenguaje privado: un léxico de una sola palabra es inconcebible porque cada palabra sólo tiene el significado que tiene en el marco del conjunto de significados de un lenguaje. Del mismo modo, pensamientos como los anteriores sólo son posibles si existen ciertos significados culturales en los que se enmarcan. Así, Taylor distingue entre “plain events” y “meaning events”. Únicamente el segundo tipo de ejemplo constituye un evento de significado. Esta distinción es crucial para entender la razón por la que se sostiene que los bienes sociales son irreducibles. También éstos, como en el caso de los ejemplos 199 Ibid. Ibid., p. 132. 200 88 anteriores, existen en una doble dimensión. La solidaridad, la tolerancia, o el respeto mutuo no son bienes que, como la defensa nacional o el dique para prevenir desbordamientos, puedan entenderse instrumentalmente en términos individuales. Por supuesto, los bienes sociales producen satisfacciones individuales, sólo que éstas no son comprensibles en toda su dimensión sin el conjunto de significados o concepciones compartidas que conforman el substrato de una cultura. Para que sean los bienes sociales que concretamente son, este presupuesto no es contingente. En este sentido, la relación de estos bienes con la cultura es análoga a la de las palabras con el lenguaje. De ahí que Taylor insista –con razón, a mi juicio– en que, de ignorarse esta diferencia entre los bienes públicos y los bienes sociales, se pierde o no resulta plenamente inteligible una dimensión importante de la vida social del ser humano201. En suma, retomando nuestro interés principal, el objeto más destacable de los derechos colectivos sería la protección de los intereses individuales en esta clase de bienes públicos irreducibles (“bienes sociales”, en términos de Taylor, “bienes colectivos”, según Raz). Valga un último supuesto ilustrativo de que esta interpretación caracteriza adecuadamente la concepción de Raz de esta categoría de derechos. Raz considera que Oxford, la ciudad donde vive, es una ciudad bella, cuya planificación urbanística ha conducido a preservar sus antiguos edificios y el encanto de sus calles; viviendo en Oxford, Raz, además de ser profesor y escribir libros, puede gozar de una vida cultural rica, asistir a conciertos, seminarios, presentaciones de libros y demás actividades que favorece un entorno cultural rico y variado. En conjunto, este es un bien –el bien, digamos, de vivir en una sociedad culturalmente estimulante– que considera importante para su bienestar personal202. Supongamos ahora que queremos justificar la importancia del reconocimiento de un derecho a este bien. ¿Por qué no habríamos de hacerlo en términos de un 201 202 Ibid. J. Raz, “Rights and Individual Well-Being”, en Ratio Iuris, op. cit., p. 135. 89 derecho individual a vivir en una sociedad culturalmente rica? Reformulando su argumento, Raz consideraría que esta forma de reconocer su interés particular en este bien no representaría adecuadamente dos puntos: el primero, que es difícil ver cómo el deseo de una sola persona puede justificar la imposición un deber de proporcionar este bien a los demás. Parece más que plausible que Raz no considere justificado imponer a los demás el ejercicio de todas estas actividades aduciendo lo miserable que sería su existencia sin poder disfrutar de las mismas. Es por ello que, en el caso de los derechos colectivos, los deberes se imponen en aras de proteger el interés compartido de los miembros de un grupo. Ahora bien, también en el caso de otros derechos individuales cabría sostener que, en el fondo, estos protegen intereses individuales compartidos. De ahí que el segundo elemento es esencial. En el caso de los derechos colectivos, se trata de proteger bienes irreducibles a un conjunto de bienes individuales: que Raz pueda realizar su ideal anterior del bienestar depende de que exista un número importante de individuos que compartan sus intereses –otros profesores, estudiantes, músicos, pintores, novelistas, etc., además de una sociedad que considere que actividades e instituciones culturales son importantes. Este cúmulo de elementos y eventos son, en sí mismos, los que proveen el bien. La concepción colectiva de los derechos es importante porque permite dar cuenta de que determinados intereses no podrían ni siquiera existir como intereses independientes de un solo individuo por las razones que ofrece Taylor. Estos intereses son necesariamente sociales e interdependientes. Ello es perfectamente consistente con la aseveración de que, en última instancia, su relevancia moral está vinculada a la promoción del bienestar y prosperidad de los seres humanos individuales203. 203 Algunos autores, como Galenkamp o López Calera, malinterpretan la concepción de derechos colectivos de Raz porque dan a entender que este autor concibe los derechos colectivos como derivados de derechos individuales o justificados en la medida en que sirven a derechos individuales. M. Galenkamp, Individualism versus Collectivism: the Concept of Collective Rights, op. cit., pp. 16-20. N. López Calera, ¿Hay derechos colectivos?, op. cit., p. 76. Esta conclusión suele desprenderse de la insistencia de Raz en enfatizar que ambas clases de derechos tienen su fundamento moral último en el bienestar individual. Sin embargo, como se ha intentado mostrar, este rasgo común a toda teoría liberal de los derechos no implica negar la 90 En conclusión, no es sólo que sería imposible proteger el bien “cultura” para el disfrute de un solo individuo, sino que el conjunto de actividades, instituciones, roles, etc. constituyen el bien cultural propiamente dicho y le dotan de significado. Su valor, por tanto, no es instrumentalizable en un conjunto de satisfacciones individuales concretas que difícilmente daría cuenta de su significado global y de la dimensión colectiva del proceso mediante el cual se obtiene. El bien, para ser el bien que es, requiere de un conjunto de significados compartidos que es el que determinará tanto producción como su consumo. Los bienes colectivos, como señala Réaume, son bienes públicos en un sentido especial: son bienes participativos por naturaleza: “the publicity of production itself is part of what it is valued –the good is the participation”204. Por esta razón, el lenguaje de los derechos colectivos adquiere pleno sentido cuando se trata de proteger los intereses de un grupo de individuos en algún bien de esta naturaleza. En fin, probablemente ahora pueda entenderse mejor que la necesidad de un conjunto de intereses convergentes en la concepción de derechos colectivos de Raz no es una cuestión coyuntural, justificada por razones utilitaristas, sino más bien una necesidad conceptual. Por último, adviértase que la concepción de derechos colectivos analizada no está vinculada a la forma en la que se ejercen los derechos –individual o colectivamente. Lo que distingue a un conjunto de individuos como titulares de un derecho colectivo es su común interés en el bien que conjuntamente colaboran a producir. Por supuesto, la relevancia moral del interés en este bien es algo que deberá someterse a discusión. verosimilitud de la división de los derechos humanos en dos categorías de derechos, individuales y colectivos, en el sentido propuesto por Raz. No es que los derechos colectivos deriven de los individuales ni existan “en tanto que…sirven a los derechos individuales”, en palabras de López Calera (Ibid., p. 76) Ambas categorías de derechos sirven al desarrollo de valores humanos básicos como la libertad, pero tiene sentido entenderlas como categorías distintas e independientes. De hecho, pese a los malentendidos que genera su posición, la insistencia de Raz en mantener que los derechos colectivos son de titularidad colectiva se justifica con base en las razones expuestas. 204 D. Réaume, “Individuals, Groups, and Rights to Public Goods”, op. cit., p. 10. 91 La noción de derechos colectivos no se dirige específicamente a dar cuenta ni a justificar la atribución de estos derechos a las minorías. Aun así, la idea de que hay intereses individuales en bienes sociales irreducibles constituye un paso importante para comprender donde radica la especificidad de algunas de las demandas que plantean estos grupos. De ello habremos de hablar más adelante. Antes, interesa exponer una segunda noción de los derechos colectivos que permite captar dicha especificidad. 3.2. Derechos colectivos como derechos especiales Conceptualizando la clase de medidas que típicamente reivindican las minorías como “derechos especiales” se pretende abstraer un nucleo común de entre las demandas que plantean estos grupos en los estados multiculturales. Por un lado, la idea de especialidad permite destacar que el otorgamiento de derechos a las minorías supondría la admisión de un estatus o régimen distinto al común o mayoritario. Esta visión no dice nada respecto de quien sea el titular de los derechos, si el individuo o el grupo. Asimismo, los intereses salvaguardados pueden seguir siendo intereses individuales y el reconocimiento del derecho puede realizarse a los miembros del grupo. De este modo, la forma concreta que pueda adoptar el derecho carece de relevancia. Lo fundamental es que la referencia al grupo o comunidad es imprescindible para captar íntegramente la razón de su reconocimiento. De ahí que, por otro lado, la especialidad de los derechos colectivos debe interpretarse como una característica de estos derechos vis-à-vis los derechos humanos denominados de primera generación. Así, la asignación de estos últimos tiene vocación de generalidad, en el sentido de que se consideran basados en necesidades e intereses que se suponen comunes a toda la humanidad. La pertenencia individual a grupos concretos (ya sean étnicos, religiosos, culturales, nacionales, o de cualquier otro tipo) es un elemento que carece de relevancia. Mas aún: precisamente, el ideal a remarcar en relación a estos derechos es que su reconocimiento y garantía están plenamente al margen de esta consideración. En este sentido, para afirmar mi derecho a la vida, a la dignidad o a 92 la integridad física no preciso alegar más que mi condición de persona. En cambio, en la justificación de los derechos colectivos, la alusión a mi condición de miembro de un grupo constituye un elemento central. Tampoco esta referencia tiene porqué suponer una amenaza para el principio humanístico (o value-individualism): los individuos pueden considerar la pertenencia al grupo como instrumentalmente valiosa para su bienestar. Asimismo, tampoco se viola el ideal de universalidad, en la medida en que se entienda que cualquier ser humano que pertenezca al tipo de grupo que se distingue como relevante tiene un interés moralmente significativo en obtener el tipo de bien derivado de la interrelación con los demás miembros del grupo. En efecto, supongamos que, en un país de tradición católica como España, donde el domingo es el día reconocido oficialmente como festivo, una minoría de ciudadanos judíos reclama su derecho al descanso sabático. Dejando al margen, por el momento, los distintos argumentos que podrían aducirse para justificar esta medida (en particular, por qué debería concederse que el interés individual en la práctica de una religión tiene una relevancia tal que justifica la imposición de deberes a los demás, por ejemplo, en su estipulación no negociable en los términos de un contrato laboral, en la distribución de turnos de trabajo, etc.) interesa resaltar que, de considerarse justificable, el reconocimiento del derecho al descanso sabático podría perfectamente adoptar la forma estándar de un derecho individual dirigido a hacer efectiva la libertad religiosa de los judíos. Ahora bien, los individuos sólo poseerían este derecho en virtud de su pertenencia al grupo minoritario. Este elemento es fundamental. De hecho, sólo quienes alegaran o, si se quiere, probaran, su condición de miembros de esta religión podrían oponer legítimamente el derecho en cuestión. Hablar, con referencia a estos casos, de derechos colectivos o derechos de grupo permite subrayar esta especialidad. Desde luego, podría objetarse que este reconocimiento es tan sólo una extensión del derecho individual a la libertad religiosa o, también, del principio de no discriminación. La misma noción de Berlin de libertad positiva serviría para 93 justificar medidas de este tipo205. Pero, aun si esta tesis fuera admisible 206, ello no es óbice para reconocer que el lenguaje de los derechos colectivos es, también en este caso, analíticamente útil. Sirve para distinguir esta clase de derechos cuyo reconocimiento se realiza en virtud de la pertenencia de los individuos a grupos o comunidades concretas, de los derechos individuales comunes a todo ser humano. En concreto, cuando, como en el ejemplo propuesto, el grupo en cuestión es minoritario en un determinado estado, la idea de especialidad permite dar cuenta de esta particularidad en el régimen común de derechos. La defensa de una concepción de los derechos colectivos en este sentido podría atribuirse, con algunos matices, a Kymlicka207. Este autor estaría de acuerdo en que el problema de los derechos de las minorías es el problema de justificar la atribución de derechos especiales (o de un estatuto distinto al mayoritario) a grupos no dominantes en los estados multiculturales. Dicho en otras palabras, el reconocimiento de los derechos colectivos justificaría una distribución desigual de los derechos en virtud de la pertenencia individual a grupos distintos. No obstante, la salvedad realizada obedece a que Kymlicka se muestra ambivalente en el empleo de esta expresión –derechos colectivos– a la hora de hacer referencia a los derechos de las minorías. Ahora bien, a poco que se profundice en su teoría, se advertirá que las connotaciones de sus discrepancias son de mera adecuación terminológica. Así, 205 “Dos conceptos de libertad”, en I. Berlin, Cuatro ensayos sobre la libertad, Madrid, Alianza, 1988, pp. 187-243. 206 Aunque no es éste el lugar adecuado para adentrarse en esta discusión, es importante señalar que la interpretación tradicional del principio de no discriminación como piedra de toque en la aplicación del principio de igualdad contiene importantes limitaciones para justificar los derechos colectivos. Fiss ha mostrado cómo la construcción del principio de antidiscriminación que reduce el ideal de igualdad al principio de trato igual suele entenderse en términos altamente individualistas que llevan a ignorar la dimensión social de la discriminación, así como la referencia a grupos concretos y el reconocimiento de los intereses legítimos de determinadas minorías. Por ello, este autor defiende que el principio que denomina “the group-disadvantaging principle” es el que mejor puede contribuir a interpretar el principio de igualdad reconocido por la Constitución americana. La Equal Protection Clause, según Fiss, se dirige a proteger primariamente a los grupos en desventaja, más que a personas individuales concebidas aisladamente. Entendida en el sentido que propone, la justificación de medidas como la discriminación positiva es más simple. O. Fiss, “Groups and the Equal Protection Clause”, op. cit., p. 107-77. 94 como se señaló en el capítulo anterior, este autor considera que, tal como se plantea, el debate sobre los derechos colectivos es infructuoso para analizar la legitimidad de la mayoría de demandas que plantean las minorías en los estados democráticos. Ya en su primer libro, Liberalism, Community and Culture, Kymlicka mantenía que la expresión en cuestión era demasiado inclusiva y carecía de poder explicativo208. En concreto, se señalaba el problema de su empleo en otros ámbitos que nada tienen que ver con los derechos de las minorías: en relación con los derechos de las corporaciones y asociaciones o, también, para aludir a los derechos que todos los individuos tienen a bienes públicos (educación, medio ambiente, etc.). Sin embargo, una vez detectada esta ambigüedad en el uso de la expresión “derechos colectivos”, Kymlicka reconocía la dificultad de eludirlo y lo empleaba con frecuencia. En Multicultural Citizenship, en cambio, este autor parece renunciar definitivamente a hablar de derechos colectivos y se refiere a los derechos de las minorías como group-differentiated rights209. Además de reiterar los problemas anteriores, Kymlicka añade, como fundamento de su rechazo, que el término derechos colectivos sugiere una falsa dicotomía entre derechos individuales y derechos colectivos210. ¿Es aceptable esta crítica? En realidad, por definición, si algo no serían los derechos colectivos son derechos individuales. No obstante, la apreciación de Kymlicka se dirige contra las interpretaciones más reduccionistas de aquél término. Así, ya hemos visto que, para muchos autores, “derechos colectivos” serían aquellos derechos de titularidad y ejercicio colectivos, distintos de –y, quizás, en conflicto con– los derechos individuales que poseen y ejercen los individuos. Sin embargo, esta distinción no funciona para dar cuenta de una serie de derechos (piénsese en el caso anterior del 207 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship. op. cit., capítulo tercero. W. Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, op. cit., pp. 138-9. 209 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 34. Su determinación a eludir el término en cuestión puede corroborarse en trabajos y artículos posteriores. Así, por ejemplo, “Individual and Community Rights”, en J. Baker (ed.), Group Rights, op. cit., p. 17, donde se refiere a derechos de las comunidades, o “Derechos individuales y derechos de grupo en la democracia liberal”, Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política, nº 14, Madrid, 1996. 210 Ibid., p. 45. 208 95 descanso sabático) que, pese a atribuirse a los individuos y ejercerse individualmente, serían colectivos en el sentido aquí propuesto: la referencia al grupo resulta ineludible para explicar la razón de su atribución. De ahí la objeción de Kymlicka. Los ejemplos, por otra parte, abundan. Considérese el derecho al uso público de una lengua minoritaria. El derecho de los diputados francófonos canadienses a emplear el francés en las instituciones federales podría configurarse como un derecho individual y, de hecho, se ejerce individualmente. Sin embargo, su razón de ser no es independiente de consideraciones relativas a la pertenencia a un grupo culturalmente minoritario. Y no sólo a la pertenencia, sino a la atribución de un valor al interés legítimo en la misma. De no ser así, a los diputados quebequeses podría exigírseles el empleo de la lengua inglesa teniendo en cuenta que el bilingüismo es bastante común. Nótese, por otro lado, que la dicotomía que observa Kymlicka no opera siempre: hay derechos, como el derecho a la autodeterminación, cuya atribución y ejercicio individuales carece de sentido, no porque estén basados en ninguna ontología colectivista, sino porque la producción y el valor del bien que protegen dependen de la existencia de una serie de intereses individuales compartidos. En este sentido, también la concepción de derechos colectivos de Raz presupone la existencia de un grupo. En seguida se hará referencia a la relación entre las dos concepciones de derechos colectivos presentadas en este capítulo. Antes, volvamos brevemente a la objeción de Kymlicka acerca de la inadecuación de la expresión “derechos colectivos” a efectos de realizar unas puntualizaciones finales acerca de la terminología. Teniendo en cuenta las dificultades pragmáticas que preocupan a este autor, ¿deberíamos decidirnos, entonces, a emplear otro término para eludir mayor polémica? A mi modo de ver, este paso no es necesario ni tampoco conveniente. Por las siguientes razones: En primer lugar, con relación al problema recientemente señalado, éste se evita clarificando que la categoría de los derechos colectivos, en el caso de las minorías, no se distingue por ningún rasgo formal sino por una racionalidad 96 común. Puede englobar un conjunto de derechos propiamente dichos, pero también de exenciones, estatutos especiales e incluso provisiones constitucionales concretas adoptados con la intención de reconocer las necesidades o intereses individuales que derivan de la pertenencia a grupos concretos –en el caso de los derechos de las minorías, a grupos minoritarios en un estado– y, donde, por consiguiente, la alusión al grupo constituye un elemento central. En segundo lugar, respecto al problema de que en los ámbitos del derecho laboral y mercantil se haga referencia, respectivamente, a derechos colectivos de sindicatos de trabajadores o de corporaciones y empresas, no parece que ello suponga obstáculo alguno para seguir hablando de derechos colectivos. Con respecto a las personas jurídicas, la invocación a estos derechos no se basa en el tipo de consideraciones morales aquí apuntadas. En todo caso, resultaría más bien pintoresco que a alguien se le ocurriera defender que las corporaciones tienen derechos humanos especiales. Parece sencillo, en suma, discernir ambos ámbitos de discusión. Tal vez el único inconveniente serio hacia la oportunidad de emplear esta terminología deriva de que la acepción de “derechos colectivos” más extendida en el ámbito filosófico no se corresponde con las que aquí se están analizando. En el fondo, con su reticencia a emplear dicho término, Kymlicka pretende, mas que nada, distanciarse del debate dominante entre individualistas y colectivistas en la valoración de estos derechos; un debate que habría causado, a su juicio, “a desastrous effect on the philosophical and popular debate”211. Fundamentalmente, pues, lo que parece preocupar a este autor es eludir entrar en la discusión asociada a la concepción de derechos colectivos predominante en la literatura anglosajona hasta hace poco y, dicho sea de paso, muy arraigada todavía en la doctrina 211 Y continúa: “Because they view the debate in terms of collective rights, many people assume that the debate over group-differentiated rights is essentially equivalent to the debate between individualists and collectivists over the priority of the individual and the community...This debate over the reducibility of community interests to individual interests dominates the literature on collective rights. But it is irrelevant to most group-differentiated rights issues in liberal democracies”. W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 46. 97 española 212. Las deficiencias de esta concepción ya se expusieron en el capítulo anterior. Precisamente por ello, más que emplear otra terminología, se trata de subrayar que la noción criticada no sólo no es la única noción de derechos colectivos, sino que se trata de una concepción inadecuada que debería descartarse. Por último, emplear el lenguaje de los derechos colectivos ofrece una ventaja adicional: permite llamar la atención acerca de que ciertos derechos están primariamente dirigidos a garantizar ciertos intereses individuales en bienes sociales o colectivos hacia los que tradicionalmente se ha sido insensible, lo cual explica su escaso peso en la justificación de los derechos humanos. 3.3. La compatibilidad entre ambas concepciones Como se apuntó al inicio de este apartado, si bien las dos concepciones de los derechos colectivos expuestas son distintas no deberían interpretarse como alternativas excluyentes. En verdad, la distinción entre ambas no reside tanto en la formulación de la definición de estos derechos cuanto en el distinto propósito que anima la tarea de elucidación del concepto. En este sentido, la diferencia es más bien de alcance: la primera concepción es más general, permite dar cuenta de los derechos colectivos de los grupos, ya sean mayoritarios o minoritarios, mientras que la segunda está elaborada pensando en dar cuenta de la estructura que adoptan los derechos de las minorías en el marco del sistema general de derechos humanos. Así, en Raz, el análisis de los derechos colectivos se enmarca en una teoría de los derechos comprehensiva. La principal preocupación de este autor es desplazar 212 En la literatura anglosajona más reciente no hay demasiados filósofos que parezcan dispuestos a dirigir sus esfuerzos hacia nuevas aportaciones a los temas dominantes en aquel debate. No es sólo que, como se señaló, la discusión de fondo entre liberales y comunitaristas no se representa adecuadamente en aquellos términos sino que la literatura actual sobre los derechos colectivos versa más bien sobre las cuestiones normativas que plantea el reconocimiento de derechos a las minorías. Observando las obras recientemente publicadas que recogen artículos de la doctrina especializada en el tema, esta evolución es claramente perceptible. El propio Kymlicka seleccionó, en su edición de The Rights of Minority Cultures, un número considerable de artículos que se enmarcan claramente en la discusión conceptual tal como se presentó en el capítulo anterior; sin embargo, el libro Ethnicity and Group Rights (NOMOS XXXIX, 1997) editado por este mismo autor y Ian Shapiro no contiene prácticamente ningún trabajo centrado en las cuestiones a que allí se hizo referencia. 98 la falacia de que los derechos protegen al individuo en contra del bien común. Su argumento se dirige a mostrar que, en la medida en que puede sostenerse que la protección del bien común también sirve a intereses individuales, los intereses individuales protegidos por los derechos y el bien común no son incompatibles sino que están en harmonía213. En este contexto, los derechos colectivos tienen por objeto dar cuenta del interés que cualquier grupo o comunidad tiene en la protección de una clase especial de bienes públicos (bienes colectivos, según Raz, bienes sociales, comunales o participativos, según las expresiones empleadas por otros autores) irreducibles a bienes individuales por las razones que ya vimos. Si estos derechos se atribuyen colectivamente es porque presuponen un conjunto de individuos con intereses compartidos en estos bienes. Según esta teoría, por tanto, no cabe hacer una distinción meramente formal entre derechos individuales y colectivos: no es sólo que muchos derechos individuales contienen aspectos colectivos, también los derechos colectivos requieren intereses individuales y, al igual que aquellos, su justificación última reside en su contribución al bienestar de las personas. Por ello, los elementos de la titularidad y el ejercicio no de los derechos no adquieren una importancia preeminente. La concepción de los derechos colectivos como derechos especiales, en cambio, resalta una característica esencial de las demandas de derechos que, en particular, realizan los grupos minoritarios. Entender el significado de esta idea requiere tener en cuenta los catálogos de derechos humanos reconocidos en las constituciones liberales –y su interpretación tradicional– y contrastarlos con el plus que las minorías reclaman en relación al régimen común. De ahí las referencias a un estatus o régimen especial. Kymlicka no se detiene a analizar el aspecto formal de las demandas sino su racionalidad y repercusiones estructurales: hablar de derechos colectivos (de group-differentiated rights) es tan sólo una etiqueta que engloba demandas diversas. Algunas veces, su satisfacción puede simplemente requerir la 213 J. Raz, “Rights and Individual Well-Being” en su Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics, op. cit., p. 37. 99 atribución individual de derechos (derecho al descanso sabático, derecho a la lengua); otras veces, en cambio, la asignación colectiva del derecho parece más coherente (derecho al autogobierno). En cualquier caso, la distinción entre derechos individuales y derechos colectivos tampoco remite a las clásicas preguntas acerca de quien ostenta la titularidad o a quien corresponde el ejercicio del derecho. Sencillamente, como indica Kymlicka, ésto no es lo moralmente relevante. Los derechos de las minorías son, entonces, colectivos porque la alusión al grupo es esencial para su plena inteligibilidad. Su reconocimiento repercute, en la sociedad de que se trate, en una distribución desigual o no homogénea de los derechos. Pese a las diferencias, ambas concepciones tienen mucho en común. La asignación de los derechos colectivos requiere hacer referencia a grupos o comunidades concretas, aunque el valor de los bienes que protegen estos derechos deriva, en ambos casos, del interés de los individuos en su garantía. No se trata, pues, de que los derechos individuales difieran de los derechos colectivos en la naturaleza –individual o colectiva– de los intereses que protegen. Ambos están llamados a proteger intereses importantes de las personas. Por lo tanto, no cabe impugnar estas concepciones aduciendo la violación del rasgo humanista de los derechos humanos o reivindicando la primacía del individuo como unidad última de valor en el discurso moral. Asimismo, tampoco cabe otra objeción convencional, la de la irreconciliabilidad entre los derechos individuales y los derechos colectivos –conclusión ésta que, por los motivos señaladosí podía desprenderse de la concepción estándar de derechos colectivos, que oponía los intereses individuales a los intereses irreducibles del grupo. Aunque la segunda idea de los derechos colectivos es más adecuada a los fines de este trabajo –al contener los elementos relevantes que permiten ilustrar formalmente lo distintivo de las demandas que plantean las minorías en estados multiculturales– para la plena comprensión de la finalidad del reconocimiento de derechos colectivos a las minorías, conviene no perder de vista la idea de bienes sociales o colectivos. El fundamento de la asignación de derechos especiales en 100 función de la pertenencia a un grupo identitario minoritario no es otro que el de proteger determinados elementos culturales distintivos de estos grupos en tanto bien colectivo. Como se verá, los autores que defienden los derechos colectivos consideran que el propósito principal de estos derechos es reconocer las necesidades e intereses que tienen los individuos en tanto miembros de grupos minoritarios en el mantenimiento y desarrollo de su identidad cultural. 4. Conclusión Este capítulo se ha centrado en la discusión de algunas de las estrategias más comunes que se han empleado para superar las dificultades que, desde la óptica liberal, plantea un enfoque del problema de los derechos colectivos de las minorías como el presentado en el capítulo anterior. Por las razones expuestas, tanto la estrategia reduccionista como la que propone eludir el uso del lenguaje de los derechos tienen dificultades graves para explicar la relevancia del desafio que las demandas de las minorías plantean a la filosofía liberal. Por ello, se ha mantenido el interés de elucidar una noción distinta de derechos colectivos que permita dar cuenta de este reto sin necesidad de vulnerar algunos principios básicos de las teorías liberales de los derechos como el individualismo metodológico. El capítulo siguiente retoma una cuestión que antes se ha dejado abierta. Se trata del tema de la identificación del tipo de minorías que tiene sentido tener en cuenta en la discusión acerca al reconocimiento de derechos colectivos. La idea de estos derechos que tenemos ahora nos permite seleccionar, atendiendo a sus demandas, la clase de grupo eventualmente candidato a disfrutar de estos derechos. Posteriormente, el capítulo cuarto se centrará en sintetizar las ideas básicas hasta aquí defendidas con el fin de realizar algunas conclusiones provisionales. 101 CAPÍTULO III.ENTENDER EL MULTICULTURALISMO. ¿QUÉ GRUPOS CUENTAN? 1. Planteamiento Como se recordará, en el marco del planteamiento dominante al tema de los derechos de las minorías, la delimitación de los grupos relevantes para reclamar estos derechos era una de las cuestiones más controvertidas. Así, ninguno de los esfuerzos por precisar los elementos (objetivos o subjetivos) que un grupo debía reunir a los efectos de considerarse “minoría” lograba gozar de consenso suficiente. Por este motivo, algunos autores temían que el reconocimiento de derechos colectivos vendría a constituir algo así como una “caja de Pandora” desde la cual toda clase de grupos podrían reivindicar derechos. El propósito principal del capítulo primero ha sido mostrar las deficiencias de que adolece aquél enfoque. Respecto de la definición de minoría, se ha mantenido que la controversia resulta infructuosa en la medida en que se insista en plantear esta cuestión independientemente del problema normativo al que prioritariamente sirve esta noción. Básicamente, las discrepancias en torno a las propiedades relevantes a seleccionar constituye un reflejo del desacuerdo de fondo respecto de la clase de grupos que merecen ser protegidos, por qué razones y mediante qué clase de derechos. Ésta es la discusión relevante. Por consiguiente, la idea de que los desacuerdos en torno a la noción de minoría son puramente semánticos está incorrecta. Tampoco el temor a que el reconocimiento de derechos colectivos se convierta en una “caja de Pandora” está fundado. La concepción de estos derechos propuesta en el capítulo anterior ofrece un criterio para identificar la clase de grupo minoritario relevante: se trata de aquellas minorías cuyas reivindicaciones desafían la idea de que los únicos derechos moralmente justificados son los derechos individuales típicamente reconocidos en los catálogos de derechos humanos que incorporan las constituciones modernas. De otro modo, el recurso a una categoría 102 de derechos distinta carecería de sentido. Atendiendo a la repercusión de sus demandas, podemos distinguir entre dos tipos de minorías: sociales y culturales. 2. Minorías sociales En general, se entiende por minorías sociales aquellos grupos que sufren desventajas o discriminaciones en el trato social que reciben derivadas, básicamente, de prejuicios históricamente arraigados. En algunos casos se trata de minorías visibles, en el sentido de que sus miembros se identifican por características externamente perceptibles, ya sea por el género, la raza, o la incapacidad física. En otros, estos rasgos no son tan visibles como sucede con la orientación sexual, la condición de extranjero, o, incluso, con la profesión de determinadas creencias religiosas. La consideración de estos grupos como minorías no necesariamente tiene que ver con el número. Si bien es frecuente que los prejuicios, estereotipos odiosos u hostilidad de los que son víctimas deriven de la distintividad de sus miembros frente a la mayoría, ello no siempre es así. El ejemplo más obvio es el de la discriminación hacia la mujer. De cualquier modo, lo relevante es que las personas que pertenecen a estos grupos se enfrentan, por el hecho de su pertenencia, a prácticas discriminatorias en distintos sectores de la vida tanto social o pública como privada. Así, la subsistencia de estas prácticas puede impedir el acceso al mercado de trabajo, dificultar la carrera profesional o el acceso a una vivienda, pero también afectar seriamente a la autoestima y capacidad de realización individual. Como escribe Taylor, “nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por la falta de éste; a menudo, también, por la falta de reconocimiento de otros, y así, un individuo o un grupo de personas puede sufrir un verdadero daño, una auténtica deformación si la gente o la sociedad que o rodean le muestran, como reflejo, un cuadro limitativo, o degradante, o despreciable de sí mismo. El falso reconocimiento o la falta de 103 reconocimiento puede causar daño, puede ser una forma de opresión que aprisione a alguien en un modo de ser deformado y reducido.”214 Huelga decir que la mayoría de estos grupos terminan siendo persistentes enclaves de marginación y pobreza. Sobre los daños que causa la discriminación de hecho existen múltiples estudios. Iris Young ha explicado los distintos tipos de opresión a que se enfrentan las minorías sociales mediante el análisis de cinco problemas que afectan sistemáticamente a estos grupos: la explotación, la marginalización, la pobreza, el imperialismo cultural y la violencia 215. En la línea de los nuevos movimientos de izquierda y feministas de aparecidos en los años 60 y 70, esta autora defiende la relevancia del uso del término “opresión” para estos casos porque se trata de un concepto estructural que da cuenta de la tiranía social de unos grupos frente a otros. Esta connotación de “opresión” es novedosa porque da cuenta de las injusticias y desventajas que sufren algunas personas, no debido a la tiranía explícita del poder político, “but because of the everyday practices of a well-intentioned liberal society”216. La distinción entre minorías visibles e invisibles no tiene, para el caso, mayor trascendencia. Sólo pretende destacar que, para éstas últimas, es más sencillo evitar ser objeto directo de discriminación ocultando estas características a quienes puedan desaprobarlas. No obstante, de ningún modo pretende sugerir que la imposibilidad de manifestar abiertamente rasgos fundamentales de la propia personalidad sin correr el riesgo de la exclusión social es un mal menor. La reprobación moral de la discriminación es, en todo caso, la misma. Algunos autores se refieren a las minorías sociales como minorías by force217. A primera vista, el término puede parecer adecuado, teniendo en cuenta que grupos como los 214 A. Gutmann (ed.) El multiculturalismo y "la política del reconocimiento". Ensayo de Charles Taylor, op. cit., pp. 43-4. La cuestión del reconocimiento se tratará ampliamente en el capítulo octavo. 215 I. M. Young, Justice and the Politics of Difference, Princeton, Princeton University Press, 1990, pp. 48-63. 216 Ibid., p. 41. 217 P. Comanducci, “Diritti umani e minoranze: un approcio analitico e neo-illuminista”, Ragio Pratica , nº 2, 1994, pp. 41-3. 104 mencionados se ven forzados a estas desventajas o desigualdades en contra de su voluntad. Sin embargo, la expresión no es demasiado afortunada por cuanto puede sugerir que estos individuos se ven forzados a acarrear con sus características “visibles” o “invisibles” sin que tengan la opción u oportunidad de modificarlas. Esto puede parecer obvio –o podía, si se piensa en los avances médicos que actualmente permiten cambiaralgunas de estas características– en supuestos como el de la raza, el sexo o las incapacidades físicas y no tanto en otros, como es el caso de las creencias religiosas o de la orientación sexual. Sea como fuere, el argumento en contra de la discriminación no debería basarse en que la gente no suele tener la opción de cambiar rasgos personales innatos o naturales ni, a veces, creencias religiosas –ergo sería injusto penalizar a alguien por ello. Por el contrario, el punto esencial sería que estos rasgos no contienen nada intrínsecamente perverso, ni afectan a las capacidades o habilidades de las personas, por lo que, ante condiciones de igualdad efectiva, carecería de sentido pensar en modificar estas características. A la idea filosófica de grupo social ya se hizo una breve alusión a propósito del análisis de la noción de minoría en el capítulo primero. Siguiendo el análisis de Fiss y otros autores, se explicó que un grupo es algo más que un agregado de individuos o una mera combinación casual o clasificación arbitraria de personas. Conviene añadir que no es necesario aceptar la idea de entidad metafísica colectiva para sostener la descripción anterior. Como indica Young, los grupos son reales “not as substances, but as forms of social relations”218. Grupos “altamente visibles” como las mujeres o los negros constituyen grupos sociales en el sentido anterior porque comparten un sentido de la identidad que no es primariamente el color de su piel o el género, sino que la autoidentificación individual de los miembros procede de una historia compartida de discriminación y prejuicios por parte del resto de la sociedad219. Estas experiencias y formas de vida similares determinan un particular modo de razonar, sentir y expresarse que hace que las personas se 218 219 I. M. Young, Justice and the Politics of Difference, op. cit., p. 44. Ibid., p. 44-5. 105 identifiquen primariamente como miembros de un grupo y se solidaricen especialmente con quienes se hallan, real o potencialmente, en sus mismas circunstancias. Esto no significa, como también señala Young, que las personas no puedan trascender sus propias identidades o rechazar autoidentificarse con un grupo en el sentido anterior. Lo relevante es que, a menudo, unos grupos excluyen y etiquetan a una categoría de personas que, a su vez, con el tiempo, pasan a concebirse como grupo diferenciado y a luchar en el terreno político por la consecución de determinados derechos sobre la base de la situación de opresión que comparten220. Una vez caracterizadas, lo que conviene enfatizar aquí es que esta clase de minorías raramente realiza sus demandas bajo la rúbrica del “multiculturalismo” o de los derechos colectivos221. Típicamente, lo que estos grupos desean no es alcanzar ningún tipo de separación o autonomía institucional sino la aplicación efectiva del derecho a la igualdad; esto es, la supresión del trato diferenciado que reciben por razones constitucionalmente prohibidas y moralmente irrelevantes. Es por esta razón que hablamos de opresión social. El objeto de sus exigencias no es otro que el de la erradicación del racismo, del machismo, de la homofobia o la xenofobia para lograr que las prácticas sociales sean verdaderamente indiferentes a la diferencia. Ahora bien, ello no significa que las minorías sociales se den por satisfechas con el reconocimiento formal en las constituciones del derecho a la igualdad. En efecto, forma parte del consenso más amplio en las sociedades democráticas actuales que la simple proclamación de la igualdad no es suficiente. Las palabras que contienen las constituciones no son mágicas, ni producen efectos instantáneos en la modificación de actitudes, tendencias o pautas de 220 Ibid., p. 46. Young pone el ejemplo de los judíos que, incluso habiendo sido completamente asimilados, siguen siendo etiquetados como judíos y discriminados como tales por los demás. Reproduciendo los términos de Sartre, Young escribe: “These people discovered themselves as Jews, and then formed a group identity and affinity with one another”. 221 Sobre este punto, W. Kymlicka, Finding Our Way. Rethinking Ethnocultural Relations in Canada, Toronto, Oxford University Press, 1998, cap. 5. 106 comportamiento firmemente asentados. De ahí que las minorías sociales reivindiquen políticas específicas para luchar contra la desigualdad de hecho. La igualdad material, en este sentido, no equivale a una identidad formal de trato sino que puede requerir el establecimiento de diferencias222. Así, la eliminación de prejuicios persistentes puede hacer exigibles políticas específicas que van desde la difusión de información acerca de la realidad de estos grupos o campañas públicas en contra de la discriminación hasta programas educacionales específicos y promoción de investigaciones sobre estos grupos. También, probablemente, la adopción de medidas más drásticas como la denominada discriminación positiva o inversa o la implantación de sistemas especiales de representación política223. El estudio de las políticas que pueda requerir la igualdad material en el caso de las minorías sociales y de la insuficiencia de las actuales técnicas jurídicas excede las pretensiones de este trabajo. El desarrollo de este tema precisaría un conocimiento profundo de la situación actual de estos grupos y una reflexión acerca del tipo de medidas más adecuadas. Sin olvidar que la clase de minorías, la situación de vulnerabilidad en que se encuentran y sus causas varían en función de los países. No obstante, quizás sea relevante realizar un comentario especial acerca de las dos últimas medidas que acaban de apuntarse: la discriminación positiva y la representación política especial. El hecho de que las minorías sociales las reivindiquen con frecuencia podría llevar a cuestionar la idea que acaba de sostenerse, esto es, que las pretensiones de estos grupos no requieren el lenguaje de los derechos colectivos. En primer lugar, piénsese, por ejemplo, en las implicaciones de programas de discriminación positiva que pretenden incrementar la presencia de estas minorías en 222 Sobre la distinción entre igualdad formal y material, A. Calsamiglia, “Sobre el principio de igualdad”, en J. Muguerza (ed.), El fundamento de los derechos humanos, Madrid, Debate, 1989. 223 Estas medidas son “drásticas” porque persiguen acortar el tiempo que, previsiblemente –o sólo confiando en las políticas anteriores– los miembros de estos grupos tardarían en tener pleno acceso a sectores de los que tradicionalmente se les ha excluido directa o indirectamente). 107 las principales instituciones políticas y sociales o bien en los modelos de democracia paritaria que se están experimentando en algunos países para asegurar la igual representación política de ambos géneros. Respecto de la discriminación positiva, o bien se fijan directamente cupos, o bien, en el caso del acceso a puestos de trabajo en algún sector concreto, se establece que, ante individuos igualmente cualificados, se preferirá al miembro de la minoría en cuestión que pretende favorecerse. Prima facie, por tanto, parecería que este derecho puede englobarse en la idea de derechos colectivos: se atribuye a una persona –en las circunstancias concretas en que es aplicable– por razón de su pertenencia a un grupo. La inteligibilidad de esta medida depende de la existencia de minorías vulnerables; es más, sin la referencia al grupo no es posible justificar la justicia de la decisión concreta en que uno de sus miembros resulta particularmente favorecido. Su derecho deriva de su condición de miembro del grupo. En algún sentido, por tanto, también se trataría de un derecho especial que no todo el mundo posee224. Sin embargo, a mi juicio, no sería adecuado calificar estas medidas de derechos colectivos. Al menos no lo es según la acepción de estos derechos propuesta. En primer lugar, los intereses individuales que las justifican son intereses en bienes reducibles a bienes individuales. Aunque, como acaba de observarse, es impensable la discriminación inversa sin la existencia de un grupo al que pretende favorecerse medianto el trato preferencial, se trata de proteger la igualdad de trato futura de todos los individuos independientemente de su pertenencia a estos grupos. Por esta razón, las medidas de discriminación inversa se conciben como medidas provisionales, con la intención de revertir la desigualdad de hecho que padecen determinados grupos. Así, la ONU adoptó sendos Convenios para la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1978) y para la eliminación de todas las formas de discriminación en contra la mujer (1979) que permiten la 224 Sobre los problemas que plantea justificar este tipo de medidas de trato preferencial interpretándose el principio de igualdad bajo el parámetro de no-discriminación, O. Fiss, “Groups and the Equal Protection Clause”, op. cit., pp. 129-46. 108 discriminación inversa con carácter temporal y dirigidas a esta finalidad concreta. Así, el artículo 4 de esta última Convención reza como sigue: “adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality between men and women shall not be considered discrimination as defined in the present Convention, but shall in no way entail as a consequence the maintenance of unequal or separated standards; these measures shall be discontinued when the objectives of equality of opportunity and treatment have been achieved.”225 Como puede verse, el objetivo a alcanzar es la eliminación de las desigualdades en favor de una sociedad donde los rasgos que identifican a estas minorías se tornen, en la práctica, irrelevantes. En otras palabras, se trata de hacer plenamente efectivos los derechos civiles individuales. En efecto, si la discriminación inversa acostumbra a ser controvertida es porque, para unos, la igualdad es una cuestión de igualdad de trato, y, en este sentido, dar preferencia a las mujeres o a las minorías raciales sería tan reprobable como tratar preferencialmente al hombre blanco. Para otros, en cambio, este esquema sólo conduce a perpetuar las desigualdades existentes; sobre esta base se considera que favorecer a los grupos que las sufren es legítimo en la medida en que contribuye a su erradicación. En ocasiones, además, el escepticismo que suscitan estos programas deriva, simplemente, de las dudas sobre su efectividad e impacto reales, o de que se consideran prioritarias otras medidas. De ahí que también entre quienes creen que alcanzar la igualdad material requiere algo más que la mera igualdad de trato existan divergencias en cuanto a la valoración de la discriminación positiva. Ahora bien, ambos, proponentes y detractores de esta medida, son firmes defensores de la igualdad liberal. Esto es, todos están de acuerdo en que la situación de subordinación en que se encuentran estas minorías es ilícita y en que la justicia 225 UN Doc. E/CN.4/ NGO/231, 1979. 109 requiere, en principio, ignorar rasgos como los anteriores a la hora de distribuir los derechos226. Por lo que respecta al establecimiento de un sistema de representación política especial para las minorías sociales, la reflexión de fondo que cabe realizar análoga, si bien esta medida es todavía más controvertida. Como sistema general, la concepción del parlamento como una plataforma de representación de los distintos grupos sociales requeriría la modificación de algunos de los elementos más característicos del sistema de representación democrática227. Si se decide que el órgano legislativo debería ser una especie de microcosmos donde estuvieran representados proporcionalmente todos los grupos o comunidades de interés del cuerpo social, no habría necesidad de celebrar elecciones. Los representantes podrían elegirse dentro de cada grupo o, incluso, como señala Anne Phillips, por un sistema de lotería228. Sin embargo, no hay demasiados autores que propongan este sistema de representación de grupos (denominada también mirror representation) como teoría general de la representación política229. En particular, la idea de una representación política especial de las minorías sociales suele concebirse como medida provisional, para corregir los defectos o consecuencias no deseadas del sistema de representación general en aquellas sociedades donde subsisten discriminaciones de facto. La esperanza es, al igual que en el caso anterior, que garantizar la participación política de los grupos tradicionalmente 226 Sobre la discriminación inversa y su compatibilidad con distintas teorías liberales de la justicia y de la igualdad, M. Rosenfeld, Affirmative Action and Justice. A Philosophical and Constitutional Inquiry, New Haven, Yale University Press, 1991. 227 Sobre las deficiencias de los modelos clásicos de representación política para que todos los grupos sociales estén plenamente representados en la legislatura y la necesidad de revisar el sistema institucional actual a la luz del contexto social y político actual, véase R. Gargarella, “Full Representation, Deliberation and Impartiality”, en J. Elster (ed.) Deliberative Democracy, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, pp. 260-80. 228 A. Phillips, The Politics of Presence: Issues in Democracy and Group Representation, Oxford, Oxford University Press, 1995, p. 46. 229 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 141. En efecto, la mayoría de autores partidarios de la representación de grupos argumentan que este sistema es necesario para compensar algunos de los defectos de los sistema común de elección de los representantes en las democracias. este es el caso de Hanna Pitkin en su ya clásico The Concept of Representation, Berkeley, University of California Press, 1967. 110 infrarrepresentados redundará en la consecución de un nivel más elevado de igualdad material. Está probado que los grupos que, sistemáticamente, han sufrido discriminaciones en determinada sociedad son, a la vez, los que cuentan con menor representación política e institucional. Las demandas relativas a la reserva de ciertos escaños en la legislatura tienen por objeto asegurar que los intereses de estos grupos generalmente excluidos de los procesos de decisión política sean, como mínimo, escuchados, y que las decisiones que se adoptan sean más imparciales230. Podrían aducirse otras ventajas adicionales de este sistema. Por ejemplo, el explícito reconocimiento público de la desigualdad de hecho de la que son víctimas estos grupos puede contribuir a que sus miembros recuperen la confianza en las instituciones públicas e incrementen sus niveles de asociación y participación democrática a otros niveles231. Quienes se oponen a la representación especial de las minorías sociales, aún como sistema de representación provisional de carácter correctivo, aducen varias razones. Pero, sobre todo, discrepan del argumento de fondo de que sólo los miembros de estas minorías sociales estarían en condiciones de representar sus intereses y, también, del presupuesto implícito de que los miembros de estos grupos tienen intereses similares. Como observa Phillips, llevada al extremo, esta teoría implica que sólo las mujeres pueden representar a las mujeres, o los negros a los negros o los homosexuales a los homosexuales, etc. Esto es, supone admitir que la gente sólo se siente plenamente representada por personas de su mismo sexo, 230 74. R. Garagarella, “Full Representation, Deliberation and Impartiality”, op. cit., pp. 269- 231 Naturalmente, aunque aquí se ha tomado el ejemplo de la representación especial de estos grupos en el parlamento, el sistema puede aplicarse a otros niveles institucionales. Asimismo, la consecución de una mayor representación de las minorías sociales puede alcanzarse a través de otros mecanismos. Por ejemplo, en el sur de los Estados Unidos las fronteras de los distritos electorales se modificaron de manera que coincidieran con el territorio donde históricamente la población de raza negra o de origen hispano se había asentado. No obstante, esta medida no puede aplicarse en el caso de la mujer u otras minorías sociales dispersas. Una evaluación de éstas y otras políticas alternativas se encuentra en A. Phillips, The Politics of Presence, op. cit.. W. Kymlicka “Group Representation in Canadian Politics”, en Leslie Seidle (ed.), Equity and Community: The Charter, Interest Advocacy, and Representation, Institute for Research on Public Policy, Montreal, 1993, p. 167 y ss. 111 raza, orientación sexual, clase social. Por mucha sensibilidad genuina que mostremos hacia estas minorías no somos capaces de entender sus problemas, ya que carecemos de sus experiencias vitales232. Pero este argumento no parece demasiado plausible. Como mínimo, es poco optimista respecto de la capacidad humana de ponerse en el lugar de los demás. Ciertamente, algunos movimientos feministas han defendido que el hombre, aunque lo intente sinceramente, es incapaz de entender a la mujer y, por tanto, de representar adecuadamente sus intereses. Sin embargo, cuesta admitir que las características personales influyan hasta este extremo. Si éste fuera el caso podríamos reproducir el mismo argumento hasta llegar a la conclusión de que nadie es capaz de representar a otra persona. La necesidad de proteger a las minorías sociales puede lograrse a través de mecanismos menos controvertidos. Así, en sectores concretos como el del control de la constitucionalidad de las leyes se reconoce la necesidad de una protección mas intensa cuando hay razones para pensar que la mayoría parlamentaria no ha sopesado suficientemente los intereses o necesidades de estas minorías sociales. Es lo que Víctor Ferreres ha denominado “protección de la igualdad desde la sospecha”233. Este autor justifica la necesidad de un grado mayor de severidad en el escrutinio judicial cuando la ley utiliza un criterio de distinción que resulta ser el característico de alguna minoría social. No sólo eso: en el caso de impugnación de una ley por discriminatoria “la carga de argumentar a favor de la igualdad”, sostiene Ferreres “se debe imponer a quien defiende la ley no sólo en el caso en que se haya mostrado que la ley clasifica en función de un criterio que hace referencia a ese grupo vulnerable, sino también cuando se haya probado que la ley tiene de hecho un impacto sobre ese grupo”234. 232 A. Phillips, “Dealing with Difference: A Politics of Ideas or a Politics of Presence?”, Constellations, 1, 1994, p. 78. 233 V. Ferreres, Justicia constitucional y democracia, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997, p. 250 y ss. 234 Ibid., p. 254. 112 Aunque la defensa de estas precauciones es loable y denota una preocupación por las insuficiencias de las técnicas jurídicas que se emplean para aplicar el principio de igualdad, operan a posteriori, no como verdaderas correcciones a la desigualdad de existente en la participación y representación social e institucional de la que han sido víctimas algunos grupos. En este sentido, es improbable que las minorías se den por satisfechas con la anulación de leyes discriminatorias y renuncien a sus pretensiones de mayor representación. Por este motivo, se han realizado propuestas alternativas, no ya a fin de que la legislatura devenga un espejo de las características personales de la sociedad, sino para garantizar que los intereses y experiencias de los miembros de las minorías sociales se escuchen y tomen en serio. La idea no es que la mejor representación provenga de uno de los miembros de estos grupos sino que su presencia pública es indispensable para que sus intereses se conozcan y no pasen desapercibidos235. En esta línea, se trata de promover, por ejemplo, que los partidos políticos sean más plurales e inclusivos y propongan como representantes a miembros de estos grupos. Por último, la representación especial de las minorías sociales puede contribuir a paliar las distorsiones psicológicas que ocasiona la falta de reconocimiento a que se refería Taylor. En Democracy an Distrust, John Hart Ely rebate el argumento de que las mujeres no deben considerarse una minoría –a efectos de aplicar las especiales precauciones judiciales que contempla la jurisprudencia americana en los casos que afectan a estos grupos– porque constituyen la mitad de los votos, por lo que si no se presentan a las elecciones, o votan a candidatos incapaces de reformar las normas que vulneran sus intereses, es porque han “elegido” no hacerlo, o porque no se sienten tan afectadas por estas decisiones políticas, o tienen otras 235 Young argumenta con base en esta idea que la desventaja que sufren los grupos oprimidos debe subsanarse en parte mediante el aseguramiento de representación especial y explícito reconocimiento en las instituciones públicas. Esta autora mantiene, con razón, a mi juicio, que “in a society where some groups are privileged while others are oppressed, insisting that as citizens persons should leave behind their particular affiliations and experiences to adopt a general point of view serves only to reinforce the privilege”. I. M Young, “Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship”, Ethics 99, 2, 1989, p. 257. 113 prioridades. No puede ignorarse, observa Ely, que la falta de acción por parte de algunos grupos desventajados como las mujeres a menudo se debe a que un prejuicio profundamente arraigado puede bloquear su corrección, no simplemente porque se mantenga a sus víctimas invisibles se silencien sus voces, sino porque estas están convencidas de que el prejuicio está fundado236. La mayoría de psiquiatras corrobarían actualmente esta percepción. Marie-France Hirigoyen, por ejemplo, constata que el establecimiento del dominio sume a las víctimas de lo que esta autora denomina “acoso moral” en una confusión que conduce a la angustia y a cuadros depresivos o de ansiedad crónica. Esta confusión y el estado mental que desencadena surgen, no tanto de la agresión en sí, como del hecho de que el individuo no tiene la seguridad de que no es responsable del prejuicio o de la agresión. Por ello el silencio o la falta de reacción no debe causar ninguna sorpresa237. En suma, el tipo de medidas de protección de las minorías sociales mencionadas no requieren emplear la noción de derechos colectivos. Si bien es cierto que el derecho a una cuota de representación se atribuye a un grupo y las personas efectivamente elegidas lo son en virtud de su pertenencia a dicho grupo, la justificación de esta medida incide en su carácter inicialmente transitorio238. Por esta razón, tampoco aquí se produce un verdadero desafío a la tesis liberal acerca del contenido uniforme de los derechos. Más bien al contrario: los proponentes de estas medidas las consideran necesarias para alcanzar esta finalidad. 3. Minorías Culturales Por “minorías culturales” se entenderán aquellos grupos numéricamente inferiores en un estado cuyos miembros se ven a sí mismos como portadores de una identidad cultural distintiva a la que atribuyen un valor y que, por tanto, desean 236 J. H. Ely, Democracy and Distrust. A Theory of Judicial Review, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1980. p. 165. 237 M.F. Hirigoyen, El acoso moral. El maltrato psicológico en la vida cotidiana, Barcelona, Paidós, 1999, pp. 133-4. 238 En este sentido, W. Kymlicka, Finding Our Way, op. cit., p. 113. 114 mantener. La calificación de un grupo como minoría cultural dependerá, por consiguiente, de qué se entienda por cultura y de la propia auto-percepción del grupo. La noción de cultura es controvertida. Para ser estrictos, no es que carezcamos de definiciones, sino que se trata de un término cuyo uso y abuso– en distintos contextos hace complejo precisar su significado. Así, los historiadores hablan de “culturas” para referirse a costumbres o formas de vida de civilizaciones enteras, de la humanidad en general, o vigentes durante alguna época. Otras veces, se alude al mayor predicamento de ciertas culturas por sus logros y avances en campos diversos –científico, industrial, intelectual, artístico, etc239. Por otro lado, el término suele emplearse también como sinónimo de características e incluso de gustos o estilos de vida arraigados en determinadas regiones, entre los miembros de alguna comunidad o grupo social, etc. Así, se habla de “la cultura de la moda”, de “la cultura del vino”, de la “cultura hippy” o de la “cultura yuppy”. Raymond Williams señala que el concepto de cultura es uno de los más complicados de definir debido a su intrincada evolución histórica en distintos lenguajes europeos y porque es utilizado en distintas disciplinas intelectuales240. En la filosofía política contemporánea, los discursos sobre el multiculturalismo han heredado la noción comprehensiva de culturas en plural de la antropología moderna que elimina el rasgo de inferioridad y superioridad de particulares formas de vida de distintas colectividades humanas241. Por ello, ninguno de los referentes recién mencionados del término encajan en el debate sobre los derechos de las minorías. La idea de 239 Es interesante anotar que algunos autores sugieren que el arraigo de los conceptos de arte y cultura es producto de las expansiones colonialistas de los europeos a finales del siglo pasado, de la ascendencia de valores burgueses particularmente masculinos y de las sociedades de masas industriales. Ello habría determinado desde el valor que adquieren los objetos, su categorización en los archivos y su destino hacia los grandes museos de arte moderno. Para Raymon Williams, sólo a finales del siglo XIX y comienzos del XX puede hablarse de “Cultura” en mayúsculas representando la literatura y arte europeos de aquel momento la más elevada expresión del desarrollo humano. R. Williams, Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, Nueva York, Columbia University Press, 1983, pp. 76-82. 240 Ibid., p. 76. 115 cultura que tienen presente teóricos del multiculturalismo como Kymlicka, Raz o Taylor es, por un lado, más estrecha que la primera acepción sinónima de “civilización” (según la cual, en algún sentido, todos formaríamos parte de una misma cultura) y, por otro, más amplia que la segunda, asociada a gustos, modas, estilos de vida o movimientos sociales. En este sentido, Kymlicka expresamente subraya que su interés reside en lo que denomina “societal cultures” (o culturas societarias). Se trata de culturas territorialmente concentradas basadas, más que en creencias religiosas, costumbres familiares o estilos de vida, en una lengua común y en la existencia de ciertas instituciones sociales propias: “The sort of culture that I will focus on...is a societal culture –that is, a culture which provides its members with meaningful ways of life across the full range of human activities, including social, educational, religious, recreational, and economic life, encompassing both public and private spheres. These cultures tend to be territorially concentrated, and based on a shared language.”242 A continuación, matiza: “I have called these 'societal cultures' to emphasize that they involve not just shared memories or values, but also common institutions and practices.”243 Por su parte, Raz denomina “encompassing cultures” a ciertos grupos definidos a partir de una serie de rasgos que también remiten a una idea semejante a la anterior. Los siguientes pasajes resultan ilustrativos de la idea de grupo cultural que este autor tiene en mente: “the group has a common character and a common culture that encompass many, varied, and important aspects of life, a culture that defines or marks a variety of forms and styles of life, types of activity, occupation, pursuit and relationship...They are pervasive cultures and their identity is determined at least in part by their culture. (...) their influence on individuals who grow up in their midst is profound and far-reaching. (...) Our concern is with groups membership of which has a high social profile, that is, 241 Al respecto, C. Joppke, S. Lukes, “Introduction: Multicultural Questions”, en C. Joppke, S. Lukes (eds.) Multicultural Questions, op. cit., pp. 4-5. 242 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 76. 116 groups membership of which is one of the primary facts by which people is identified, and which forms expectations as to what they are like, group membership of which is one of the primary clues for people generally in interpreting the conduct of others.”244 Como puede apreciarse, en sus respectivas referencias a la noción de cultura estos autores están interesados la clase de bien público que genera identificaciones individuales primarias así como ciertos patrones de comportamiento. Sobre esta idea de cultura de estos autores habrá ocasión de abundar a lo largo de la segunda parte del trabajo. Sin embargo, conviene avanzar que, con esta acepción, se pretende identificar normativamente la clase de grupos que plantean demandas dirigidas a preservar sus rasgos culturales distintivos. En la idea de “cultura societaria” de Kymlicka, la concentración territorial, las instituciones propias o la lengua común constituirían más bien pre-requisitos para la producción del resto de artefactos culturales (tradiciones, costumbres, formas de expresión artística, etc.) asociados a una “Cultura” en mayúsculas). Ambas nociones son débiles, en el sentido de que se centran en elementos institucionales y lingüísticos más que en creencias y valores. Ello permite rehuir todo esencialismo y reconocer el carácter inevitablemente plural y en continua evolución de las culturas. En efecto, como se desprende de las consideraciones de Raz, lo relevante es la propia auto-percepción o identificación individual de las personas como miembros de un grupo cultural. Básicamente, a una cultura que provee de una red de significados que dotan de una base para la orientación, interpretación y acción en el mundo y en cuya construcción se participa colectivamente245. Este elemento permite incluir a un buen número de comunidades culturales, subsumiendo otras ideas como la de “nación”, “minoría nacional”, “grupo étnico” o “pueblo”246. Si la delimitación objetiva de los elementos que componen una cultura en este sentido es 243 Ibid. J. Raz, “National Self-Determination”, en su libro Ethics in the Public Domain. Essays in the Morality of Law and Politics, op. cit., pp. 129-130. 245 Esta es la noción de cultura de C. Geertz, The Interpretation of Cultures, New York, Basic Books, p. 5. 246 Y. Tamir, Liberal Nationalism, op. cit., p. 8. 244 117 difíciles es porque toda cultura se conforma a través del cambio. Aun así, como observa Modood, no tenemos que creer que una cultura se define por una esencia que existe al margen de la trasformación y reinvención a lo largo del tiempo para afirmar su existencia. Ahora bien, el antiesencialismo o deconstructivismo llevados al extremo, negando la existencia de toda fenomenología social, es inherentemente destructivo y contradice nuestras prácticas y formas de concebir el mundo: “In individuating cultures and peoples, our most basic and helpful guide is not the idea of essence, but the possibility of making historical connections, of being able to see change and resemblance. If we trace a historical connection between the language of Shakespeare, Charles Dickens, and Winston Churchill, we call that language by a single name. We say that it is the same language, though we may be aware of the differences between the three languages and of how the changes are due to various influences.”247 La idea que subyace a la crítica de Modood tanto al esencialismo como al deconstruccionismo radical es que la identidad femenina, racial, catalana, etc., no son sólo ficciones en la medida en que los individuos se identifican a sí mismos como miembros de estos grupos, con sus rasgos específicos, y estas categorías sirven para analizar las dinámicas de subordinación y las razones del surgimiento de determinadas dinámicas de exclusión y demandas sociales. Asumiendo este enfoque, la teoría política actual, más que preocuparse por construir un concepto de identidad cultural, trata de distinguir entre distintos tipos de colectividades –pueblos indígenas, naciones, grupos étnicos, etc.– agrupar sus demandas y examinar las cuestiones normativas que plantean. En este sentido, preguntarse qué es la identidad cultural no es tan interesante como analizar para qué se utiliza este concepto en determinados contextos. Suele aceptarse que cualquier individuo o grupo no tiene una identidad perfectamente definida por propiedades objetivas persistentes, sino que la mayoría de identidades, individuales y colectivas, son híbridas, se han conformado a partir de influencias variadas y están en permanente construcción. Pero, al mismo tiempo, se admite que ello no autoriza 118 a concluir que el concepto de identidad no debe tener ninguna relevancia teórica. Esta afirmación forma parte de la asunción de que, prima facie, la asociación individual con un grupo identitario no es una incoherencia y tiene sentido prestar atención a la incidencia de la identidad cultural en las vidas de los seres humanos. Sobre todo porque, como comenta Waldron, “when a person talks of his identity as a Maori, or a Sunni Muslim, or a Jew, or a Scot, he is relating himself not just to a set of dances, costumes, recipes or incantations, but to a distinct set of practices in which his people…have historically addressed and settled upon solutions to the serious problems of human life in society.”248 Algunas veces, como es el caso de los pueblos indígenas, las identidades que se afirman no son más que el producto de una larga tradición de resistencia al imperialismo cultural y de experiencias compartidas como el colonialismo que conducen a grupos con tradiciones y lenguas diversas a la consciencia de una identidad común definida con base en estos elementos que marca el caríz de las demandas políticas. Pero, sea cual fuere el orígen de la autoidentificación subjetiva, el concepto de identidad cultural es fundamental para analizar la relevancia moral de las reivindicaciones de derechos colectivos que plantean los grupos minoritarios en estados multiculturales. Como se indicó, la mayoría de estados democráticos actuales contienen uno o varios grupos culturales. De ahí la trascendencia de una discusión que surge de la preocupación acerca de qué principios deberían regir las relaciones entre el estado y los distintos grupos culturales que coexisten socialmente249. Aunque, evidentemente, resolver los problemas de discriminación 247 T. Modood, “Anti-Essentialism, Multiculturalism and the ‘Recognition’ of Religious Groups”, en W. Kymlicka, W. Norman (eds.) Citizenship in Diverse Societies, op. cit., p. 179. 248 J. Waldron, “Cultural Identiy and Civic Responsibility”, en W. Kymlicka, W. Norman (eds.) Citizenship in Diverse Societies, op. cit., p. 161. 249 En verdad, como ya se señaló, el multiculturalismo no es un fenómeno en sí mismo novedoso. Sin embargo, sólo ahora su el estudio de su trascendencia normativa acapara una atención filosófica y política destacable. En parte, por la simple razón de que, en la actualidad, existe un claro consenso en que las políticas clásicas de colonización, anexión territorial, asimilación, expulsión y hasta exterminación tan presentes en la historia moderna de la relación entre estados y minorías son ilegítimas. Ello no significa que tales políticas no cuenten con partidarios e instigadores, sólo que la globalización de la información hace difícil que estas 119 hacia las minorías sociales debiera ser otra prioridad política fundamental, las demandas que plantean las minorías culturales parecen afectar más profundamente a los fundamentos del orden liberal250. En efecto, como se señaló en la introducción a este trabajo, las minorías culturales no buscan una mera tutela contra la discriminación, sino que creen estar legitimadas a algo más, por lo general, a un cierto grado de autonomía institucional. Aunque esto es bastante obvio en el caso de las minorías nacionales históricamente asentadas en un territorio, cada vez lo es más en el caso de las comunidades de inmigrantes fuera de sus países de origen y de algunas minorías religiosas. Las aspiraciones de estos grupos no se dirigen a neutralizar sus diferencias, o a lograr la igualdad de trato con independencia de las mismas, sino a mantener y desarrollar sus rasgos culturales distintivos. De ahí la expresión “minorías by will”. Si bien la voluntad de preservar la propia cultura puede darse en grados distintos, y el tipo de demandas ser de naturaleza heterogénea, el lenguaje de los derechos colectivos adquiere aquí pleno significado. En primer lugar, porque las demandas de las minorías culturales no se dirigen a lograr la adscripción de un régimen especial provisionalmente, sino con carácter permanente o definitivo. Estos grupos se movilizan para lograr la adscripción de derechos a sus miembros en virtud de su pertenencia a la comunidad cultural con la que se identifican y que les permite el acceso a –y la participación en la creación de– determinados bienes colectivos en el prácticas pasen desapercibidas y, por tanto, de evitar la reprobación internacional. Los mecanismos jurídicos internacionales de sanción, sin embargo, todavía dejan mucho que desear. En parte, porque no están claros cuáles son los argumentos en contra de las políticas de asimilación cultural que los estados aplican a sus minorías. Más allá del consenso sobre la prohibición de la violación de derechos humanos civiles no hay acuerdo sobre si los miembros de las minorías culturales tienen otros derechos. 250 En contra de esta aserción, podría sostenerse que el problema en ambos casos es de no discriminación y, por tanto, la distinción entre minorías sociales y culturales no es necesaria. Es más, su caracterización respectiva incluso puede solaparse. Los inmigrantes, los gitanos, o los miembros de minorías lingüísticas o religiosas pueden pretender, como objetivo primario, la igualdad de trato, que no se les discrimine por pertenecer a estos grupos. Por ejemplo, los ciudadanos de origen magrebí en España pueden exigir políticas específicas para que su color o creencias religiosas no menoscaben sus oportunidades de desarrollo personal. Sin embargo, no parece que sea ésta la única pretensión de la mayoría de grupos culturales minoritarios en muchas sociedades multiculturales. 120 sentido expuesto anteriormente. Por esta razón, el reconocimiento de la relevancia pública de estas identidades culturales minoritarias podría dar lugar una distribución desigual de los derechos. Admitir esto plantea auténticas dificultades a las teorías liberales de los derechos y a la justificación clásica de los derechos humanos. Los derechos concretos que se reivindican varian en función del grupo de que se trate, del tratamiento histórico que ha recibido en el estado al que está incorporado, de sus circunstancias presentes y de sus expectativas futuras. De hecho, la labor normativa en torno a los derechos colectivos no puede obviar estas circunstancias. De otro modo, al igual que sucede en el caso de las minorías sociales, el análisis adolece de generalizaciones que conducen a ignorar diferencias fundamentales. Así, se habla de la “política del multiculturalismo” o de la “política del reconocimiento” como si todos los grupos fueran semejantes, plantearan las mismas demandas o se enfrentaran a los mismos obstáculos. Precisamente para subsanar estas generalizaciones, Jacob Levy ha establecido una clasificación de las principales demandas que hoy son objeto de discusión normativa bajo la etiqueta de “derechos colectivos”251. Su sistematización resulta útil para clarificar en qué sentido se trata de demandas controvertidas y puede servir de guía para la discusión posterior, por lo que merece la pena exponerla: Levy tiene en cuenta las siguientes categorías: Exenciones al cumplimiento de normas que penalizan o gravan ciertas prácticas culturales. Estas demandas se dirigen a lograr la permisibilidad de prácticas que contrastan con las de la mayoría o contravienen la legislación vigente. Éste es el caso, por ejemplo, del interés de algunas mujeres musulmanas y de los judíos ortodoxos en vestir sus indumentarias tradicionales en estados 251 J. T. Levy, “Classifying Cultural Rights”, en W. Kymlicka, I. Shapiro (eds.) Ethnicity and Group Rights, op. cit., pp. 22-66. Es preciso destacar que el método de clasificación de este autor no se basa en el tipo de grupo que plantea las demandas concretas, sino que distingue varias categorías que pueden plantear –y de hecho plantean– distintas clases de grupos. Clasificar las demandas de derechos en función del grupo que las reclama –como hace Kymlicka– conduce a distinguir, tal vez innecesariamente, entre demandas bastante similares que realizan varios grupos. Cfr., W. Kymlicka, Multicultural Citizenship op. cit., pp. 37-8. 121 aconfesionales o de tradición religiosa distinta cuando ejercen una función pública: profesoras, policías, militares, etc.252 Otro supuesto es el de las demandas de un pueblo indígena de que se le permita pescar en lugares donde, en principio, no es posible hacerlo o consumir substancias prohibidas empleadas en sus ceremonias tradicionales (el peyote de los indios americanos, por ejemplo). Asistencia para realizar determinadas actividades (subvención pública de festivales étnicos, publicaciones en una lengua minoritaria, educación en esta lengua minoritaria), autogobierno o cierto nivel de autonomía institucional. Esta categoría incluye las demandas de secesión, de federación o de autonomía por parte de las denominadas minorías nacionales, pueblos indígenas u otros pueblos253. 252 En principio, podría pensarse que estas demandas no plantean más problema que el de la tutela de la libertad religiosa sin discriminación. Pero este argumento es discutible: en Francia se expulsó a tres niñas musulmanas de una escuela pública porque vestían el foulard aduciendo que vulneraban las reglas sobre la no entrada de símbolos religiosos en el colegio. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo decidió que los judíos no tenían derecho al descanso sabático (Sabbath) sobre la base de que el mismo respeto merecían idénticas preferencias de otros trabajadores de no trabajar el sábado aunque sus argumentos no fueran religiosos. En otro caso, este mismo tribunal consideró que la prohibición de vestir el skull-cap a un capitán judío que prestaba servicio en una clínica militar americana estaba justificada porque “la esencia del servicio militar es la subordinación de los deseos e intereses individuales a las necesidades del ejército”. En cambio, en Wisconsin v. Yoder, se había garantizado a los Amish ciertas exenciones a la obligación de escolarización obligatoria de sus hijos. Otros grupos religiosos gozan de un trato normativo especial en este sentido. Así, por ejemplo, los Testigos de Jehova gozan de exenciones en materia sanitaria en muchos países. En Canadá, los Sikhs han obtenido el derecho a vestir sus turbantes cuando trabajan para instituciones del estado como puedan ser la policía o el ejército. A estos y otros casos parecidos se hará referencia en la segunda parte del trabajo. La pretensión de este capítulo no es más que la de ilustrar el tipo de demandas cuya justificación interesa analizar. 253 En las demandas de autogobierno se engloban desde la consecución de algún nivel de autogobierno de un grupo para el desarrollo de su cultura (control de la educación, patrimonio histórico y artístico, derechos lingüísticos, típicamente), pasando por el interés en la financiación de instituciones educativas o culturales propias, la representación especial en los órganos políticos nacionales o internacionales –aquí sí con carácter permanente– hasta la secesión y la creación de un nuevo estado. Así, Slovenia, Lituania o Letonia pretendieron y lograron, en su momento, la independencia, pasando a constituirse en estados. En otros casos, como Quebec, Cataluña, el País Vasco o Flandes, la cuestión no ha sido, en principio, independizarse plenamente de sus respectivos estados sino adquirir un nivel de autogobierno distintivo, un estatus especial al del resto del estado. Por ello, más que un modelo simétrico de federalismo, lo que está en discusión es la legitimidad de una distribución territorial no homogénea de competencias y recursos como el reconocimiento de identidades culturales distintas dentro de un estado. Aunque, en la práctica, muchos de los estados en los cuales las fronteras de la comunidad política no coinciden con las culturales han alcanzado, en algún u 122 Reglas externas, esto es, restricciones de las libertades de los no miembros a fin de proteger la propia cultura: restricciones a la inmigración, a la educación en otra lengua distinta a la del grupo, a la venta de tierras o propiedades a los no miembros, etc. Levy se refiere a un ejemplo especialmente controvertido como es la prohibición de utilizar signos comerciales en inglés en Quebec. Reconocimiento del derecho personal tradicional o de los fueros de ciertos grupos como derecho válido, aunque sea distinto del del estado. Un ejemplo es el del reconocimiento de las peculiaridades propias del derecho de familia de una minoría cultural, o bien la atribución de efectos civiles al matrimonio celebrado ante una autoridad religiosa acreditada aunque se trate de una religión minoritaria (por ejemplo, el matrimonio celebrado en España ante autoridad islámica acreditada es válido254), etc. Como indica Levy, la mayoría de argumentos en contra de las demandas de reconocimiento de este tipo se basan en que la existencia de códigos jurídicos aplicables a distintos grupos de personas en un mismo estado constituye la esencia de la discriminación. Si bien, en ocasiones, l os argumentos a favor de la legitimidad de estas demandas suelen vincularse a los argumentos de autogobierno, ello no es necesariamente así. También podrían considerase como demandas de reconocimiento las que plantean los grupos de inmigrantes permanentemente establecidos en otro país de que se reformen los contenidos otro momento de su historia, acuerdos constitucionales específicos para dar cuenta de este factor (como son los casos de España, Canadá, Gran Bretaña o Bélgica) el fundamento o legitimidad moral de estos acuerdos y su viabilidad futuras no son claros. Esta confusión se aprecia claramente en las dificultades que plantea el desarrollo del proceso autonómico en España, los sucesivos intentos de separación en Quebec, el reciente proceso de independencia de Irlanda del Norte, o la construcción de los estados del este de Europa. Es importante enfatizar, en relación con estas minorías, que la justificación de la secesión y del autogobierno plantea dilemas propios porque requiere analizar cuestiones relativas a las fronteras territoriales. Como se verá en la segunda parte del trabajo, un aspecto importante de la idea de identidad nacional es que conecta a un grupo de gente con un espacio geográfico y, en este territorio, puede haber un claro contraste entre otras identidades culturales que los individuos también afirman. 254 Así lo establece el artículo 7 de la Ley 26/1992 de 10 de noviembre que contiene el Acuerdo de cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España. Sobre el contenido de este acuerdo, A. Quiñones Escámez, Derecho e Inmigración: el repudio islámico en Europa, Premio Dr. Rogeli Duocastella, Fundación La Caixa, 1999, pp. 20-2. 123 educacionales para incorporar sus contribuciones históricas y culturales, o de que se ofrezca la oportunidad a sus hijos de recibir parte de su enseñanza primaria en su lengua materna. Como se explicará en capítulos sucesivos, este tipo de demandas, y no tanto las de autogobierno, son las que se discuten en Estados Unidos, Australia o Canadá bajo la rúbrica “políticas del multiculturalismo”. Se trata de medidas dirigidas a promover el reconocimiento público de identidades culturales distintas a la mayoritaria Con la expresión “reglas internas” se hace alusión a las reglas internas de un grupo que, aunque no son elevadas a la categoría de derecho, inciden enormemente en las expectativas acerca de cómo deben comportarse los miembros: por ejemplo, a la hora de buscar una pareja, casarse, vestirse, etc. Desde una óptica liberal, parece claro que el estado no puede legítimamente imponer tales reglas, pero ¿qué ocurre si las impone un grupo a sus miembros?, la iglesia católica a sus miembros, los padres Amish a sus hijos, etc. Bajo la categoría de “representación” se incluyen todas las demandas relativas a que se asegure a las minorías culturales una representación especial en los órganos institucionales con el fin de garantizar que sus intereses son escuchados en el proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, los quebequeses tienen reservados tres de los nueve puestos en la Corte Suprema de Canadá, los Maories tienen una representación especial en el parlamento neozelandés. Por último, las demandas simbólicas comprenden todas aquellas disputas que tienen que ver con la reforma de elementos simbólicos que sólo reflejan la historia o los elementos culturales del grupo mayoritario: banderas, códigos de armas, días festivos, himnos nacionales, etc. La discusión sobre la posibilidad de articular una teoría liberal de los derechos colectivos que confiera coherencia interna a todas o a algunas de estas demandas o prácticas constituye el objeto de estudio de la segunda parte del trabajo. Como se verá, no es tan obvio qué es lo que requiere honrar el ideal de libertad ni existe consenso en torno a cómo deberían responder los estados democráticos ante tales 124 reclamaciones. Menos aún, si se trata de admitir la legitimidad de exenciones que implicarían la inaplicación de normas generales, el reconocimiento de la validez de las normas por las que internamente se rige un grupo, en definitiva, la superación del ideal de unas normas generales de la ciudadanía y la admisión de la asignación de derechos a los individuos en razón de su pertenencia a un grupo cultural. Los ejemplos sugeridos han pretendido ilustrar algunas de las demandas de derechos colectivos más significativas que exigen las minorías culturales. Por supuesto, tomadas aisladamente, cada una de ellas plantea cuestiones normativas diferenciadas. No obstante, el objeto prioritario de este trabajo es examinar, en general, las implicaciones morales que tienen en común. Sólo si contamos con argumentos a este nivel más abstracto estaremos en disposición de evaluar las connotaciones particulares de cada una de ellas. En el capítulo siguiente se resumen las conclusiones principales hasta aquí alcanzadas al objeto de identificar el tipo de problemas que nos ocupará en la segunda parte del trabajo. 125 CAPÍTULO IV. ¿EN CONTRA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS? ALGUNAS CONCLUSIONES PROVISIONALES 1. La crítica a la perspectiva estandar. Recapitulación La primera parte de este trabajo se ha centrado primariamente en mostrar la inadecuación de la perspectiva estándar de aproximación al tema de los derechos de las minorías y en sugerir la necesidad de un marco teórico basado en presupuestos tanto conceptuales como sustantivos distintos. Se ha sostenido que esta modificación constituye un paso previo indispensable para evaluar correctamente las implicaciones de mantener una posición favorable hacia el reconocimiento de estos derechos. Si se consideró conveniente examinar detenidamente el enfoque dominante –en lugar de descartarlo ab initio– es porque éste es, en gran medida, responsable de la popularidad de la tesis de la incompatibilidad absoluta de los derechos colectivos con los principios y valores inherentes a la tradición liberal. Por esta razón, mostrar la falta de solidez de las premisas que suelen servir de base a esta idea significa superar una barrera importante en el camino hacia la justificación de estos derechos. Conviene recapitular los pasos principales del argumento elaborado: Como se señaló, proponentes y detractores de los derechos de las minorías suelen asumir, a menudo implícitamente, que la mejor forma de garantizar una protección especial a estos grupos es por medio de una categoría de derechos distinta. Esta consideración resulta de la común percepción de que los intereses morales y políticos que subyacen al tipo de demandas que están en juego no pueden –o no deberían, según las versiones– ser subsumidos en los catálogos familiares de derechos civiles y políticos constitucionalmente reconocidos en la mayoría de democracias occidentales. Ahora bien, como se ha explicado a lo largo de los capítulos precedentes, en el desarrollo de este planteamiento se adoptan, por lo general, dos presupuestos problemáticos: 126 El primero tiene que ver con la idea de que las discrepancias existentes en torno a la noción de minoría representan un obstáculo significativo, sino insuperable, para cualquiera que pretenda ocuparse de la justificación de la atribución de derechos a estos grupos. Desde esta óptica, resolver la primera cuestión, de naturaleza semántica, es crucial para abordar satisfactoriamente la segunda, de carácter normativo. Como se observó, el origen de esta línea argumentativa se halla en la traslación al debate sobre la justificación de los derechos de las minorías de un razonamiento análogo al que suele proporcionarse para justificar los derechos individuales. De ahí que la ausencia de una definición de minoría ampliamente aceptada fundamente la oposición de algunos filósofos a los derechos colectivos, genere escepticismo respecto de las posibilidades de su efectivo reconocimiento jurídico, y, en definitiva, suela señalarse como un impedimento básico para el progreso de este debate en sus distintos niveles. Esta conclusión, sin embargo, es desacertada. Básicamente, porque deriva de una estrategia argumentativa incongruente que, como se ha tratado de mostrar, insiste en enfatizar la necesidad de analizar por separado dos cuestiones –las acabadas de señalar– que, en realidad, se hallan estrechamente interconectadas. Así, es incorrecto atribuir, como habitualmente se hace, la indeterminación del concepto de minoría a problemas de tipo semántico como la vaguedad o considerarla producto de confusiones terminológicas. Con independencia de los términos en que se plantean, las discrepancias en torno al significado de esta noción son, más bien, sintomáticas de los profundos desacuerdos existentes respecto de la clase de grupos que deberían centrar el debate normativo sobre los derechos colectivos. Es por ello que las distintas acepciones propuestas resultan plenamente inteligibles, pese a ser indicativas de la carencia de criterios compartidos para su correcto uso. Partiendo de esta idea, se ha argumentado que las dificultades que plantea definir “minoría” son fácilmente aprehensibles si entendemos este concepto como un concepto de los denominados “controvertidos” o “interpretativos”. Dejando al margen la polémica existente sobre los rasgos que los convierten en singulares, la 127 idea esencial que caracteriza a esta clase de conceptos es suficiente para enfatizar la dimensión evaluativa que adquiere cualquier respuesta al problema que nos ocupa. Esto es, cuando menos desde la perspectiva filosófica que aquí interesa, proponer determinada concepción de minoría supone haber asumido alguna hipótesis – aunque sea prima facie– en relación con el debate normativo de fondo (i.e. el debate que versa sobre la necesidad de proteger a las minorías a través de derechos colectivos). En cierto modo, las distintas acepciones de este término son imágenes que sugieren distintas teorías acerca de la clase de grupos que, en principio, se consideran candidatos al reconocimiento de derechos. Carece de sentido, entonces, disociar la cuestión de definir “minoría” del problema de los derechos de las minorías. Por ende, contrariamente a lo que suele afirmarse, la existencia de desacuerdos sobre el significado de este término no constituye una razón suficiente para eludir el tema de los derechos colectivos. El segundo presupuesto problemático está relacionado, precisamente, con la noción comúnmente suscrita de estos derechos. Como se indicó, proponentes y detractores coinciden en definirlos, por oposición a los derechos individuales, como derechos de titularidad colectiva. Esta interpretación ha condicionado enormemente la orientación de la literatura dedicada a analizar los fundamentos de su legitimidad moral. Sin duda, el aspecto más relevante en este sentido es la influencia que ha ejercido en la identificación del debate liberalismo versus comunitarismo como marco idóneo desde el que abordar esta cuestión. A partir de este planteamiento, vimos en el capítulo primero que los escritos sobre derechos colectivos suelen concebirse casi como “excusa” para manifestar la adhesión a las tesis principales de una u otra corriente filosófica. Como resultado, la discusión deriva en una polémica entre individualistas y colectivistas acerca del carácter de la agencia moral, la precedencia de la comunidad o del individuo y la posibilidad de reducir los intereses del grupo a intereses individuales. En última instancia, cuál sea la posición que se mantiene acerca de la legitimidad de los derechos colectivos 128 estará en función de la visión que se tenga respecto las cuestiones ontológicas sobre las que gira este debate más general. Sin embargo, uno de los argumentos centrales a esta primera parte del trabajo es que el debate liberalismo versus comunitarismo, lejos de constituir un trasfondo apropiado para evaluar la idea de derechos colectivos, es fuente de confusión y ha contribuido a que se ignore –o interprete de forma simplista– el desafío que las demandas de las minorías plantean al liberalismo. Para empezar, hemos visto que no resulta en absoluto claro que de la discusión filosófica entre liberales y comunitaristas puedan extraerse las implicaciones que se extraen respecto de los derechos colectivos. Máxime, si se tiene en cuenta la evolución reciente de esta discusión y la posición de los principales exponentes de ambas corrientes en relación con estos derechos (a menudo, ninguna). Pero, además, como consecuencia del presupuesto anterior, carecemos de una labor normativa estructurada que identifique las razones substantivas subyacentes a las demandas que formulan las minorías, clasifique estos grupos heterogéneos en función de sus características o, en fin, sugiera algún criterio de distinción entre demandas legítimas e ilegítimas. Esta crítica podría sustentarse, además, en otras consideraciones: En primer lugar, tal como se concibe, la categoría de los derechos colectivos es un cajón de sastre donde englobar cualquier demanda formulada por un grupo (minoritario, cuando se trata de examinar los derechos de las minorías) dirigida a la preservación de determinados intereses colectivos. De ahí que el análisis teórico tienda a centrarse, por un lado, en las cuestiones filosóficas señaladas en el primer capítulo y, por otro, en un estrecho conjunto de cuestiones de naturaleza formal al objeto de discutir la adecuación de los criterios más familiares de categorización de los derechos como “individuales” o “colectivos” (según su titularidad, ejercicio, objeto, etc.). No obstante, contrariamente a lo que este enfoque pudiera sugerir, el recelo hacia los derechos colectivos obedece a consideraciones más de índole moral o política que metafísica o de pureza formal. Así, por una parte, algunos filósofos 129 liberales no creen que los intereses en juego tengan verdadera relevancia moral y, por tanto, consideran erróneo hablar de derechos en sentido estricto. Por otra parte, están quienes probablemente albergan dudas al respecto, pero, aún así, rechazan los derechos colectivos, bien sea porque les preocupa que puedan ser empleados ilegítimamente –como instrumento del grupo para reducir o hasta suprimir las libertades individuales de sus miembros impunemente– o porque temen que su reconocimiento pueda abrir las puertas a la proliferación de demandas por parte de toda clase de grupos. En este último caso, lo que se pretende es, en definitiva, evitar un slippery slope que fuerce a reconocer derechos colectivos de forma generalizada. A pesar de que, como puede apreciarse, los anteriores son argumentos en contra de los derechos colectivos que responden a consideraciones de fondo substancialmente distintas, la existencia de este factor apenas si es perceptible en el debate. Según hemos visto, el problema se enfrenta con idéntica estrategia y se alcanza la misma conclusión: la justificación de estos derechos se niega sobre la base de su incompatibilidad con el liberalismo por las razones ya expuestas. Es más, la perspectiva dominante evoca un escenario donde, si se admitieran los derechos colectivos (y se aceptara, por tanto, que las comunidades tienen un valor intrínseco), sus relaciones con los derechos individuales se asemejarían a las de un juego de suma cero. Esto es, los segundos necesariamente se debilitarían a medida que se reconocieran los primeros. En este sentido, se produciría una tensión irreconciliable entre ambas clases de derechos difícilmente compatible con los presupuestos liberales. Como se mostrará en la segunda parte de este trabajo, ambas conclusiones no sólo son innecesarias sino que admiten muchos matices. Por el momento, importa resaltar que los presupuestos anteriores constriñen de tal modo los cauces de la discusión que ocultan que la oposición liberal a los derechos colectivos es reconducible a objeciones de signo distinto. Al entenderse que, en cualquier caso, una visión favorable a estos derechos supondría renunciar a premisas 130 fundamentales para el liberalismo, la elucidación de los distintos argumentos que se ofrecen para justificar esta posición se pasa por alto. Sin embargo, ello resta rigor analítico y profundidad filosófica a toda la discusión, por lo que constituye un motivo importante para repensar la adecuación de sus presupuestos. En segundo lugar, la perspectiva examinada es objetable en la medida en que ha conducido a identificar como paradigmáticas las demandas que plantean las minorías antiliberales. Así, es típica la alusión a las pretensiones de algunos grupos religiosos (piénsese en los Amish en norteamérica) o étnicos (como es el caso de los gitanos o de los pueblos indígenas) encaminadas a adquirir un cierto nivel de autonomía al margen del estado a fin de que sus culturas y formas de vida permanezcan inalteradas, inmunes a los efectos de la “modernidad”. Aún más recurrente, si cabe, es la referencia a las exenciones del cumplimiento de la legislación civil, o incluso penal, en determinadas materias que solicitan, típicamente, algunos grupos de inmigrantes de procedencia no occidental con objeto de mantener algunos rasgos propios de sus identidades originarias. La justificación de esta selección es clara. De un lado, tomar como ejemplo lo que se imagina como estereotipo de “comunidad tradicional cerrada” conecta mejor con los ideales comunitaristas que, a menudo, han servido para justificar los derechos colectivos. De otro, casos como los mencionados permiten advertir de que los derechos colectivos pueden reclamarse con objeto de dar cabida en los estados democráticos a una serie de prácticas (poligamia, circuncisión y otras formas de sumisión femenina, divorcios regidos por normas religiosas, conversiones forzosas, exclusiones del voto, etc.) que, por el mero hecho de formar parte de las costumbres o tradiciones “esenciales” del grupo en cuestión, algunos ya consideran legítimas. En definitiva, la protección de determinadas culturas puede significar, en la práctica, el otorgamiento tácito de carta blanca al grupo para maltratar a determinadas categorías de miembros. Ello ilustra, sin necesidad de mayores explicaciones, los riesgos potenciales de adoptar un modelo de ciudadanía 131 multicultural que reconozca derechos colectivos a las minorías. Es lo que Shachar ha denominado la “paradoja de la vulnerabilidad multicultural” 255. Ahora bien, éste todavía no es un argumento concluyente para sostener la ilegitimidad de los derechos colectivos de forma absoluta. Quienes así lo pretenden cometen la consabida falacia de generalización. Según se ha mostrado, la discusión sobre los derechos colectivos abarca un conjunto mucho más amplio de demandas que plantean grupos que no siempre responden a las características anteriores. Es más, no resulta aventurado afirmar que las reclamaciones por parte de minorías antiliberales son poco significativas para dar cuenta de porqué, en la actualidad, el debate sobre el multiculturalismo es un debate serio en muchos estados democráticos256. Este extremo es importante. Así, por ejemplo, mayorías y minorías se enfrentan en torno a temas como la forma de estado, el sistema de representación, los derechos históricos, la delimitación de fronteras territoriales, el curriculum educacional, la subsidiarización de actividades culturales o escuelas religiosas, la lengua oficial y hasta la elección de símbolos o días festivos. ¿Cómo enfrentarse a estos problemas planteados, también, en términos de derechos colectivos aunque no originados, en principio, en un rechazo a la democracia o a los derechos individuales? O bien, ¿cómo evaluar los recientes instrumentos de protección a las minorías adoptados en el ámbito del derecho internacional en respuesta a este tipo de conflictos? Por las razones indicadas, los presupuestos del enfoque dominante presentan importantes limitaciones para ofrecer alguna respuesta coherente a estas cuestiones. 255 Shachar, “The Paradox of Multicultural Vulnerability: Individual Rights, Identity Groups, and the State”, en C. Joppke, S. Lukes (eds.) Multicultural Questions, op. cit., 1999, p. 87. 256 Con ello no se pretende sugerir que el problema de las minorías antiliberales no se plantee más que como caso de laboratorio en la mente de los teóricos. Evidentemente, el problema existe y la acomodación de las demandas de estos grupos plantea importantes dilemas acerca de la interpretación correcta de principios como el de tolerancia o autonomía, tradicionalmente defendidos por el liberalismo. Esta es una cuestión que se discutirá al final de este trabajo. Por ahora, el punto sobre el que se desea insistir es en el desacierto que representa hacer descansar la valoración de los derechos colectivos única y exclusivamente en la ilegitimidad del tipo de demandas características de ciertos grupos no liberales. 132 En conclusión, de lo dicho hasta ahora se desprende que la literatura sobre los derechos colectivos de las minorías se encuentra atrapada en dos puntos de vista antagónicos cuyo rendimiento explicativo es muy limitado. Al ignorar el origen y el carácter de muchos de los desacuerdos que se producen, la perspectiva dominante no permite ofrecer más que una visión sesgada de la complejidad de los dilemas más comunes que deben enfrentarse. En concreto, la línea habitual de conceptualización y justificación de los derechos colectivos no ofrece ninguna guía para establecer distinciones entre demandas legítimas e ilegítimas bajo algún parámetro de justicia. Ello contribuye a distorsionar el debate, convirtiendo en centro de atención cuestiones que, en todo caso, deberían ser relegadas a problemas de segundo orden y dejando al margen las verdaderamente relevantes. La conclusión alcanzada provee razones suficientes para abandonar el enfoque estándar en aras de un nuevo punto de partida más satisfactorio, capaz de eludir las objeciones expuestas. La primera reflexión en esta línea se ha centrado en explorar posibles alternativas a la noción de derechos colectivos predominante, sobre la base de que ésta última añade un grado de complejidad a la discusión que resulta innecesario y carece de rendimiento explicativo. En concreto, en el capítulo segundo se han sugerido otros criterios alternativos (la idea de bienes colectivos y la idea de especialidad) que podrían informar una concepción distinta de los derechos colectivos. Esta concepción se inspira en la forma en la que dos destacados teóricos del multiculturalismo, Raz y Kymlicka, conciben esta categoría de derechos. Para ambos autores, la unidad moral significativa es siempre el individuo y son sus intereses los que se toman en cuenta. En este sentido, en relación con el valor relativo de los bienes colectivos para considerarlos objeto de estos derechos, las concepciones propuestas permiten argumentar que este valor puede y debería medirse, única y exclusivamente, sobre la base de su importancia para los individuos que participan en la producción y disfrute de estos bienes. En este sentido, tienen la virtud de contribuir a despejar algunos de los principales motivos que los liberales esgrimen en su oposición a los derechos colectivos: el 133 problema que supone admitir que los grupos reúnen las capacidades relevantes para la agencia moral efectiva y la violación del principio humanístico. Sin embargo, ello no significa que resulte más adecuado entenderlos como derechos individuales. Como indica Waldron: “It would be odd... to claim such a good as an individual right (or even as a right of all individuals). Such a claim would mislead one’s audience about the way in which the importance of the good was to be understood.”257 Recuérdese que la idea de especialidad es analíticamente útil porque permite, en primer lugar, iluminar lo distintivo de las demandas que plantean las minorías en estados multiculturales. Esto es, derechos colectivos serían aquellos derechos que los individuos tendrían derivados de su pertenencia a grupos concretos. En segundo lugar, ofrece un criterio de distinción de estos derechos vis-à-vis los derechos humanos individuales (que se considera que todo individuo tiene, precisamente, por el simple hecho de ser persona, con independencia de los grupos de que forme parte). Ahora bien, el recurso a una reinterpretación del concepto de derechos colectivos, como vía de superación de las dificultades que plantea la perspectiva anterior, no es demasiado frecuente. En efecto, hemos visto que políticos y teóricos liberales, cuando se refieren a los derechos de las minorías, tratan de hacerlo en una terminología distinta, o bien de reducir las demandas a derechos individuales, con la esperanza de conjurar la visión mística, quasi-orgánica, del grupo (cuyos miembros podrían verse obligados a subordinar sus fines individuales a un pretendido interés común) con la que se relacionan los derechos colectivos. A los déficits de esta actitud y a sus posibles implicaciones indeseables también se ha hecho alusión en el capítulo segundo. Valga añadir, al respecto, que delinear una concepción de derechos colectivos más plausible (esto es, capaz de representar fielmente el tipo de convicciones subyacentes a las reivindicaciones realizadas por los grupos, sin 257 J. Waldron, “Can Communal Goods Be Human Rights?”, en sus Liberal Rights. Collected Papers, 1981-1991, Cambridge University Press, 1993, p. 360. 134 necesidad de infringir presupuestos tan arraigados como el individualismo metodológico) puede contar con un mérito añadido que no debería subestimarse: permite defender esta concepción como la mejor concepción, en el sentido de mayor valor analítico, frente a las demás nociones existentes. Es posible, incluso, que sea ésta la razón por la que la tarea de estipulación verbal merezca ser tomada en serio; esto es, porque forma parte de la empresa filosófica que trata de articular de forma coherente y con cierto rigor cuáles podrían ser la forma y los fundamentos de las demandas de derechos humanos258. 2. Algunas aclaraciones preliminares: El nuevo debate sobre los derechos de las minorías259 Una vez clarificadas las cuestiones conceptuales anteriores, la segunda parte de este trabajo asume que es posible y tiene sentido preocuparse por la legitimidad moral y política de los derechos de las minorías desde el liberalismo, es decir, sin que para ello deba sucumbirse a la versión más extrema del comunitarismo ni adoptar una visión radicalmente crítica hacia el individualismo predominante en las teorías liberales de los derechos. El planteamiento que se viene defendiendo permite eludir la polémica sobre la agencia moral colectiva y la asociación del debate sobre estos derechos con la discusión liberalismo versus comunitarismo. En concreto, la idea de derechos colectivos propuesta no tiene porqué suponer una amenaza para el liberalismo comprometido con la defensa de los derechos humanos individuales. Ahora bien, prefiriendo este enfoque al enfoque convencional o dominante no se están prejuzgando las posibles conclusiones que puedan alcanzarse acerca de la legitimidad de las demandas de derechos colectivos que plantean diversos grupos minoritarios. Es posible que no haya nada moralmente valioso en el interés que 258 Ibid., p. 368. Tomo prestado este título del artículo de W. Kymlicka “The New Debate over Collective Rights” (en Politics in the Vernacular) donde puede corroborarse el cambio de orientación del debate sobre los derechos colectivos en estos últimos años en el sentido que aquí se ha defendido. Para Kymlicka, es claro que el debate sobre los derechos colectivos es mucho más fructífero si se considera como un debate entre liberales acerca del significado del liberalismo. 259 135 muestran los individuos en el mantenimiento de su identidad o en la pertenencia a sus naciones o culturas. Sin embargo, a esta conclusión debe llegarse mediante la reflexión teórica. Hasta el momento, lo único que se ha sostenido es que el progreso de la discusión y la coherencia de cualquiera de las posiciones que se mantengan sobre los derechos colectivos precisan de una revisión del enfoque en el sentido aquí defendido. Por consiguiente, la pregunta sobre la legitimidad moral de los derechos colectivos sigue abierta, pero la atención teórica deberá centrarse en cuestiones absolutamente distintas. Con ello quisiera retomar de nuevo la idea –expresada al inicio de este trabajo– de que la discusión sobre los derechos colectivos no es una pseudo discusión; esto es, un debate cuya relevancia se diluye una vez clarificados los desacuerdos sobre los términos que se usan. Contrariamente a lo que puedan sugerir algunas de las disputas conceptuales analizadas, el desacuerdo sobre la justificación de los derechos colectivos es de carácter substantivo. Es más: como se tratará de mostrar a lo largo de los siguientes capítulos, no es posible meditar con profundidad acerca de la justificación de las demandas de las minorías culturales sin reflexionar sobre algunas de las convicciones o principios más básicos en los que se asientan las democracias constitucionales modernas. La mejor muestra de que ello es así la ofrece la propia evolución de la discusión académica sobre este tema en los últimos años: Efectivamente, en la literatura más reciente sobre los derechos de las minorías abundan las alusiones a la importancia del reconocimiento público de las distintas identidades y adhesiones culturales en los estados multiculturales. Incluso es posible hablar de toda una nueva corriente filosófica y constitucionalista –en la que cabe inscribir a Kymlicka y Raz, pero también Michael Walzer, Denise Réaume, Yael Tamir, Charles Taylor, Avishai Margalit, David Miller, o James Tully, entre otros– dedicada a discutir cuestiones como el estatus de los grupos etnoculturales, la legitimidad del nacionalismo y, en general, la importancia de la pertenencia individual a comunidades culturales concretas. Típicamente, autores como los 136 mencionados critican al liberalismo la escasa atención prestada a estos temas desde el punto de vista moral y político o su aproximación simplista desde el principio de no discriminación. En algún sentido, todos ellos abogan por la legitimidad moral de los derechos colectivos en el sentido antes sugerido. La repercusión política de esta corriente de pensamiento es importante: desde la legitimación de la devolución de poderes estatales a las minorías nacionales o la justificación de la moralidad de la autodeterminación basada en razones culturales, hasta la defensa de las controvertidas “políticas del multiculturalismo”. Asimismo, estas teorías invitan a pensar en fundamentos más imaginativos que el contractualismo desde los que observar y evaluar los cambios y acuerdos constitucionales alcanzados en estados como los del este de Europa donde las aspiraciones e identidades etno-nacionales son muy marcadas. Quienes suscriben estas ideas lo hacen, en el fondo, porque consideran que están apoyando un nivel más profundo de pluralismo e igualdad al garantizado por la teoría liberal (al menos, según la interpretación tradicional de los principios e instituciones defendidos por esta teoría). Un pluralismo que surge del reconocimiento de la diversidad de historias y culturas de las que los ciudadanos de los estados modernos procedemos. Una igualdad en cuanto al acceso y desarrollo de aquellas historias y culturas. En definitiva, subyace a esta defensa la idea de que la pertenencia cultural es importante desde el punto de vista moral. Ahora bien, el hecho de que esta tendencia parezca irse consolidando, no significa que las tesis que se sostienen sean en modo alguno pacíficas. Así, como se ha venido insistiendo, forma parte de la noción general de los derechos humanos que estos están llamados a proteger bienes básicos. En otras palabras: la imposición de deberes a los demás derivada de estos derechos sólo se justifica a fin de garantizar nuestros intereses más urgentes. Es más, para autores como Garzón Valdés, éste es precisamente el objeto de la moral: “si se admite que la moral tiene por función esencial la determinación de los derechos y deberes universalmente válidos de las personas, la vía más adecuada para 137 acercarse a su enumeración concreta es dirigir la atención sobre sus necesidades básicas.”260 Esta consideración plantea preguntas adicionales. En particular, ¿existe alguna razón por la que los bienes culturales, o el desarrollo de la propia identidad cultural, sean tan importantes como para justificar el reconocimiento de derechos humanos colectivos? O bien, retomando la concepción de los derechos de Raz, ¿por qué la pertenencia individual a un grupo cultural constituiría un interés legítimo fundamental para el bienestar individual? Asimismo, en caso de reconocerse derechos colectivos a las minorías culturales, ¿cómo podemos asegurar que no se está permitiendo que estos grupos traten injustamente a algunos de sus miembros? Al fin y al cabo, ninguna cultura carece de disidencias internas. Por último, ¿es tan seguro, como se ha venido presuponiendo, que estos intereses no se protegen indirectamente mediante los catálogos familiares de derechos civiles y políticos, por ejemplo, a través del derecho de asociación? Las anteriores son algunas de las cuestiones esenciales que una teoría moral de los derechos colectivos debería responder. Sin embargo, adviértase que el carácter de las mismas es normativo. Ya no se trata de oponerse a los derechos colectivos por motivos de inconsistencia conceptual, por así decirlo. Sin embargo, los 260 E. Garzón Valdés, “Necesidades básicas, deseos legítimos y legitimidad política en la concepción ética de Mario Bunge”, en su libro Derecho, Ética y Política, op. cit., p. 424. Existen varias teorías acerca de lo valiosos. Hasta aquí se ha venido empleando el término “bienestar” individual (“well-being”, en inglés) que incluye tanto a las teorías subjetivas como a las objetivas de lo valioso (cfr., en este sentido, E. Rivera López, Presupuestos morales del liberalismo, op. cit., p. 213). No obstante, en lo que sigue, la discusión sobre la legitimidad moral de los derechos colectivos se centrará en analizar los argumentos que tratan de apoyar o rebatir la idea de que ciertos bienes son objetivamente valiosos para los individuos, de modo que sus intereses en el acceso a estos bienes están justificados. Las concepciones subjetivas del bienestar tienen el problema de que no permiten reconocer que el individuo es, al menos parcialmente, responsable de sus fines o preferencias y de los costes que sus satisfacción conlleva. Existen varias teorías objetivas de lo valioso: la teoría de los bienes primarios de Rawls, la de los recursos de Dworkin, el concepto de necesidades básicas al que se refiere Garzón. Un estudio sobre la fundamentación de los derechos en la idea de las necesidades se encuentra en M. J. Añon, Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1994. Para una crítica a las teorías subjetivas de lo valioso en el sentido indicado y un análisis breve de las diferencias entre las distintas teorías objetivas mencionadas, E. Rivera López, Presupuestos morales del liberalismo, op. cit., pp. 211-43. 138 interrogantes anteriores sugieren argumentos adicionales bajo los que cuestionar la legitimidad e, incluso, la necesidad de estos derechos. La segunda parte del trabajo tiene por objeto principal analizar esta clase de argumentos en contra de los derechos colectivos. En verdad, los más interesantes, ya que plantean genuinas objeciones al reconocimiento de estos derechos. 139 PARTE II 140 CAPÍTULO V. DERECHOS COLECTIVOS Y LIBERALISMO: ¿UNA INCOMPATIBILIDAD DE PRINCIPIO? 1. Introducción La idea de derechos colectivos analizada constituye un modo de articular coherentemente los elementos comunes a la heterogénea gama de demandas que plantean las minorías culturales respetando, no obstante, la estructura individualista y universal que impregna el ethos del discurso de los derechos en la tradición liberal. Así, esta noción no exige interpretar que en el debate sobre los derechos de las minorías confluyen visiones filosóficas antagónicas sobre la identidad, el valor o la agencia moral. En este sentido, resulta apresurado concluir que la tendencia a la positivización de estos derechos por parte del derecho internacional y por algunas constituciones recientes es sintomática de una crisis de los fundamentos de los derechos humanos en tanto patrimonio jurídico común de los estados democráticos261. En definitiva, por los diversos motivos expuestos en la primera parte de este estudio, salvar estos obstáculos conceptuales es importante para situar el debate sobre el reconocimiento de derechos a las minorías en su lugar más apropiado, esto es, dentro del marco teórico liberal. Sin embargo, mantener el lenguaje de los derechos colectivos –en el sentido propuesto– continua teniendo interés; sobre 261 Como se señaló en la introducción a este trabajo, es frecuente interpretar que esta tendencia refleja un cambio de paradigma en la justificación filosófico-política de los derechos humanos que pone en entredicho su pretensión de validez universal (véase al respecto, G. Rolla, “Las perspectivas de los derechos de la persona a la luz de las recientes tendencias constitucionales”, Revista española de Derecho Constitucional, 54, 1988; P.Comanducci, “La imposibilidad de un comunitarismo liberal”, en L. Prieto Sanchís (coord.), Tolerancia y minorías. Problemas jurídico-políticos de las minorías en Europa, ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1996). Esta conclusión es, en parte, comprensible si se tiene en cuenta que, en la mayoría de casos, la positivización de los derechos de las minorías se ha realizado precipitadamente, en ausencia de parámetros concretos de conciliación entre derechos individuales y derechos colectivos. Hasta hace muy poco, además, la teoría política no había 141 todo si tenemos en cuenta que, como señala Jeff Spinner, “the focus on individual rights in liberal theory often leads liberals to ignore the challenges posed for liberalism by cultural groups”262. Ahora bien, como se ha indicado, el análisis hasta aquí realizado no se ha dirigido a discutir la legitimidad de otorgar un reconocimiento o protección especial a las minorías culturales; tampoco a argumentar la potencial compatibilidad de esta idea con los principios que informan el esquema general de justificación de los derechos individuales. Ciertamente, el fundamento de las objeciones a la concepción dominante de derechos colectivos es compartido por la mayoría de autores liberales. Sin embargo, una vez nos distanciamos de los presupuestos de la discusión anterior, la valoración de estos derechos se complica. En principio, la doctrina tradicional de los derechos humanos no cuenta con argumentos específicos para justificar los derechos colectivos. Ello se refleja en las dificultades que supone aplicar algunos de los ya reconocidos –como el derecho de los pueblos a la autodeterminación– o en la polémica en torno a la interpretación del significado de los recientes convenios de protección de minorías a que se hizo alusión al comienzo de este trabajo. Esta omisión no es casual: en tanto teoría moral y política, el liberalismo ha sido el principal impulsor de los derechos humanos, y los teóricos liberales no suelen explicar ni conceder relevancia explícita a la existencia de grupos nacionales, culturales o étnicos distintos. Por este motivo, la asignación de un valor moral intrínseco a los bienes culturales que están en la base de los derechos colectivos plantea dilemas genuinos que van más allá de una mera impugnación del lenguaje que se emplea en el debate. En efecto, como mantienen muchos autores, cualquier medida dirigida a sustentar la vigencia de particulares contextos o bienes culturales (aun sobre la base de la relevancia del interés de los individuos en la pertenencia a aquellos contextos discutido cuestiones tan relevantes para evaluar estos derechos como el rol de la cultura en los estados liberales. 262 J. Spinner, The Boundaries of Citizenship. Race, Ethnicity and Nationality in the Liberal State, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1994, p. 2. 142 o en el acceso a estos bienes) implicaría renunciar a algunas creencias consustanciales al pensamiento liberal acerca de la igualdad, la autonomía y la neutralidad del estado. Ello no significa que, desde la teoría liberal, no quepa ofrecer respuesta alguna a las demandas que plantean las minorías culturales. Como se explicará, existe la tendencia a reafirmar la suficiencia de los derechos individuales para acomodarlas. La objeción se centra, mas bien, en desechar la idea de que el reconocimiento de derechos colectivos constituya una respuesta válida. La primera parte de este capítulo tiene por objeto exponer los principales argumentos que avalan esta conclusión. De hecho, es posible distinguir entre varias objeciones a la legitimidad de los derechos colectivos basadas en presupuestos substancialmente distintos: mientras que algunos autores rechazan la prioridad o urgencia del tipo de intereses que están en juego, o enfatizan su incompatibilidad con la protección de los derechos individuales, otros simplemente niegan que los derechos colectivos sean necesarios para acomodar tales intereses. En general, quienes suscriben esta segunda idea consideran que los principios que sirven de fundamento al liberalismo democrático proveen un marco lo suficientemente flexible para la coexistencia de grupos culturales distintos. Por último, una objeción adicional al reconocimiento de los derechos colectivos podría provenir de los defensores del cosmopolitismo o de alguna forma de gobierno democrático global bajo el imperio de un derecho común. En la medida en que esta defensa apele a la idea de que la única identificación o lealtad éticamente aceptable es aquella que debemos a la humanidad en su conjunto, el apoyo institucional a las minorías culturales –bajo el presupuesto de que esta clase de diferencia es moralmente relevante– parecería estar injustificado. La formulación de estas objeciones permitirá identificar las principales estrategias y argumentos que, desde la filosofía liberal, podrían emplearse en oposición a los derechos colectivos. Sobre esta base, la última sección se ocupa de trazar las líneas esenciales de una posible réplica a tales objeciones. A la elaboración y desarrollo de esta réplica se dedicará el resto del trabajo. 143 2. Objeciones principales a los derechos colectivos 2.1. La cultura no es un bien primario263 Ante todo, según una opinión bastante difundida, si bien el interés en los bienes culturales –o en la pertenencia a un grupo cultural específico– puede ser perfectamente legítimo, se trata de un interés secundario, cuya satisfacción carece de la prioridad o relevancia que se supone a cualquier apelación a la idea de derechos humanos. El desarrollo de este argumento puede encontrarse en los escritos de filósofos liberales como Garzón Valdés o Comanducci. Para el primero, la valoración positiva de una sociedad multicultural sólo puede hacerse en sentido débil, reduciendo la peculiaridad cultural al rango de los deseos secundarios o de las preferencias personales. El multiculturalismo en sentido fuerte, según Garzón, es incompatible con el respeto de la autonomía individual, por lo que resulta éticamente inaceptable 264. En la misma línea, Comanducci sostiene que la protección de las minorías culturales by will mediante “derechos culturales negativos” no es incompatible en general con los derechos liberales 265, mientras que los “derechos culturales positivos” plantean problemas de incompatibilidad absoluta con aquellos derechos: 263 La idea de bien primario debe entenderse en el sentido que Rawls le atribuye, esto es, se trata del tipo de cosas que todas las personas necesitan en tanto seres libres e iguales a fin de desarrollar cualesquiera que sean sus planes de vida. Este es, típicamente, el objeto de protección de los derechos humanos básicos (véase Teoría de la Justicia, op. cit., caps. II y VII) Una idea de pretensiones justificatorias análogas es la ya mencionada de “necesidades básicas” a la que se refiere Garzón Valdés. 264 E. Garzón Valdés, “Diritti umani e minoranze”, Ragion pratica , 2, 1994, p. 59. Adviértase que este autor utiliza la expresión “sociedad multicultural” en un sentido normativo (implicando una sociedad donde se promocionan y respetan las identidades étnicas y culturales de los individuos), distinto, por tanto, al meramente descriptivo de la diversidad de grupos culturales existente en los estados contemporáneos empleado en este trabajo. De otra parte, aunque Garzón Valdés no se refiere explícitamente a la idea de derechos colectivos, el objeto de su análisis es considerar si es éticamente justificable tomar en serio las diferencias étnicas y culturales, razón por la cual su razonamiento es pertinente a nuestros fines. 265 Entiéndase por “derechos liberales” los derechos civiles y políticos que conformaron el substrato común de las cartas de derechos aprobadas tras las primeras revoluciones liberales. 144 “I diritti liberali, infatti, sono in larga misura volti a proteggere l´autonomia delle scelte individuali, nella sfera delle relazioni culturali, economiche, affettive, ecc. I provvedimenti attuativi di diritti culturali positivi e, in genere, la tutela e la conservazione dell´identità di una cultura, devono necessariamente incidere, limitandola, sulla autonomia delle scelte individuali.”266 Es preciso clarificar que este autor entiende la idea de derechos culturales negativos como una mera especificación de los derechos que denomina “liberales”267. Cabe pensar, por tanto, que el reconocimiento de estos derechos sería más bien superfluo o redundante. Esto es, en tanto derechos negativos, los derechos culturales exigirían, únicamente, que el estado y los ciudadanos se abstuvieran de interferir en el ejercicio de los derechos individuales por parte de las minorías. Más allá de este deber, la exigencia de algún tipo de prestación positiva encaminada a la protección de la cultura o culturas minoritarias en un estado democrático estaría injustificada. Así, examinando las medidas legislativas que tutelan la lengua francesa en Quebec, Comanducci considera que la aprobación de este tipo de normas es discrecional; es decir, no puede constituir un derecho. Para este autor, obtener un trato distinto por la sola razón de ser minoría, porque “minoranza culturalle è bello”, contradice el principio de igualdad268. En resumen, atendiendo al núcleo de esta posición, la protección a las minorías sólo sería coherente con el liberalismo si se interpreta en un sentido débil puesto que, en el fondo, no se considera que los intereses que están en el trasfondo de estas demandas sean verdaderamente valiosos269. 266 P. Comanducci, “Diritti umani e minoranze: un approccio analitico e neoilluminista”, Ragion pratica, 2, 1994, pp. 45-6. 267 Ibid., p. 39. Comanducci formula su argumento de forma tal vez más detallada en un trabajo posterior sobre el mismo tema: “Autonomia degli individui o autonomia delle culture?”, en L. Gianformaggio, M. Jori (ed.), Scritti per Uberto Scarpelli, Giuffré editore, 1998, p. 242. 268 Ibid., pp. 244-5. 269 La posición de estos autores les lleva a sostener que la protección de la identidad cultural de los individuos que pertenecen a grupos minoritarios sólo puede fundarse en una ética comunitarista o en el relativismo moral. Sin embargo, puesto que el propósito de esta investigación es defender los derechos colectivos desde premisas liberales, más que discutir 145 2.2. La distribución de los derechos debe ser homogénea De otro lado, los derechos colectivos también se han impugnado argumentando que su reconocimiento derivaría en una distribución no homogénea de los derechos inconciliable con el ideal de ciudadanía universal implícito en las teorías liberales. Así, en la base de estas teorías se halla una preocupación por proteger a los individuos frente a la tiranía del estado y por garantizar el principio de igual consideración y respeto. Y, si bien este punto de partida no implica que, necesariamente, deba rechazarse la importancia de los grupos en la vida de las personas, por regla general, los autores liberales se muestran reacios a concederles cualquier clase de estatuto político o jurídico especial270. Prima facie –sostienen– el núcleo del liberalismo se basa en una ciudadanía común, con los mismos derechos constitucionales para todos. Justificar una asignación desigual de derechos en función de la pertenencia individual a grupos concretos requeriría sacrificar un principio que ha inspirado el movimiento emancipatorio en el mundo político moderno. Como explica Iris Young: “Ever since the bourgeoisie challenged aristocratic privileges by claiming equal political rights for citizens as such, women, workers, Jews, blacks, and others have pressed for inclusion in that citizenship status. Modern political theory asserted the equal moral worth of all persons, and social movements of the oppressed took this seriously as implying the inclusion of all persons in full citizenship status under the protection of the law. Citizenship for everyone and everyone the same qua citizen.”271 Según esta visión, lo que la igualdad requiere es que las instituciones publicas sean “ciegas” a las distintas identidades etnoculturales de los ciudadanos. La universalidad significa que, tendencialmente, los derechos deben tener una dimensión de generalidad. El impulso democrático que siguió a las revoluciones esta conclusión, interesará examinar la plausibilidad de los argumentos que supuestamente la justifican. 270 En este sentido, L. Prieto Sanchís, “Igualdad y minorías”, en Derechos y Libertades. Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, nº 5, p. 125; también, P. Comaducci, “Diritti umani e minoranze: un aproccio analitico e neo-illuminista”, Ragion pratica, nº2, 1994. 146 liberales es incomprensible sin esta pretensión homogeneizante: el estatus especial de los grupos constituyó la base de la discriminación pre-moderna; a fin de erradicar la opresión hacia determinados colectivos e integrarlos en la vida política, el estado moderno se construye sobre un rechazo al derecho personal, definiendo la ciudadanía en términos únicamente territoriales. Así cabe entender declaraciones como la del conde Stanislas de Clermon-Tonnerre a la Asamblea Nacional francesa en 1789: “one must refuse everything to the Jews as a nation but give everything to them as individuals, they must become citizens.”272 En lo que puede verse como una asunción de esta idea, las constituciones de los estados democráticos suelen atribuir a todos los ciudadanos una serie de derechos fundamentales que se garantizan de forma especial273. 2.3. Los derechos individuales ya garantizan la diversidad cultural legítima en un estado democrático: el ideal de neutralidad y la separación entre “lo público” y “lo privado” Como se apuntó en la introducción a este trabajo, el esquema que acaba de describirse supone que la mejor estrategia para hacer frente a los problemas de minorías consiste en aplicar de forma rigurosa el principio de no discriminación. Esto es, se trata de impedir que las diferentes afiliaciones e identificaciones de los individuos resulten relevantes para el derecho. Sin embargo, la defensa de un modelo universal de ciudadanía no requiere asumir una posición radicalmente crítica hacia el multiculturalismo o hacia el tipo de demandas originadas en este 271 I. M. Young, “Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship”, op. cit., p. 250. 272 Citado en M. Cohen “Embattled Minorities”, artículo introductorio a un volumen que la revista Dissent dedicó a la cuestión de las minorías: “Embattled Minorities Around the Globe. Rights, Hopes, Threats”, verano 1996, p. 8. 273 Por lo común, se trata de los derechos civiles y políticos que forman parte del consenso internacional que, al menos en teoría, se expresa en documentos tales como la 147 fenómeno. La posición de autores liberales de líneas tan dispares como Chandran Kukathas (próximo al libertarismo) o Thomas W. Pogge (destacado defensor de una forma de cosmopolitanismo que implica una distribución global de la riqueza) así lo sugiere: Por lo que respecta a Kukathas, este autor sostiene que el deseo de las minorías de preservar sus elementos específicos debe ser respetado, no porque éstas tengan algún derecho colectivo a un estatus especial, sino porque todos los individuos tienen el derecho de asociación. De hecho, este autor extiende su tesis incluso a los grupos antiliberales argumentando que, en la medida en que los individuos retengan el derecho a disociarse del grupo –el denominado “right to exit”– el estado tiene un deber de no interferir en sus asuntos internos274. Según Kukathas, las únicas excepciones coherentes con este principio se justificarían, precisamente, por su vocación integradora, como las políticas de discriminación positiva o las medidas compensatorias o de resarcimiento a determinados grupos por injusticias sufridas en el pasado275. Por su parte, también Pogge considera que algunos de los derechos que reivindican las minorías derivan de la libertad individual de crear y disolver o abandonar cualquier asociación. Así por ejemplo, respecto de las demandas de secesión, este autor sostiene lo siguiente: “The inhabitants of any contiguous territory of reasonable shape, if sufficiently numerous, may decide –through some majoritarian or supermajoritarian procedure- to Declaración Universal de Derechos Humanos o el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. 274 Ch. Kukathas “Are there any Cultural Rights?”, en W. Kymlicka (ed.) The Rights of Minority Cultures, Oxford University Press, 1995, p. 238, 230, y “Cultural Toleration”, en W. Kymlicka, I. Saphiro (eds.) Ethnicity and Group Rights, op. cit., pp. 69-104. En la línea filosófica de autores como Galston (Liberal Purposes: Goods, Virtues and Diversity, Cambridge, Cambridge University Press, 1991) o Larmore (Patterns of Moral Complexity, Cambridge University Press, 1987). Kukathas basa su argumento en el presupuesto de que, en tanto movimiento filosófico, histórico y político, el liberalismo está comprometido con la tolerancia y con la protección de la diversidad, más que con la primacía de la autonomía o la valorización de la elección. Éste es un argumento importante sobre el que se volverá mas adelante. 275 La legitimidad de este tipo de medidas también la suscribiría Comanducci. Véase su artículo “Autonomia degli individui o autonomia degli culture?”, op.cit., p. 244. No obstante, por las razones expuestas en el capítulo tercero, sería inadecuado calificarlas como derechos colectivos. 148 form themselves into a political unit (...). Citizens should be free...to form and maintain whatever groups they choose; and citizens who want to form or maintain ethnically defined groups should be no more, and no less, free in this regard than citizens who want to form or maintain groups defined in other ways.”276 En definitiva, aun oponiéndose a la necesidad de reconocer derechos colectivos, este argumento trata de ser sensible a las demandas de las minorías culturales277. Sus exponentes no necesitan negar la profundidad de los lazos que unen a los individuos con sus culturas, lo único que señalan es que el sistema de derechos individuales ya hace viables las diferencias culturales. Esta visión les permite salvaguardar una distinción clave en la teoría liberal contemporánea como es la distinción entre lo público y lo privado, así como enfatizar la validez del principio de neutralidad estatal. En efecto, la idea es que en la esfera pública el estado debe aplicar estándares estrictos de no-discriminación; formalmente, todo individuo tiene los mismos derechos civiles y políticos y debe ser tratado por las instituciones públicas y por las demás personas de forma igual, independientemente de su identidad específica. En la esfera privada, en cambio, la gente es libre de manifestar sus simpatías por personas, grupos e ideologías singulares, identificarse con estilos de vida diversos, o seguir conservando tradiciones concretas. La diversidad cultural tiene oportunidad de florecer y mantenerse en este segundo terreno. Las instituciones públicas, por tanto, deberían abstenerse de interferir en este proceso; de lo contrario, el ideal de neutralidad estatal se vería seriamente comprometido. 276 T. Pogge, “Group Rights and Ethnicity”, en W. Kymlicka, I. Saphiro (eds.) Ethnicity and Group Rights, op. cit., p. 202-203. Otro autor que ha entendido que la moralidad de la secesión deriva de derechos individuales como la libertad de elección o el derecho a la asociación es D. Gauthier, “Breaking Up: An Essay on Secession”, Canadian Journal of Philosophy, vol. 24, nº 3, 1995, pp. 356-72. 277 Así lo indica W. Kymlicka, quien alude a una serie de autores liberales norteamericanos, como Richard Rorty o Nathan Glazer, que suscriben este enfoque (cfr. Multicultural Citizenship, Oxford University Press, 1995, nota 4, p. 107). 149 Así, como afirma Walzer, el liberalismo requiere una separación permanente entre estado y etnicidad o cultura 278. Una sociedad liberal es aquella que públicamente no adopta ninguna visión particular acerca de la vida buena, sobre los fines que han de perseguir los individuos, limitándose a proveer un marco neutral donde las diversas concepciones al respecto tengan cabida. Es cada persona quien, en el ejercicio de su autonomía, debe poder elegir la opción que considere más atractiva. El pluralismo cultural, en definitiva, no es un bien per se. Partiendo de esta base, muchos autores liberales afirman que el mismo modelo que, en su momento, sirvió para resolver la espinosa cuestión de la diversidad religiosa resulta apropiado para abordar la problemática actual de las minorías culturales 279. Como indica Kymlicka, la intuición básica que guía esta propuesta es que, así como el estado no debería favorecer ninguna doctrina religiosa, tampoco debería reconocer o apoyar a ningún grupo cultural concreto280. Ahora bien, de nuevo, la neutralidad estatal supone una protección, aunque indirecta, de las minorías culturales. Es más, la defensa de este ideal suele partir de la base de que el pluralismo constituye una característica definitoria de las sociedades democráticas modernas281. Así, autores como Rawls favorecen la neutralidad porque creen que, ante la pluralidad de referentes morales, culturales o religiosos comprehensivos, sólo un estado que se sitúe al margen de las particulares cosmovisiones del mundo puede ser capaz de generar consenso entre los ciudadanos y evitar la fragmentación social282. Al comprometerse únicamente con 278 M. Walzer, “Pluralism: A Political Perspective”, en W. Kymlicka (ed.) The Rights of Minority Cultures, Oxford University Press, 1995, pp. 151-4; también en What it Means to be an American, Marsilio, New York, 1992. 279 Para un pronunciamiento en este sentido, véase, además de los trabajos de Kukathas, J. Waldron “Minority Cultures and the Cosmopolitan Alternative”, en W. Kymlicka (ed.) The Rights of Minority Cultures, op. cit., p. 100. 280 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., pp. 3, 111. 281 Nótese que esta asunción del pluralismo como característica central en las sociedades democráticas no contradice la anterior idea respecto de la carencia de valor intrínseco del pluralismo como tal. Típicamente, la relevancia que autores como Rawls atribuyen a este fenómeno es fundamentalmente teórica. 282 J. Rawls, “The Priority of the Right and the Ideas of the Good”, en S. Freeman (ed.), John Rawls: Collected Papers, Harvard University Press, 1999, pp. 455-7. 150 ciertas precondiciones acerca de lo correcto y con procedimientos imparciales de toma de decisiones, el liberalismo favorece aquella diversidad283. En otras palabras, la neutralidad del estado delimita una especie de marco universal, una base común, donde distintos grupos culturales –con sus respectivas concepciones densas acerca de lo bueno- pueden coexistir. De hecho, Rawls considera que su propio proyecto de diseñar un modelo de instituciones justas tendría poco sentido si no sirviera para permitir e incluso apoyar aquellas formas de vida que los ciudadanos consideran valiosas284. A este vínculo débil parece aludir también Habermas cuando habla de “la unidad de la cultura política en la multiplicidad de las culturas”285. Este autor sugiere que sólo esta cultura política, que cristaliza en una constitución, es capaz de generar un “patriotismo constitucional” entre ciudadanos con vínculos o lealtades hacia grupos particulares286. En resumen, de esta comprensión estructural del papel del estado liberal y de las posibilidades que ofrecen los derechos individuales no se desprende –o no necesariamente– la negación de la legitimidad de los intereses que están en juego. Mas bien se pretende subrayar que el desarrollo de tales intereses debe realizarse en el nivel de la sociedad civil. Nada impide que los grupos se organicen con el propósito de difundir, desarrollar o preservar sus creencias, valores, culturas o cualesquiera elementos que les definan y que consideren valiosos. El estado, sin embargo, debe trascender estos deseos y necesidades particulares afirmando un modelo político de ciudadanía expresivo de la universalidad de la vida humana. 283 Esta es una afirmación deliberadamente imprecisa. Como se explicará en el capítulo siguiente, la idea rawlsiana de que es posible articular el contenido de la corrección política con independencia de alguna visión comprehensiva sobre lo bueno ha sido objeto de polémica entre los propios liberales. Algunos autores atribuyen a la neutralidad un significado distinto: según ellos, la característica central del liberalismo es la inclinación por un compromiso puramente procesal; si acaso se apela a ciertos valores, éstos son en sí mismos “neutrales” (como la imparcialidad, la igual oportunidad o la consistencia en la aplicación de los principios básicos). 284 J. Rawls, “The Priority of the Right and the Ideas of the Good”, op. cit., p. 449. 285 J. Habermas, “El estado nacional europeo. Sobre el pasado y el futuro de la soberanía y de la ciudadanía”, en La inclusion del otro, op. cit., p. 94. 286 Ibid., 95. 151 2.4. El cosmopolitismo como alternativa En relación con esto último, una crítica adicional a los derechos colectivos podría provenir de quienes defienden una concepción cosmopolita de la democracia. Para ser exactos, esta concepción no supone un desafío dirigido únicamente al reconocimiento de derechos a las minorías culturales. También pone en cuestión la premisa, implícita o aceptada acríticamente por muchos teóricos liberales, de la legitimidad del estado nacional en tanto unidad política relevante. Como se ha observado más arriba, la filosofía liberal no suele explicar o atribuir relevancia específica a la existencia de grupos particulares. Tampoco a la existencia de estados concretos. Sin embargo, la idea de estado territorial autónomo como modelo preeminente de organización política es central no sólo en la realidad actual sino también en el pensamiento político contemporáneo. He aquí la paradoja: el individuo sólo podrá disfrutar de derechos individuales en la medida en que pertenezca a un estado, esto es, en la medida en que reúna la condición de ciudadano. Ciertamente, la tradición contractualista justifica la concentración de la soberanía en este nivel singular basándose en que es “el pueblo” quien tiene legitimidad para autogobernarse. Esto es, la pertenencia del individuo al estado no equivale a la simple subordinación al poder. De acuerdo con su concepción ideal, el estado constitucional democrático es un orden producto de la decisión de un conjunto de individuos libres e iguales de formar una comunidad política. En este sentido, cabe interpretar que las personas tienen deberes especiales hacia sus compatriotas porque se han vinculado voluntariamente a participar en la construcción de un marco institucional del que esperan obtener un beneficio mutuo. Históricamente, sin embargo, la delimitación social del pueblo propio de un estado obedeció a circunstancias complejas, externas a este esquema de justificación. En concreto, sin la idea de nación, la transformación jurídico-política 152 que dio origen a la democracia hubiera carecido de fuerza motriz287. Como explica de forma iluminadora Walker Connor: “Ever since the abstract philosophical notion that the right to rule is vested in the people was first linked in popular fancy to a particular ethnically defined people, a development which first occurred at the time of the French Revolution, the conviction that one’s own people should not, by the very nature of things, be ruled by those deemed aliens has proved a potent challenger to the legitimacy of supranational structures.”288 Aunque en muchos casos la pertenencia de individuos y grupos enteros a la “nación” se logró por medios mas bien coercitivos, el nacionalismo, tal y como se desarrolló en Europa desde finales del siglo XVIII, suministró el substrato básico de una forma de identificación o auto-comprensión individual genuinamente moderna289. Como ha señalado, entre otros autores, David Miller, la nacionalidad no es tanto una práctica cooperativa sino la base para el establecimiento de dicha práctica290. Ernest Gellner ha sugerido –a mi juicio, persuasivamente– que el surgimiento de las naciones no fue un fenómeno en absoluto contingente, sino que obedeció a exigencias estructurales distintivas de las sociedades industriales que implicaron una inevitable modificación en las relaciones entre sociedad y cultura 291. En cualquier caso, este proceso consagró a las naciones –comunidades, quizás, sólo 287 Ibid., 89. Habermas desarrolla también esta idea en su ensayo “Consciencia histórica e identidad postradicional. La orientación de la república federal hacia Occidente” (en J. Habermas Identidades nacionales y postnacionales, Madrid, Tecnos, 1989, pp. 83-109. 288 W. Connor, “Ethnonationalism in the FirstWorld. The Present in Historical Perspective” incluido en W. Connor, Ethnonationalism. The Quest for Understanding, Princeton University Press, 1994, p. 169. 289 En la actualidad, constituye un lugar común en la literatura sobre nacionalismo que, en tanto agentes políticos activos, los estados-nación no surgieron espontáneamente, sino que fueron producto de políticas deliberadas de construcción nacional a fin de incentivar y difundir una identidad común y un sentimiento de pertenencia capaz de sustentar la propia existencia del estado. Acerca de este punto, W. Kymlicka, C. Straehle, “Cosmopolitanism, Nation-States and Minority Nationalism: A Critical Review of Recent Literature”, European Journal of Philosophy, op. cit., 73-74. En relación a los presupuestos e implicaciones de estos procesos de construcción nacional, véase el artículo clásico de W. Connor “Nation-Building or Nation-Destroying?”, en W. Connor, Ethnonationalism, op. cit., pp. 29-66. 290 D. Miller, “The Ethical Significance of Nationality”, Ethics 98, 1988, p. 652. 291 E. Gellner, Naciones y Nacionalismo, Madrid, Alianza Universidad, 1988. 153 imaginadas292– como únicas depositarias de la legitimidad política. Así, el artículo 3 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789 establecía que la fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación y que ningún grupo ni individuo puede ejercitar la autoridad si ésta no emana expresamente de aquella. En la actualidad, el ideal nacional domina todavía en el pensamiento moral común. Así lo ha señalado Charles Beitz observando que, por ejemplo, poca gente estaría en desacuerdo con la idea de que su gobierno puede legítimamente restringir la inmigración a fin de proteger la estabilidad y cohesión de la vida política doméstica; o que las políticas de distribución de recursos que adoptan los estados pueden legítimamente priorizar la erradicación de la pobreza doméstica frente la pobreza existente más allá de las fronteras estatales293. La afirmación de Beitz resulta, a mi modo de ver, perfectamente plausible: todos los estados liberales adoptan este tipo de políticas y no por ello dejamos de calificarlos de este modo. Por lo que respecta al plano teórico, la conclusión que cabe extraer es similar. Como indica Kymlicka, si bien es cierto que autores de la talla de Rawls operan con un modelo abstracto de la polis que no tiene en cuenta las características culturales o identitarias de sus miembros, implícitamente se presume que las teorías de la justicia que defienden se aplicaran dentro de las fronteras de los estados nacionales. Es en este sentido que puede afirmarse que la mayoría de teóricos liberales son, en verdad, liberales nacionalistas294. Ahora bien, ello no debería distraernos de advertir que una de las fuentes de crítica importantes a la Teoría de la justicia de Rawls tiene su origen, precisamente, en esta constatación. En efecto, asumiendo que las sociedades nacionales constituyen esquemas de cooperación estables y autosuficientes, Rawls restringe la pertenencia a la posición original a los compatriotas, admitiendo la legitimidad de principios de justicia distintos (tales como la no intervención o la ayuda mutua) para regular las 292 Referencia a la famosa expresión con que Benedict Anderson tituló su libro sobre el origen y la difusión del nacionalismo; B. Anderson, Imagined Communities, London, Verso, 1983. 293 Ch. Beitz, “Cosmopolitan Ideals and National Sentiment”, The Journal of Philosophy, 1983, pp. 591-592. 154 relaciones internacionales295. Así, la “concepción razonable de la justicia” que Rawls trata de formular se aplicará a la “estructura básica de la sociedad” concebida en términos estatales. Sin embargo, autores como Kwame Anthony Appiah o el propio Beitz impugnan esta restricción argumentando que tanto la posición original como los principios de la justicia que de esta estrategia argumentativa se derivan deberían suponerse globales. Ello no tanto porque los estados carezcan de auténtica independencia (y no sean sociedades cerradas, como asume Rawls 296) o porque la sociedad internacional constituya un esquema de cooperación estable, sino porque el argumento pretende representar a las personas en tanto sujetos morales iguales297. De lo contrario, “It might be that discrimination on the basis of citizenship is like discrimination on the basis of race or sex: priority for compatriots, like priority for whites and priority for males, could be nothing more than a reflection of relations of social power that have nothing, morally speaking, to be said for them.”298 Ciertamente, la creciente interdependencia de las economías domésticas, y de los propios sistemas de comercio e inversiones –la globalización, en definitiva– son signos que conminan a cuestionar no sólo la legitimidad sino también la funcionalidad de la preeminencia del estado299. Ahora bien, con independencia de 294 Así lo ha mantenido Tamir en Liberal Nationalism, op. cit., p. 139. J. Rawls, Teoría de la Justicia, op. cit., p. 22, 24-25. Rawls desarrolló los pilares de una teoría de la justicia para las relaciones internacionales en “The Law of Peoples”, en S. Freeman (ed.) John Rawls. Collected Papers, op. cit., pp. 529-64. 296 Ibid., 25. 297 Ch. Beitz, “Cosmopolitan Ideals and National Sentiment”, op. cit., p. 595. K. A. Appiah, “Patriotas cosmopolitas”, comentario al ensayo de Martha Nusbaum “Patriotismo y cosmopolitismo”; J. Cohen (comp.) Los límites del patriotismo. Identidad, pertenencia y “ciudadanía mundial”, Barcelona, Paidós, 1999, pp. 36-37. 298 Ch. Beitz, “Cosmopolitan Ideals and National Sentiment”, op. cit., p. 593. 299 Este es el argumento original que Ch. Beitz desarrolló a finales de los años 70 (en Political Theory and International Relations, Princeton University Press, 1979). Como Kant argumentara en Sobre la paz perpetua (Tecnos, 6ª ed., 1998, p. 25) Beitz sostuvo que cualesquiera personas o grupos que no puedan evitar influirse mutuamente deberían crear un derecho común. Sobre esta base, defendía un modelo de democracia cosmopolita que conformaría la estructura básica a la que se aplicarían los principios de la justicia rawlsianos. Sin embargo, en el artículo mencionado, Beitz modifica explícitamente su argumento, al haber advertido que la defensa del cosmopolitismo no debería basarse, primariamente, en la idea de que las 295 155 las discrepancias teóricas en torno a los principios y el tipo de instituciones que un modelo de democracia cosmopolita requeriría 300, la reflexión anterior puede generar algunas dudas adicionales acerca de la legitimidad de atribuir derechos colectivos a las minorías culturales. En este sentido, cabría sostener, con Beitz, que priorizar la pertenencia étnica o cultural por encima de la identidad humana universal es igual de abominable que priorizar la nacionalidad. El argumento, en definitiva, se sigue del planteamiento anterior. Martha Nussbaum viene a mantener una posición semejante en su sugerente ensayo “Patriotismo y cosmopolitismo”. Inspirándose en la novela de Rabindranath Tagore El hogar y el mundo, y recuperando algunos textos clásicos de la filosofía estoica, esta autora reivindica la idea del “ciudadano del mundo” como precursora del “reino de los fines” kantiano y sostiene que nuestras obligaciones morales emanan de nuestra pertenencia a la comunidad constituida por todos los seres humanos. Como Beitz, Nussbaum insta a los liberales a estar a la altura de sus aspiraciones y reconocer que las lealtades locales y los particularismos se hallan subordinados a una lealtad más fundamental a la “comunidad mundial de la justicia y la razón”, aún si esta comunidad “carece del colorido, intensidad y pasión que despliega el patriotismo” y nuestra identificación con ella aparezca como una empresa solitaria 301. sociedades nacionales no constituyen esquemas cooperativos auto-suficientes, sino en el tipo de capacidades morales comunes a todo individuo que Rawls presupone. 300 Como indican Kymlicka y Straehle, a excepción del modelo de gobierno cosmopolita de David Held (Democracy and the Global Order. From the Modern State to Cosmopolitan Governance, London, Polity Press, 1995) no existe ninguna teoría política completa de las instituciones transnacionales. W. Kymlicka, C. Straehle, “Cosmopolitanism, Nation-States, and Minority Nationalism: A Critical Review of Recent Literature”, European Journal of Philosophy, op. cit., p. 79. De hecho, las discrepancias acerca de lo que requiere la implementación institucional del cosmopolitismo son enormes. Pogge, por ejemplo, considera inaceptable la concentración de soberanía en el nivel estatal, pero se opone a un estado mundial porque cree que es sólo una variante de la idea de preeminencia del estado. Para este autor, la mejor alternativa es una división vertical de la soberanía que alcance a todo el mundo unida a una fuerte descentralización del poder para permitir el funcionamiento de la democracia; Ch. W. Pogge, “Cosmopolitanism and Sovereignty”, Ethics 103, 1992, p. 58. 301 M. Nussbaum “Patriotismo y Cosmopolitismo”, en J. Cohen (comp.) Los límites del patriotismo, op. cit., pp. 13-29. En España, Fernando Savater sería favorable a una interpretación 156 En conclusión, la asignación de relevancia moral a particulares identidades, culturas o formas de vida por parte de los defensores de los derechos colectivos, ¿no implica magnificar lo que nos separa en lugar de resaltar lo que nos une menospreciando, de este modo, nuestra común humanidad? Dicho de otra forma: reclamar el reconocimiento de estas adhesiones menores, ¿no significa otorgar valor a cierta clase de apegos emocionales de carácter irracional que sería mejor reprimir? En definitiva, la defensa de los derechos colectivos, en la medida en que se base en que nuestros co-nacionales, o quienes comparten nuestra identidad, étnia o cultura tienen “algo especial”, estaría originada en una mentalidad particularista opuesta a la aspiración universalizadora del cosmopolita. Si a ello se añade, en la línea de autores como Nussbaum, que el cosmopolitismo es –o debería ser– un fin importante en la teoría liberal, liberalismo y derechos colectivos vendrían a ser inconciliables. Asimismo, fenómenos como el nacionalismo, o discursos como el del multiculturalismo y la política de la diferencia, vendrían a ser síntomas de la incapacidad humana para lograr la clase de civilización o progreso moral substantivo que evoca aquel ideal. 3. Planteamiento de los siguientes capítulos Distintos rasgos de la teoría liberal invitan, pues, a rechazar la idea de que la pertenencia individual a culturas concretas tenga valor moral y a descartar, por consiguiente, la legitimidad de asignar un estatus jurídico especial a un grupo en virtud de sus peculiaridades culturales. Sin embargo, a mi juicio, las objeciones expuestas tampoco constituyen obstáculos insalvables. Como se mostrará a lo largo de los capítulos siguientes, los derechos colectivos pueden justificarse a partir de los en este sentido. Para este autor, la defensa de los derechos colectivos obedece a un culto diversificador que se opone a la raíz igualitaria de los derechos individuales. Según Savater, sólo estos últimos derechos tienen en cuenta que las raíces humanas son lo que toda persona comparte y lo único que tiene un peso moral significativo. Savater ha mantenido esta opinión en varios ensayos periodísticos (El País, 13-12-1996, p. 17) y en Contra las patrias (Barcelona, Tusquets, 1984) donde se manifiesta “sobre todo a favor del internacionalismo, que fue y sigue siendo la verdadera gran idea progresista desde que el viejo Demócrito dijo en Grecia que la patria del sabio es el mundo entero”. 157 mismos principios básicos que subyacen a la filosofía liberal. Sin duda, mantener esta tesis requerirá poner en tela de juicio determinadas interpretaciones del contenido o el alcance de algunos de estos principios. Ello no significa, sin embargo, que se esté sugiriendo su abandono en aras de un paradigma distinto. En este sentido, los argumentos que se exponen no constituyen un desafío radical a los postulados metodológicos y substantivos de la doctrina liberal sino, más bien, una crítica a algunas versiones de estos presupuestos. De lo que se tratará, entonces, es de explorar de qué forma ideales abstractos como el de libertad, igualdad o neutralidad inciden sobre la cuestión de la identidad cultural y, en concreto, sobre la posición que ocupan las minorías en los estados democráticos. En última instancia, este análisis pretende persuadir de que: existen buenas razones para mantener que determinadas concepciones acerca de lo que el liberalismo exige al estado y a los ciudadanos sitúan a las minorías culturales en una posición manifiestamente injusta; remediar esta injusticia requiere alguna teoría sobre los derechos de las minorías que, eventualmente, podría integrar distintos argumentos de forma comprehensiva; probablemente, la ventaja principal de contar con dicha teoría sea, no tanto la de permitirnos abogar por una transformación dramática de las prácticas de los estados democráticos, como la de dotar de sentido a políticas e instituciones que, de hecho, ya existen en muchos de estos estados. Al mismo tiempo, los parámetros teóricos que se proponen sugieren la viabilidad de enmarcar dentro de los presupuestos clásicos de justificación de los derechos humanos la creciente tendencia en el ámbito del derecho internacional a la protección específica de las minorías. Antes de pasar a enunciar más detalladamente el contenido de esta segunda parte del trabajo, es importante realizar dos breves precisiones acerca del modo en que su objeto está delimitado. 158 En primer lugar, el propósito es analizar aquellos argumentos en defensa de los derechos colectivos de las minorías culturales que ocupan un lugar central en la literatura sobre este tema. No obstante, cabría pensar en fundamentaciones adicionales de estos derechos cuyo estudio en profundidad se ha descartado por razones metodológicas (me refiero, sobre todo, a los argumentos que hacen hincapié en la relevancia moral de los pactos históricos y a los que se basan en criterios de compensación por injusticias cometidas en el pasado). Por tanto, debe tenerse en cuenta que la discusión que sigue en ningún caso tiene pretensión de exhaustividad ni excluye la posibilidad de otros planteamientos. En segundo lugar, puesto que el objeto es examinar la moralidad de los derechos colectivos en general, el desarrollo de los distintos argumentos se realiza en un nivel abstracto. Es decir, en principio, no se proveen justificaciones concretas para particulares tipos de reivindicaciones. A éstas sólo se alude en la medida en que sean relevantes para clarificar el alcance de los argumentos generales. Como se ha señalado en varias ocasiones, si algo caracteriza el debate sobre el multiculturalismo es la extraordinaria heterogeneidad de las demandas que se discuten. En todo caso, desde mi punto de vista, sólo si contamos con una perspectiva general que incluya los argumentos filosóficos más relevantes estaremos en disposición de evaluar cuestiones normativas de carácter más específico. ¿Cuáles son estos argumentos? Por una parte, como hemos visto, el énfasis en la neutralidad del estado constituye un lugar común en la doctrina liberal. Sobre esta base, muchos autores interpretan que el significado del laicismo en nuestros días se extiende más allá de la esfera religiosa para abarcar la no intervención del estado en materia cultural. Por otra parte, el ideal de neutralidad se ha relacionado con la exigencia de un contenido uniforme de la ciudadanía. El objeto de los siguientes dos capítulos (VI y VII) es desafiar esta interpretación mostrando, en primer lugar, que el estado no puede, de facto, atribuirse una completa indiferencia cultural y, en segundo lugar, que esta versión de lo que requiere cumplir con la neutralidad distorsiona el significado y justificación originales de este principio 159 dentro de la propia tradición liberal. Una vez clarificadas ambas cuestiones, podrá advertirse que la propuesta de garantizar a las minorías culturales la libertad negativa en el ámbito de lo privado resulta insatisfactoria. Ahora bien, aun si aceptamos la conclusión anterior, puede que existan razones importantes para justificar determinadas políticas de asimilación y homogeneización culturales, a fin de lograr que las fronteras estatales sean congruentes con las de la nacionalidad. Ésta es una de las tesis centrales que identifica a una corriente revisionista dentro del liberalismo que, a lo largo de la última década, se ha ocupado de resaltar los vínculos entre esta teoría y el nacionalismo. Como se explicará, la idea general es que tales medidas pueden considerarse legítimas en la medida en que estén encaminadas a promover valores o bienes sociales –como la unidad, la confianza, la solidaridad– necesarios para posibilitar la justicia o el buen funcionamiento de la democracia. De asumirse esta hipótesis, el estado no estaría moralmente obligado a ser imparcial con respecto a los distintos grupos culturales que conviven en su territorio. En este sentido, se mantendría incólume la premisa inicial: la asimilación no plantea dilemas de naturaleza ética –aunque sí, tal vez, de naturaleza práctica– porque tanto la diversidad cultural como la pertenencia de los individuos a una cultura serían, en sí mismas, moralmente irrelevantes (afectando, máxime, a preferencias de orden secundario). El objeto del capítulo octavo es refutar la validez de una suposición de esta índole (VIII). Con este propósito, se analizan varios argumentos acerca de la relevancia instrumental e intrínseca de la pertenencia cultural en torno a los cuales gira buena parte de la controversia sobre los derechos colectivos. Aunque las razones intrumentales de justicia compensatoria y las relacionadas con los límites del humanismo global no pueden ser ignoradas, los derechos colectivos pueden justificarse como derechos básicos. Esta tesis se basa en las teorías articuladas a lo largo de la última década por dos importantes teóricos del multiculturalismo: Will Kymlicka y Charles Taylor. Ambos argumentos conforman los pilares de una 160 versión del liberalismo que acepta parte de la crítica comunitarista a la concepción atomista del individuo y mantiene que los estados liberal-democráticos no sólo deberían garantizar los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, sino también acomodar las distintas identidades de los miembros de grupos etnoculturales 302. En los últimos años, otros prestigiosos filósofos y juristas (como Joseph Raz, Avishai Margalit, Yael Tamir, Michael Walzer o Jeremy Waldron) han realizado contribuciones significativas a esta discusión. A estas aportaciones se hará referencia al objeto de precisar, matizar, criticar o ampliar las ideas anteriores. El último capítulo (IX) se detiene en explorar distintas implicaciones de las teorías expuestas, en particular, por lo que se refiere a la cuestión de los límites al pluralismo cultural. Demandas como las de las minorías antiliberales y las de algunos grupos étnicos servirán de test de evaluación del alcance de estas teorías, permitiéndonos realzar su fuerza relativa o bien su debilidad. Una vez concluido este análisis, podrá constatarse que existe un abanico de argumentos que deberían combinarse en una teoría comprehensiva de los derechos colectivos y que estos argumentos tienen su arraigo en valores firmemente arraigados en la tradición liberal. 302 W. Kymlicka, “Introduction: An Emerging Consensus?”, en el número especial de Ethical Theory and Moral Practice, sobre “Nationalism, Multiculturalism and Liberal Democracy”, Kluwer, 1998, p. 148. 161 CAPÍTULO VI. MULTICULTURALISMO Y NEUTRALIDAD ESTATAL (I): PERSPECTIVAS DESDE EL IDEAL DE TOLERANCIA 1. Planteamiento El estado liberal moderno enfatiza su papel de mediador central, absteniéndose de realizar cualquier intervención que promueva particulares planes de vida o concepciones del bien y asegurando, en cambio, la igual oportunidad de todos los ciudadanos a la hora de perseguir sus fines particulares. Uno de los objetos de este primer capítulo dedicado al tema de la neutralidad es explorar los fundamentos de una aproximación al problema del multiculturalismo guiada por este parámetro. Como ya se indicó, si bien las premisas que rigen esta aproximación difieren substancialmente de las que subyacen a las propuestas de reconocimiento de derechos colectivos, ambas se proponen acomodar las demandas de las minorías culturales. Emitir un juicio sobre la mayor adecuación de una u otra estrategia a este fin, así como sobre su compatibilidad o incompatibilidad con el liberalismo, requiere, previamente, adoptar algún criterio respecto de una cuestión en modo alguno pacífica: la justificación del ideal de neutralidad. En especial, si se tiene en cuenta que los partidarios de afrontar los retos del multiculturalismo a partir de la idea de tolerancia insisten en que este enfoque es el único compatible con seguir manteniendo la neutralidad como una las señas de identidad del liberalismo. Una vez examinada esta cuestión, el siguiente capítulo aborda el problema central que aquí nos preocupa, esto es, en qué medida puede afirmarse que el argumento de la neutralidad constituye una objeción relevante al reconocimiento de derechos colectivos. 162 2. Tolerancia y neutralidad La defensa del principio de neutralidad estatal constituye un rasgo común a algunas de las doctrinas liberales contemporáneas más influyentes303. Autores como Dworkin, Rawls o Ackerman apelan a este principio como criterio de evaluación de la legitimidad de las decisiones políticas e incluso de las estructuras de poder estatales. A diferencia de la honestidad o de la generosidad, la neutralidad es una virtud política: mientras que no es incorrecto que una persona se decante por una cierta concepción de la vida buena, sí lo es si esta persona es un actor político en el desempeño de alguna función pública304. Es importante anotar que, aunque el uso del término “neutralidad” sólo adquiere verdadera preeminencia en la teoría liberal moderna, el germen de la idea que denota esta expresión se halla en la antigua preocupación por la tolerancia en materia religiosa que condujo, en los siglos XVI y XVII, a propugnar la separación de Iglesia y Estado. En efecto, ensayos tan célebres como Sobre la Libertad, de John Stuart Mill, o la Carta sobre la Tolerancia, de John Locke, pueden interpretarse como disertaciones filosóficas acerca de los límites de la interferencia legítima del estado o de la sociedad en el ámbito privado. Hasta entonces, la respuesta política más frecuente hacia los grupos que disentían de los valores y creencias religiosas predominantes había sido la condena y la represión. De ahí que Mill se hallara convencido de que establecer aquellos límites y mantenerlos era una tarea tan indispensable como prevenir el despotismo político305. Dejando de lado la oscuridad de su noción de daño y de su idea de intereses humanos –que, según algunas críticas persistentes, inciden de forma importante en la aplicabilidad de la prioridad del principio de libertad306–, Mill, al igual que Locke, sostuvo que hay una esfera irreductible de 303 W. Kymlicka, Filosofía política contemporánea. Una introducción, Barcelona, Ariel, 1995, pp. 219-27. 304 J. Waldron, “Legislation and Moral Neutrality”, en sus Liberal Rights. Collected Papers, 1981-1991, op. cit., p. 154. 305 J. Gray (ed.), John Stuart Mill. On Liberty and Other Essays, Oxford World’s Classics, 1991, p. 9. En el mismo sentido, J. Locke, Carta sobre la Tolerancia, Madrid, Tecnos, 1985, p. 23. 306 Al respecto, véase la introducción de John Gray a la colección de ensayos anterior. 163 autodeterminación individual respecto de la cual el estado debe permanecer al margen: “There is a sphere of action in which society, as distinguished from the individual, has, if any, only an indirect interest; comprehending all that portion of a person’s life and conduct which affects only himself. (...) This, then, is the appropriate region of human liberty. It comprises, first, the inward domain of consciousness; demanding liberty of conscience, in the most comprehensive sense; liberty of thought and feeling; absolute freedom of opinion and sentiment on all subject, practical or speculative, scientific, moral, or theological.”307 Ya desde sus albores, pues, la corriente liberal se caracterizó por la adopción de una determinada postura acerca de la actitud que el estado debe adoptar respecto de las particulares concepciones del bien que mantienen sus ciudadanos. Es así como la doctrina de la tolerancia se conecta con la defensa del principio de neutralidad estatal y del derecho de asociación voluntaria como mecanismos idóneos de garantía de la libertad individual. Al mismo tiempo, la tolerancia jugó un rol crucial en la vinculación entre liberalismo y pluralismo, delineando las pautas para hacer frente a la diversidad –en especial, la que provenía de las diferencias religiosas tras la división interna en el cristianismo– que se percibía como una de las principales fuentes de tensión social capaces de amenazar la estabilidad del orden político308. Como indica Walzer en su excelente análisis de distintos regímenes políticos históricos a la luz de la forma en que institucionalizaron este ideal, al comienzo, no se trató tanto de una complacencia en la diversidad, ni mucho menos de una afirmación entusiasta de la diferencia, como de argumentar que el respeto de la pluralidad de valores, prácticas, o formas de vida existentes en una comunidad resultaba crucial para la 307 Ibid., p. 16. Sobre la conexión entre liberalismo y pluralismo a través de la idea de tolerancia, S. Lukes, Moral Conflicts and Politics, Oxford, Oxford University Press, 1991, pp. 17-8. 308 164 perpetuación de la unidad política o la paz social309. En nuestros días, muchos siguen viendo en las demandas de reconocimiento que plantean distintos grupos minoritarios un síntoma de la debilidad de las bases de la asociación constitucional310. Esta preocupación constante explica que uno de los temas recurrentes en la filosofía política de los últimos años haya sido la configuración de estructuras institucionales –delimitadoras de los cauces de una relación aceptable entre mayorías y minorías– capaces de subsistir a pesar del pluralismo. En la teoría liberal contemporánea, el principio de neutralidad continúa asociándose a la tesis del estado liberal como estado no virtuoso, que no promueve ninguna idea de la vida buena ni trata de moldear a sus ciudadanos de conformidad con algún estándar de moralidad tradicional. De este modo, el estado no debe juzgar qué planes de vida merecen mayor respeto ni apoyar unas formas de vida por encima de otras. Por el contrario, una de sus funciones principales consiste en proveer un marco neutral donde sea posible desarrollar las distintas –aún potencialmente conflictivas– doctrinas éticas o religiosas comprehensivas que configuran la identidad moral de los individuos311. En consonancia con esta tradición, Dworkin afirma que el liberalismo requiere que el gobierno sea neutral en lo concerniente a la cuestión de la vida buena. En su opinión, éste es el elemento principal que identifica a esta corriente frente al conservadurismo312. Asimismo, en la versión del estado liberal de Ackerman, la 309 M. Walzer, On Toleration, New Haven, Yale University Press, 1997, p. 10. Según Walzer, ésta es la premisa que regía la versión de la tolerancia que informaba los arreglos políticos en los antiguos imperios multinacionales como Persia o Roma. 310 Con referencia a este tipo de demandas, James Tully indica que “(they) are seen to be a threat to the unity of a constitutional association and the solution is to assimilate, integrate or transcend, rather than recognise and affirm, cultural diversity.” J. Tully, Strange Multiplicity. Constitutionalism in an Age of Diversity, op. cit., p. 44. 311 Por “doctrinas comprehensivas” se entienden aquellas concepciones religiosas y filosóficas que proveen un esquema de pensamiento en el que se articulan todos los valores y virtudes reconocidas. De ahí el predicado de “comprehensividad”: porque se aplican al más amplio conjunto de materias, incluyendo concepciones acerca de lo que es valioso en la vida humana así como ideales de carácter y virtud, e informan gran parte de nuestra conducta tanto personal como política. Cfr. J. Rawls, “The Priority of the Right and Ideas of the Good”, op. cit., p. 450. 312 R. Dworkin, A Matter of Principle, op. cit., p. 191. 165 neutralidad opera como una restricción esencial a la clase de razones admisibles en el ámbito de lo político, delimitando la raíz del fundamento de la oposición liberal al paternalismo. Para Ackerman, ninguna razón es una buena razón –supóngase, para la adopción de un determinado curso de acción o medida legislativa– si requiere que el titular del poder sostenga que su concepción del bien es mejor que la afirmada por cualquiera de sus conciudadanos313. Con algunos matices importantes que se destacarán más adelante, éste es también el enfoque de Rawls al establecer una precedencia de lo correcto sobre lo bueno314. Como se puso de relieve en el capítulo anterior, la comprensión del ideal de neutralidad como elemento central del liberalismo constituye una de las objeciones más importantes al reconocimiento de derechos colectivos a las minorías en los estados multiculturales. Para los autores que caracterizan la política liberal como carente de cualquier impregnación ética, la idea de que nuestros valores políticos requieren estos derechos es errónea. Ciertamente, como también se observó, este rechazo no suele fundarse en un recelo hacia los intereses individuales en la pertenencia a distintos grupos identitarios. Por el contrario, desde los presupuestos de la doctrina clásica de la tolerancia bien podría considerarse que nuestros actuales contextos de vida hacen que asegurar la neutralidad devenga una exigencia, si cabe, todavía más insoslayable. De hecho, no deja de ser significativo que la renovada popularidad de esta doctrina se deba, en buena medida, al auge del debate sobre el multiculturalismo. Así, recientemente, autores como Chandran Kukathas, William A. Galston o José Antonio Aguilar Rivera han reclamado el valor independiente de la tolerancia en la tradición liberal, considerando que ésta es la respuesta más consistente a las 313 B. Ackerman, Social Justice in the Liberal State, op. cit., pp. 10-1. Thomas Nagel interpreta en este sentido (como vinculadas al principio de tolerancia y a la imparcialidad del estado ente las distintas concepciones del bien que mantienen los ciudadanos) las versiones del liberalismo contemporáneas de Rawls, Dworkin y Ackerman en “Moral Conflict and Political Legitimacy”, Philosophy and Public Affairs, nº 16, 1987, pp. 223-7. 314 166 demandas que plantean las minorías culturales 315. Muy sintéticamente, el argumento sería el siguiente: puesto que los ciudadanos de sociedades multiculturales complejas deben confrontar en sus experiencias cotidianas la diversidad de formas culturales que conforman sus distintas identidades morales, es especialmente importante que el estado no aparezca como un ente que intercede en este proceso de colisión entre culturas mayoritarias y minoritarias, alentando o promoviendo a una o varias de ellas. En principio, esto sería lo que ocurriría en el caso de que se adoptara alguna política de reconocimiento de determinados grupos minoritarios que implicara la atribución de derechos especiales. Por esta razón, se insiste en que el estado no debe verse como una comunidad más entre las existentes, sino como una asociación de asociaciones, como un acuerdo político que las engloba a todas, sin que importe su medida o la forma que adopten: “The state is a political settlement which encompasses these diverse associations; but it is not their creator or their shaper. This holds all the more strongly if the state is claimed to be a liberal state. The liberal state does not take as its concern the way of life of its members but accepts that there is in a society a diversity of ends –and of ways in which people pursue them. It does not make judgements about whether those ways are good or bad, liberal or illiberal.”316 Si, por el contrario, los poderes públicos actúan como una especie de autoridad última, determinando lo que es moralmente aceptable –subraya Kukathas– “liberalism is lost”317. En la misma línea, Galston reivindica una concepción del liberalismo que tome en serio la diversidad. Esta idea se plasma en lo que este autor denomina “the Diversity State” que requiere, como elemento central, “a strong system of tolerance”, que implica “a cultural disestablishment, parallel to religious 315 Ch. Kukathas, “Cultural Toleration”, en I. Shapiro, W. Kymlicka (eds.) Ethnicity and Group Rights, op. cit., pp. 69-104; W. A. Galston, “Two Concepts of Liberalism”, Ethics 105, 1995, pp. 516-534; J. A. Aguilar Rivera, “La casa de muchas puertas: Diversidad y tolerancia”, en M. Carbonell, J. A. Cruz Parcero, R. Vázquez (comp.) Derechos sociales y derechos de las minorías, México, UNAM, 2000, pp. 87-110. 316 C. Kukathas, “Cultural Toleration”, op. cit., p. 94. 167 disestablishment”318. Galston favorece esta concepción porque considera que “properly understood, liberalism is about the protection of diversity, not the valorization of choice”319; según él, históricamente, la estrategia que resultó decisiva para el desarrollo del liberalismo fue la de aceptar las diferencias a través de la tolerancia mutua. También Waldron, ha comparado la protección del derecho a la cultura con el derecho a la libertad religiosa señalando que ambas cuestiones merecen el mismo tratamiento: “We no longer think it true that everyone needs some religious faith or that everyone must be sustained in the faith in which he was brought up. A secular lifestyle is evidently viable, as is conversion from one church to another. Few would think it right to extirpate religious belief in consequence of these possibilites. But equally, few would think it right to subsidize religious sects merely in order to preserve them. If a particular church is dying out because its members are drifting away, no longer convinced by its theology or attracted by its ceremonies, that is just the way of the world. It is like the death of a fashion or a hobby, not the demise of anything that people really need.”320 En definitiva, una vieja herramienta de la tradición liberal, la idea de tolerancia, ya permite salvaguardar el pluralismo en contextos multiculturales, sin que sea necesario recurrir a la noción de derechos colectivos. Atendiendo a esta reflexión, Aguilar Rivera se extraña de que este componente esté siendo infravalorado a la hora de confrontar los retos que plantea la diversidad cultural en aras de –lo que considera– un revisionismo radical de los presupuestos del liberalismo. Más todavía: a este autor le parece una ironía que entre los teóricos anglosajones contemporáneos “esté de moda menospreciar a la tolerancia como una herramienta vetusta e inútil para solucionar los problemas que entraña la diversidad cultural”; en su opinión, es lamentable que los herederos naturales de 317 Ibid., 92. W. A. Galston, “Two Concepts of Liberalism”, op. cit., pp. 524, 528. 319 Ibid., p. 523. 320 J. Waldron, “Minority Cultures and the Cosmopolitan Alternative” en W. Kymlicka, The Rights of Minority Cultures, op. cit., p. 100. 318 168 Locke hayan desconocido la potencialidad de este instrumento cuyo valor intrínseco debe rescatarse321. Por otra parte, aunque en conexión con lo anterior, el deber de neutralidad del estado también se ha justificado como requisito sine qua non de igualdad entre los distintos grupos. Siguiendo a Dworkin, puesto que los ciudadanos difieren en sus ideales acerca de lo que es una vida valiosa, la preferencia pública de una concepción a otra, ya sea por estar más extendida o porque la mantiene el grupo más poderoso, redundaría en la discriminación de las perspectivas o puntos de vista minoritarios322. De forma similar se expresa Prieto Sanchís, para quien, en la actualidad, promover la igualdad requiere extender el significado del laicismo más allá de la esfera religiosa, para comprender el ámbito cultural323. El principio del respeto igualitario exige que se trate a las personas sin tener en cuenta sus diferencias religiosas, étnicas o culturales. Por esta razón, la teoría de la igualdad ante la ley se basa en la existencia de un estatuto jurídico común para todos los ciudadanos, en una constitución que les otorga un mismo conjunto de libertades subjetivas que habilita para la realización personal. En este sentido, el derecho individual a no ser discriminado no es más que una extensión natural de la concepción liberal clásica de los derechos civiles y políticos324. El principio de neutralidad, por tanto, se asocia a la idea de un contenido uniforme de la ciudadanía liberal. Ésta se define como pertenencia a la comunidad política; en tanto estatus jurídico, denota una relación política única, recíproca y directa entre individuo y estado325. Este legado de las revoluciones liberales justifica la reticencia a entender que la pertenencia a una minoría cultural o a cualquier grupo identitario puede generar alguna clase de diferenciación en cuanto a los 321 A este fin dedica el autor su escrito. J. A. Aguilar Rivera, “La casa de muchas puertas: diversidad y tolerancia”, op. cit., p. 224. 322 R. Dworkin, A Matter of Principle, op. cit., p. 191. 323 L. Prieto Sanchís, “Igualdad y minorías”, op. cit., pp. 125-7. 324 J. Raz, “Multiculturalism: A Liberal Perspective”, en J. Raz, Ethics in the Public Domain, op. cit., p. 173. 325 Véase R. Brubaker, Citizenship and Nationhood in France and Germany, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1992, pp. 35-50. 169 derechos. Más concretamente, la idea de que los principios liberales puedan interpretarse o aplicarse de forma distinta en función de los contextos culturales se considera inadmisible. La posición liberal dominante mantiene que, en la medida en que los derechos individuales se hallen firmemente protegidos, ningún derecho colectivo es necesario: asignar los mismos derechos a todos los ciudadanos – derechos como la libertad de asociación, religión, expresión, movilidad geográfica, etc.– constituye el mejor sistema para garantizar, indirectamente, las formas legítimas de diversidad en una sociedad democrática. En el contexto de la relación entre grupos, la versión puramente negativa de la tolerancia (“vive y deja vivir”) exige que la mayoría se abstenga de interferir en las creencias, valores o formas de vida de las minorías. En términos generales, las desviaciones de este principio se justifican, precisamente, para contribuir a su efectividad. Así, típicamente, las medidas compensatorias o las políticas de discriminación inversa se proponen para aquellos supuestos en los que el deber de neutralidad se ha infringido previamente. Por ejemplo, porque el estado ha estado activamente involucrado en prácticas de persecución u opresión de las formas de vida de algunas minorías y los efectos de estas prácticas continúan obstaculizando la integración social plena de los miembros de estos grupos. Por ello, tal como se sostuvo en el capítulo tercero, desde la corriente del liberalismo igualitario esta clase de medidas se contemplan, no como una desviación de los presupuestos básicos de la teoría liberal, sino como un mecanismo para su efectividad. La idea básica es que el reconocimiento formal de los derechos, o el respeto a la dimensión negativa de la libertad, son insuficientes para alterar la percepción o consideración social que la mayoría tiene respecto de ciertos grupos. En este contexto, se requieren políticas activas para modificar actitudes o prejuicios arraigados que contribuyen a perpetuar la situación de vulnerabilidad especial en que se hallan algunas categorías de individuos y que impiden que la libertad y la igualdad sean reales para todos. Mediante esta reformulación, se logra equilibrar dos valores en 170 constante tensión en el seno de la tradición liberal: libertad e igualdad326. Pero el ideal, insisto, es la aspiración hacia una sociedad ciega a la diferencia (colour-blind society) en la que el estado ni promueve ni impide que los grupos celebren o expresen sus particulares identidades. En terminos de Kymlicka –adaptando, en este punto, una expresión de Nathan Glazer– el estado responde con una “benigna dejadez” (bening neglect)327. Nótese que el elemento central aglutinador de los argumentos anteriores es que las distintas prácticas culturales, en tanto que reflejo de fines colectivos e ideales morales diversos, tendrán igual oportunidad de converger y probar su capacidad de atraer adhesiones entre los ciudadanos en el terreno de la sociedad civil328. Como se indicó, éste es el fundamento de la relevancia que los liberales 326 Alguien podría replicar que el hecho de que todos los estados hayan estado implicados en algún u otro momento de su historia en la perpetuación de la discriminación hacia determinados grupos hace que sea absurdo pensar en estas medidas políticas como algo de carácter excepcional, restringido o temporal. Personalmente, comparto plenamente este juicio. Si, en la práctica, la igualdad nunca ha sido efectiva (en el caso de la mujer, por ejemplo, parece evidente que ésta raramente ha sido tratada por alguna sociedad como un fin en si misma), resulta cuanto menos irónico considerar que este principio es la regla que, ocasionalmente, admite excepciones. Creo que éste es uno de los puntos más relevantes que defensoras de la política de la diferencia –como Young– nos instan a tomar en serio. Por otra parte, la corriente feminista ha analizado con detenimiento las distintas formas en que el estado moderno y el ámbito público de la ciudadanía han establecido, como si de valores universales se tratara, normas y parámetros derivados de experiencias específicamente masculinas. Sin embargo, por muy radicales que sean las transformaciones políticas y jurídicas que exija revertir esta situación en algunas sociedades democráticas, ello no es óbice para que, en el plano normativo, los liberales sigan manteniendo que el presupuesto de la neutralidad está justificado en condiciones de igualdad social. Como defiende Martha Nussbaum en su magnífica obra Sex and Social Justice, feminismo y liberalismo no sólo son compatibles sino que la crítica feminista podría entenderse como contribución a una mejor versión, más coherente, de la propia tradición liberal (M. Nussbaum, Sex and Social Justice, New York, Oxford University Press, 1999, cap. 2). 327 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 3. Kymlicka observa que, en Estados Unidos, la famosa sentencia de la Corte Suprema en el caso Brown v. Board of Education (que desmanteló el sistema de segregación racial de los niños en las escuelas sureñas) tuvo una influencia fundamental en la indicada doctrina. Así, el modelo de justicia racial de Brown se invocó en el marco del problema de las minorías nacionales, entendiéndose que la instauración de instituciones separadas para estos grupos no era distinta de la segregación racial y que los objetivos prioritarios debían ser la efectiva integración social de estos grupos. Ibid., pp. 58-9. 328 Aunque el concepto de sociedad civil es controvertido, en la teoría política actual suele emplearse para delimitar el espacio de interacción público existente entre las estructuras burocráticas del estado y de la economía y la esfera privada de la familia y de las relaciones 171 otorgan al mantenimiento de una separación estricta entre lo público y lo privado – o, si se prefiere, entre lo político y lo social. Basándose en esta distinción, los partidarios de enfocar el problema del multiculturalismo a través de la idea de tolerancia confieren un valor crucial al derecho de asociación individual329. Por supuesto, el alcance de este modelo de acomodación de los intereses de las minorías culturales no está exento de límites. En particular, no permite garantizar la integridad de los distintos grupos existentes o su pervivencia a lo largo del tiempo. Sólo la perseverancia de los individuos en su asociación cooperativa para el mantenimiento y transmisión de estos valores, unida a la capacidad de atracción que generen determinadas formas de vida, podrá lograr este fin. En otra palabras: la vitalidad de las culturas dependerá, en última instancia, de la propia vitalidad de las asociaciones que las promueven, de su capacidad para atraer nuevos “simpatizantes” o de su habilidad para transmitir el significado de determinadas prácticas o tradiciones a sucesivas generaciones. De hecho, los proponentes de este modelo se congratulan de esta limitación, que entienden plenamente justificada: del mismo modo que se afirma que la desigualdad social que surge de transacciones voluntarias entre titulares de los mismos derechos es justa, la desigualdad cultural procedente de la competencia en el “mercado cultural” también lo sería. Es cada persona quien, en el ejercicio de su autonomía, debe poder decidir, de entre las opciones que se le ofrecen aquella o aquellas que considere más atractivas. Podemos lamentar que el resultado de las múltiples elecciones realizadas por los individuos a lo largo del tiempo conduzca al decaimiento o a la imposibilidad de subsistencia de determinadas culturas que, según nuestra opinión subjetiva, eran valiosas. Pero en la medida en que esta consecuencia sea producto de la libertad íntimas o de amistad. Quienes, como los neo-marxistas, buscan la revigorización de esta tercera esfera, suelen criticar al liberalismo la distinción simplista entre lo público y lo privado, o entre estado y sociedad. Sobre el concepto de sociedad civil, véase M. Walzer, “The Concept of Civil Society”, en M. Walzer (ed.) Toward a Global Civil Society, Providence, Bergahn Books, 1995, pp. 7-28. 329 W. A. Galston, “Two Concepts of Liberalism”, op. cit., pp. 531-3. Ch. Kukathas, “Are There Any Cultural Rights?”, en W. Kymlicka (ed.) The Rights of Minority Cultures, op. cit., pp. 238-9; J. A. Aguilar Rivera, “La casa de muchas puertas: diversidad y tolerancia”, op. cit., p. 230. 172 individual no debe asumirse como injusta: el propósito de los derechos no es preservar la integridad cultural sino garantizar la libertad de los individuos. Como mantiene Habermas, “Desde los presupuestos del estado de derecho sólo cabe posibilitar ese rendimiento hermenéutico de la reproducción cultural de los mundos de la vida, ya que una garantía de supervivencia habría de robarle a los individuos la libertad de decir sí o no.”330 En suma, la prioridad indiscutible es la libertad individual. Esta fórmula de respeto a las diferencias no desea apelar a los derechos colectivos ni conferir reconocimiento público alguno a los fines comunitarios con el propósito de garantizar la integridad de determinadas culturas. Así se evita –mantienen sus proponentes– que las relaciones de poder dentro de los grupos voluntariamente organizados degeneren en la opresión de algunos de sus miembros. Si esto sucede, la intervención del estado se justifica para garantizar el principio de libertad. En general, la frontera de la tolerancia se sitúa en la protección de los derechos y libertades individuales. Sin embargo, en este punto encontramos un amplio espectro de posiciones que interpretan de forma radicalmente distinta el criterio abstracto del daño propuesto por Mill. Esta cuestión se retomará más adelante en este capítulo. Por el momento, importa destacar que aquellos autores que suscriben la teoría liberal clásica pero, al mismo tiempo, están preocupados por lograr una acomodación lo más extensa posible de la diversidad suelen argumentar que prevenir el daño requiere, únicamente, asegurar el derecho a desvincularse del grupo. Como se apuntó en el capítulo anterior, ésta es la vía que sigue Kukathas: habiendo relegado el problema del multiculturalismo al ámbito del derecho de asociación, este autor 330 J. Habermas, “La lucha por el reconocimiento en el estado democrático de derecho”, en su obra La inclusión del otro. Estudios de Teoría Política . Paidós, 1999, p. 210. Esta perspectiva conduce a Habermas a rechazar la necesidad de la idea de derechos colectivos. No obstante, como se explicará más adelante, tampoco este rechazo significa que este autor considere prima facie ilegítimas las demandas de reconocimiento de la identidad cultural. En este sentido, su posición es análoga a la de Pogge o Kukathas. 173 confiere un valor crucial al right to exit, que presenta como corolario de la versión de liberalismo que suscribe331. Garantizar a los miembros disidentes la posibilidad de abandonar el grupo permite proteger su libertad de opción, en tanto derecho a revisar la solidez de los valores o creencias que una vez les impulsaron a asociarse. Al mismo tiempo, esta solución respeta la libertad de consciencia de quienes prefieren seguir vinculados a un determinado proyecto colectivo, incluso si éste se caracteriza por el interés en perpetuar modos de vida tradicionales de carácter no liberal. En cierto modo, pues, la posibilidad de que exista injusticia en el seno de una comunidad es ineliminable. Sin embargo, ni Galston ni Kukathas se oponen a que la estructura interna de los grupos refleje valores antiliberales; siempre que las libertades de entrada y salida se hallen celosamente custodiadas por el estado, los liberales deberán aceptar esta consecuencia. Básicamente, porque una actitud intrusiva vulneraría la premisa de que el individuo es el autor de su propia vida, sin que pueda ser compelido a aceptar determinada concepción de lo que es valioso332. Así, la no injerencia del estado en las formas de organización de sectas religiosas como los Amish o el Opus Dei se justifica en el respeto a la aquiescencia de sus miembros a seguir perteneciendo al grupo. Las garantías comentadas –en particular, la libertad de renunciar a la pertenencia– son suficientes para mitigar la eventual posibilidad de que determinados grupos culturales internamente cohesionados en el seno de una sociedad democrática conformen “islas de tiranía en un mar de indiferencia”333. 331 Ibid., pp. 238-9; 247-8; también en “Cultural Toleration”, en I. Shapiro, W. Kymlicka (eds.), Ethnicity and Group Rights, op. cit., pp. 87-9. 332 W. A. Galston, “Two Concepts of Liberalism”, op. cit., p. 533. 333 Ch. Kukathas, “Cultural Toleration”, op. cit., p. 89. La posición de Aguilar Rivera en este punto no es demasiado clara. Por un lado, como Kukathas y Galston, este autor reclama el protagonismo de la idea de tolerancia pero, por otro, parece abogar por criterios mucho más exigentes a la hora de garantizar los derechos individuales de los miembros de un grupo, justificando incluso la imposición de la tolerancia dentro del propio grupo. Cfr. J. A. Aguilar Rivera, “La casa de muchas puertas: diversidad y tolerancia”, op. cit., pp. 240, 243-6. 174 En resumen, a lo largo de este trabajo se ha venido insistiendo en las críticas que apuntan a que la teoría liberal es incapaz de dar cuenta de aspectos relevantes que plantea el fenómeno del multiculturalismo; fundamentalmente, de las demandas de las minorías culturales. Sin embargo, desde una óptica como la descrita, tal objeción parecería estar infundada. Es más, como se esfuerzan en reivindicar sus proponentes, el mérito de la revalorización de la doctrina de la tolerancia reside en la generosidad con que se admite la legitimidad de los intereses de las minorías culturales. Así, Kukathas insiste en que su posición respeta el multiculturalismo en un grado superior al logrado por defensores de los derechos colectivos como Kymlicka334, y Aguilar Rivera considera precipitada la revisión de los principios liberales para acomodar la diversidad cultural. En este sentido, la principal ventaja que nos brinda la adopción de la perspectiva que ellos proponen sería la innecesariedad de introducir en la teoría liberal un nuevo elemento, los derechos colectivos, que, en principio, le es extraño. Ante tal conclusión, procede preguntarse si, efectivamente, un enfoque que parta de la idea de tolerancia y enfatice la necesidad de tomar en serio la neutralidad del estado –realizando este principio consecuentemente en todos los ámbitos, no sólo en el de la religión– es suficiente para acomodar las demandas que plantean las minorías culturales. Desde mi punto de vista, la respuesta a esta pregunta es negativa: un modelo de reflexión alternativa sobre los retos del multiculturalismo como el que proponen autores como los mencionados es inadecuado. Esta percepción se basa, fundamentalmente, en dos razones que conviene anticipar desde ahora: el modelo fracasa, en primer lugar, porque es incapaz de representar 334 Ibid., pp. 78, 99. En una réplica que Kukathas escribió a una previa crítica de Kymlicka, señaló lo siguiente: “There is a clear distinction between Kymlicka’s view and my own. The differences stem, ultimately, from two views of liberalism. In Kymlicka’s view, I think, a liberal society is one in which certain ideals of equality and individual autonomy associated with Kant, Mill, and Rawls are generally upheld. Another view is that a liberal society is one in which different ways of life can coexist, even if some of those ways of life do not value equality and autonomy”, Ch. Kukathas, “Cultural Rights Again (A Rejoinder to Kymlicka)”, Political Theory, vol. 20, nº 1, 1992, p. 680. Como se verá en el capítulo octavo, la 175 adecuadamente tanto el objeto de las demandas que las minorías culturales plantean al estado como la propia naturaleza de estos grupos; y, en segundo lugar, porque la analogía entre religión y cultura es falaz. Con todo, contrariamente a lo que presupone el argumento que se inscribe dentro de la doctrina de la tolerancia, la defensa de los derechos colectivos no es incompatible con garantizar la neutralidad estatal. Sólo determinadas concepciones de lo que requiere cumplir con este principio liberal resultan impracticables en el ámbito cultural. Por ello, antes de desarrollar estas ideas, es preciso examinar con mayor detalle la cuestión del fundamento del ideal de neutralidad y sus implicaciones respecto del ámbito de acción estatal. 3. Justificar la neutralidad 3.1. Acerca de la definición: neutralidad justificatoria y neutralidad consecuencial Como se ha señalado al comienzo de este capítulo, la neutralidad atañe al ámbito de lo político; esto es, a este ideal se apela prioritariamente para sentar las bases de la relación entre individuo y estado, delineando los límites de la interferencia legítima del gobierno en la esfera privada. En concreto, hemos visto que la noción de neutralidad hace referencia a una característica que se predica del estado liberal: la de ser un estado no virtuoso, en el que las instituciones públicas no tratan de favorecer o penalizar ninguna de las distintas concepciones del bien que mantienen los ciudadanos. Según este argumento, hay razones de consciencia a las que se atribuye prioridad, incluso si éstas no coinciden o son incompatibles con la moralidad social predominante. De ahí deriva un rasgo, el antiperfeccionismo, que, en el desarrollo de una teoría de la justicia liberal como la rawlsiana, resulta decisivo para diferenciar una “sociedad democrática bien ordenada” de una mera asociación de individuos. En palabras del propio Rawls, una sociedad liberal es un justificación de los derechos colectivos en la teoría de Kymlicka impone límites importantes a la clase de grupos que pueden reclamar legítimamente este tipo de derechos. 176 orden completo en el sentido de que “it is self-sufficient and has a place for all the main purposes of human life”335. Más allá de este núcleo comúnmente aceptado en el seno de la comunidad académica liberal, la cuestión acerca de la realización e implicaciones prácticas de la neutralidad es extremadamente polémica. Así lo ha mostrado Raz, cuya reflexión sobre este punto es particularmente interesante. En The Morality of Freedom este autor señala algunas ambigüedades –a menudo, insuficientemente explicitadas– que surgen de la distinta interpretación de la neutralidad política en la teoría liberal336. Resumiendo mucho su argumento, existen, básicamente, dos formas de concebir esta doctrina: a) La primera, más estricta, está relacionada con la exclusión de ideales en las razones para la acción. La neutralidad del estado permite que los individuos actúen libremente para realizar sus propias concepciones del bien en el ámbito privado, pero sólo en la medida en que puedan hacerlo sin recurrir a medios políticos. El principio antiperfeccionista implica, por tanto, la existencia de una esfera de la existencia humana que queda al margen de la vida política. Su cumplimiento por parte del estado requiere que ninguna medida legislativa sea adoptada con el objeto de favorecer una determinada concepción del bien o plan de vida concreto. Por tanto, las razones para adoptar cualquier política deberán ser independientes de la voluntad de realizar aquellas concepciones: “Excluding conceptions of the good from politics means, at its simplest and most comprehensive, that the fact that some conception of the good is true or valid or sound or reasonable, etc., should never serve as a reason for any political action. (...) The doctrine of the exclusion of ideals claims that government action should be blind to all ideals of the good life, that implementation and promotion of ideals of good life, though worthy in itself, is not a legitimate object of governmental action.”337 335 J. Rawls, Political Liberalism, op. cit., p. 40. J. Raz, The Morality of Freedom, op. cit., capítulos 5 y 6. 337 Ibid., 136. 336 177 Raz atribuye esta versión de la neutralidad a Nozick338. Asimismo, según lo expuesto en el apartado anterior, ésta es la concepción que, en principio, parecen tener presente tanto Ackerman como Galston o Kukathas. b) Raz se refiere a la segunda forma de entender la neutralidad como “neutral political concern”, donde ser neutral es “to do one’s best to help or to hinder the various parties in an equal degree”339. Esta concepción parte de que, si bien el marco constitucional puede ser neutral, en el sentido de que confiere a todos los ciudadanos una igual oportunidad para mantener cualquier concepción de lo bueno, el derecho no requiere una exclusión completa de ideales morales substantivos. En este sentido, las concepciones éticas se incorporan en el amplio espectro de razones que entran a formar parte de los procesos de elaboración de una decisión política. Como consecuencia, la impregnación ética de la realización de los principios constitucionales denotará “una forma de vida particular y no sólo el reflejo especular del contenido universal de los derechos fundamentales”340. Por consiguiente, entendida en este segundo sentido, la neutralidad se satisface si la intervención del gobierno no tiene como resultado el beneficio de determinadas formas de vida en detrimento de otras. En otras palabras, el criterio no es la exclusión de ideales sino la neutralidad entre ideales. Siguiendo la terminología de Kymlicka, denominaré a estas dos concepciones “neutralidad justificatoria” y “neutralidad consecuencial”, respectivamente341. Tal vez un ejemplo contribuya a advertir con mayor claridad las distintas implicaciones que tiene asumir una u otra concepción: Supóngase que un gobierno liberal se dispone a discutir un proyecto de ley en materia de familia que regula aspectos tales como quién tiene derecho a contraer 338 Ibid., 116. Ibid., 113. 340 J. Habermas, “La lucha por el reconocimiento en el estado democrático de derecho”, en J. Habermas. La inclusión del Otro, op. cit., p. 205. 341 W. Kymlicka, “Liberal Individualism and Liberal Neutrality”, Ethics 99, 1989, p. 884. También Susan Mendus se ha referido a estas dos concepciones de neutralidad, que ella denomina “causal” y “en los resultados”, S. Mendus, Toleration and the Limits of Liberalism, London, McMillan, 1989, pp. 12-3. 339 178 matrimonio, cómo se realiza y, en su caso, disuelve este contrato, cuáles son los derechos y deberes de los cónyuges, etc. Teniendo en cuenta los requerimientos de la neutralidad justificatoria, en el debate en torno a cómo deben resolverse cualquiera de estos temas será preciso excluir como válidas aquellas razones que tengan que ver con ideales éticos o religiosos comprehensivos acerca de, por ejemplo, la forma en que ha de contraerse matrimonio o sobre cómo debe ser una familia –si monogámica o poligámica, heterosexual u homosexual, etc. Cuestiones de este tipo deberán tratarse apelando al tipo de criterios que Rawls denominaría “de corrección política” que, en general, subyacen a la configuración de los derechos individuales básicos. Es decir, si se decide, pongamos por caso, prohibir la poligamia, la razón de ser de esta prohibición no puede centrarse en que esta figura no forma parte de la religión cristiana o de las prácticas tradicionalmente seguidas en una determinada sociedad con respecto al matrimonio. En todo caso, habría que argumentar algo así como que la poligamia atenta contra el principio de igualdad o que su práctica no respeta la libertad de alguno de los miembros de la unión. De lo contrario, el estado no estará siendo neutral ni, por ende, liberal. De la misma forma, la solución jurídica que se adopte respecto de los derechos de custodia de los hijos en caso de separación o disolución matrimonial no podrá ampararse en razones relativas a la concepción del bien implícita al rol tradicional que las mujeres puedan haber ocupado en la crianza y educación de los niños sino, por ejemplo, en consideraciones relativas al bienestar de éstos y a la responsabilidad primaria de ambos cónyuges al respecto. En suma, quienes se adhieren a esta versión de la neutralidad mantienen que en un estado liberal el razonamiento del gobierno en temas con connotaciones éticas substantivas estará sujeto a restricciones; éstas excluyen del ámbito de la deliberación pública creencias morales o religiosas acerca del bien. En cambio, si de lo que se trata es de respetar la neutralidad consecuencial, tales restricciones operarán a un nivel distinto. En este caso, la discusión acerca de la conveniencia de una determinada solución legislativa para regular aspectos como 179 los indicados podrá legítimamente incluir argumentos relativos a la bondad o al mérito intrínseco de determinados ideales éticos o religiosos. Los recursos estatales podrán distribuirse de suerte que se fomente alguno de ellos. Por ejemplo, la propuesta de una acción política destinada a incentivar el matrimonio o la procreación mediante un sistema de impuestos más favorable a quienes elijan casarse o tener un determinado número de hijos, podrá justificarse con base en consideraciones relativas al valor moral de estas elecciones. Eso sí, si atendemos a la visión de Raz, el resultado de esta medida no podrá afectar, dificultándolas, las decisiones individuales de optar por otros planes de vida alternativos que reflejen concepciones del bien distintas. Si esto sucede, el estado procurará equilibrar este resultado apoyando en el mismo grado el desarrollo de los valores compartidos por otros grupos de individuos. Recordemos que la neutralidad consecuencial consiste en “helping or hindering the parties in equal degree in all matters relevant to the conflict between them”342. Por lo tanto, en relación al matrimonio, el estado infringe el deber de neutralidad si la legislación favorece, de entre las múltiples comprensiones éticas o religiosas de esta institución, la realización de sólo una de ellas (por ejemplo, la mayoritaria), obstaculizando la consecución de las alternativas. El mismo argumento podría aplicarse a cualquiera de las demás materias sugeridas. En conclusión, como puede observarse, incluso si resultara que la legislación finalmente aprobada es la misma, los motivos por los cuáles se emprende la acción estatal y los fundamentos de su calificación como “neutral” son bien distintos en función de la concepción de neutralidad preferida. Raz afirma que los autores liberales suelen ser confusos respecto de esta cuestión, entre otras cosas, porque raramente se preocupan de distinguir adecuadamente entre ambos sentidos de 342 J. Raz, The Morality of Freedom, op. cit., p. 122. 180 neutralidad343. Pese a ello, según él, el sentido primario de neutralidad es el segundo, al que denomina “neutralidad política comprehensiva”344. En efecto, Raz trata de mostrar que la fuerza potencial de esta segunda concepción de neutralidad reside en que ninguna teoría de la justicia logra excluir por completo los ideales de sus propias premisas. Su análisis de la teoría de Rawls, que considera el intento más sólido de defender la neutralidad, le sirve para mostrar las dificultades ínsitas en esta empresa, llevándole a concluir que el único postulado que Rawls podría estar propugnando coherentemente es el del “neutral political concern”. ¿Es esta conclusión plausible?, ¿favorece Rawls una concepción de la neutralidad consecuencial más que justificatoria? A juicio de algunos autores, una interpretación en este sentido es incorrecta. En concreto, como ha señalado Kymlicka, aunque algunas aserciones aisladas en la obra de Rawls pudieran sugerir otra cosa, determinados elementos centrales en su teoría indican claramente que la visión del liberalismo que este autor tiene en mente no presupone una versión de la neutralidad centrada en las consecuencias345: Por una parte, Rawls favorece la prioridad del respeto constitucional por las libertades civiles, a pesar de que ello necesariamente tendrá consecuencias no neutrales en lo que atañe a la preservación de todas las formas de vida: “freedom of speech and association allow different groups to pursue and advertise their way of life. But not all ways of life are equally valuable, and some will have difficulty in attracting or maintaining adherents. Since individuals are free to choose between competing visions of the good life, civil liberties have nonneutral consequences 343 Así, Raz afirma que Nozick confunde los dos sentidos de neutralidad y que la postura de Dworkin al respecto tampoco es clara debido a que este autor pasa por alto la distinción entre ambas concepciones; sobre esta crítica, Ibid., capítulo 6, nota 1. 344 Ibid., pp. 117, 122. 345 W. Kymlicka, “Liberal Individualism and Liberal Neutrality”, op. cit., pp. 884-886. Aunque, en lo que sigue, se hará referencia prioritaria a Rawls, Kymlicka mantiene que las teorías de los principales exponentes de la doctrina de la neutralidad como Dworkin, Ackerman o Nozick pueden interpretarse como favoreciendo la idea de neutralidad justificatoria. En el mismo sentido se pronuncia Waldron, si bien este autor coincide con Raz en detectar ambivalencias en los escritos de estos autores. J. Waldron, “Legislation and Moral Neutrality”, op. cit., p. 151. 181 –they create a marketplace of ideas, as it were, and how well a way of life does in this market depends on the kinds of goods it can offer to prospective adherents.”346 De este modo, si bien es probable que, en condiciones de libertad, las formas de vida menos valiosas o insatisfactorias tiendan a desaparecer, Rawls no se lamenta ni intenta paliar este posible efecto. Por otra parte, la neutralidad consecuencial también es inconsistente con el rol que este autor asigna a los bienes primarios. En gran medida, la justificación del valor de estos bienes reside en que los individuos pueden emplearlos como medios para la realización de fines diversos. Sin embargo, la igualdad en la distribución de los recursos no tendrá un impacto neutral en todas las formas de vida: las personas cuyos planes de vida tengan un coste elevado no tendrán tantas facilidades como aquellas con pretensiones más modestas. Aún así, Rawls también asume esta consecuencia, atribuyendo a los individuos, y no al estado, la responsabilidad de satisfacer las preferencias o gustos caros: “It is not by itself an objection to the use of primary goods that it does not accommodate those with expensive tastes. (...) The use of primary goods...relies on a capacity to assume responsibility for our own ends. This capacity is part of the moral power to form, to revise, and rationally to pursue a conception of the good.”347 En definitiva, ambos argumentos autorizan a concluir, con Kymlicka, que el respeto a la libertad y a la igualdad en la distribución de recursos materiales como componente fundamental de la justicia liberal es incompatible con la neutralidad consecuencial y que, por tanto, el antiperfeccionismo rawlsiano se fundamenta en la exclusión de ideales348. Asimismo, tanto Mill como Locke parecen asumir esta 346 W. Kymlicka, “Liberal Individualism and Liberal Neutrality”, op. cit., p. 884. J. Rawls “Social Unity and Primary Goods”, en S. Freeman (ed.) John Rawls. Collected Papers, op. cit., p. 369. 348 W. Kymlicka, “Liberal Individualism and Liberal Neutrality”, op. cit., 885. El propio Rawls, en un artículo publicado en 1988, rechazó la idea de Raz de que su teoría pudiera interpretarse como neutralidad consecuencial, admitiendo que “it is surely impossible for the basic estructure of a just constitucional regime not to have effects and influence on which comprehensive doctrines endure and gain adherents over time, and it is futile to try to counteract these effects and influences.” J. Rawls,“The Priority of the Right and Ideas of the Good”, op. cit., p. 460. 347 182 concepción de neutralidad. En especial, la Carta sobre la Tolerancia ofrece evidencias claras al respecto. En un pasaje de su ensayo, Locke ofrece un ejemplo acerca de la justificación de la prohibición por parte de la autoridad pública del sacrificio de animales con fines de adoración religiosa. Por regla general –sostiene–no deben prohibirse este tipo de sacrificios, ya que el estado no debe inmiscuirse en las creencias de sus ciudadanos. Ahora bien, en el supuesto de que razones de salud pública aconsejen la necesidad de impedir esta actividad, la prohibición estaría justificada, aunque perjudicara particularmente a una orden religiosa concreta: “en este caso”, dice, “la ley no esta hecha para un asunto religioso, sino para un asunto político; no es el sacrificio sino la matanza de becerros lo que prohibe”349. Lo relevante, como puede apreciarse, no son los resultados sino las razones. Sin embargo, según acaba de observarse, la tesis de Raz de que el sentido primario que los liberales otorgan a la neutralidad es la neutralidad consecuencial se fundamenta en que cumplir con el requisito de la exclusión de los ideales en las razones para la acción resulta inviable 350. A juicio de este autor, cualquier intento de interpretar estrictamente la neutralidad está condenado al fracaso. Aunque Raz desarrolla otros argumentos en favor de esta tesis, la idea central, compartida por otros críticos, es que los propios presupuestos de una teoría de la justicia como la de Rawls ya incorporan un ethos del que no cabe sustraerse. 349 J. Locke, Carta sobre la Tolerancia, op. cit., p. 41. En lo que concierne a Mill emitir un juicio sobre este punto no deja de ser atrevido puesto que no existen –al menos que yo conozca– afirmaciones que expresen una inclinación clara al respecto. No obstante, en la medida en que este autor estaba dispuesto a conceder que el estado sólo puede invadir la esfera privada con el objeto de impedir el daño a los demás (aunque ello significara promover activamente cosas como la educación, la higiene o la seguridad) parece que la comprensión más correcta de su versión de la neutralidad es también la justificatoria. 350 En última instancia, al analizar el fundamento de la doctrina de la neutralidad como rasgo definitorio del liberalismo, el propósito de este autor no es otro que el de cuestionar la solidez de la interpretación más frecuente que se hace de esta doctrina. Su teoría, por tanto, se enmarca en la crítica que los opositores al liberalismo realizan al ideal de neutralidad. Aun así, debe tenerse en cuenta que Raz mantiene la compatibilidad entre el liberalismo y determinada versión del perfeccionismo, una teoría de cuyo análisis no voy a ocuparme en este trabajo. 183 Como se sabe, Rawls piensa que los principios de la justicia racionalmente elegidos son neutrales en la medida en que ignoran el lugar que los individuos ocupan en la sociedad, así como sus fines o concepciones del bien. En este sentido, un estado que otorga a cada individuo la máxima cantidad de recursos y libertades, habilitándole para perseguir fines dispares, satisface este requisito. Pero, según Raz, este autor se desvía de su propósito al exigir la igual oportunidad de perseguir ideales de lo bueno: “that ability depends on the principle of equal liberty”351. Thomas Nagel realizó una observación semejante poco después de la publicación de la Teoría de la Justicia, subrayando que la teoría de Rawls no representaba un mero liberalismo procesal. De acuerdo con Nagel, tanto la situación de elección social como la idea de bienes primarios que Rawls define presuponen un compromiso hacia una determinada concepción de lo bueno. La sociedad rawlsiana estaría formada por individuos cuyo objetivo en la vida es maximizar sus recursos sociales compartidos y su bienestar material más que el logro de otras metas espirituales o comunitarias. Esta teoría de la motivación humana, decía Nagel, presupone un individualismo que no tiene efectos neutrales entre todas las visiones éticas, sino que implica penalizar las concepciones de los individuos cuyos fines no son los que Rawls, implícitamente, caracteriza352. Nos encontramos, pues, ante la siguiente paradoja: si asumimos, con Kymlicka, que la única versión de la neutralidad compatible con los elementos centrales de la teoría rawlsiana es la neutralidad justificatoria, pero, al mismo tiempo, aceptamos la crítica de Raz y Nagel, deberemos concluir que este postulado de la teoría liberal o bien está injustificado o bien es incoherente. Por consiguiente, con independencia de las pretensiones de una teoría de la justicia como la rawlsiana, Raz quizás esté en lo cierto cuando sugiere que la neutralidad consecuencial es la única forma de plasmar consistentemente el espíritu de este ideal. 351 J. Raz, The Morality of Freedom”, op. cit., p. 117. T. Nagel, “Rawls on Justice”, en Norman Daniels (ed.), Reading Rawls: Critical Studies of “A Theory of Justice”, Oxford, Oxford University Press, 1975, pp. 9-10. 352 184 No obstante, a mi juicio, este planteamiento desvirtúa la justificación de la neutralidad en la teoría liberal. La teoría de Rawls, como la mayoría de teorías de la justicia liberal, no argumenta que la neutralidad es un valor per se. De ser así, debería poder afirmarse que su justificación es independiente de –o ajena a– cualquier otro valor y, ciertamente, autores como Rawls o Dworkin estarían en desacuerdo con esta apreciación. Aunque no es posible abordar en profundidad la cuestión de los fundamentos de la neutralidad, a los efectos de la discusión posterior, es importante precisar las diversas formas en que este ideal se concibe de forma instrumental para la realización de otros valores. Asimismo, ello permitirá medir el impacto de una crítica como la que Raz y Nagel realizan al proyecto emprendido por Rawls. 3.2. Los fundamentos de la neutralidad ¿Cuáles son los motivos por los cuales una teoría liberal de la justicia como la de Rawls otorga un peso importante a la exclusión de ideales? Dicho de otro modo, ¿cuál es la justificación del antiperfeccionismo? Ante todo, como se mencionó anteriormente, los principios de la justicia se inspiran en la viabilidad del pluralismo, en el optimismo acerca de la posibilidad de alcanzar un consenso situado por encima de las distintas, opuestas, e incluso inconmensurables concepciones del bien existentes en una sociedad353. Ahora bien, cabe preguntarse por qué razón una teoría política –o un determinado orden político– debería enjuiciarse moralmente a la luz del grado en que logra acomodar la diversidad, y si una valoración positiva de la diversidad debe alcanzar a cualquier concepción del bien. La plausibilidad de este criterio como test de validez estará en función de que seamos capaces de ofrecer buenas razones para respetar el pluralismo a través de una política de neutralidad. Este extremo es fundamental. Sin embargo, una mirada rápida a la literatura basta para advertir la existencia de respuestas substancialmente distintas a esta cuestión. En realidad, el ideal de neutralidad se ha favorecido por motivos muy dispares que, en general, se 185 hallan conectados con distintas formas de comprender y justificar el estado liberal. Así: “Different lines of the argument for the liberal position will generate different conceptions of neutrality, which in turn will generate different and perhaps mutually incompatible requirements at the level of legislative practice.”354 Esta variedad sugiere que manifestarse a favor de la neutralidad requiere agregar argumentos adicionales. Veamos, de entre los argumentos que usualmente se esgrimen, cuál o cuáles resultan más convincentes. Neutralidad y escepticismo Un primer argumento en favor de adoptar una posición neutral respecto de las diversas concepciones de lo bueno existentes en una sociedad podría apelar a alguna forma de escepticismo moral. Pero este fundamento parece incoherente en la medida en que defender la neutralidad ya presupone un compromiso axiológico, como mínimo, respecto de la bondad del propio ideal355. Una forma de salvar esta objeción consiste en afirmar que el argumento del escepticismo moral conduce a la necesidad de adoptar una actitud de deferencia hacia la diversidad. De este modo, favorecer la neutralidad del estado en el ámbito de lo político está justificado, sencillamente, porque sería irracional actuar con base en razones morales356. Esto es, nadie puede estar obligado a realizar determinados actos sólo porque, en opinión de los demás, hacerlo sería mejor, más acertado o justo. Aunque podría pensarse que Mill apela a una tesis semejante en su defensa del principio de libertad 353 J. Rawls, “Social Unity and Primary Goods”, en A. Sen, B. Williams (eds.) Utilitarianism and Beyond, Cambridge, Cambridge University Press, 1982, p. 161. 354 J. Waldron, “Legislation and Moral Neutrality” en su libro Liberal Rights. Collected Papers, 1981-1991, op. cit., p. 143. 355 Por este motivo, Waldron critica la posición de algunos autores liberales, como Ackerman, que sostienen que es posible e incluso deseable ser indiferente respecto de las diferentes justificaciones del ideal de neutralidad. Según Waldron, la propuesta de Ackerman es una receta para la incoherencia. Ibid., p. 152. 356 Adviértase que, para ser coherente, alguien que mantuviera esta posición debería asociar la neutralidad a la exclusión de ideales, puesto que la concepción de neutralidad consecuencial parte de que las razones éticas ocupan un lugar importante en los procesos de deliberación y toma de decisiones políticas. Brian Barry conecta la neutralidad al escepticismo en “Derechos humanos, individualismo y escepticismo”, Doxa, nº 11, 1992, pp. 219-32. 186 negativa, el rigor de su razonamiento en este punto no se cuenta entre los méritos de este autor, por lo que la validez de esta afirmación debe tomarse con cautela 357. Neutralidad y unidad social En segundo lugar, independientemente de la visión epistemológica que se mantenga acerca de la verdad de los juicios morales, o sobre la posibilidad de responder correctamente a la cuestión de qué formas de vida son mejores, cabe pensar en la existencia de razones meramente prudenciales para justificar la neutralidad política. Podría enfatizarse, por ejemplo, que es perfectamente legítimo preocuparse por evitar los posibles efectos negativos para la unidad social que, previsiblemente, se producirían en caso de que el estado priorizara una concepción del bien concreta como la única verdadera. Máxime cuando el estado es un estado multicultural, donde el riesgo de fragmentación y alienación social de aquellos grupos minoritarios que difícilmente se identificarían con el ethos de la mayoría gobernante es elevado. Tal como se observó en la sección precedente, una asunción de este tipo habría jugado un rol de considerable importancia en la formulación clásica de la doctrina de la tolerancia. No obstante, el argumento tampoco parece demasiado plausible en el caso de que se parta de la premisa de que el conocimiento moral es infalible y completo. Probablemente, quienes poseen esta 357 Berlin plantea la posibilidad de realizar una interpretación en este sentido. A pesar de que Mill alcanzara sus conclusiones respecto de la prioridad de la libertad de expresión –y el deber de no interferencia estatal– sin hacer explícitas sus premisas metaéticas, Berlin sugiere que Mill trataba de ocultar su escepticismo en un intento de conciliar su pensamiento con la tradición utilitarista a la que quería honrar. I. Berlin, “John Stuart Mill y los fines de la vida”, en I. Berlin, Cuatro ensayos sobre la libertad, Madrid, Alianza, 1988, pp. 244-77. No obstante, muchos de los pasajes del ensayo sobre la libertad de Mill indican que este autor pensaba que la libertad de expresión era imprescindible porque no cabía cerrar la posibilidad de que los principios asumidos como verdaderos en algún momento histórico concreto pudieran ser refutados. Por esta razón, Mill cuestionaba el dictum de que “la verdad siempre triunfa sobre la persecución”, observando que la historia estaba repleta de ejemplos donde la verdad había cedido durante siglos ante la persecución y que muchos pensadores eminentes de generaciones pasadas mantuvieron opiniones que más tarde han probado ser erróneas. Así pues, antes de concluir que Mill era un escéptico, quizás sea menos arriesgado decir que su preocupación fundamental era argumentar en contra de la bondad de imponer por la fuerza ciertos dogmas. Independientemente de que existan verdades morales, el problema es que nunca podemos alcanzar un grado de certeza absoluto que autorice a cerrar para siempre la dicusión sobre temas morales. 187 convicción no estarán dispuestos a ceder ante consideraciones de índole fundamentalmente pragmática. Después de todo, cabe dudar de que exista algún valor moral intrínseco en la unidad social. Por supuesto, las razones prudenciales no son las únicas a las que puede recurrirse para propugnar la neutralidad estatal. Como es sabido, en la última década Rawls ha tratado de diseñar una concepción del liberalismo centrada en valores políticos, tras haber admitido que las tesis filosóficas que defendió en su primera obra podrían conducir a oprimir el disentimento razonable en una sociedad plural, una vez erigidas en fuente de legitimidad política. A primera vista, una motivación similar a la que informa este proyecto subyace a la propuesta de reducir el liberalismo político a una idea aún más débil, puramente procesal, que incluiría tan solo un compromiso con los procesos que aseguran un tratamiento equitativo de todos. Bajo esta visión, que los ciudadanos disfruten de igual oportunidad para perseguir sus fines requiere que el estado se abstenga de interferir en su esfera de libertad negativa. En su formulación más estricta, este criterio relega el papel del estado al de mero aparato de coordinación. Pero existen objeciones de peso a las que deberá enfrentarse cualquiera que se proponga diseñar un modelo de estado liberal fundado exclusivamente en valores de carácter procesal o político358. Para empezar, al igual que ocurre si se 358 Aunque, como acaba de indicarse, Rawls ha intentado dar sentido a esta empresa, esta línea sigue siendo extremadamente polémica. Según sus críticos, Political Liberalism no consigue zafarse de una teoría del bien parcialmente comprehensiva que la convierte en una instancia más del liberalismo moral. Si esto es así, y creo que lo es, las líneas que separan el ámbito propio de una teoría de la justicia del ámbito de lo político son mucho más porosas de lo que el propio Rawls quisiera, por lo que la singularidad de su nueva propuesta –de su “giro político”–es dudosa (para una opinión en contra: C. F. Rosenkrantz, “El nuevo Rawls”, working paper nº 103, Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 1995. Por las dificultades que presentaría, este trabajo no tratará de desarrollar el fundamento de esta objeción sino que, en general, se asumirá la estrategia argumentativa original de Rawls. Esta decisión obedece a que las reticencias a aceptar la existencia de una diferencia radical entre una teoría de la justicia liberal y una concepción meramente política del liberalismo me parecen convincentes. Además, por lo que se refiere a la neutralidad, Rawls continúa centrando la justificación de este ideal en el valor central de la libertad individual. Como se mostrará, la asunción de este valor constituye el test que debe satisfacer cualquier doctrina moral para ser considerada “razonable”. A mayor abundamiento, véase la excelente discusión de E. Callan en Creating 188 apela a razones prudenciales, no es fácil explicar por qué razón una sociedad donde la mayoría está de acuerdo en perseguir determinadas metas colectivas –por considerar que son moralmente valiosas– optará por renunciar a llevar a cabo sus objetivos en aras de promover la neutralidad y mantener la unidad social a través de un compromiso político más débil359. Por otro lado, por lo que se refiere a la versión procedimental del liberalismo, el principio de neutralidad suele ampararse en valores que, en sí mismos, se consideran “neutrales” tales como la imparcialidad y la consistencia en la aplicación de reglas generales, o en las normas que deben regir toda discusión racional360. Sin embargo, no es en absoluto evidente que restringir tan severamente el rol del estado constituya la mejor forma de garantizar la igual oportunidad de perseguir distintas concepciones del bien. Seguramente, si con Philip Pettit entendemos la libertad no como libertad negativa, sino como nodominación de unos grupos sobre otros, la realización de este valor requiere teorías mucho más sofisticadas acerca de la legitimidad de la actuación de los poderes Citizens. Political Education and Liberal Democracy, Oxford, Oxford University Press, 1997, pp. 1242. En la misma línea, Fernando Vallespín considera que Rawls no ha conseguido desprenderse del todo de una argumentación de tipo trascendental. Véase su introducción al libro Jürgen Habermas/John Rawls. Debate sobre el liberalismo político, Barcelona, Paidós, 1998, p. 22. 359 En “La política del reconocimiento”, Taylor desarrolla este argumento, sosteniendo que existen dos modelos incompatibles de sociedad liberal. El primero apela a compromisos morales de carácter procesal y afirma que una sociedad liberal es aquella que no adopta una opinión sustantiva acerca de los fines de la vida. El segundo admite que los miembros de una sociedad pueden legítimamente aspirar a alcanzar metas colectivas. Taylor acusa al primer modelo de intolerancia con este tipo de diferencia, ya que en él no tiene cabida el desarrollo de la clase de proyectos comunes que tienen que ver con garantizar la propia supervivencia del grupo cultural en cuanto tal. Ciertamente, en este caso, no queda claro por qué razón los miembros de esta sociedad optarán por renunciar a estas metas y aprobar un compromiso político basado en criterios puramente procesales. A. Gutman (ed.) El multiculturalismo y “la política del reconocimiento”. Ensayo de Charles Taylor, op. cit., pp. 85-91. 360 Una versión del modelo procedimental de liberalismo es la que propugna Brian Barry. Para Barry, la teoría del bien liberal constituye una concepción de segundo orden porque no se decanta por un ideal sustantivo del bien sino que eleva a la condición de preferencias las concepciones del bien de primer orden y señala que el bien consistirá en la satisfacción de preferencias. Según su planteamiento, el modelo liberal no está comprometido con ningún ideal sustantivo. B. Barry “Derechos humanos, individualismo y escepticismo”, op. cit., pp. 219-32. Por otra parte, Rawls atribuye a Larmore la justificación de la neutralidad en una norma universal del diálogo racional. J. Rawls, “The Priority of the Right and Ideas of the Good”, op. cit., p. 458, nota 16. 189 públicos en determinados ámbitos361. Por otro lado, aún si descartamos la razonabilidad de esta concepción de libertad, los principios generales que rigen los procedimientos ya reflejan cierta visión sobre lo que es justo, racional o eficiente. En este sentido, es dudoso que la aplicación del modelo anterior pueda realizarse sin asignar valor a ciertas cosas, lo cual, a su vez, requerirá recurrir a alguna teoría sobre el bienestar humano y el orden social preferido. De admitirse la fuerza de esta línea de objeción, la congruencia del intento de caracterizar a las instituciones políticas como indiferentes a cualquier valor moral substantivo es dudosa. Asimismo, cabe cuestionar que esta idea constituya un medio adecuado para alcanzar la unidad o la paz social362. Neutralidad y libertad individual En cualquier caso, a los efectos de analizar la incidencia de la crítica familiar que autores como Raz plantean a la neutralidad liberal, es crucial subrayar que, en contra de lo que sus últimos trabajos pudieran sugerir, Rawls no suscribe un modelo procedimental de liberalismo ni tampoco justifica el ideal de neutralidad en alguna clase de escepticismo moral. Este autor es explícito al respecto cuando escribe: 361 Con la idea de libertad como no-dominación, Pettit trata de superar la dicotomía clásica entre libertad positiva y libertad negativa que Berlin popularizó, poniendo en tela de juicio la sugerencia de que la libertad positiva es “la libertad de los antiguos”, mientras que la libertad negativa es el verdadero ideal moderno (ésta es la posición de Berlin en su famoso ensayo “Dos conceptos de libertad”, en Cuatro ensayos sobre la libertad, Madrid, Alianza, 1988, pp. 187-243). Pettit argumenta que la idea de libertad como no-dominación permite desvincular la justificación de este ideal de la noción de interferencia, en la medida en que puede existir dominación tanto en contextos de no interferencia como de interferencia. Ésta es una idea interesante sobre la que se tendrá ocasión de volver posteriormente en este trabajo. 362 Y. Tamir, Liberal Nationalism, op. cit., pp. 145-7. Como observa esta autora, las dificultades comentadas resultan aún más evidentes si se adopta el estado social como modelo. Aquí, el gobierno debe jugar un rol activo en la garantía del bienestar de sus ciudadanos, lo cual requiere decantarse por alguna teoría acerca del significado de un concepto controvertido como es el de “bienestar”. 190 “Justice as fairness is not, without important qualifications, procedurally neutral. Clearly its principles of justice are substantive and express far more than procedural values, and so do its political conceptions of the person and society.”363 Por tanto, la neutralidad no es seguramente una virtud que quepa predicar de su teoría. En particular, si por neutralidad se entiende que el tipo de instituciones y políticas públicas básicas pueden ser aprobadas o respaldadas por cualquier persona independientemente de su particular visión ética comprehensiva, la justicia como equidad –subraya Rawls– no es neutral. Y no lo es porque sólo admite la igualdad de oportunidades a fin de facilitar aquellas formas de vida o doctrinas éticas razonables; esto es, que no entran en conflicto directo con los principios básicos de justicia 364. En este sentido, ciertamente, el liberalismo político afirma la superioridad de cierto carácter moral y prioriza determinadas virtudes365. De hecho, ésta es la razón principal por la que Rawls evita hablar de “neutralidad” y prefiere utilizar la expresión “prioridad de lo correcto sobre lo bueno”. A su juicio, el primer término es desafortunado: induce a confusiones y termina por propugnar principios del todo impracticables366. ¿Qué es lo que indica el establecimiento de una prioridad de lo correcto sobre lo bueno? Pues indica, por un lado, que la aspiración de neutralidad se mantiene a un nivel inferior, cual es el constituido por el conjunto de doctrinas éticas o religiosas comprehensivas admisibles y, por otro, que las instituciones básicas y las políticas públicas no están diseñadas con la intención expresa de favorecer determinadas doctrinas comprehensivas. Lo segundo no significa –y es importante insistir en ello– que la posibilidad de alcanzar un consenso público en cuestiones de justicia política no requiera confiar en una similitud parcial entre estas doctrinas. 363 J. Rawls, “The Priority of the Right and Ideas of the Good”, op. cit., p. 459. Ibid. 365 Ibid., p. 460. 366 Ibid., p. 458. La “impracticabilidad” atañe a la idea de neutralidad consecuencial, que Rawls considera imposible de cumplir. En su opinión, los principios de cualquier concepción política razonable deben imponer restricciones sobre las visiones comprehensivas permisibles, por lo que las instituciones básicas que se definan a partir de aquellos principios inevitablemente favorecerán algunas formas de vida en detrimento de otras. 364 191 Téngase en cuenta que, ya antes de la publicación de Political Liberalism, Rawls admitía que la plausibilidad de nociones tan centrales en su teoría como la de bienes primarios dependía de la existencia de dicha similitud respecto de determinadas cuestiones básicas. Es esta concordancia la que promete la posibilidad de alcanzar un entendimiento respecto de las instituciones políticas que deben gobernar una sociedad justa367. Así debe interpretarse su afirmación de que “the right and the good are complementary”368. En cierto modo, pues, quienes mantienen que Political Liberalism no consigue desmarcarse de una teoría del bien parcialmente comprehensiva que convierte a esta teoría en una instancia más del liberalismo moral estarían en lo cierto. En concreto, la noción de libertad, o de autodeterminación individual, forma parte esencial de la idea política de persona que Rawls adopta como premisa teórica, informando tanto la justificación del antiperfeccionismo como aquella “concepción débil del bien” conectada a la precedencia de “lo correcto”. De ahí que, en su teoría de la justicia como equidad, este autor apela a la visión kantiana que propugna una unidad social basada, no en una particular concepción de la vida buena, sino en un acuerdo sobre lo que sería justo para toda persona moral concebida como libre e igual. La igual libertad de todos los individuos constituye, en este sentido, la premisa última de su teoría de la justicia. Quien no esté de acuerdo con esta idea difícilmente aceptará sus ulteriores implicaciones. En verdad, buena parte de los autores liberales contemporáneos han identificado la libertad como fundamento de la neutralidad política369. Probablemente, el que esta justificación no suela explicitarse de forma más clara sea 367 “(…) given the different and opposing, and even incommensurable, conceptions of the good in a well-ordered society”, se pregunta Rawls, “how is such a public understanding possible?” La noción de bienes primarios se dirige a dar respuesta a este problema moral y práctico: “It rests on the idea (...) that a partial similarity of citizen’s conceptions of the good is sufficient for political and social justice (...) however distinct their final ends and loyalties, require for their advancement roughly the same primary goods, for example the same rights, liberties and opportunities.” “Social Unity and Primary Goods”, op. cit., p. 161. 368 J. Rawls, “The Priority of the Right and Ideas of the Good”, op. cit., p. 450. 192 debido a que, por lo común, la libertad individual es tan consustancial al liberalismo que su valor acostumbra a darse por sentado. Tradicionalmente, el liberalismo ha entendido que otorgar libertad constituye el mejor modo de respetar a las personas en tanto seres morales. En general, se considera que cada individuo tiene un derecho inviolable a decidir lo que debe hacer con su vida: qué objetivos son más valiosos, qué actividades le reportarán mayor bienestar, felicidad, placer, etc. De ahí se deriva la exigencia al estado de no interferir en este proceso. Pero, en rigor, el que la libertad de elección tenga un valor per se no es un presupuesto incontestado. Como es sabido, los defensores del perfeccionismo critican el ideal de neutralidad argumentando que mostrar respeto a las personas requiere algo más que dejar que los individuos tomen sus decisiones “en paz”, sin intromisiones externas. Según la formulación más extendida de esta posición, debemos ser conscientes de que no todo el mundo está igualmente capacitado para afrontar con éxito los desafíos que plantea la vida. La gente comete errores, e incluso en ocasiones opta por realizar conductas o desempeñar ocupaciones degradantes o banales que les perjudican seriamente. En estas circunstancias, ¿no debería el estado intervenir para impedir que las personas tomen decisiones incorrectas y evitar así que malgasten sus vidas dedicándose a actividades que son triviales o carentes de valor? En mi opinión, los liberales cuentan con poderosas razones para rebatir este argumento. Para ello no se necesita negar el presupuesto perfeccionista de que las personas pueden equivocarse al enjuiciar qué es lo valioso. Tampoco afirmar que la libertad de elección está justificada porque carecemos de criterios para conocer lo que es bueno (esto es, admitir que optar por distintas actividades o planes de vida es, en último término, una cuestión de gustos o de preferencias subjetivas que no son susceptibles de ser racionalmente evaluados370). El punto central es, más bien, 369 Al respecto, véase W. Kymlicka, Filosofía política contemporánea, op. cit., pp. 219-28, y J. Waldron, “Legislation and Moral Neutrality”, op. cit., pp. 161-3. 370 Como indica Kymlicka, perfeccionistas como Roberto Unger sugieren – erróneamente, a su juicio– que este tipo de escepticismo acerca de los juicios de valor justifica 193 que si todo el mundo puede equivocarse, también el estado o la mayoría gobernante están sujetos a esta posibilidad, por lo que, en general, la imposición pública de una concepción o concepciones del bien determinadas está injustificada. Pero veamos con mayor detalle, a fin de desarrollar mejor esta idea, los términos de la discusión entre liberales y perfeccionistas. Desde luego, todos podríamos coincidir con Raz en que es importante que no vivamos nuestras vidas sobre la base de creencias falsas acerca del valor que tienen las actividades que realizamos o los fines a que aspiramos. A diferencia de los hábitos, para los cuales es posible que no tengamos buenas razones, los objetivos que guían las decisiones que tomamos sobre cuestiones fundamentales para nuestra vida requieren de estas razones371. Necesitamos pensar que contamos con ellas, justamente, porque nuestro interés en llevar una vida buena es sagrado. Ahora bien, las personas no son infalibles a la hora de realizar esta clase de juicios. Esto parece asimismo indudable. De hecho, si meditamos profundamente las decisiones importantes hasta el punto de atormentarnos a veces con ellas, es porque sabemos que podemos equivocarnos. Y no sólo en el sentido de realizar predicciones erróneas, evaluar mal la información a nuestro alcance, o no acertar en elegir los medios idóneos para maximizar un objetivo concreto cuyo valor no cuestionamos. Como observa Kymlicka, podemos arrepentirnos de nuestras decisiones aún cuando las cosas salieron tal como las habíamos planeado372. Por ejemplo, porque hemos dejado de creer en el valor de aquello por lo cual luchamos. Precisamente por este motivo, el liberalismo siempre ha mantenido que los individuos deben ser libres, no únicamente para elegir entre planes de vida diversos, sino también para la posición liberal, porque si se concede que las personas cometen errores, entonces el gobierno estaría justificado en promover las formas de vida correctas y prohibir o desalentar las equivocadas. W. Kymlicka, Filosofía política contemporánea, op. cit., p. 222. Más abajo se explica por qué esta posición está equivocada. 371 J. Raz, The Morality of Freedom, op. cit., p. 300. 372 Así, “puedo tener éxito en convertirme en el mejor jugador del juego de los alfileres del mundo, pero luego darme cuenta de que el juego de los alfileres no es tan valioso como escribir poesía, y arrepentirme de haberme embarcado en tal proyecto.” W. Kymlicka, Filosofía política contemporánea, op. cit., p. 222. 194 re-examinar cualquier creencia, cuestionarla a la luz de nuevos criterios o argumentos, y, en fin, para desechar total o parcialmente sus fines actuales. En otras palabras, nadie debe estar fatalmente vinculado a la persecución de los objetivos que se impuso en un momento dado. En resumen: “According to liberalism, since our most essential interest is in getting these beliefs right and acting on them, government treat people as equals, with equal concern and respect, by providing for each individual the liberties and resources needed to examine and act on this beliefs. This requirement forms the basis of contemporary liberal theories of justice.”373 En cambio, los partidarios del perfeccionismo, o de alguna forma de paternalismo estatal, contemplan la libertad de elegir y revisar los fines como algo insuficiente que, implícitamente, legitima la indiferencia egoista del estado hacia la promoción del bienestar individual374. Como se ha apuntado, desde esta perspectiva, tratar a las personas con respeto requiere que el estado tome parte activa en este proceso de deliberación individual, evitando que la gente cometa errores graves de los que posteriormente pueda arrepentirse. En este sentido, la intervención pública estaría justificada a fin de desalentar e incluso prohibir que las personas elijan realizar actividades degradantes, perseguir fines triviales o bien intrínsecamente inmorales. Una teoría perfeccionista, por tanto, debe incorporar una visión particular, o un conjunto de visiones, acerca de las disposiciones y atributos que definen la perfección humana, manteniendo que, puesto que nuestro 373 W. Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, op. cit., p. 13 Conviene tener presente que paternalismo y perfeccionismo no son tesis idénticas. Siguiendo el criterio de Garzón Valdés, el paternalismo “sostiene que siempre hay una buena razón en favor de una prohibición o de un mandato jurídico, impuesto también en contra de la voluntad del destinatario de esta prohibición o mandato, cuando ello es necesario para evitar un daño (físico, psíquico o económico) de la persona a quien se impone una medida”, mientras que el perfeccionismo pone el acento exclusivamente en la idea de aumentar o promover el bien: “siempre es una buena razón en apoyo de una prohibición jurídica sostener que es probablemente necesaria para perfeccionar el carácter de la persona a quien se la impone.” E. Garzón Valdés, “¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?”, en su obra Derecho, Moral y Política, op. cit., pp. 362-3. Aunque Garzón Valdés se refiere al ámbito jurídico, su distinción es igualmente relevante en el plano moral. No obstante, puesto que el propósito 374 195 interés esencial es alcanzar dicha perfección, la distribución de recursos públicos a este fin es lícita375. Sin embargo, el perfeccionismo presupone que el estado es más competente, está más capacitado o se encuentra en mejor situación para decidir sobre lo que es degradante, trivial, o simplemente inmoral. Frente a esta presunción cabe plantear varias reservas. Tal vez la más invocada sea la que entiende justificado el principio contrario; esto es, que nadie es mejor que uno mismo para saber cuáles son sus intereses. La defensa de este argumento suele atribuirse a Mill. Este autor opinaba que, si bien las personas tienen un deber de ayudarse mútuamente a distinguir lo mejor de lo peor –auxiliándose en la deliberación con el fin de incrementar el ejercicio de sus facultades– más allá del ámbito de los consejos: “neither one person nor any number of persons, is warranted in saying to another human creature of ripe years that he shall not do with his life for his own benefit what he chooses to do with it. He is the person most interested in his own well-being.”376 Pero, a juicio de algunos autores, la obra de Mill no aporta las razones más convincentes en defensa de este principio. Garzón Valdés, por ejemplo, mantiene que la premisa anterior no puede pretender ser universalmente válida, ya que no es cierto que siempre conozcamos mejor cuáles son nuestros intereses reales o sepamos con exactitud los medios idóneos para promoverlos377. De hecho, Mill debió haber sido consciente de esto, desde el momento en que admitía que las personas suelen cometer errores. Pero, entonces, nada excluye la posibilidad de que, al menos en aquellos casos en los que pueda probarse una mayor competencia, un gobierno benevolente pueda advertir errores e intervenir para corregirlos. La fuerza de esta réplica puede contrarrestarse si se advierte que la justificación del antiperfeccionismo de Mill no descansa tanto en su famosa máxima principal de este apartado es precisar el fundamento del ideal de neutralidad, la tesis que conviene discutir es la del perfeccionismo. 375 W. Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, op. cit., p. 33. 376 J. S. Mill, “On Liberty”, en J. Gray (ed.) John Stuart Mill. On Liberty and Other Essays, op. cit., p. 84. 377 E. Garzón Valdés, “¿Es justificable el paternalismo jurídico?”, op. cit., p. 364. 196 de que “nadie es mejor juez de sus intereses que uno mismo”, sino en la idea de que, por muchos que sean los errores que una persona pueda cometer, nada es peor que permitir que los demás restrinjan su libertad, obligándole a seguir determinada pauta de perfección. Por varias razones: Ante todo, por un motivo más bien pragmático: aun cuando el estado advirtiera claramente la equivocación, es dudoso que la imposición sirviera de algo. Existen muchos ejemplos que así lo indican. Podemos sentirnos desconcertados porque una amiga se enamora o contrae matrimonio con alguien que la maltrata física o psicológicamente, en lugar de elegir a otra persona que la quiere y la respeta. A pesar de ello, admitimos que obligarla a dejar de realizar esta acción, por muy irracional que nos parezca, podría ser contraproducente. Otro caso: una persona puede creer firmemente que dedicar la vida a servir a Dios es infinitamente más valioso que dedicarse a otras actividades378. Pero coaccionar a un tercero a seguir este camino difícilmente funcionaría. Las personas necesitamos creer en lo que hacemos. Podemos recurrir a la persuasión o a los consejos, pero nunca prescindir de las creencias subjetivas de los demás acerca de los valores. Dworkin ha denominado “punto de vista constitutivo” a la perspectiva que incorpora la propia confirmación como componente esencial a la hora de evaluar si algo contribuye a hacer mejor la vida de alguien (a diferencia del “punto de vista aditivo” que sostiene que componentes y confirmaciones son elementos valorativos separados). El punto de vista constitutivo le parece preferible a este autor porque es improbable que alguien pueda considerar que lleva una vida buena si está en contradicción con sus creencias o convicciones éticas más profundas379. De esta consideración se desprende lo siguiente: aun si la conducta externa de los ciudadanos de un estado perfeccionista reflejara el seguimiento de las normas impuestas, dicha conducta no necesariamente sería indicativa del éxito de las políticas adoptadas con el fin de 378 Entre los liberales, desde Locke hasta Rawls, el caso de la asistencia forzada a oficios religiosos ha sido un ejemplo preferente. W. Kymlicka, Filosofía política contemporánea, op. cit., p. 224, nota 2. 197 lograr la aceptación de determinadas formas de vida como valiosas. Los ciudadanos pueden haber aceptado la norma pero no por las razones relevantes sino, por ejemplo, para evitar el castigo, en cuyo caso la finalidad de las medidas perfeccionistas se vería frustrada. En segundo lugar, como ya se ha dicho, admitimos la falibilidad de las personas en la conformación de sus propios intereses y en la elección de los medios que pueden maximizarlos. Entonces, ¿qué nos hace pensar que el gobierno no se equivoca? Incluso si tuvieramos razones para sostener que, en algunos casos, esta creencia no es fruto de un optimismo desmesurado, sino que lo más racional es confiar en la mejor situación de un tercero para emitir un juicio moral, la certeza absoluta no existe. O, como mínimo, tenemos dificultades para probar que existe. Si esto se admite, ¿no es mejor que la responsabilidad del error –por muy pocas probabilidades que haya– recaiga sobre el individuo que es, al fin y al cabo, quien va a sufrir las consecuencias de un hipotético desacierto?380. A Mill este argumento le parecía particularmente relevante. Como se sabe, este autor desconfiaba profundamente del dogmatismo moral imperante en su época. Además, pensaba que la historia estaba demasiado repleta de errores públicos que acarrearon graves consecuencias, así como de la sucesiva alteración de lugares comunes en materia moral, como para que fuera razonable confiar en que los gobiernos presentes actuarían con mayor prudencia o sabiduría. Por ello, con independencia de lo que cualquiera pudiera opinar sobre la existencia o no de verdades morales, Mill creía que los riesgos de la pacificación moral –de restringir la libertad de realizar 379 R. Dworkin, “The liberal Community”, California Law Review, vol. 77, 1989, pp. 48587. En el mismo sentido, J. Waldron, “Legislation and Moral Neutrality”, op. cit., p. 155. 380 Nótese que éste puede ser un argumento de peso incluso en el caso de que la decisión que deba tomarse concierna a cuestiones de carácter técnico o científico, que no presenten la complejidad característica de la materia moral. Por ejemplo, seguramente, un médico especialista será más competente que el paciente para determinar la existencia de una enfermedad y las mejores vías de tratamiento. Sin embargo, aun en este caso claro, en la mayoría de las democracias actuales se considera que, en principio, nadie puede ser obligado a someterse a un tratamiento. Por supuesto, se reconocen excepciones (por ejemplo, casos en los que puede alegarse que el no someterse a un tratamiento representa un peligro inminente 198 determinadas elecciones– eran demasiado altos381. La cuestión, en definitiva, no es tanto que sea irrazonable pensar que existen elecciones objetivamente peores que otras, sino que, en general, el estado no puede legítimamente erigirse en autoridad moral última por encima del individuo. En relación con esto último, a mi juicio, la razón de mayor peso en favor del liberalismo es la confianza en la capacidad y racionalidad individuales. Esta confianza subyace a la representación de las partes en la posición original rawlsiana como agentes racionales que poseen dos poderes morales cuyo ejercicio y desarrollo constituyen sus intereses más elevados: la capacidad de actuar desde un sentido de la justicia, y la capacidad para formar y perseguir alguna concepción del bien382. Según Rawls, cualquier acuerdo acerca de los principios de la justicia que los individuos alcancen bajo el “velo de la ignorancia” deberá asegurar la garantía de aquellos highest-order interests correspondientes a los dos poderes morales: “Corresponding to the moral powers, moral persons are said to be moved by two highest-order interests to realize and exercise these powers. By calling these interests ‘highest-order’ interests, I mean that, as the model-conception of a moral person is specified, these interests are supremely regulative as well as effective. This implies that, whenever circumstances are relevant to their fulfillment, these interests govern deliberation and conduct. Since the parties represent moral persons, they are likewise moved by these interests to secure the development and exercise of the moral powers.” 383 para los demás, como ocurre con determinadas enfermedades mentales). Pero el hecho de que haya excepciones no invalida el principio. 381 Básicamente, éste es el argumento del capítulo 2º de “On Liberty”. Cfr. J. Gray (ed.) John Stuart Mill. On Liberty and Other Essays, op. cit. 382 J. Rawls, “Kantian Constructivism in Moral Theory”, en S. Freeman (ed.) John Rawls. Collected Papers, op. cit., pp. 312-3. Respecto del segundo poder moral, que es el que aquí nos interesa, Rawls escribe: “as free persons, citizens recognise one another as having the moral power to have a conception of the good. This means that they do not view themselves as inevitably tied to the pursuit of the particular conception of the good and its final ends that they espouse at any given time. Instead, as citizens, they are regarded as, in general, capable of revising and changing this conception on reasonable and rational grounds.”Ibid., p. 331. 383 Ibid., p. 312. 199 Este modelo de persona moral, definido en base a su capacidad para la autodeterminación, conduce a justificar la neutralidad del estado, no ya porque el individuo sea siempre quien esté en mejor posición para juzgar cuáles son sus intereses, ni porque el estado pueda o no equivocarse, o bien ser capaz de conseguir modificar con éxito nuestras creencias, sino porque se presume que las personas son capaces de realizar estos juicios por si mismas. “Judgement”, escribe Mill, “is given to men that they may use it”. Y continua: “If we were never to act on our opinions, because those opinions may be wrong, we should leave all our interests uncared for, and all our duties unperformed”384. En conclusión, lo que, en última instancia, distingue a los liberales de sus críticos perfeccionistas es esta firme creencia en las capacidades humanas. A partir de esta premisa, la libertad nos ofrece las mejores condiciones para ejercer y desarrollar nuestros poderes morales, permitiéndonos aprender por nosotros mismos, aún a fuerza de cometer errores, aquello que es bueno: contrastamos experiencias distintas, descubrimos o reafirmamos lo que creemos que nuestras vidas tienen de valioso y, en su caso, reexaminamos nuestros fines a la luz de mejores ejemplos o argumentos. Por último, todo lo anterior no quiere decir que la presunción en favor de la libertad de elección y de la neutralidad del estado deba tomarse en términos absolutos. Existen casos –como el de los niños, los dementes y, en general, cualquier persona cuya capacidad esté temporal o definitivamente mermada– en los que prácticamente nadie se opondría a la intervención estatal a fin de garantizar ciertos bienes. Un ejemplo típico es la obligación de que los menores de edad alcancen un determinado nivel de educación que les permita desarrollar sus facultades y adquirir las habilidades que requiere el ejercicio de la libertad de elección. Pero también se plantean casos difíciles, respecto de los cuales los autores liberales mantienen discrepancias profundas. Determinar cuando una persona, o un 384 J. S. Mill “On Liberty”, en J. Gray (ed.) John Stuart Mill. On Liberty and Other Essays, op. cit., p. 23. 200 grupo de personas, carece de las capacidades necesarias para emitir juicios morales o tomar decisiones libremente no es simple. En efecto, Mill opinaba, por ejemplo, que el despotismo era una forma de gobierno legítima cuando se trataba de pueblos bárbaros. Para él, la libertad no tenía sentido en aquellos estadios primitivos del desarrollo humano en que los hombres son incapaces de mejorar mediante la discusión libre385. Sin ir tan lejos, Garzón Valdés piensa que el paternalismo estatal es justificable cuando se produce lo que este autor denomina “incompetencia básica”. Al margen de los criterios que establece para delimitar estos casos (que no van a analizarse ahora386), su reflexión se centra en un problema serio: ¿es éticamente admisible que el estado intervenga para evitar que las personas tomen decisiones que conducirán a menoscabar significativamente, o incluso a eliminar para siempre, su propia capacidad para ejercer la libertad de elección? Tenemos abundantes ejemplos en nuestras sociedades modernas donde se muestra la relevancia de esta reflexión. Piénsese en el consumo de drogas o en la pertenencia a determinadas sectas. De hecho, la mayoría de estados democráticos adoptan medidas paternalistas que extienden el principio del daño a los demás al supuesto del daño potencial a uno mismo: desde la obligación de llevar puesto el cinturón de seguridad o el casco protector para conducir ciertos vehículos hasta la prohibición de la eutanasia, incluso si la persona que la solicita está en plenas facultades para emitir un juicio. Sin embargo, la prohibición de disponer de los propios derechos básicos es controvertida; sobre todo, porque no está claro que siempre pueda calificarse de “incompetente básico”, en terminos de Garzón Valdés, a quien arriesga la vida en aras de su propio placer o felicidad, ni tampoco tiene por qué considerarse irracional la persona que decide que desea morir387. Otras veces, en cambio, apelar al consentimiento presenta graves inconvenientes. Así, sabemos que determinadas 385 Ibid., pp. 14-5. Véase, E. Garzón Valdes, “¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?”, op. cit., pp. 371-2. 387 Respecto de este tipo de casos, Ibid., pp. 374-6. 386 201 estructuras sociales han generado situaciones de dominación que hacen que la autonomía no pueda ser ejercida más que muy limitadamente y en condiciones altamente desfavorables. Ésta es la circunstancia en que se encuentran muchas mujeres en algunos estados democráticos. En este caso, ¿debemos seguir confiando en los méritos de la libertad de elección? Seguramente no. La opresión y denigración social que han sufrido algunos grupos a lo largo de mucho tiempo puede haber causado que ciertas personas ni siquiera se conciban a si mismas como seres autónomos, poseedores de los poderes morales que Rawls identifica. Por esta razón, la intervención estatal podría justificarse para superar la desigualdad y asegurar ciertos bienes primarios fundamentales como el auto-respeto. En este sentido, al igual que en algunos de los casos mencionados, la injerencia no necesariamente debe realizarse con fines perfeccionistas –esto es, para alentar o imponer determinado ideal moral o concepción del bien– sino con el propósito de asegurar que se dan las pre-condiciones necesarias para la toma de decisiones merecedoras de ser calificadas de “libres”. En conclusión, indudablemente, la cuestión de los límites a la neutralidad es compleja. Sin embargo, pese a las enormes discrepancias en torno a cómo, cuándo y por qué motivos es justificable la intervención estatal, creo que es posible afirmar que lo que sigue distinguiendo al liberalismo frente al conservadurismo o al perfeccionismo es esta presunción de confianza en las capcidades individuales y en el ejercicio de la responsabilidad individual a la hora de conducir nuestras vidas. Aunque sólo sea prima facie, un liberal ha de sostener que estos juicios difíciles debe realizarlos el individuo. Si lo dicho hasta aquí resulta aceptable, el impacto de las críticas que impugnan el sesgo individualista –o, quizás mejor, la predisposición hacia el individualismo– de la teoría de Rawls es limitado. En la medida en que las precisiones realizadas indican que no existe una pretensión de ser neutral respecto de ciertas cuestiones básicas (como puedan ser la concepción política de la persona, los intereses humanos fundamentales y las precondiciones de un orden de 202 cooperación social justo) la objeción anterior se basa en un malentendido388. La cuestión relevante no es si el liberalismo está comprometido con determinados presupuestos sustantivos, que lo está, sino si existen buenas razones para ello. Como se ha tratado de mostrar a lo largo de estas páginas, efectivamente, hay motivos suficientes para entender que aquellos presupuestos están justificados. Es más, en esta consideración reside gran parte del atractivo y fuerza moral del liberalismo frente a otras teorías. Como sostiene Waldron: “The liberal has not arbitrarily plucked his account of what it is to have a conception of the good life out of the air. He has settled on that view of a subject matter for his concern because of the fundamental principles and values that underlie his position. He thinks that shaping of individual lives by the individuals who are living them is a good thing; and he fears for the results if that process is distorted or usurped by externally applied coercion. On the basis of these concerns and these fears, he identifies moral views of this individualistic sort as those between which legislative neutrality is required.”389 En todo caso, pues, el ámbito del desacuerdo podrá centrarse en la mayor o menor adecuación de asumir como premisa que existen ciertos valores –en concreto, la igual libertad de elección de los individuos– respecto de los cuales, como subraya Waldron, el liberalismo no va a ser neutral. En relación con esto último, alguien podría dudar del éxito de una teoría asentada sobre esta clase de pilares substantivos si se evalúa a la luz del grado en que consigue dar cuenta del pluralismo. Adviértase que este argumento es de signo distinto: su objeto no es tanto negar la coherencia interna de los argumentos 388 Con ello no quiero decir que las críticas que planteaban autores como Nagel y Raz estén completamente fuera de lugar. En el momento en que fueron planteadas, estas críticas eran pertinentes, sobre todo, porque llamaban la atención sobre algunas cuestiones básicas que el propio Rawls reconoció no haber explicitado suficientemente en su Teoría de la justicia. Prueba de ello son los sucesivos esfuerzos que este autor ha realizado para precisar mejor algunos pasajes oscuros de su primera obra, desarrollando, en especial, el modo en que su visión de la justicia como equidad es dependiente de que se acepte como razonable lo que el denomina la “concepción política de la persona”. Al respecto, véase, además de los artículos ya citados, “Justice as Fairness: Political not Metaphysical”, publicado originalmente en 1985, en S. Freeman (ed.) John Rawls. Collected Papers, op. cit., pp. 338-420. 203 liberales como cuestionar el logro de los fines o expectativas que impulsan el proyecto filosófico liberal en su globalidad. Ésta sí es una crítica potencialmente poderosa que merece un breve comentario adicional. 4. Pluralismo y neutralidad en la teoría liberal Como se destacó al inicio del anterior apartado, uno de los retos que se propone Rawls es la acomodación del pluralismo. Su propósito es delinear los fundamentos de una teoría de la justicia para las instituciones políticas que logre ser consensuada por ciudadanos profundamente divididos por doctrinas morales, religiosas y filosóficas incompatibles entre sí390. Esto es, una teoría que no pueda ser razonablemente rechazada desde dentro de cada concepción del bien. Ésta es la idea central que subyace a la noción de overlapping consensus. El objeto de este consenso, según Rawls, serán unos principios de la justicia capaces de mantenerse por sus propios méritos (freestanding). Como es sabido, en su estrategia contractualista inicial estos principios eran los resultantes de la posición original, mientras que la actual presentación parece más dependiente de la idea de equilibrio reflexivo y de la noción de razón pública. De cualquier modo, con independencia de la valoración que nos merezca este cambio de estrategia391, la predisposición de Rawls a respetar el pluralismo sigue siendo el corolario lógico del valor último que este autor atribuye a la libertad individual. Sólo así adquieren sentido, por un lado, la distinción entre pluralismo simple y pluralismo razonable y, por otro, el propósito de acomodar, dentro de la teoría de la justicia como equidad, únicamente 389 J. Waldron, “Legislation and Moral Neutrality”, op. cit., p. 166. J. Rawls, Political Liberalism, op. cit., xviii. La referencia en lo que sigue a esta obra – pese a la preferencia antes expresada por la argumentación inicial de Rawls– obedece a que los objetivos de este autor se explicitan aquí de forma mucho más detallada. El propósito de Rawls, como él mismo admite, no ha variado, al margen de lo relevantes que puedan ser las transformaciones en la articulación de su teoría. Es más: creo que podría afirmarse que fueron las objeciones que apuntaban a los problemas de viabilidad de su teoría en sociedades democráticas con elevados índices de pluralismo las que, en buena medida, impulsaron a este autor a revisar algunos aspectos centrales de su obra anterior. Si estas modificaciones logran o no mejor su objetivo es un asunto distinto que no es posible abordar en este trabajo. 391 supra. 390 204 a las doctrinas comprehensivas razonables392. En sus propias palabras, el liberalismo político asume que “a reasonable comprehensive doctrine does not reject the essentials of a democratic regime”393. Pero si se acepta este punto de vista, es relevante cuestionarse en qué medida una teoría liberal como la rawlsiana lograría el consenso al que aspira en sociedades multiculturales compuestas por grupos que suscriben valores distintos. Es interesante advertir que esta preocupación está muy presente en los trabajos de quienes, como Kukathas, reividindican que el compromiso de la tradición liberal ha sido más con el pluralismo que con la autonomía individual. Por supuesto, en tanto corriente filosófica, el liberalismo es suficientemente diverso internamente como para admitir líneas de pensamiento distintas acerca de sus fundamentos básicos. No obstante, cabe dudar de que el vínculo entre liberalismo y pluralismo ofrezca una versión fidedigna de lo que, históricamente, ha caracterizado a la corriente liberal. Como hemos visto, filósofos desde Mill a Dworkin no favorecen la tolerancia porque asuman que el pluralismo tiene un valor intrínseco. Al respecto, recuérdese la observación de Walzer de que, al inicio, sólo razones prudenciales o simplemente estratégicas condujeron a defender el respeto al pluralismo. De cualquier modo, aún si esta interpretación pudiera ser matizada, lo cierto es que, empezando por Rawls, la mayoría de los filósofos liberales contemporáneos más influyentes apoyan la neutralidad porque valoran la libertad y la igualdad; y aportan buenas razones para ello. En definitiva, la conexión entre neutralidad y pluralismo es más bien indirecta. Claro que, una vez se acepta como válida la visión anterior, quizás lo más sensato sea reconocer que, efectivamente, debemos resignarnos a ver el liberalismo como una teoría con estándares demasiado exigentes como para pretender ser consensuada y aplicada en todas las sociedades multiculturales, especialmente allí donde hay tensiones graves. En principio, según esta doctrina, la justicia no puede 392 Sobre la distinción entre pluralismo simple y razonable, J. Rawls, Political Liberalism, op. cit., pp. 63-6. 205 sacrificarse en aras de la protección del pluralismo o de la garantía de la unidad social. Otra cosa es la práctica: probablemente se admita que existen situaciones de crisis que hacen necesario ponderar estos valores para preservar la paz. Que la coexistencia pacífica es buena en sí misma parece indudable. Al menos, en el sentido de que evita males mayores y promete la posibilidad de alcanzar acuerdos o establecer de nuevo las bases de la convivencia394. Pero la idea de paz permanente es distinta a la de paz justa. Una mesa de negociación para promover un acuerdo de paz es mejor que una guerra, pero no es mejor –o no necesariamente– porque en ella estén presentes consideraciones de justicia. Si la justicia es el ideal, la disposición a estabilizar la paz, a hacerla duradera aún a costa de renuncias importantes, puede considerarse un second best. Por ello, volviendo a la consideración inicial, si la viabilidad de la teoría de la justicia liberal ha de probarse a través de los eventos en el mundo político real, su potencialidad para resolver los problemas del multiculturalismo podría ser dudosa en muchos casos. A mi modo de ver, existen motivos para rechazar el pesimismo implícito en una conclusión como la anterior. En concreto, aún admitiendo que la neutralidad no puede ser una doctrina que afirme que cualquier valor es aceptable, todavía existen diferencias significativas entre un estado perfeccionista y un estado liberal. Estas diferencias tienen que ver con la mayor o menor laxitud del test de razonabilidad que se aplica para la admisión de distintas concepciones del bien. Es cierto que la concepción moral de la persona impone límites al pluralismo. Pero, incluso así, tanto si se entiende como una doctrina filosófica comprehensiva como si se contempla como una teoría exclusivamente política, el liberalismo aventaja 393 Ibid., introducción, xviii. Con ello no quiero decir que la paz esté justificada a cualquier precio. El uso del lenguaje de la “guerra justa” se ha incrementado en las últimas décadas a raíz de las intervenciones internacionales en el Golfo Pérsico o en Bosnia y Kosovo. Muchos filósofos piensan que, aunque no cualquier injusticia justifica una guerra, hay guerras justas. Sobre este tema, véase el excelente libro de M. Walzer, Just and Unjust Wars. A Moral Argument with Historical Illustrations, Basic Books, 1977. 394 206 substancialmente a las teorías alternativas en lo que concierne al nivel de tolerancia. Como explica Eamonn Callan: “nothing in the concept of comprehensive liberalism entails a commitment to an all-purpose criterion of right and wrong such as utilitarianism or a grand epistemological theory such as pragmatism. A liberal political theory is an instance of comprehensive liberalism once it has some ethical or metaphysical content beyond the minimal scope and generality of political liberalism. (...) Yet so far as meeting the challenge of pluralism goes, political liberalism might still seem to have a necessary advantage because it is constructed with an exclusive eye to the political domain.”395 Aunque en el pasaje reproducido el propósito de Callan es pronunciarse por una variante del liberalismo –la política– la idea central que aquí interesa resaltar es que, sea cual sea la perspectiva que adoptemos, la teoría liberal siempre es menos sectaria que sus rivales. Así, como se ha venido insistiendo a lo largo de este capítulo, una teoría liberal no dicta con detalle el contenido de lo que significa conducir una vida buena, ni establece la prioridad de determinados fines. El individualismo de Mill, Rawls o Waldron puede conducirnos tanto al activismo social o político como a llevar una vida de retiro espiritual; es compatible con otorgar gran valor al matrimonio o a la familia y con valorar más la propia independencia, la dedicación a una carrera profesional, a una orden religiosa o, simplemente, al ocio. Los individuos pueden elegir en el marco de fronteras débiles, fijadas por el respeto a los derechos y libertades de los demás. Por ello, la democracia liberal es una estrategia social que permite elegir entre un amplio abanico de concepciones del bien y opciones de vida que se consideran legítimos y, por ello, respetables. Por otra parte, como se ha indicado, reconocer la libertad como fundamento de la neutralidad de ningún modo implica cerrar la discusión. Los autores liberales difieren enormemente acerca de cuán laxos deban ser los criterios en función de los cuales la intervención estatal es admisible para preservar este valor. Estos criterios permiten distinguir entre 395 E. Callan, Creating Citizens. Political Education and Liberal Democracy, op. cit., pp. 17 y 19. 207 modelos más o menos éticamente inclusivos. Sobre esta cuestión se tendrá oportunidad de abundar en próximos capítulos. En resumen, lo que las consideraciones anteriores quieren resaltar es que la idea del bien predominante en la doctrina liberal, si es que se la quiere denominar así, todavía puede considerarse como “de segundo orden”, al tratarse de una concepción lo suficientemente flexible como para aceptar como razonable la coexistencia en una misma sociedad de valores distintos. Ésta es la dicotomía relevante que traza Rawls: “one deep division between conceptions of justice is whether they allow for a plurality of different and opposing, and even incommensurable, conceptions of the good, or whether they hold that there is one conception of the good which is to be recognized by all persons, so far as they are rational.” 396 La concepción de la justicia que defiende este autor pretende ser representativa de la primera clase de teorías, en las que el marco diseñado permite a los individuos la satisfacción de una amplia variedad de preferencias y planes de vida. Pero, sin duda, el marco existe. Los liberales no están dispuestos a tolerar cualquier concepción de lo bueno. Aún así, como apunta Rawls en su distinción, existen diferencias relevantes entre liberalismo y perfeccionismo o conservadurismo. En estos últimos casos, el estado trata de disciplinar el carácter de sus ciudadanos de acuerdo con un modelo prefijado de conducta y bienestar humanos. E, inevitablemente, ello requiere el uso opresivo del poder estatal. Ciertamente, si se parte de que el pluralismo es un rasgo constante en las sociedades modernas, la prevalencia continuada de una misma doctrina comprehensiva, sea o no religiosa, sólo podría intentar lograrse por medio de la coerción397. Si el estado es teocrático, las conductas sancionadas serán aquellas contrarias a la moralidad que exprese el código religioso de que se trate. Si lo que se pretende es promover el seguimiento de una ideología no religiosa –el marxismo, 396 397 J. Rawls “Social Unity and Primary Goods”, op. cit., p. 160. John Rawls, Political Liberalism, op. cit., p. 37. 208 por ejemplo 398– también será preciso adoptar una política perfeccionista. Por el contrario, el liberalismo considera que, por muy plausibles que sean las concepciones del bien por las que abogan estas doctrinas, no pueden ser impuestas públicamente. En el fondo, lo que más preocupa a los liberales es distanciarse de aquellas concepciones de la justicia dogmáticas, que ofrecen una idea del bien unívoca. En conclusión, el ideal de neutralidad juega un papel importante únicamente dentro del marco de concepciones razonables, que no entran en conflicto con la libertad individual en tanto valor que sustenta todo el edificio liberal. Pero este marco no es tan restrictivo como algunos críticos pretenden. Si tenemos en cuenta cuáles son las teorías alternativas, el liberalismo es la teoría que mejor puede dar cabida al pluralismo. De hecho, sin la asunción de que existen opciones de vida significativamente distintas, defender la autodeterminación individual carecería de sentido. Una vez clarificados los aspectos principales en relación con la definición y fundamentos de la neutralidad, el capítulo siguiente retoma la cuestión central que antes se dejó irresuelta; esto es, en qué medida el reconocimiento de derechos colectivos implicaría, para el estado, el sacrificio de este principio. 398 El estado marxista es un estado perfeccionista en la medida en que identifica el bien con una única actividad, el trabajo productivo, prohibiendo a los ciudadanos desempeñar un trabajo de los considerados alienantes. Sobre este punto, W. Kymlicka, Filosofía política contemporánea, op. cit., p. 221. 209 CAPÍTULO VII. MULTICULTURALISMO Y NEUTRALIDAD (II): LA COMPATIBILIDAD ENTRE NEUTRALIDAD Y DERECHOS COLECTIVOS 1. Introducción En tanto objeción a los derechos colectivos, la apelación a la neutralidad del estado no siempre se articula de la misma forma. En concreto, la adhesión a este ideal sirve de apoyo a teorías que valoran la trascendencia moral e implicaciones institucionales del tipo de demandas que plantean las minorías culturales de modo diferente. Como resultado, la incompatibilidad entre derechos colectivos y neutralidad estatal se ha tratado de fundamentar en argumentos también distintos. Sin embargo, como se adelantó en el capítulo anterior, cabe pensar que algunos de estos argumentos suponen una distorsión del significado original del principio de neutralidad en la tradición liberal, mientras que otros malinterpretan el objeto de las demandas de las minorías, proponiendo soluciones del todo insatisfactorias. El propósito último de este capítulo es, por un lado, exponer las razones que justifican ambas críticas y, por otro, mostrar que el reconocimiento de derechos colectivos no exige renunciar al postulado de la neutralidad en tanto elemento distintivo de la tradición liberal. Antes, a los efectos de enmarcar la discusión, conviene realizar algunas puntualizaciones previas con relación a ciertas cuestiones polémicas cuyo análisis se deja para más adelante: En primer lugar, a propósito de la identificación de las objeciones más relevantes a los derechos colectivos, se observó que algunos autores sostienen que reconocer estos derechos conllevaría violar la libertad individual. Claramente, la razón por la que Comanducci se oponía a los denominados “derechos culturales positivos” era por considerar que estos derechos entran en conflicto con los derechos civiles y políticos (con los “derechos liberales”, en sus propios términos). Asimismo, Garzón Valdés mantenía que la promoción pública de las identidades étnicas y culturales de los subgrupos que forman un estado es éticamente 210 inaceptable porque atenta contra la autonomía individual. No obstante, teniendo en cuenta la conclusión defendida en el capítulo anterior, si éste fuera el problema, apelar a la neutralidad sería incongruente. Más bien habría que sostener que el tipo de intereses individuales subyacentes a las reclamaciones de derechos colectivos (la pertenencia a una cultura, el reconocimiento de la identidad o la garantía de ciertos bienes culturales) caen fuera del ámbito en que el estado está obligado a ser neutral, justamente, porque atentan contra el valor central que justifica la propia doctrina liberal de la neutralidad. Las razones que podrían apoyar una conclusión en este sentido rara vez se desarrollan en profundidad. Esta omisión tiene una explicación bastante simple: muchos autores parten de la concepción dominante de derechos colectivos como derechos pertenecientes a un grupo en tanto entidad abstracta, en contraposición con los derechos de titularidad individual. Así, Comanducci asume que el objeto de los derechos colectivos es la conservación de la particular identidad de una cultura (como si el derecho perteneciera a “la cultura”) y no la protección de determinada clase de intereses individuales. De ahí deriva el conflicto –irresoluble, al plantearse en términos de valores absolutos– que este autor advierte entre los intereses de la cultura y los intereses del individuo, y, por extensión, entre derechos colectivos y derechos individuales. En definitiva, como se indicó anteriormente, lo que preocupa a la mayoría de autores liberales es distanciarse de posiciones comunitaristas extremas. Oponiéndose a los derechos colectivos pretenden descartar la verosimilitud de una ontología colectivista, cuyos fundamentos pudieran servir de base para apoyar la generación de deberes a expensas de la voluntad o de los intereses de los miembros individuales de un grupo. Sobre la implausibilidad de la noción de derechos colectivos que subyace a la posición descrita, así como sobre los defectos de los parámetros más comunes de aproximación al tema de las minorías culturales, ya se insistió ampliamente a lo largo de la primera parte del trabajo. Por tanto, no es preciso reiterar las razones por las que el argumento anterior no aporta nada a la discusión sobre la legitimidad 211 de la concepción de derechos colectivos que aquí se está tratando de juzgar. A pesar de ello, sí da pie a plantear una cuestión del todo distinta, que hace referencia a las posibilidades de conciliar, en una teoría liberal de los derechos de las minorías, autonomía, o libertad de elección individual, y derechos colectivos. Éste es un problema crucial –el de la relación entre libertad y cultura– que se explorará en capítulos sucesivos. En segundo lugar, como también se expuso, otros autores equiparan las demandas de las minorías a meras preferencias o deseos secundarios. Desde esta perspectiva, si bien los individuos pueden tener un interés en la pertenencia a su cultura, o querer ver sus signos culturales distintivos públicamente representados, no toda pretensión genera un derecho ni toda forma de vida tiene los mismos costes. En general, suponemos que el respeto a las personas no es infinitamente exigente y que los derechos no agotan el universo moral: algunas de las preferencias e intereses individuales pueden tratarse por vías alternativas como la negociación, mientras que otras son simple cuestión de gusto. Sobre la base de esta premisa, se entiende que el lenguaje de los derechos debe reservarse para delimitar de forma más o menos estricta lo que consideramos intereses o necesidades verdaderamente fundamentales para el bienestar de los seres humanos. Así, vimos en el capítulo anterior que uno de los ejes centrales de la teoría de la justicia rawlsiana es la noción de bienes primarios. Basándose en esta idea, Rawls favorece un modelo de igual distribución de los recursos a sabiendas de que su aplicación no tendrá efectos neutrales entre todos los planes de vida. En concreto, quienes tengan preferencias caras se verán desfavorecidos por este criterio de reparto, en comparación con aquellos individuos cuyas pretensiones son más modestas. Aun así, Rawls no considera que una objeción relevante al uso de los bienes primarios sea el que éstos no sirven para satisfacer a quienes tienen gustos caros. Antes bien, precisamente porque este tipo de preferencias no escapan al control individual, los individuos deben asumir la responsabilidad de adaptarse, modificándolas si es preciso. 212 A partir de esta reflexión, cabe preguntarse si los miembros de grupos culturales minoritarios que reclaman derechos colectivos no estarán exigiendo, en el fondo, que el estado les satisfaga sus “preferencias o gustos caros”. Desde luego, una respuesta afirmativa implicaría admitir que la pertenencia cultural no es un bien lo suficientemente básico como para ser tenido en cuenta a la hora de evaluar la justicia de un particular esquema de distribución de recursos. Éste es el argumento que subyace a la posición que adoptan aquellos autores que se oponen a los derechos colectivos pero, en cambio, reconocen no ver problema alguno en que “cada minoría se pague lo que desee”399. Un posible desarrollo de esta línea argumental podría admitir que, efectivamente, las estructuras culturales tienen un valor independiente, pero este valor es puramente estético. Al igual que muchas personas sintieron que el mundo perdía algo de valor irremplazable cuando el Liceo de Barcelona o la Fenice de Venecia sucumbieron bajo las llamas, lo mismo sucede cuando conocemos la desaparición de una lengua o de una cultura. Esta sensación de pérdida es muy frecuente. Sin embargo, por sí sola, no constituye una razón moral suficiente como para justificar un derecho a la cultura. Por último, el argumento cosmopolita –en la medida en que se interprete en el sentido delineado en el capítulo quinto– se revela como una objeción a tener en cuenta a la hora de discutir la relevancia moral de la pertenencia cultural. Pero, de nuevo, si nos inclinamos por alguna de estas dos últimas posiciones, recurrir al argumento de la neutralidad para impugnar los derechos colectivos no tiene demasiado sentido. Fundamentalmente, porque nadie afirma que una teoría de los derechos deba aspirar a ser neutral en relación con todos los intereses, o tenga que acomodar meras preferencias o deseos secundarios de los que podemos prescindir sin necesidad de realizar sacrificios insoportables. En definitiva, la alusión al ideal de neutralidad como argumento en contra de los derechos colectivos sólo adquiere verdadero interés teórico si se presume la legitimidad del interés individual en la pertenencia cultural. Como se explicó, lo que se mantiene es 399 P. Comanducci, “La imposibilidad de un comunitarismo liberal”, op. cit., p. 26. 213 la mayor adecuación de un enfoque distinto al de los derechos colectivos para hacer frente al problema del multiculturalismo. En lo que sigue, pues, mi interés principal se centrará en examinar críticamente esta alternativa. La cuestión del fundamento de aquella presunción tendrá ocasión de analizarse ampliamente a lo largo de los capítulos siguientes. 2. La neutralidad estatal como elemento de distinción entre “nacionalismo cívico” y “nacionalismo étnico” Recapitulemos. Tal como se expuso, existe una tendencia a pensar que asignar derechos colectivos a las minorías culturales implica renunciar al postulado de neutralidad estatal, y que, con ello, no sólo se pone en peligro la libertad de las personas sino también la igualdad entre los distintos grupos que conviven en un estado. Aquí, la alusión a la neutralidad se vincula al presupuesto de que el estado no debería fomentar ni promover cultura alguna. Si lo hiciera, estaría ipso facto privilegiando institucionalmente a unos grupos singulares en detrimento de otros y, por tanto, no trataría los intereses de cada individuo con igual consideración y respeto. Los exponentes de esta tesis (autores como Kukathas, Prieto Sanchís o Aguilar Rivera) mantienen que disponemos de un enfoque alternativo para enfrentar el problema del multiculturalismo. La opción que reivindican – frecuentemente ignorada, según ellos400– consiste en abrazar la idea clásica de tolerancia, interpretando consistentemente la obligación de neutralidad del estado, y valorando mejor las posibilidades que ofrecen derechos individuales ya reconocidos 400 Aunque a autores como Aguilar Rivera o Kukathas les preocupa que las señas de identidad del liberalismo se pierdan en el ferviente proceso de revisión teórica de nociones como “ciudadanía” y “derechos” en el que se han sumergido los teóricos del liberalismo en la última década, a mi juicio, esta preocupación es exagerada. En verdad, la mayoría de autores liberales de post-guerra han pensado que la tolerancia religiosa provee el mejor modelo para tratar con las diferencias etno-culturales, por lo que la línea que defienden no es exactamente novedosa. Tampoco es correcto decir que ha estado olvidada. De hecho, los autores denominados revisionistas –en la órbita de Kymlicka– construyen sus teorías como respuesta a los déficits de la visión tradicional de la tolerancia. Aunque todavía es pronto para emitir un veredicto al respecto, diríase que existe un amplio consenso, no acerca de la necesidad de cuestionar los presupuestos básicos del liberalismo, sino, más bien, de re-examinar algunas de 214 como la libertad de asociación. La acomodación de los intereses legítimos de las minorías, por tanto, no pasa por una revisión profunda de la teoría liberal hasta el punto de incorporar una nueva categoría de derechos. Cultura y política, como religión y política, deben permanecer separados. No es que los intereses culturales o religiosos de los ciudadanos sean secundarios o carezcan de relevancia. Más bien a la inversa: precisamente porque no es así, en una sociedad multicultural, donde las personas pertenecen o se identifican con grupos culturales y religiosos diversos, es especialmente importante que el estado sea neutral. Eso sí: debe garantizarse que no existen trabas o discriminaciones que impidan, en la práctica, el ejercicio de las libertades civiles. Pero ello únicamente requiere aplicar rigurosamente el principio de no discriminación. Pues bien, algunos teóricos mantienen que lo que distingue a las “naciones cívicas” –liberales– de las “naciones étnicas” –antiliberales– es, precisamente, la adopción de este enfoque401. A diferencia de las naciones étnicas, las naciones cívicas son neutrales en lo concerniente a las identidades etnoculturales de los ciudadanos y definen la pertenencia nacional en términos de adhesión a ciertos principios de democracia y justicia. En ellas la cultura, al igual que la religión, es algo que las personas son libres de elegir y cultivar en el ámbito privado, sin que el estado interfiera imponiendo determinados cánones, creencias o modelos de conducta. Los ciudadanos se unen a la polis a partir de los derechos, reglas y procedimientos liberal-democráticos. Estos acuerdos “cívicos” se sitúan más allá del ethnos pre-político; esto es, de las particulares identidades étnicas, nacionales o religiosas de los individuos. El concepto habermasiano de “patriotismo constitucional” resulta particularmente sugerente para dar cuenta de la idea subyacente a la versión “cívica” del nacionalismo402. La idea de fondo es que una sus implicaciones más acríticamente asumidas. Sobre la predominancia en la post-guerra del enfoque de la tolerancia, véase W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., pp. 3-4. 401 Sobre la distinción entre naciones cívicas y naciones étnicas, W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 24. 402 J. Habermas, “El estado nacional europeo. Sobre el pasado y el futuro de la soberanía y de la ciudadanía”, en J. Habermas, La inclusión del Otro, op. cit., p. 95. 215 cultura política liberal resulta suficiente para la integración social de una ciudadanía plural y, por tanto, para evitar la desintegración en sociedades complejas. Así pues, mientras que las naciones cívicas tienen una vocación inclusiva, las naciones étnicas son excluyentes. En las primeras, la constelación de derechos individuales civiles y políticos reconocidos constitucionalmente ya permite acomodar indirectamente las demandas de las minorías. En los últimos años, esta categorización se ha empleado con frecuencia para analizar la escalada de tensiones entre grupos etnoculturales a que se han visto sometidas, desde el colapso de los regímenes comunistas, las democracias recién instauradas en el Centro y Este de Europa. En un principio, este proceso renovador se contempló con optimismo: nuevos aires de apertura y libertad tras el final de la división Este-Oeste que había polarizado al mundo entero durante décadas. Pero, paradójicamente, la Europa post-comunista se ha convertido en un terreno fértil para el renacimiento de los movimientos nacionalistas. Naciones que parecían haberse evaporado tras el telón de acero han resurgido con ímpetu renovado. Los analistas occidentales han abordado este fenómeno desde múltiples perspectivas. No obstante, constituye un lugar común sostener que la transición a la democracia y la recuperación económica de la región no podrán concluirse satisfactoriamente si no se abandonan las lealtades y compromisos particularistas, tendentes a la disgregación, en aras de una más amplia identidad cívica por encima del espectro de las comunidades existentes. De lo contrario –se pronostica– la retórica del nacionalismo, de la xenofobia y del choque de identidades que ha conducido a la trágica crisis en los Balcanes terminará causando estragos en aquellos otros estados (como Albania, Bulgaria, Rumania, Azerbaijan, Ucrania o Lituania) cuya población también se compone de una mezcla de grupos etnoculturales distintos. Según esta visión, la actual “política de la identidad” en estos países es fatal; descansa en una polarización entre comunidades, con apelaciones constantes a los factores étnicos y religiosos diferenciadores, así como a la compensación por los daños sufridos en el pasado. Para muchos, el progreso 216 requiere olvidar este pasado, desmantelando cuanto antes la legitimidad de las constantes referencias en los ámbitos político y mediático a la cultura, la identidad o la religión. Los liberales deberían encabezar esta lucha, confiando en la educación para erradicar los sentimientos nacionalistas y persuadir de la bondad del universalismo. En pocas palabras: la clave de la transformación, se dice, radica en adoptar la perspectiva “cívica” que ha funcionado en el Oeste. Sin embargo, con independencia de que esta imagen predominante de la actual situación en la Europa Central y Oriental pueda ser acertada, la caracterización implícita de la existencia de una diferencia esencial entre los procesos de construcción democrática en esta región y los procesos en el Oeste es notoriamente falsa. En mi opinión, además, alimentar esta falsa dicotomía puede acarrear errores graves a la hora de evaluar cuáles son las mejores estrategias de transición hacia la paz y la democracia. 3. La esencia cultural de la nación. Ficciones históricas y políticas de construcción nacional No es verdad que en la construcción democrática de los estados occidentales la incidencia del nacionalismo haya sido escasa, ni tampoco que se hayan obviado, o relegado a un plano secundario, las características etnoculturales de los ciudadanos. Por el contrario, estos factores han desempeñado, y continúan desempeñando, un papel central en la práctica política. Así lo han constatado a lo largo de esta última década las contribuciones al debate sobre el nacionalismo y el multiculturalismo de prestigiosos filósofos o teóricos de la política como Raz, Margalit, Tamir, Taylor, Miller o Kymlicka, entre otros. En sus obras (que suelen incorporarse genéricamente bajo la etiqueta “nacionalismo liberal” 403), todos ellos coinciden en 403 J. Raz y A. Margalit, “National Self-Determination”, Journal of Philosophy, 87, 9, 1990, pp. 439-61; Y. Tamir, Liberal Nationalism, Princeton, Princeton University Press, 1993; G. Laforest (ed.) Charles Taylor. Reconciling the Solitudes. Essays on Canadian Federalism and Nationalism, Montreal&Kingston, McGill-Queen’s University Press, 1993. D. Miller, On Nationality, Oxford, Oxford University Press, 1995; W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, Oxford, Oxford University Press, 1995. Kymlicka ha realizados un resumen de las principales tesis de esta corriente en la introducción al número especial de la revista Ethical Theory and Moral Practice 217 destacar que la nacionalidad, y también el nacionalismo, han jugado de facto un papel primordial en la política de los estados democráticos occidentales404. En efecto, uno de los aspectos centrales que este movimiento de revisión teórica del liberalismo ha puesto explícitamente de manifiesto es que, históricamente, todos los estados liberales han estado activamente involucrados en proyectos de construcción nacional dirigidos, casi invariablemente, a fomentar la difusión y hegemonía de una sola cultura, por regla general, la mayoritaria. El no reconocimiento de este hecho explica la tendencia, en el transcurso del siglo XX, a obviar el análisis del nacionalismo y pone de manifiesto la inconsistencia de algunas premisas acríticamente aceptadas por la teoría democrática liberal moderna. A saber: el presupuesto implícito de la homogeneidad cultural interna de los estados, la idea de que los principios de la justicia en el ámbito de las relaciones internacionales son distintos a los que deben gobernar los estados, la asunción de que la ciudadanía en los estados liberales es más una cuestión de nacimiento que de elección, la premisa de que es legítimo que una constitución liberal establezca diferencias entre nacionales y extranjeros, o que el estado social distribuya primariamente los recursos disponibles entre sus propios ciudadanos. Todo ello refuerza la teoría de que los estados liberales son algo más que asociaciones contingentes unidas por un contrato formal al que los ciudadanos pueden vincularse o desvincularse de acuerdo con su voluntad405. A priori, diríase que los sobre “Nationalism, Multiculturalism and Liberal Democracy”, nº 1, 1998, pp. 143-57. En España, el profesor Calsamiglia ha defendido recientemente (en Cuestiones de lealtad, op. cit., capítulo 3) buena parte de las tesis centrales que identifican al nacionalismo liberal. 404 A raíz de la publicación de estas obras, ha habido una verdadera avalancha de artículos, libros y simposios que han abordado el fenómeno del nacionalismo tanto desde la perspectiva sociológica como desde la ética y la teoría política. En concreto, con respecto a la moralidad del nacionalismo, dos volúmenes colectivos son especialmente recomendables (aparte del número especial de Ethical Theory and Moral Practice citado): el editado por R. McKim y J. McMahan, The Morality of Nationalism, New York, Oxford University Press, 1997 (con contribuciones de J. Glover, Ch. Taylor, W. Kymlicka, R. Goodin, A. Buchanan y A. Margalit, entre otros). Desde la perspectiva de la ciencia política, véase el volumen de ensayos de Connor Ethnonationalism. The Quest for Understanding, New Jersey, Princeton University Press, 1994. 405 Y. Tamir, Liberal Nationalism, op. cit., p. 121. 218 individuos mantienen vínculos más profundos con sus compatriotas y que la teoría política y el derecho consagran, implícitamente, su legitimidad. Las doctrinas tradicionales sobre el liberalismo democrático raramente han abordado directamente la naturaleza de tales vínculos. Más precisamente, la cuestión de cómo se legitima el reconocimiento de los distintos autogobiernos estatales –en particular, la repercusión del fenómeno del plurinacionalismo en los criterios de construcción democrática– ha sido marginada en la teoría política. Enfatizando la necesidad de explorar estos temas que han permanecido en la “agenda oculta” del liberalismo, en expresión de Tamir406, los autores mencionados han procedido a mostrar que las relaciones entre esta teoría y el nacionalismo son bastante más intrincadas de lo que comúnmente se admite. Una de las tesis centrales es que la esencia cultural de los estados habría servido como criterio para delimitar y mantener la legitimidad de las fronteras políticas. A fin de evitar el cuestionamiento de la soberanía sobre un territorio, la mayoría de estados, tanto liberales como no liberales, han pretendido ser identificados como naciones a través de la difusión de una única lengua y cultura 407. La necesidad de una esfera pública donde poder reproducir los aspectos culturales de la vida nacional constituiría, de esta forma, la esencia de la reivindicación del derecho a la autodeterminación408. Aunque en la actualidad muchos liberales mantengan que nacionalismo y democracia son incompatibles, la conexión originaria entre ambos conceptos resulta evidente. Al elucidar las razones de esta conexión, se pone de relieve que la desatención normativa de las teorías modernas de la democracia hacia el problema de la definición del demos supone un descuido inexcusable. 406 Ibid., p. 117 W. Kymlicka, States, Nations and Cultures: Spinoza Lectures. Amsterdam, Vam Gorcum, 1997, p. 28; 408 Y. Tamir, Liberal Nationalism, op. cit., cap. 3, pp. 57-77. En este capítulo dedicado al derecho a la autodeterminación nacional, Tamir argumenta que en el centro de este derecho “stakes a cultural rather than a political claim” y, en este sentido, cabe distinguirlo del derecho de los individuos a autogobernar sus vidas y a participar en un proceso político democrático y libre. Asimismo, Margalit y Raz conceptualizan las demandas nacionales como primariamente 407 219 3.1. E Pluribus Unum. La vinculación histórica entre nacionalismo y liberalismo El surgimiento de las ideas de nación y nacionalismo está indisociablemente unido a la toma de consciencia del valor del autogobierno409. Como se apuntó, los partidarios del autogobierno durante las revoluciones francesa y americana vincularon el concepto de “pueblo propio de un estado” al de “nación”. Si el propósito republicano era defender que todos los poderes emanan del pueblo, se requería definir los elementos que conformaban el núcleo relevante de autoidentificación colectiva. Nadie pensó que cualquier conjunto de individuos que convivían contiguamente de forma casual podía aspirar al autogobierno. La idea de nación suplió esta necesidad de una identificación grupal más profunda que, con el tiempo, vendría a reemplazar la lealtad a antiguas comunidades locales o religiosas. Éstas pronto iniciarían su declive en tanto foco primario de reconocimiento mutuo. La invocación de la existencia de un substrato empírico previo a la existencia del estado se plantea cuando los liberales más convencidos empiezan a cuestionar la legitimidad de las estructuras de autoridad existentes en el ancien regime. En Francia, el Abad Sieyès, en su celebrado panfleto ¿Qué es el tercer estado?, escribió: “la nación existe ante todo. Es la fuente de todo. Su voluntad es siempre legal, ella es la propia ley. (...) Sería ridículo suponer que la nación estuviera sujeta a sí misma por las formalidades o por la Constitución a que ha sometido a sus mandatarios. Si hubiera tenido que esperar una manera positiva para ser una nación, no lo habría sido nunca. (...) La nación es todo lo que puede ser por el mero hecho de que es.” 410 Cuando, en El Federalista II, John Jay se planteaba la cuestión trascendental de si en América convenía más constituir una sola nación bajo un gobierno federal o culturales en “National Self-Determination”, incluido en J. Raz, Ethics in the Public Domain, op. cit., pp. 125-45. Esta tesis es compartida entre los teóricos contemporáneos del nacionalismo. 409 Ch. Taylor, “Why Do Nations Have to Become States?”, en G. Laforest (ed.) Ch. Taylor. Reconciling the Solitudes. Essays on Canadian Federalism and Nationalism, op. cit., p. 41; D. Miller, On Nationality, op. cit., pp. 29-30. 410 E. Sieyes, ¿Qué es el tercer estado? Ensayo sobre los privilegios, Madrid, Alianza, 1989, pp. 145, 147. 220 bien dividir los Estados en distintas confederaciones o soberanías, su argumento en favor de la primera opción se basó en enfatizar los lazos naturales, culturales e históricos que unían a todos los americanos a un mismo territorio: “He observado a menudo y con gusto que la independiente América no se compone de territorios separados entre sí y distantes unos de otros, sino que un país unido, fértil y vasto fue el patrimonio de los hijos occidentales de la libertad. (...) Con igual placer he visto que la Providencia se ha dignado conceder este país a un solo pueblo unido –un pueblo que desciende de los mismos antepasados, habla el mismo idioma, profesa la misma religión, apegado a los mismos principios de gobierno, muy semejante en sus modales y costumbres (...). Este país y este pueblo parecen hechos el uno para el otro, como si el designio de la Providencia fuese el que una herencia tan apropiada y útil a una agrupación de hermanos, unidos los unos a los otros por los lazos más estrechos, no se dividiera nunca en un sinnúmero de entidades soberanas.”411 Como puede verse, también los padres de la independencia americana se concebían a sí mismos como pertenecientes a una nación y apelaban a esta idea como justificación de un gobierno independiente. Cuando esta percepción de la existencia de una procedencia, lengua e historia comunes caló en las consciencias de los habitantes de distintos territorios se completó el proceso de fusión de las antiguas lealtades. Los individuos adquirieron la convicción de que eran ciudadanos de una única comunidad política, responsables los unos de los otros. La idea de nación, como afirma Habermas, proporcionó “un substrato cultural a la forma estatal jurídicamente constitucionalizada”412. A su vez, esta nueva forma de pertenencia compartida suministró la plataforma para la exigencia de un cambio radical en la fuente de legitimidad de las instituciones políticas. A partir de aquí, se iniciaría un proceso imparable de secularización del Estado, que supondría el traspaso de la soberanía del monarca a la soberanía del pueblo, y el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía. 411 A. Hamilton, J. Madison, J. Jay, El Federalista , México, Fondo de Cultura Económica, 1943, pp. 6-7. 412 J. Habermas, “El estado nacional europeo. Sobre el pasado y el futuro de la soberanía y la ciudadanía”, en su colección de ensayos La inclusión del otro, op. cit., p. 89. 221 Es posible, en este sentido, ver en el nacionalismo una idea genuinamente moderna. Ello no significa que haya nacido una forma de pensar radicalmente nueva. De hecho, sus elementos constitutivos pueden adivinarse en culturas premodernas. Por ejemplo, en la Grecia y Roma antiguas, la distinción entre compatriotas y extranjeros o foráneos ya está presente, así como la idea de que cada pueblo tiene su propio territorio. Si bien no cabe duda de que existía una comunidad cultural y étnica que, en ocasiones, era invocada en el ámbito político, en general, se considera que no es posible hablar de “consciencia nacional” durante este período413. Tampoco en la Edad Media ni en siglos posteriores, durante los cuales los individuos se concebían a sí mismos como vinculados a una provincia, región o ciudad sin que, a excepción de la religiosa, existiera otro tipo de percepción subjetiva más amplia. La mayoría de estudiosos del nacionalismo coincide en señalar que, hasta la segunda mitad del siglo XVIII, no hay evidencias concluyentes de que los europeos tuvieran alguna consciencia de nacionalidad414. Obviamente, esta fecha no es indicativa de una transformación repentina. Los cambios se produjeron paulatinamente. Para explicar esta transformación, Ernest Gellner ha desarrollado una visión funcional de la relevancia de la nacionalidad particularmente interesante. Según Gellner, el nacionalismo no es fruto de una aberración ideológica ni de un exceso emocional, sino que se halla firmemente arraigado en las exigencias estructurales distintivas de la sociedad industrial 413 Como ya señalara Renan en 1882 “la antigüedad clásica tuvo repúblicas y reinos municipales, confederaciones de repúblicas locales e imperios; pero no tuvo naciones en el sentido que nosotros las entendemos”, E. Renan, ¿Qué es una nación? Cartas a Strauss, Madrid, Alianza, 1987, p. 61. En el mismo sentido se pronuncian hoy autores como Miller, (On Nationality, op. cit., p. 30) y Anthony D. Smith (National Identity, London, Penguin Books, 1991, p. 8). 414 Al menos ésta es la teoría de Hayes y Kohn (véase W. Connor, “From Tribe to Nation”, en W. Connor, Ethnonationalism. The Quest for Understanding, pp. 210-213) con la que autores como Miller estarían de acuerdo. Otros reconocidos teóricos sociales estudiosos del nacionalismo también sitúan la aparición de los estados-nación y del nacionalismo a finales del siglo XVII y principios del XVIII, aunque suele reconocerse la dificultad de poner fechas a un proceso de gran complejidad cuyas fuentes están localizadas, inicialmente, sólo entre las clases educadas. A. D. Smith, National Identity, London, Penguin Books, 1991, pp. 84-85; M. Guibernau, Los nacionalismos, Barcelona, Ariel, 1996, p. 62. 222 moderna415. Este movimiento constituye una manifestación externa de la profunda modificación de las relaciones entre gobierno y cultura que la propia industrialización requiere. Gellner llega a esta conclusión tras un minucioso análisis de la transformación de dichas relaciones en el paso de una sociedad agraria a una sociedad industrial. Muy sucintamente, la teoría sería la siguiente: La estabilidad de la estructura de funcionamiento social en las sociedades agrarias y pre-industriales es incompatible con las modernas sociedades industrializadas. En éstas últimas, el cambio es tan acelerado y continuo que precisa la movilidad ocupacional de los individuos. Éstos difícilmente podrán ocupar la misma posición laboral durante toda su vida. Tanto el sistema de división del trabajo como la evolución tecnológica exigen una rápida adaptación a los cambios, y ello, a su vez, requiere el desarrollo de capacidades comunes de forma que los procesos de aprendizaje sean inteligibles para todos. Por este motivo, la formación educativa que se promueve es de tipo genérico, precede a la actividad profesional y no está tan directamente conectada con ella como lo está en una sociedad agraria. Si bien la sociedad industrializada es una sociedad de especialistas, la separación entre ellos no es abismal: los individuos desarrollan las habilidades generales necesarias que posibilitan la comprensión de otras actividades profesionales sin demasiado esfuerzo. “Trabajar” ya no consiste en la manipulación de materia sino en la de significados. De ahí que la educación sea un elemento fundamental en estas sociedades: “El grado de alfabetización y competencia técnica que se exige como moneda corriente conceptual en un medio estándar a los miembros de esta sociedad para tener plenas posibilidades reales de empleo y gozar de una ciudadanía honorable plena y efectiva es tan elevado que no puede ser proporcionado por las unidades de parentesco o locales al uso. Sólo puede hacerlo algo similar a un sistema educativo 'nacional' moderno (…). El símbolo y principal herramienta del poder del estado no es ya la guillotina sino el doctorat d´etat. Actualmente, es más importante el monopolio de la legítima educación que el de la legítima violencia. Cuando se entiende esto también se entienden la 415 E. Gellner, Naciones y nacionalismo, Madrid, Alianza, 1988, p. 53. 223 perentoriedad del nacionalismo y sus raíces, que no están en la naturaleza humana, sino en cierta clase de orden social hoy en día generalizado.”416 Sobre la base de las razones que se resumen en este párrafo, la tesis de Gellner es que la era de transición al industrialismo está abocada a ser una era de nacionalismo. Un período de reajuste donde las fronteras políticas tenderán a coincidir con las culturales. No se trata tanto de que el nacionalismo imponga la homogeneidad, sino que el nacionalismo refleja la necesidad objetiva de homogeneidad417. Al feudalismo de las sociedades agrarias poco le importó la diversidad cultural y religiosa mientras se pagaran los tributos. De hecho, la cultura era patrimonio de unos pocos eruditos y clérigos. En cambio, la viabilidad de un estado industrial moderno requiere el desarrollo de una cultura estandarizada y centralizada. En palabras de Gellner, el estado nacional moderno soluciona este expediente volviendo “clérigo” a todo el mundo418. Para lograrlo, la tarea de educar se sustrae de manos privadas y pasa a ser una de las funciones públicas más importantes del estado. Ésta es la precondición básica para la difusión de una cultura prácticamente oficial que, en último término, se verá como depositaria natural de la legitimidad política419. Sólo entonces, dice Gellner, “constituye un escándalo cualquier desafío que hagan unidades políticas a sus fronteras”420: “Es en estas condiciones, y sólo en ellas, cuando puede definirse a las naciones atendiendo a la voluntad y a la cultura, y, en realidad, a la convergencia de ambas con unidades políticas. En estas condiciones el hombre quiere estar políticamente unido a aquellos, y solo aquellos, que comparten su cultura.”421 Esta aproximación al fenómeno del nacionalismo permite comprender por qué la construcción del estado moderno no pudo ser indiferente a la cultura. Asimismo, explica la necesidad de cierta homogeneidad cultural sin apelar a fuentes 416 Ibid., p. 52. Ibid., capítulo 4. 418 Ibid., p. 49. 419 Ibid., pp. 44-51, 59-61. 420 Ibid., p. 80. 421 Ibid. 417 224 emocionales o naturales sobre el origen de la nación. En otra sección de este capítulo se reconsiderará la suficiencia de esta explicación de las raíces del nacionalismo. De momento, importa retener que el nacionalismo es un fenómeno de masas y que su emergencia obedece a factores diversos de naturaleza compleja, por lo que la efectiva permeación de la “consciencia nacional” en el sistema de valores individuales habría de llevar mucho tiempo. En este sentido, aunque el nacionalismo cumplió una función catalizadora de la transformación democrática, los cambios no ocurrieron de la noche al día422. Por otro lado, tampoco el término “nación” surgió en el período de las revoluciones liberales. Se requeriría algo más que una breve disgresión terminológica para captar las profundas y complejas transformaciones que ha sufrido el significado de este término a lo largo de la historia423. No obstante, conviene tener en cuenta que la palabra proviene del latín natio, participio pasado del verbo nasci, que significa nacer. En la época romana, “nación” no hacía referencia a grupos políticamente organizados, sino a comunidades de origen integradas geográfica y culturalmente (por medio del asentamiento territorial y de una lengua y tradiciones comunes). También se ha constatado que, en algunas universidades medievales, la nationem de un estudiante designaba el sector geográfico del que procedía. No obstante, Raymond Williams observa que, cuando el término se introdujo en la lengua inglesa en el siglo XIII, su sentido primario era étnico o racial, no meramente territorial y ni mucho menos político. Típicamente, 422 Ahí estriba la dificultad de poner fecha de origen a los distintos estados nacionales. Como indica Connor: “the fact that the members of the ruling elite or intelligentsia manifest national sentiment is not sufficient to establish that national consciousness has permeated the value-system of the masses. And the masses, until recent times, were totally or semi-illiterate, furnished few hints concerning their view of group-self”, W. Connor, “From Tribe to Nation”, op. cit., p. 212. 423 Para una descripción detallada del significado originario y de las sucesivas alteraciones del significado de este término: W. Connor, “A Nation is a Nation, Is a State, Is an Ethnic Group...”, en su libro Ethnonationalism, op. cit., pp. 92-97; R. Williams, Keywords. A Vocabulary of Culture and Society, Fontana, 1976, pp. 178-180. 225 se entendía que las naciones tenían una base étnica homogénea424. Lo destacable, pues, no es tanto la invención de una palabra nueva sino la transformación de su significado en un momento histórico posterior. Como observa Miller, “Ideas of national character and so forth were of long-standing. What was new was the belief that nations could be regarded as active political agents, the bearers of the ultimate powers of sovereignty. This in turn was connected to a new way of thinking about politics, the idea that institutions and policies could be seen as somehow expressing a popular or national will.”425 En suma, en el momento en que los ideales democráticos universalistas y la ideología nacional emergente se fusionaron se sembró la semilla de un nuevo orden al servicio de una utopía de igualdad y emancipación humanas. Pero, al mismo tiempo, la confusión conceptual entre nación y estado, el progresivo eclipse de una distinción que, hasta entonces, se había mantenido diáfana, iba a tener una influencia decisiva tanto en las prácticas políticas post-revolucionarias como en el pensamiento filosófico moderno. Uno de los resultados visibles de la vinculación originaria del nacionalismo con el liberalismo es el uso sinónimo de los conceptos de nación y estado. Demostrando su extraordinario arraigo social, esta tendencia ha perdurado hasta hoy, a pesar de que los diccionarios suelen distinguir entre ambos términos y de que muchos teóricos son conscientes de sus distintas connotaciones. Así, se habla de la “nacionalidad” en referencia a la pertenencia a un estado, del “derecho internacional”, de “organizaciones internacionales”, de las “Naciones Unidas”. Si se 424 R. Williams, Keywords. A Vocabulary of Culture and Society, op. cit., p. 178. Sobre las bases étnicas de la nación así como sobre la confusión y sucesivos entremezclamientos de los términos “étnia”, “raza” y “nación”, véase A. D. Smith, National Identity, op. cit., cap. 2. 425 D. Miller, On Nationality, op. cit, p. 31. Ernest Barker formuló esta misma idea de forma particularmente brillante: “The self-consciousness of nations is a product of the nineteenth century”, escribía, “Nations were already there; they had indeed been there for centuries. But it is not the things which are simply ‘there’ that matter in human life. What really and finally matters is the thing which is apprehended as an idea, and, as an idea, is vested with emotion until it becomes a cause and a spring for action. (…) a nation must be an idea as well as a fact before it can become a dynamic force.”; citado en W. Connor, “SelfDetermination: The New Phase”, en su Ethnonationalism, op. cit., p. 4. 226 comprende en el marco de la fusión histórica entre nacionalismo y liberalismo, esta laxitud terminológica no suscita perplejidad alguna. Al reivindicar la idea de que la unidad nacional debe ser congruente con la unidad política, la nacionalidad adquirió un cariz marcadamente ideológico y se convirtió en un “ismo” más426. Los liberales revolucionarios asumieron que son las naciones las que pueden aspirar a autodeterminarse políticamente. El estado es sólo la representación institucional de la voluntad de un pueblo. Aunque la soberanía sobre un territorio es el elemento esencial que distingue al estado de otras asociaciones humanas (además, claro está, de sus particulares objetivos y de los métodos que emplea para alcanzarlos427), se sobreentendió que sus miembros estaban unidos por lazos étnicos y culturales hasta el punto de constituir una “hermandad” –en el evocador substantivo usado por Jay. Consecuentemente, durante este período formativo, la legitimidad del estado pasó a derivarse de su función de prestación de soporte institucional a la nación; ésta se convierte en el único símbolo de la lealtad, solidaridad y fraternidad entre todos los ciudadanos de la unidad política. Quienes apoyaron las revoluciones francesa y americana se describían a sí mismos como patriotas, al igual que los promotores de las revoluciones liberales en otros países europeos bajo la influencia de estos modelos. En definitiva, la amplia aceptación de que “la soberanía reside esencialmente en la nación”428 trajo consigo un nuevo discurso político que promovió la ecuación entre “nación” y “pueblo propio de un estado” y entre “nacionalismo” y “patriotismo”. Esta evolución, que alteró radicalmente las estructuras de poder hasta entonces existentes, cristaliza en lo que Habermas ha denominado “una doble codificación de la noción de ciudadanía”: el estatus de ciudadano viene a consagrar 426 De esta forma, en la actualidad, teóricos como Gellner consideran que el nacionalismo es un principio político que sostiene que debe haber congruencia entre las unidades nacional y política. E. Gellner, Naciones y nacionalismo, Madrid, Alianza, 1988, p. 13. 427 En la clásica definición de Weber, “estado” es una comunidad humana que tiene el uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio. 428 Así lo declaraba el artículo 3 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, supra. 227 una pertenencia previa, pre-política, a la nación, al tiempo que una posición jurídica definida mediante los derechos civiles429. Por lo que respecta a las fronteras territoriales, su importancia se iría acentuando a medida en que la acción estatal impactaba en las actividades ordinarias de los ciudadanos. Como resultado de toda esta transformación, el estado-nación se consolidó como magnitud política de primer orden. Por supuesto, la vinculación del nacionalismo con la soberanía popular no significó, en un principio, que el pueblo debía gobernar de forma directa, sino únicamente que el pueblo –y no el monarca– era la fuente última de autoridad política. La efectiva consecución de la democracia y la conquista de los derechos de la ciudadanía será el fruto de un lento proceso de lucha en contra de los privilegios de las clases sociales dominantes. En verdad, las revoluciones liberales tan sólo supusieron el punto de partida de este proceso. 3.2. La idea de nación y las políticas de construcción nacional ¿Cómo se logró completar esta evolución hacia la identificación entre nación y estado?; ¿qué elementos definían a la entidad que, de acuerdo con los liberales, estaba destinada a constituirse en sujeto primario de legitimidad política? Ya se ha dicho que, etimológicamente, el término “nación” alude a la idea de comunidad de origen, de grupo con connotaciones de afinidad cultural, parentesco étnico e integración territorial. Pero lo cierto es que la transformación de la nacionalidad en un principio político se tradujo en la progresiva pérdida de relevancia de estas características objetivas que, en la actualidad, la corriente revisionista del liberalismo no considera decisivas. El retorno de la nación a la teoría política no consiste en la recuperación del concepto organicista o etnocéntrico de nación, sino en la valoración de la concepción “cívica” asociada a la figura de Ernest Renan. Siguiendo a Miller –cuya definición aglutina los componentes básicos que también resaltan otros importantes teóricos del nacionalismo– una nación es, ante todo, una comunidad constituida por una creencia compartida y por un compromiso mutuo 429 J. Habermas, “El estado nacional europeo. Sobre el pasado y el futuro de la soberanía 228 entre sus miembros, conectada a un territorio particular y distinguida de las demás comunidades por una cultura pública430. Aunque todos los elementos son relevantes, el quid de la definición radica en la idea de “creencia”: las naciones existen cuando sus miembros se reconocen mutuamente como compatriotas. En el mismo sentido se pronuncia Connor, quien matiza que, en última instancia, lo que importa a la hora de evaluar si un grupo constituye una nación “is not what is but what people believe is”431. Asimismo, Tamir observa que todos los intentos de singularizar un conjunto particular de características objetivas necesarias y suficientes para definir “nación” han fracasado. En su opinión, el único factor necesario, aunque no suficiente, para que un grupo pueda considerarse como nación es la existencia de una “consciencia nacional” 432. Aunque la historia común, los proyectos colectivos de futuro, la lengua, la religión, la etnia o el territorio son, en potencia, elementos significativos, ninguno de ellos es imprescindible 433. Teniendo en cuenta estas ideas, quizás quien mejor ha sabido captar la esencia de la nación haya sido Anderson. En una expresión particularmente afortunada, este autor se refiere a la nación como una “comunidad imaginada”. Con este calificativo, Anderson alude, no a que la nación es algo enteramente inventado, sino a la idea de y de la ciudadanía”, op. cit., pp. 89-90. 430 D. Miller, On Nationality, op. cit., p. 27. Véase un desarrollo de los elementos que resalta Miller en su definición en A. Calsamiglia, Cuestiones de lealtad, op. cit., pp. 100-7. 431 W. Connor, “A Nation Is a Nation, Is a State, Is an Ethnic Group”, op. cit., p. 92. 432 Y. Tamir, Liberal Nationalism, op. cit., p. 65. 433 Ibid. Aunque alguien podría sostener que también un bien material como es el territorio constituye un elemento imprescindible (en el sentido de que, en general, es difícil desarrollar un proyecto colectivo o haber tenido una historia común sin la concentración territorial) existen grupos que se consideran a sí mismos naciones y que carecen de un territorio concreto. Por ejemplo, la Unión Internacional Romaní (IRU), en su V Congreso Mundial celebrado recientemente en Praga sostuvo que los romaníes no son una etnia sino una nación con una cultura común y una historia de discriminación similar, aunque vivan dispersos por los cinco continentes. Sobre la base de esta auto-percepción, esta asociación reclama su configuración en tanto entidad política con autoridad suficiente para ser interlocutor de gobiernos y organizaciones internacionales, demanda que ha encontrado el respaldo de organizaciones internacionales como la ONU o la OSCE. Noticia extraída de El País, 30-7-2000, p. 26: “Los gitanos, una nación sin territorio”. 229 que su existencia depende de actos de imaginación colectiva que se manifiestan a través de artefactos culturales434. Como ya observara Renan en su famosa conferencia dictada en La Sorbona en 1882, las naciones así entendidas son algo nuevo, desconocido en la antigüedad435. Renan hizo hincapié en la relevancia del factor subjetivo, mostrando que era posible encontrar contra-ejemplos a cada uno de los atributos objetivos a que solía apelarse para probar la existencia de una nación: ni la raza, la lengua, la religión, la comunidad de intereses o la geografía le parecían elementos decisivos436. La conclusión a que llegó es que la nación es “un alma, un principio espiritual” constituida por la posesión de un legado de recuerdos del pasado junto a la voluntad actual de continuar la vida en común. El único elemento tangible, por tanto, sería el consentimiento de los miembros actuales. Según su celebrado dictum, la nación es “un plebiscito de todos los días”437. Pero la naturaleza de esta entidad – el núcleo que conduce a reafirmar la voluntad de convivencia– continúa siendo intangible; se basa en los lazos psicológicos que unen a un pueblo diferenciándolo, según la convicción de sus miembros, de los demás pueblos. No obstante, la elusividad de este vínculo subjetivo no ha impedido que el apego a la identidad 434 B. Anderson, Imagined Communities, op. cit., pp. 6-7. Como el propio autor indica en las páginas de referencia, en esta idea radica su discrepancia con aquellos teóricos sociales del nacionalismo que, como Gellner, que asimilan “invención” a “fabricación” y “falsedad”, más que a “imaginación” y creación”. A diferencia de Gellner, Anderson no yuxtapone la existencia de comunidades “verdaderas” o “genuinas” a comunidades “falsas”. Como se explicará más adelante, según su teoría, las comunidades se distinguen por la forma en la que son imaginadas. 435 E. Renan, ¿Qué es una nación? Cartas a Strauss, op. cit., p. 61. 436 Ibid., pp. 68-82. A Renan le interesaba, sobre todo, advertir del grave error que suponía confundir la raza con la nación y definir la nacionalidad en términos de pertenencia a una etnia, en lugar de pertenencia a una comunidad histórica reafirmada por el consentimiento. Con ello, pretendía desvincular el nacionalismo francés, asociado al pensamiento ilustrado, del etnocentrismo promovido por el pensamiento romántico (causado, en parte, por la invasión y ocupación napoleónica de 1806) que caracterizaba al nacionalismo alemán. Concretamente, Renan se oponía a las abstracciones metafísicas que amparaban la anexión de Alsacia-Lorena, afirmando que “una nación jamás tiene verdadero interés en anexionarse o retener un país contra su voluntad”; Ibid., p. 84. 437 Ibid., p. 83. 230 nacional haya mostrado en el pasado, y continúe mostrando en el presente, un vigor inusitado a la hora de movilizar a colectividades humanas enteras. Ahora bien, en contraste con esta idea de nación, la definición de la propia imagen de los estados que pretendieron proyectar los revolucionarios liberales se basaba en connotaciones objetivas carentes de soporte empírico. La realidad, mucho más compleja y multifacética, se obvió en aras de la recreación subjetiva de la unidad social deseada. Así, es notoriamente falso que existiera una genuina homogeneidad étnica, cultural, religiosa o lingüística en América o en Francia. Liberales como Jay sólo pudieron realizar afirmaciones como las antes transcritas ignorando a grandes grupos de individuos –claramente, a los negros y a los pueblos indígenas. Además, tampoco es cierto que las fronteras territoriales coincidieran con los grupos culturales existentes. En el caso de Estados Unidos, los colonizadores anglosajones y sus descendientes formaban menos de la mitad de la población en el tiempo de la revolución, y ni mucho menos se hallaban dispersos por toda la geografía. Aun cuando dominaban en las trece colonias que originalmente constituyeron la federación, más adelante decidieron no admitir a ningún nuevo estado en cuyo territorio predominara la población autóctona. Aunque hubiera sido factible en el siglo XIX crear, en el sudoeste americano, estados dominados por navajos o chicanos “a deliberate decision was made not to accept any territory as a state unless these national groups were outnumbered”438. En algunos casos, este objetivo se logró rediseñando las fronteras, de tal modo que los pueblos indígenas o los grupos de hispanos quedaran en minoría en sus territorios tradicionales439. Así, tras la guerra con México en 1848, se promovió la emigración masiva hacia la zona, y se adoptaron políticas concretas dirigidas a suprimir el español de la esfera pública. En otros casos –como Hawaii– la admisión de un estado como miembro de la federación se pospuso hasta que la influencia de 438 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., pp. 28-9. Sobre otras medidas similares de supresión cultural e institucional adoptadas por otros estados, véase la obra de J. Crawford, Hold Your Tongue. Bilingualism and The Politics of 439 231 los colonizadores anglófonos fuera indiscutible. La Ley federal de 1910 que concedió la estatalidad a Arizona y Nuevo México fue particularmente explícita, toda vez que requería que las escuelas públicas operaran en inglés y que todos los oficiales y legisladores del Estado debían leer, escribir, hablar y entender la lengua inglesa440. Como es obvio, esta exigencia impuso serias limitaciones al ejercicio de los derechos individuales de participación democrática a un número significativo de ciudadanos que no hablaba inglés. De hecho, Louisiana fue el único estado admitido en un momento en que la mayoría de la población no hablaba inglés. La adquisición de este territorio en 1803 dobló el territorio de Estados Unidos así como su población francófona. Pero más que el número en sí de francófonos, a Thomas Jefferson le preocupaba su concentración territorial. Napoleón había accedido a vender Lousiana bajo la condición de que sus habitantes disfrutarían de todos los derechos, privilegios e inmunidades, según la Constitución federal, de los demás ciudadanos norteamericanos. Sin embargo, la Constitución no ofrecía ninguna guía acerca del estatus de los pueblos anexionados, y el tratado carecía de mecanismos de ejecución. Aunque se confiaba en la honorabilidad de las intenciones norteamericanas, Crawford comenta que “Even as he signed the treaty, Jefferson expressed a private view that ‘our new fellow citizens are yet as incapable of self-government as children’”441. El presidente pronto mostraría claramente su actitud imperialista nombrando un governador que no hablaba francés y suspendiendo hasta un futuro inespecificado la celebración de elecciones locales (sin decir nada sobre la estatalidad o el sufragio). Aunque, a medida en que el descontento aumentó, Jefferson aconsejó a su gobernador que revisara la política de inglés oficial, continuaron los planes para “americanizar” el territorio, en “English Only” (Reading, Mass., Addison-Wesley, 1992), en la que se basan los datos que se exponen. 440 Sobre los recientes intentos frustrados de obtener una declaración de inconstitucionalidad de esta ley por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos J. J. Álvarez González, “Derecho, idioma y estadidad norteamericana: El caso de Puerto Rico”, Revista de LLengua i Dret, nº 31, setembre 1999, pp. 87-90. 441 J. Crawford, Hold Your Tongue, op. cit., p. 40. 232 particular la promoción de asentamientos masivos en la zona442. Cuando, en 1912, Lousiana pasó a ser un estado de la Unión, aun retenía una mayoría de francófonos, pero el Congreso insistió en que las leyes e informes oficiales fueran publicados sólo en inglés y en que se reemplazara el código de derecho civil francés por el common law443. Asimismo, tras la invasión norteamericana de Puerto Rico en 1898, el inglés pasó a ser, de facto, el idioma oficial de la isla, al ser el único empleado por los gobernadores militares y sus ministros. Aunque poco tiempo después –en 1902– se aprobó una ley que disponía la co-oficialidad del inglés y del español, la inmediata asimilación cultural de Puerto Rico se convirtió en objetivo primordial para la administración colonial. Incluso el nombre de la isla fue anglosajonizado: oficialmente, Puerto Rico pasó a ser “Porto Rico”, denominación ésta que prevaleció hasta 1932. José Julian Álvarez destaca otras medidas como la supresión de las instituciones de derecho civil y la imposición de leyes norteamericanas, la exigencia por parte de las leyes federales de que los procedimientos formales en las agencias federales se condujeran en inglés, o la imposición del inglés como idioma de enseñanza escolar –política, esta última, que perduró oficialmente hasta 1949444. 442 En 1807, Jefferson propuso reinstalar a treinta mil americanos blancos de habla inglesa en Lousiana “in order to make the majority American, and make it an American instead of a French State”. Sobre estas políticas, J. F. Perea, “Los Olvidados. On the Making of Invisible People”, op. cit., pp. 978-981. 443 Hacia 1840 el francés inició su declive. Los inmigrantes eran ahora la mitad de la población de Louisiana y los jóvenes francófonos usaban cada vez más el inglés para no quedar marginados de las posibilidades de éxito profesional. En la convención para reescribir la Constitución celebrada en 1845, los habitantes originarios sólo estaban representados en un tercio de los delegados. Éstos iniciaron una campaña para promover el bilingüismo. Uno de estos delegados justificó esta petición con las siguientes palabras: “That population that once had the property and every thing, that were the possessors of their territory…have yielded to the iron rule of time, and all that they ask of this new and unconquered population that have covered the land, is to be heard. They do not ask it as an act of generosity, but as an act of justice. Will you listen to their demands? That is the question” (citado en J. Crawford, Hold Your Tongue, op. cit., p. 43) 444 A pesar de todos estos intentos de supresión cultural conducidos oficialmente, la realidad es que el bilingüismo en Puerto Rico siempre ha tenido un carácter ficticio. Así lo admitió en tono resignado Franklin D. Roosevelt, quien, en 1937, manifestó su frustración por el fracaso de todas las medidas adoptadas con el propósito de imponer el inglés en la isla. Cr. Ibid., 65-69. 233 Con respecto a los pueblos indígenas, los norteamericanos no tuvieron reparos en utilizar mecanismos todavía más coercitivos. La frustración por la lentitud de la asimilación llevó a tomar medidas para “civilizar” al enemigo. La Indian Peace Commission de 1868, creada para investigar por qué razón los americanos nativos ofrecían tanta resistencia a su “destino manifiesto” concluyó que la mejor forma de acelerar el proceso era la asimilación lingüística: “through sameness of language is produced sameness of sentiment, and thought; customs and habits are moulded and assimilated in the same way”. Así empezó una iniciativa federal, que muchos califican de auténtico genocidio cultural, para reconstruir la identidad indígena a imagen y semejanza del hombre blanco. Los niños fueron separados de sus padres, a menudo forzosamente, y conducidos a escuelas públicas alejadas de sus tribus donde eran severamente castigados si hablaban en otra lengua que no fuera el inglés. Por supuesto, teniendo en cuenta los constantes flujos migratorios hacia Norteamérica en siglos posteriores, sería absurdo definir a los grupos nacionales que actualmente encontramos en Estados Unidos o Canadá sobre la base de la cultura, la raza o la descendencia común445. Ahora bien, las constataciones empíricas nunca se erigieron en un argumento de peso que impidiera la implicación activa de las instituciones públicas en un proceso –de “americanización”, en el caso de Estados Unidos– que trató de resaltar la unicidad de tradiciones, lenguas y culturas frente a la diversidad existente. E pluribus unum. Éste habría sido el lema. Por ello, autores como Martin Schain sostienen que, a pesar de los distintos modelos de integración por los que franceses y americanos optaron, en el fondo, la idea del melting-pot también asumía, al igual que el modelo republicano en Francia, que el resultado de la “mezcla” sería la hegemonía de los valores anglosajones: 445 De ahí que los defensores del nacionalismo liberal insistan especialmente en que la nación no puede ser definida en base a la raza o la descendencia. Sobre este punto, Kymlicka subraya que la inmigración –primero, procedente de Europa y, en la actualidad, de Asia y Africa mayoritariamente– ha reducido a los americanos o canadienses de descendencia directa anglosajona a una ínfima minoría. W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., pp. 22-23. 234 “the literature on the ideal of immigrant integration during the nineteenth century in the United States –whatever the contradictions in reality– seemed destined to play a role in America not unlike that of the French Republican model. It supported intermarriage, the hegemony of English cultural and political values together with English as a common language. The ideal gained increased institutional support at the local level, as education spread after the Civil War.”446 La naturaleza sesgada del melting-pot se evidenció en tiempos de crisis, cuando alguna otra versión cultural, distinta a la anglosajona, pareció ganar terreno. Ya se ha hecho referencia al caso de Lousiana. Algún tiempo antes, también la presencia alemana en Pennsylvania había resultado preocupante para los norteamericanos. Benjamin Franklin, alarmado ante la proliferación de periódicos y signos en alemán así como de escuelas que empleaban esta lengua dijo : “Why should Pennsylvania, founded by the English, become a Colony of Aliens, who will shortly be so numerous as to Germanize us instead of our Anglifying them, and will never adopt our Language or Customs, any more than they acquire our Complexion.”447 En suma, es posible hacer una lectura étnica y anglocentrista de la historia de Estados Unidos. En contra de la versión recurrente de la identidad americana definida por el mito de la fusión espontánea de lenguas y culturas, la exaltación de la libertad y el respeto al pluralismo “the ‘pot’ into which everybody has been supposed to melt is white, Anglo-Saxon, Protestant, male”448. 446 M. Schain, “Minorities and Immigrant Incorporation in France: the State and the Dynamics of Multiculturalism”, en C. Joppke, S. Lukes, Multicultural Questions, op. cit., p. 202. En su artículo, Schain expone algunos ejemplos que muestran que, a pesar de que el modelo americano de integración careció de soporte institucional hasta la década anterior a la primera guerra mundial, la dominación cultural en la vida política y social de los valores ingleses siempre estuvo asegurada. En el debate actual sobre el multiculturalismo en Francia, algunos autores han cuestionado la plausibilidad de la usual oposición entre el modelo de incorporación francés (republicano) y el modelo americano (demócrata). Sobre este punto, E. Fassin, “’Good to Think’: the American Reference in Discourses of Immigration and Ethnicity”, en C. Joppke, S. Lukes, Multicultural Questions, op. cit., pp. 224-41. 447 Citado en J. Crawford, Hold Your Tongue, op. cit., p. 37. 448 V. Bader, “The Cultural Conditions of Transnational Citizenship. On the Interpenetration of Political and Ethnic Cultures”, Political Theory, vol. 25, nº 6, 1997, p. 776. 235 Por lo que se refiere a la situación geográfica y social previa a la emergencia de los estados nacionales en Europa, la reflexión que cabría hacer es análoga. Al igual que en Norteamérica, cualquier investigación rigurosa de la formación de las naciones europeas a lo largo del siglo XIX arrojaría la conclusión de que, en prácticamente todas ellas, la heterogeneidad etnocultural preexistente no fue óbice para adoptar políticas de construcción nacional deliberadamente dirigidas a crear una consciencia nacional esencialista basada en convenciones y mitos arbitrarios449. Ciertamente, la historia del republicanismo francés ha sido el modelo político más influyente de nación democrática en Europa, por oposición al modelo étnico de Kulturnation alemán. No obstante, también aquí los discursos enmascaraban la ambivalencia entre la proclamación del universalismo y un concepto de pertenencia a la nación que involucraba una idea chauvinista de “lo francés”. Los redactores de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano debieron haber sabido que “el pueblo” del que provenía la legitimidad política estaba compuesto por alsacianos, vascos, bretones, catalanes, flamencos y occitanos, además de franceses. En realidad, la lengua francesa era usada por una proporción relativamente pequeña con relación al número de individuos que iban a ser incluidos en “la nación”450. De ahí que, como relata Eugen Weber en su ya clásico Peasants into Frenchmen, la gran mayoría de franceses viviendo en Francia no eran conscientes de serlo hasta mucho tiempo después de la Revolución. Weber subraya cómo la lógica jacobina llevó a imponer oficialmente la asimilación a un determinado modelo de “civilización” por 449 Ésta es otra de las cuestiones centrales que resaltan todos los autores que se inscriben en la corriente del nacionalismo liberal. La única excepción que suele apuntarse es el caso de Alemania, donde, en la percepción popular, la nación y el estado son indistinguibles. Véase, por ejemplo, D. Miller, On Nationality, op. cit., p. 35. 450 Según el informe preparado para la convención revolucionaria por el Abat Gregoire, doce millones de personas (algo más de la mitad de la población de Francia) no hablaba francés y otros tres millones no lo hablaba correctamente. A pesar de ello, el 20 de julio de 1794 se promulgó una ley que prohibía el uso de todos los dialectos (con penas de carcel para los infractores) y ordenaba el uso del francés en todo el territorio. Sobre la relevancia de la cuestión lingüística en Francia desde la Revolución hasta nuestros días, L. Sadat Wexley, “Official English, Nationalism and Linguistic Terror. A French Lesson”, Washington Law Review, 71, 1996, pp. 296-330. 236 encima de las culturas predominantes en las distintas regiones y colonias451. Recuérdense la posición de Clermont-Tonnerre –a las que se hizo alusión en el capítulo quinto– respecto a que un estado-nación no podía tolerar a otras naciones en su seno. Con respecto al factor lingüístico, Anderson mantiene que, en general, no se puede hablar propiamente de “elección” de una lengua oficial hasta entrado el siglo XIX. En los siglos inmediatamente precedentes, a medida en que el latín iba decayendo, la imposición sucesiva de las distintas lenguas vernáculas en Europa era gradual, de carácter más bien inconsciente y obedecía a razones de pura conveniencia. Este proceso “was utterly different from the self-conscious language policies pursued by nineteenth-century dynasts”452. El nacionalismo oficial creó la convicción de que los lenguajes eran algo así como la propiedad y el instrumento identificatorio de los grupos específicos que estaban destinados a tener un lugar autónomo en el panorama político. No debe olvidarse, además, que la emergencia de los estados-nación estuvo marcada por la revolución lexicográfica y por la implantación de un sistema de educación pública, que, como explicaba Gellner, cumplió la función de incluir a todos los ciudadanos en una nación homogeneizada. Bajo la apariencia de una educación cívica se escondía una educación nacional: los líderes de las revoluciones americana y francesa pensaron que uno de los objetivos primordiales de la educación en una única lengua era la creación de un sentido de hermandad, lealtad y dedicación a la nación453. Del mismo modo, los avances en las comunicaciones y en la industrialización contribuirían decisivamente a incrementar la consciencia de la propia identidad nacional entre los individuos. 451 E. Weber, Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France 1870-1914, Stanford, 1976. 452 B. Anderson, Imagined Communities, op. cit., p. 42. 453 Sobre los propósitos en materia de educación durante aquella época, Y. Tamir, Liberal Nationalism, op. cit., xx-xxii. Respecto de la importancia central asignada a la lengua, Anderson describe el proceso mediante el cual, en el transcurso del siglo XIX, a medida en que la idea nacional iba incrementando su prestigio en Europa, todas las dinastías pasaron a usar alguna lengua vernácula como “lengua oficial del estado” (excluyendo las demás de la esfera pública) 237 La historia europea subsiguiente bien podría contemplarse a la luz de la irradiación del dogma revolucionario de que “la soberanía reside esencialmente en la nación”. Los sentimientos nacionales presidieron la lucha por la unificación de pueblos divididos bajo dominios imperiales –caso de Alemania e Italia– y por la independencia de otros, desde Grecia y Hungría hasta Chipre y Malta, pasando por el período de la descolonización. Simultáneamente, cada nuevo estado se creó a imagen y semejanza de los anteriores y, como ellos, pretendió imponer una versión unitaria de la historia, de las tradiciones y costumbres, así como propagar el mito de un pasado glorioso compartido y generar la ilusión de un destino colectivo prometedor454. Para alcanzar este objetivo, no sólo se consideró imprescindible la difusión de una única lengua; también era necesario cierto grado de amnesia colectiva. En efecto: “el olvido”, escribió Renan, “es un factor esencial en la creación de una nación”; “la esencia de una nación es que todos los ciudadanos tengan muchas cosas en común y que todos hayan olvidado muchas cosas”. Precisamente por ello, Renan creía que todo ciudadano francés debía haber olvidado episodios como la noche de S. Bartolomé y las matanzas del mediodía del siglo XIII455. Anderson llama la atención sobre la expresión empleada por Renan (doit avoir oublié) denotando olvido deliberado más que espontáneo. Es obvio que Renan sobreentendió que no había necesidad alguna de relatar al público que le escuchaba lo acontecido en los eventos referidos (en el primer caso, Renan aludía a la tristemente famosa matanza de protestantes en París la noche del 24 de agosto de 1572 y, en el segundo, a la exterminación de albigensianos, mayoritariamente como instrumento unificador de las diversas identidades. B. Anderson, Imagined Communities, capítulo 6. 454 De ahí el título del famoso artículo que Connor publicó en 1972, “Nation-Building or Nation-Destroying?”, en el que este autor ponía en evidencia la doble vertiente de los procesos de creación de los estados nacionales. La tesis principal es que los estados han tratado de construir una nacionalidad común a costa de destruir el pluralismo cultural preexistente, así como cualquier sentido de nacionalidad distintiva que pudieran tener las minorías. Cfr. W. Connor, Ethnonationalism, op. cit., pp. 29-66. 455 E. Renan, ¿Qué es una nación? Cartas a Strauss, op. cit., pp. 65-7. 238 catalanes y provenzales, en la zona fronteriza entre los Pirineos y los Alpes del Sur instigada por el Papa Inocencio III). Se suponía que episodios fraticidas como los referidos estaban perfectamente impresos en la memoria colectiva pero, a la vez, no podían erigirse en definitorios de la identidad “francesa”. En definitiva: “Having to ‘have already forgotten’ tragedies of which one needs unceasingly to be ‘reminded’ turns out to be a characteristic device in the later construction of national genealogies.”456 Esta paradoja refleja las campañas estatales sistemáticas para reconstruir una determinada biografía colectiva, principalmente, a través de las escuelas públicas. Por supuesto, nada de esto es peculiarmente francés. El proceso es el mismo en el resto de estados nacionales: una inmensa industria pedagógica trabaja incesantemente para enseñar a los jóvenes americanos a recordar –y a olvidar simultáneamente– la guerra de secesión como una guerra ‘civil’ entre hermanos y no entre dos estados soberanos. De haber tenido éxito la Confederación en mantener su independencia, observa Anderson, los libros de historia hubieran reemplazado el término “guerra civil”. En el caso de Gran Bretaña, los libros de texto explican a los niños que Inglaterra tuvo un padre fundador llamado “Guillermo el Conquistador”, sin informar a quien conquistó Guillermo –que era normando y no podía haber hablado inglés, puesto que la lengua inglesa no existía en aquél tiempo. Aquí, “‘the Conqueror’ operates as the same kind of ellipsis as ‘la Saint-Barthélemy’ to remind one of something which it is immediately obligatory to forget”457. Con toda probabilidad, si en España se conoce popularmente tan poco acerca de las comunidades musulmana y judía, a pesar de su dominio en la península durante más de mil años, es porque los musulmanes fueron derrotados en la “Reconquista” y sus culturas denigradas durante siglos. Asimismo, tras la Inquisición y la definitiva expulsión de los judíos en 1492, oficialmente, “no hubo más judíos en España” por lo que la tradición cultural española resalta mitos y 456 457 B. Anderson, Imagined Communities, op. cit., pp. 200-1. Ibid., p. 201. 239 leyendas de héroes que simbolizan fundamentalmente la presencia del catolicismo458. En suma: “The concern with the deliberate creation of a nation is guided by a certain idea of what a nation is supposed to be. The inherent contradiction between the claim that nations are natural communities shaped by history and fate and the concept of nationbuilding is immediately apparent. In order to mask this tension, nation-builders compulsively search for ‘ancestral origins’ to which the new nation might ‘return’, cling to even the faintest testimony of historical continuity, and advance patently false claims locating nation’s roots in a distant past.”459 Ahora bien, con todo lo fraudulentas que puedan ser las versiones oficiales, o más difundidas, de la historia de los distintos estados nacionales, puede que existan razones sólidas para reconstruir el pasado de modo que la ilusión de unidad prevalezca sobre la diferencia, acentuando lo positivo y relegando a la amnesia colectiva determinados episodios vergonzosos. En la historia más reciente de España, por ejemplo, es posible que la suspensión de la memoria de la guerra civil y de cuarenta años de dictadura fuera indispensable para iniciar con garantías el sendero democrático. En Francia, terminada la segunda guerra mundial, De Gaulle refundó la nación sobre el mito de la resistencia. El período de Vichy pasó a formar parte de lo innombrable. Todo el mundo había formado parte de la resistencia, 458 Así, por ejemplo, el Poema del Mío Cid evoca la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, cuya gloria proviene, sobre todo, de la reconquista de la ciudad musulmana de Toledo en 1085 para el Rey Alfonso VI de Castilla. Su leyenda rememoradora de los milagros de su caballo ha prevalecido en la memoria popular por encima de otros datos más significativos del evento. No sólo sobre lo oscuro del personaje en cuestión, sino también sobre la propia vida de Alfonso VI. Aunque los cristianos habían “perdido” Toledo en el siglo VIII, lo cierto es que el monarca había pasado varios años de su educación en la corte musulmana de la capital, e incluso tuvo un hijo con la hija del gobernador musulmán de Sevilla. Otro ejemplo: aunque el fraile dominicano Vicente Ferrer fue uno de los principales impulsores del distanciamiento de las prácticas tolerantes de la monarquía española respecto de los judíos y musulmanes e instigador directo del terror que llevó a las conversiones masivas en numerosas partes de Aragón y Castilla, cuatro décadas después de su muerte fue santificado y su nombre continúa presente en algunos símbolos públicos de su ciudad natal, Valencia. Para una visión del período de dominación musulmana en España como una época de convivencia multicultural y de gran tolerancia, véase el libro de Erna Paris (ganador del National Jewish Award de historia en 1996) The End of Days. A Story of Tolerance, Tyranny and the Expulsion of the Jews from Spain, Toronto, Lester, 1995. 240 nadie había colaborado con los Nazis ni quiso realmente que los judíos residentes en territorio francés fueran deportados a Auschwitz. Al comienzo de su novela Memorias de Adriano, Marguerite Yourcenar pone en labios del emperador Adriano unas palabras reveladoras de su lugar natal que permiten plasmar la idea sobre la que aquí se trata de reflexionar: “La ficción oficial quiere que un emperador romano nazca en Roma, pero nací en Itálica; más tarde habría de superponer muchas otras regiones a aquel pequeño país pedregoso. La ficción tiene su lado bueno, prueba que las decisiones del espíritu y la voluntad prevalecen sobre las circunstancias”460. ¿Tiene la ficción su lado positivo? Si admitimos esta posibilidad, rechazar el papel de las identidades nacionales en el pensamiento moral y político sobre la base de que la construcción de las naciones es incapaz de soportar un proceso racional de revisión crítica quizás sería precipitado. El siguiente apartado se centra brevemente en el desarrollo de esta idea que, como se mostrará, conforma uno de los pilares definitorios del nacionalismo liberal461. 4. La justificación liberal del nacionalismo ¿Cómo se justifican estas políticas de construcción estatal cuyo objetivo es la asimilación cultural de los individuos a través de la difusión de la idea de pertenencia a una nación?; ¿por qué liberales como Sièyes o Jay insistieron en que la nación, definida como una magnitud pre-política –compuesta por un grupo de personas de la misma estirpe étnica vinculadas a una comunidad ancestral– debía corresponderse con el estado? Descartando la más que improbable ignorancia de la realidad social del momento, los intentos de infundir este sentimiento de unidad fueron reforzados por compromisos democráticos y apoyados por dos convicciones muy extendidas: La primera, es que un gobierno libre sólo es posible 459 Y. Tamir, Liberal Nationalism, op. cit., pp. 63-4. M. Yourcenar, Memorias de Adriano, Mundo Actual de Ediciones, 1984, p. 29. 461 Véase, por ejemplo, D. Miller, On Nationality, op. cit., p. 35; Y. Tamir, Liberal Nationalism, op. cit., capítulo 5. 460 241 bajo condiciones de unidad cultural. La segunda, que, de poder elegir, los individuos libres preferirían vivir en sus propias comunidades culturales. En efecto, muchos liberales asumieron, implícita o explícitamente, que dos o más grupos culturales diferenciados no pueden coexistir en el seno de una estructura política singular. Como ya observara Hannah Arendt en su clásico estudio The Origins of Totalitarianism, “the break down of the feudal order gave rise to the new revolutionary concept of equality, according to which a ‘nation within a nation’ could no longer be tolerated.”462 Por un lado, los liberales pensaban que la autoexpresión política era un concomitante vital de la consciencia cultural. Por otro, que el estado-nación era el que mejor podía fomentar la democracia sin caer en el despotismo de la mayoría. En sus Consideraciones sobre el gobierno representativo, publicado en 1861, Mill abordó directamente el problema de la relación entre libertad y nacionalidad, manteniendo que una condición esencial de las instituciones libres es que las fronteras estatales coincidan con las de la nacionalidad: “Where the sentiment of nationality exists in any force, there is a prima facie case for uniting all the members of the nationality under the same government, and a government to themselves apart. (…). Free institutions are next to impossible in a country made up of different nationalities. Among a people without a fellow-feeling, especially if they read and speak different languages, the united public opinion, necessary to the working of representative government, cannot exist.”463 Mill argumentaba que las antipatías y rivalidades entre nacionalidades crearían desconfianza hacia el gobierno. En particular, le preocupaba que, de no cumplirse el principio anterior, el ejército (cuya existencia justificaba para proteger al propio pueblo del eventual despotismo de sus gobernantes) no pudiera cumplir adecuadamente su función: 462 11. H. Arendt, The Origins of Totalitarianism, San Diego, Harvest, Harcourt Brace, 1973, p. 463 J. S. Mill, “Considerations on Representative Government”, en J. Grey (ed.) John Stuart Mill. On Lyberty and Other Essays, op. cit., p. 428. 242 “The military are the part of every community in whom, from the nature of the case, the distinction between their fellow countrymen and foreigners is the deepest and strongest. To the rest of the people, foreigners are merely strangers; to the soldier, they are men against whom he may be called, at a week’s notice, to fight for life or death.”464 Basándose en esta concepción, Mill afirmaba que, en un estado multinacional, aquellos soldados para quienes una parte de los ciudadanos de un mismo gobierno son extranjeros no tendrían escrúpulos en enfrentarse a ellos, al igual que harían contra cualquier enemigo declarado. Este tipo de ejércitos divididos, concluía, han sido los verdugos de la libertad a lo largo de la historia moderna465. Así pues, el estado-nación se favorecía por considerarse que ofrecía mejores garantías de libertad. Sería un error considerar la posición de Mill como puramente anecdótica. Muchos otros filósofos liberales, como Barker, Humbolt o Mazzini, eran del mismo parecer466. Lo expuesto es suficiente para advertir que, en relación con el problema de las minorías, la opción que se tenía en mente era, o bien la asimilación, o bien la redistribución de las fronteras, pero no el reconocimiento de algún tipo de estatus especial a estos grupos. No cabe duda de que, ante la disyuntiva, casi todos los estados se inclinaron por preservar la unidad. De ahí la necesidad imperiosa de fomentar una consciencia nacional uniforme, aun a costa de tergiversar la realidad histórica y sociológica. La obligación de probar la efectiva existencia de la nación requería de elementos tangibles. A mayor diversidad cultural, mayor perseveración en la propagación de una versión homogénea de la historia y de la cultura, así como en intentar que los ciudadanos se identificaran con una determinada simbología pública y dominaran la lengua vernácula a través de la cual las instituciones pasaron 464 Ibid., p. 429. Ibid.; Mill alcanzaba esta conclusión tras analizar algunos ejemplos históricos de imperios multinacionales –como el Imperio Austro-Húngaro– donde el gobierno favoreció a una nación determinada o bien la situó en contra de otra para asegurar su propio absolutismo. 466 Uno de los principales méritos de la corriente actual del nacionalismo liberal es, precisamente, la recuperación de una línea de pensamiento predominante entre los liberales del siglo XIX que, por lo general, ha sido ignorada por la teoría liberal contemporánea. Véase, por todos, W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, capítulo 4. 465 243 a expresarse de forma oficial. Evidentemente, en algunas situaciones, la redistribución de fronteras tampoco hubiera sido una opción viable. El propio Mill era consciente de que el principio de congruencia de las fronteras estatales con la nacionalidad no siempre sería posible, especialmente, en aquellos lugares donde distintos grupos nacionales se hallaran entremezclados o dispersos geográficamente467. En estos casos, su razonamiento a favor de las políticas de asimilación de las minorías contenía tintes abiertamente paternalistas y etnocéntricos. Ya observamos en el capítulo anterior que Mill creía que la libertad carecía de sentido en aquellos estadios primitivos del desarrollo humano en que los individuos eran incapaces de mejorar mediante la discusión libre. Pues bien, al igual que otros muchos pensadores de su siglo, Mill diferenciaba entre las “grandes naciones” (como Francia, Italia, Inglaterra, España o Rusia), más civilizadas, y las “pequeñas nacionalidades” (vascos, galeses, bretones, escoceses, etc) que consideraba inferiores y atrasadas. Desde su punto de vista, lo mejor que éstas últimas podían hacer era asimilarse y pasar a formar parte de las grandes naciones: “Nobody can suppose that it is not more beneficial to a Breton, or a Basque of French Navarre, to be brought into the current of the ideas and feelings of a highly civilized and cultivated people –to be a member of the French nacionality, admitted on equal terms to all the privileges of French citizenship, sharing the advantadges of French protection, and the dignity and prestige of French power–than to sulk on his rocks, the halfsavage relic of past times, revolving in his own little mental orbit, without participation or interest in the general movement of the world. The same remark applies to the Welshman or the Scottish Highlander, as member of the British nation.”468 Ni que decir tiene que la historia ha demostrado que éstos y otros pueblos no fueron de la misma opinión. De este tema habremos de ocuparnos más adelante. Conviene, de momento, ser consciente del tipo de prejuicios que indujeron a los liberales del siglo XIX a defender la independencia política únicamente para las 467 J. S. Mill, “Considerations on Representative Government”, en J. Grey (ed.) John Stuart Mill. On Lyberty and Other Essays, op. cit., pp. 430, 431. 468 Ibid., p. 431. 244 grandes naciones469. Como señala Luis Villoro, la moralidad de la dominación de una cultura sobre otras consideradas inferiores apeló a la existencia de ciertos valores universales que toda cultura tenía el deber de realizar. Este discurso cubrió al colonialismo sobre las culturas indígenas (así como sobre otros pueblos) de un manto de benevolencia. Como nos recuerda Villoro, el dominador se cree siempre portador de un mensaje ‘universal’ cuya revelación a otros pueblos constituye un bien innegable que justifica con creces el dominio”470. Las políticas de asimilación en Estados Unidos estuvieron guiadas por un razonamiento similar. Ciertamente, Madison reconoció que todas las sociedades civilizadas estaban divididas en distintas sectas, facciones e intereses y argumentó brillantemente que, en una democracia, el problema radicaba en cómo manejar estas fuerzas en tensión para prevenir la tiranía de la mayoría. Sin embargo, el sistema constitucional de frenos y contrapesos no estaba pensado ni para impedir la “civilización” y “asimilación” lingüística y cultural de las minorías, ni para revertir situaciones endémicas de discriminación. De lo único que daba cuenta era de la diversidad de intereses individuales en una sociedad nacional que se presuponía culturalmente homogénea. Ahora bien, con todos sus elementos contradictorios, es fundamental reparar en que la tendencia de la corriente liberal de la época no era relegar la cuestión cultural al ámbito privado. Por el contrario, la alegada necesidad de una sociedad culturalmente homogénea se invocó para justificar una política de asimilación de las minorías a la cultura nacional dominante. Si dejamos al margen la atrocidad de los mecanismos que algunos estados emplearon a tal fin (sobre todo, en el caso de los pueblos indígenas) la centralidad que adquirió el estado nacional cumplió una función trascendental en la consolidación democrática y en la consecución de un mayor grado de justicia social. 469 Para otras opiniones semejantes a la de Mill –en concreto, dentro de la tradición socialista del siglo XIX– véase W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., pp. 69-74. 470 Luis Villoro, “Sobre relativismo cultural y universalismo ético. En torno a ideas de Ernesto Garzón Valdés”, en M. Carbonell, J. A. Cruz Parcero, R. Vázquez, Derechos sociales y derechos de las minorías, op. cit., p. 171. 245 Así, como señalan autores como Habermas o Taylor, hizo posible una nueva forma, más abstracta, de integración social sobre la base de un nuevo modelo secularizado de legitimación471. El nacionalismo se convirtió en el foco primario de la auto-identificación moderna de los sujetos emancipados, reemplazando los vínculos corporativos feudales en desintegración por lazos de solidaridad. Muchas de las repercusiones de esta transformación fueron positivas. Inventada o no, destaca Miller, “the historical national community is a community of obligation”472. Esto es, la identificación con una comunidad nacional histórica supuso la amplificación del marco en el cual los individuos reconocieron tener obligaciones especiales hacia otros seres humanos. La gente pasó a concebirse como parte de un esquema de cooperación permanente que iba más allá de su propia familia, clan o región, incluyendo a personas anónimas que, no obstante, compartían el mismo apego a su nación, la misma “consciencia nacional”. Como se explicará con mayor detenimiento en los próximos capítulos, el nacionalismo tiene la habilidad de transformar la autopercepción de los individuos, vinculando aspectos esenciales de su bienestar personal a la existencia y prosperidad de su comunidad nacional. Las acciones humanas se contextualizan en un marco cultural que les dota de significado, y pasan a formar parte de un proceso creativo donde la comunidad se interpreta y reinventa constantemente473. En segundo lugar, retomando la explicación funcional ofrecida por Gellner, el nacionalismo favoreció la modernización social y el avance en la realización del principio de igualdad de oportunidades. La dimensión nacional de los modernos estados liberales resultó clave en el proceso de imbricación de la dimensión económica y cultural. Ciertamente, puede que la alfabetización masiva de la población fuera sólo un requerimiento de la industrialización, que dependía de una 471 J. Habermas, “El estado nacional europeo. Sobre el pasado y el futuro de la soberanía y de la ciudadanía”, op. cit., p. 88; Ch. Taylor, “Why Do Nations Have to Become States?”, op. cit., p. 44-46; D. Miller, On Nationality, op. cit., capítulo 2. 472 D. Miller, On Nationality, op. cit., p. 23. 473 En este sentido, A. Margalit y J. Raz, “National Self-Determination”, op. cit., pp. 132135 y W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, capítulo 5. 246 fuerza de trabajo dotada de un nivel de formación técnica que sólo una educación general y estandarizada podía suministrar. Pero, independientemente de cuales fueran los motivos, lo relevante es que este sistema educativo altamente inclusivo contribuyó decisivamente a disminuir las desigualdades e hizo que los individuos – sobre todo aquellos pertenecientes a grupos desaventajados– adquirieran mayor consciencia de su situación y derechos. En tercer lugar, también se han señalado otros efectos positivos de las políticas de creación de una “consciencia nacional”. Por muy incómodos que los intelectuales se sientan a la hora de explicar el peso de las emociones en las razones para la acción individual (no lo irracional sino lo no-racional474), su influencia es crucial para explicar algunas prácticas comunes en todos los estados democráticos. En un artículo sugestivamente titulado “Pro Patria Mori! Death and the State”, Tamir pone el acento, concretamente, en el rol que la commemoración y veneración de los muertos juega en la vida política: “the glory of the fallen is closely intertwined with the glory of the state –the fact that exemplary individuals willingly give up their lives for the state is purpoted to prove that the state is worthy of such an offering, while the merits of the state make the sacrifice of the fallen worthwhile.”475 Como indica esta autora, la disposición a arriesgar la propia vida en momentos de crisis choca con el más poderoso interés humano en la supervivencia. Este conflicto sólo puede solucionarse estructurando la imagen de la comunidad política como un comunidad nacional donde existen determinados vínculos profundos que llevan a los individuos a asumir obligaciones morales tan exigentes. A este fin, la apelación a la existencia de una comunidad ancestral a la que debe amarse y por la 474 Sobre este punto, cfr. W. Connor, “Beyond Reason: The Nature of the Ethnonational Bond”, en W. Connor, Ethnonationalism, op. cit., pp. 196-208. En este artículo Connor enfatiza el fracaso de los académicos en apreciar la dimensión psicológica de la nación debido al poco peso que se atribuye a las emociones en los intentos de explicar la naturaleza de los fenómenos sociales o políticos. 475 Y. Tamir, “Pro Patria Mori! Death and the State”, en R. MacKim, Jeff MacMahan (eds), The Morality of Nationalism, op. cit., p. 227. 247 cual merece la pena luchar, representa la única forma de aminorar el temor natural del ser humano a la muerte. En contra de esta teoría, podría pensarse que la tesis contractualista hobbesiana posibilita una explicación distinta a este fenómeno que no requiere recurrir a la idea de nacionalidad. Bastaría con decir que los individuos racionales se obligan a cumplir un contrato que les ofrece mejores garantías que el estado de naturaleza y que, entre sus obligaciones, está la de luchar para preservar la unión. Sin embargo, coincido con Tamir en que la amenaza inmediata de la muerte sería una causa suficiente para invalidar un contrato que ya no cumple su finalidad principal de preservar la vida. Otras aproximaciones contractualistas conducen a idéntico punto muerto476. Por sí sola, pues, la moralidad liberal no ofrece ninguna guía coherente para resolver este tipo de conflictos donde lo que está en juego es el sacrificio individual de bienes básicos. Por esta razón, paradójicamente, la apelación a la ideología y a los sentimientos nacionales es más necesaria en las democracias liberales que en otro tipo de estados: “This restructuring of the citizen’s choices is indispensable for states that foster a contractual ethos as they lack the ideological foundations necessary to incite in individuals a readiness to risk their lives for the state and is much less essential for states whose constitutive set of values provides a justification for self-sacrifice. Ironically, then, an appeal to national feelings and ideology is much more necessary and effective in the case of liberal democracies (…). Nationalism should therefore be seen not as the pathology infecting modern liberal states but as an answer to their legitimate needs of self-defence.”477 El problema de justificar la exigencia por parte del estado de un sacrificio de tal magnitud –así como explicar las razones de la aceptación de este deber por parte de los ciudadanos– constituye un caso extremo que invita a seguir reflexionando. Veamos. Waldron ha mantenido recientemente que los ciudadanos de cualquier estado tienen un “deber de participación cívica” que, en buena parte, 476 477 Ibid., p. 231. Ibid., p. 229. 248 consiste en el deber de deliberar acerca del derecho y de las políticas públicas. Así, este autor afirma que: “Each has a duty to play his part in ensuring that those around him…come to terms with one another, and set up, maintain, and operate the legal frameworks that are necessary to secure peace, resolve conflicts, do justice, avoid great harms, and provide the basis for improving the conditions of life.”478 Es importante reparar en el grado de exigencia consubstancial a este deber de participación cívica, que Waldron entiende no sólo como “a duty to do x”, sino como “a duty to do x carefully and responsibly”. Por ejemplo, este autor especifica que la participación debe realizarse de forma que preste especial atención a los intereses, deseos y opiniones de los demás y no debe disminuir las expectativas de acuerdo y de paz479. Hasta aquí, la idea puede merecer nuestra plena adhesión. Ahora bien, ¿qué le hace pensar a Waldron que, en el mundo real, los individuos cumplirán este deber, participando en el debate público y haciéndolo, además, de manera responsable? Dicho de otro modo, ¿qué incentivos tienen los individuos en estados democráticos para comprometerse con sus conciudadanos y tomar en serio sus intereses, deseos y opiniones? Sobre la base de este tipo de interrogantes, la teoría liberal-nacionalista trata de desentrañar otros vínculos entre la democracia liberal y el nacionalismo. Para ello, se analizan cuestiones como las pre-condiciones de la justicia social o de la democracia deliberativa: Por lo que se refiere a la justicia social, establecer y mantener un estado del bienestar exige un alto grado de confianza y solidaridad entre los ciudadanos. De ello depende que la amplia cooperación que requiere implantar programas sociales se produzca efectivamente. Annete Baier observa que la confianza implica otorgar a otro discreción para afectar a nuestros intereses. Ello nos coloca en una situación de vulnerabilidad especial, puesto que nos arriesgamos a que los demás abusen de 478 J. Waldron, “Cultural identity and Civic Responsibility”, en W. Kymlicka, W. Norman (eds.) Citizenship in Diverse Societies, Oxford, Oxford University Press, 2000, op. cit., p. 155. 249 este poder480. Por esta razón, generalmente, las personas tienden a confiar en su familia o amigos, más que en desconocidos o extraños. Análogamente, es razonable pensar que el buen funcionamiento de las instituciones políticas depende, en buena medida, de que los participantes en el sostenimiento de ciertas prácticas no se conciban entre sí como “extraños”. Si ello ocurre, es probable que haya incentivos suficientes que inclinen la balanza hacia el lado de la alienación, el egoismo y la ausencia de cooperación. Cierto nivel de confianza, entonces, es imprescindible para cumplir el deber de participación cívica que defiende Waldron. No únicamente para mantener el estado del bienestar, sino también para el buen funcionamiento de la democracia. Tampoco aquí el riesgo de vulnerabilidad asociado al abuso de confianza debería menospreciarse. Por ejemplo, cada votante debe poder confiar en que el proceso electoral se conducirá limpiamente, en que los candidatos no mentirán acerca de sus cualificaciones o que harán lo posible para cumplir sus promesas. La existencia de normas que contemplan el castigo de los infractores es insuficiente. También debe poder confiarse en que los partidos políticos no se involucrarán en el encubrimiento de la corrupción y en que los jueces aplicarán sin excepciones la normativa vigente. Con respecto a la democracia deliberativa, se ha señalado que su practicabilidad requiere que los participantes se entiendan entre sí, y ello, en principio, requiere un lenguaje común. Según los nacionalistas liberales, los foros democráticos nacionales aseguran mejor la participación y la deliberación que los foros internacionales. En la medida en que sólo algunas elites tienen suficiente fluidez en una segunda o tercera lengua, los foros internacionales terminan resultando menos inclusivos y, por tanto, menos igualitarios y menos participativos. Aunque, por sí solo, este argumento no da plena cuenta de las múltiples motivaciones que, históricamente, tuvieron los estados nacionales para adoptar políticas de estandarización lingüística, los actuales defensores del modelo del 479 Ibid., pp. 155-6. A. Baier, “Trust and Antitrust”, Ethics 96, 1986, p. 232. 480 250 estado-nación otorgan a la lengua un peso central. “Democratic politics”, escribe Kymlicka, “is politics in the vernacular”481. Con base en estas consideraciones, parece razonable mantener que, en el mundo moderno, los estados democráticos dependen, incluso más que antes, de la clase de unidad no meramente política que proporciona la identidad nacional. De acuerdo con Miller, cuando los individuos valoran su pertenencia a una cultura nacional, valoran también su aportación a la conformación del mundo social, y, por lo tanto, es más fácil que accedan a colaborar en su construcción, aun si ello supone realizar sacrificios importantes482. Tamir señala que, inspirados por el ideal de bienestar, “Liberals abandoned the notion of the minimal state and replaced it with that of the caring state”483. La necesidad de justificar responsabilidades mutuas y de forjar el soporte necesario para aprobar políticas de redistribución de la riqueza pasa, para esta autora, por presentar al estado como una comunidad que comparte el ethos de un pasado común y un futuro colectivo. La siguiente apreciación de Barry puede verse como un desarrollo de esta idea: este autor señala que, teniendo en cuenta que los intereses de distintos grupos inevitablemente entrarán en conflicto, los individuos sólo estarán dispuestos a sacrificar sus intereses en beneficio de los de los demás si tienen razones para confiar en que, en futuras ocasiones, éstos actuaran de forma recíproca484. En la misma línea, Calsamiglia ha reivindicado que la lealtad que emerge de relaciones de confianza es una virtud política. Este autor define los pilares de una noción normativa de lealtad que no supone, ni renunciar a la crítica, ni una adhesión ciega a cualquier objeto (lo cual, como él mismo advierte, sería “un caldo de cultivo para todo tipo de 481 70. W. Kymlicka, “Cosmopolitanism, Nationalism and Individual Freedom”, op. cit., p. 482 D. Miller, On Nationality, op. cit., capítulo 3. En el mismo sentido, W. Kymlicka, “Derechos individuales y derechos de grupo en la democracia liberal”, Isegoría, nº 14, octubre 1996, p. 12. 483 Y. Tamir, Liberal Nationalism, op. cit., p. 148. 484 B. Barry, “Self-Government Revisited”, en D. Miller, L. Siedentop (eds.) The Nature of Political Theory, Oxford, Oxford University Press, 1983, pp. 141-2. 251 fundamentalismos y tiranías”485). Calsamiglia muestra que, bien entendida, la lealtad es necesaria para la existencia de las sociedades y que su presencia adquiere un valor público cuando es fuente de obligaciones prima facie hacia los demás486. Ciertamente, en mi opinión, el compromiso cívico, entendido como disposición a compartir los bienes y a comprometerse en la vida política, es más probable que se produzca en sociedades cohesionadas donde existen relaciones de confianza que proporcionan incentivos para colaborar en la consecución de objetivos y proyectos colectivos. Por ahora, la nacionalidad es el único elemento que ha conseguido ampliar el círculo de la solidaridad a niveles más abstractos, uniendo a grandes masas de individuos en un marco de familiaridad y confianza atemperador de las inclinaciones egoistas del ser humano. En particular, este vínculo ha proporcionado las bases del tipo concreto de relaciones que hacen falta para la preservación de los valores democráticos. Probablemente por ello, la nacionalidad ha sido el principio organizador y movilizador del estado moderno durante los últimos dos siglos487. Todavía hoy, en un mundo en el que las uniones supra-estatales se han intensificado, caben pocas dudas de que “la lealtad política más importante es la lealtad a la nación”488. Prueba de ello son las dificultades a que se enfrentan aquellas propuestas que pretenden ultrapasar este marco para lograr desde la cesión de la soberanía a organismos supra-estatales, hasta la expansión de la justicia social a niveles globales (piénsese en las reticencias a la condonación de la deuda de los países pobres, o las respuestas de los estados democráticos ante la reclamación de una contribución económica estable al desarrollo de estos países). En la medida en que la explicación de estas dificultades pueda hallarse en la relación entre nacionalismo y liberalismo, la teoría política de postguerra habría cometido un error al haber subestimado la trascendencia de este vínculo. Ésta es la equivocación que los liberales nacionalistas han tratado de subsanar a través de sus 485 A. Calsamiglia, Cuestiones de lealtad, op. cit., p. 71. Sobre el concepto de lealtad y sus distintos sentidos, véanse pp. 48-57. 486 Ibid., pp. 71-74. 487 Giovanni Sartori, “Los fundamentos del pluralismo”, La Política, nº 1, 1996, p. 118. 252 contribuciones. Según ellos, liberalismo y nacionalismo están mucho más ligados, y son mucho más armonizables, de lo que la mayoría de liberales han estado dispuestos a reconocer. Por último, podría pensarse que todo proyecto dirigido a contener las tendencias centrífugas del pluralismo y a construir un compromiso fuerte hacia la comunidad política (fomentando, a través de la educación, por ejemplo, la valoración positiva de la cultura común o de determinadas virtudes cívicas) debe ser tildado de “perfeccionista”. Pero, a mi entender, esta conclusión es extremadamente dudosa. Como se mostró en el capítulo anterior, uno de los principales valedores del liberalismo en el siglo XX, el filósofo norteamericano John Rawls, piensa que, aunque los propósitos del liberalismo político sean neutrales, ello no significa que esta doctrina deje de mantener la superioridad de cierto carácter moral y de ciertas virtudes: “Thus, justice as fairness includes an account of certain political virtues –the virtues of fair social cooperation such as civility and tolerance, reasonableness and the sense of fairness.”489 Consecuente con su afirmación, Rawls añade que: “If a constitutional regime takes steps to strengthen the virtues of tolerance and mutual trust (…) it does not thereby become a perfectionist state of the kind found in Plato or Aristotle, nor does it establishes a particular religion as in the Catholic and Protestant states of the early modern period. Rather it is taking reasonable measures to strengthen the forms of thought and feeling that sustain fair social cooperation between its citizens regarding as free and equal.”490 Nótese que Rawls se refiere expresamente a la idea de confianza mutua, asumiendo que éste es un requisito necesario para la cooperación social. También habla de reforzar “formas de sentimiento” a fin de sostener dicha cooperación491. 488 A. Calsamiglia, Cuestiones de lealtad, op. cit, p. 89. J. Rawls, “The Priority of Right and Ideas of the Good”, op. cit., p. 460. 490 Ibid., p. 461. La cursiva es de la autora. 491 Aunque resulta imposible desarrollar aquí esta idea, no se trata de recomendar algo así como una educación sentimental, sino, en la linea de filósofos como Callan, una educación 489 253 En todo caso, prima facie, las propuestas del nacionalismo liberal no parecen incompatibles con la visión de Rawls. Recapitulemos. Los liberales nacionalistas argumentan –con notable convicción, a mi juicio– que compartir una identidad nacional es relevante a los efectos de hacer efectivos los valores liberales fundamentales. La tesis es que la nacionalidad aporta a los individuos un sentido de la pertenencia a un grupo que contribuye a prevenir la alienación social y a garantizar la clase de confianza que posibilita el avance en la consolidación de los valores democráticos de igualdad y libertad. Estas razones contribuyen a hacer inteligible el arraigo de la consciencia nacional y la centralidad del nacionalismo incluso en una era de globalización como la nuestra492. Desafortunadamente, sólo los aspectos xenófobos y violentos en los que, a veces, se manifiesta este fenómeno suelen emerjer a la luz pública. Sin embargo, el nacionalismo no tiene por qué erigirse en una fuerza inherentemente perversa o antiliberal. Al menos esto es lo que subyace a la posición de todos los autores a los que se ha ido haciendo referencia. Ninguno de ellos pretende realizar una defensa a ultranza del nacionalismo, más bien se trata de distinguir entre versiones defendibles e indefendibles de esta ideología –al igual que existen versiones defendibles e indefendibles de otras ideologías493– poniendo de que promueva cierta “generosidad emocional”; sobre esta idea, E. Callan, Creating Citizens, op. cit., pp. 115-21. 492 En este sentido, Guibernau constata que “la era del estado-nación no está ni mucho menos agotada, los estados continuarán siendo los actores políticos principales y retendrán gran parte de su fuerza y resistencia. Los estados son reacios a someter sus disputas con otros estados al arbitraje de una ‘autoridad superior’, ya sean las Naciones Unidas, un tribunal internacional o cualquier otra organización. Los estados no renuncian a sus monopolios intraestatales de la violencia y siempre que es necesario estimulan el nacionalismo para mantener su legitimidad.”; M. Guibernau, Los nacionalismos, op. cit., p. 118. 493 Como ha observado Hilary Putnam, muchos argumentos en contra del nacionalismo confunden la apelación a esta ideología como pretexto para la agresión y la crueldad humanas con la agresión y crueldad en sí mismas: “se nos dice ‘eliminemos este u otro pretexto, y tendremos un mundo menos cruel y agresivo’” Pero, como bien señala este autor, “no tenemos la más mínima razón para afirmar tal cosa” (H. Putnam, “¿Debemos escoger entre el patriotismo y la razón universal?”, en M. Nussbaum, Los límites del patriotismo, op. cit., p. 114). Por otro lado, conviene recordar que la desvirtuación de otras ideologías también ha sido germen de represión y violencia. Sin ir más lejos, la publicación en Francia de Le livre noir du communisme en 1997, sacó a la luz un verdadero genocidio de clase que, de acuerdo con las 254 manifiesto la relevancia de estos matices a la hora de comprender nuestras propias instituciones y, eventualmente, de justificarlas. Aunque la virulencia de algunos conflictos étnicos conduce a resaltar los aspectos más negativos del nacionalismo como los únicos definitorios de esta ideología, conviene recordar que la nacionalidad también ha sido capaz de generar amor y sacrificio, proporcionando el cemento social en el que pueden arraigar los valores éticos que importan a cualquier demócrata: “In an age when it is so common for progressive, cosmopolitan intellectuals (particularly in Europe?) to insist on the near-pathological character of nationalism, its roots in fear and hatred of the Other, and its affinities with racism, it is useful to remind ourselves that nations inspire love, and often profoundly self-sacrificing love. The cultural products of nationalism –poetry, prose fiction, music, plastic arts– show this love very clearly in thousands of different forms and styles.”494 5. El despertar de las minorías 5.1. Las minorías culturales ante la construcción de los estados nacionales Hasta aquí hemos visto que la formación de todos los estados democráticos estuvo íntimamente ligada a un ideal, el de la nacionalidad, que se identificó con un substrato cultural común. Éste se fomentó activamente por medio de la educación pública, los símbolos estatales y, en muchas ocasiones, de la coerción directa. En este proceso de nation-building se apeló a elementos objetivos que, si no eran del todo falsos, contenían considerables elementos mitificadores y casi siempre se basaron en las características del grupo dominante. La estrategia principal empleada con las minorías fue la asimilación forzosa, justificada a menudo mediante cifras, habría sobrepasado la escalofriante cifra de ochenta y cinco millones de muertos desde 1917 (entre la antigua Unión Soviética, Corea del Norte, Angola, Etiopia y Mozambique, Vietnam y algunos países latinoamericanos). El estudio corroboró algo más: desde 1919 se sabía la naturaleza del régimen de terror comunista. Las reacciones a esta publicación fueron diversas. Además de la comparación insoslayable entre nazismo y comunismo, intelectuales y políticos tendieron a destacar el fin de tres cuartos de siglo de censura “políticamente correcta” respecto de este tema. 494 B. Anderson, Imagined Communities, op. cit., p. 141. 255 argumentos etnocéntricos, que ampararon el imperialismo de las “grandes naciones”. A pesar de ello, se ha sugerido que existen otras razones más convincentes para la involucración del estado en estos procesos de construcción nacional tendentes a la homogeneización cultural. Así, se ha explicado que filósofos de la talla de Mill o Barker pensaban que el estado-nación ofrecía la mejor base para el arraigo y consolidación de los valores democráticos en los que creían. Retomando esta tradición, diversos autores liberales contemporáneos han destacado la relevancia del principio de nacionalidad para explicar algunas de las prácticas comunes a todos los estados democráticos. Asimismo, sus trabajos han puesto de relieve que la teoría política contemporánea ha operado con un modelo de la polis que, implícitamente, presupone una sociedad culturalmente homogénea. Elucidar la motivación para aquellas prácticas así como la razón de este presupuesto resulta indispensable para encarar con éxito algunos de los dilemas más urgentes del presente, como la crisis del estado del bienestar o el problema de las reivindicaciones de las minorías nacionales y étnicas. Respecto de esta última cuestión, que es la que interesa en este trabajo, desde nuestra perspectiva actual, es evidente que el proceso transformador de la realidad socio-política que se inició con las revoluciones liberales no siempre alcanzó el objetivo deseado. En muchos países, diversas minorías nacionales se opusieron frontalmente a los intentos de uniformización cultural llevados a cabo por los estados. Típicamente, se trató de grupos territorialmente concentrados que históricamente habían ejercido funciones de autogobierno y que fueron incorporados forzosamente –como resultado de conquistas, colonización o cesión de territorios de un imperio a otro– a un estado495. Con el tiempo, muchos de estos grupos se movilizaron siguiendo el mismo patrón nacionalista que impulsó la 495 Esta descripción se basa en la idea de nación de Kymlicka. Según su concepción, las naciones son comunidades históricas, más o menos institucionalmente completas, ocupando un territorio tradicional (homeland), compartiendo una lengua y cultura. En esta definición se 256 propia creación del estado moderno. Los sociólogos de la política acostumbran a destacar varias etapas en el despertar de la “consciencia nacional” de las minorías: Inicialmente, el contraste entre sus identidades y la identidad propagada institucionalmente, (generalmente, la del grupo mayoritario o más poderoso) genera insatisfacción. Contrariamente a una opinión muy difundida, el incremento de los contactos entre grupos no conduce a percibir los factores de unión, sino a la constatación de la diferencia y, eventualmente, de la exclusión de unos y el privilegio de otros. Siendo la auto-consciencia un requisito sine qua non de la nación, ésta sólo emerge cuando existe la percepción de la diferencia: “the conception of being unique or different requires a referent, that is, the idea of us requires them”496. Este malestar va in crescendo a medida en que el grupo sufre una marginación progresiva de los procesos de toma de decisiones, en la representación institucional, o en materias como la seguridad y la prosperidad económica de su región. Guibernau explica que, normalmente, los procesos que conducen a la expansión de la concienzación nacional empiezan con las actividades de pequeños grupos de intelectuales que luchan por recuperar o mantener su lengua y cultura 497. Esta fase se caracteriza porque la acción de las elites no tiene demasiadas posibilidades de desarrollarse y acostumbra a desenvolverse clandestinamente, en los límites de la incluyen tanto las minorías nacionales como los pueblos indígenas. W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 11. 496 W. Connor, “Nation-Building or Nation-Destroying?”, op. cit., p. 48. 497 M. Guibernau, Los Nacionalismos, op. cit., pp. 117-123. No obstante, téngase en cuenta que ésta es una generalización controvertida. En contra de el análisis de Guibernau, Walzer señala que en los viejos imperios multinacionales fueron las élites de las naciones conquistadas las que tendieron a asimilarse a la cultura dominante: enviaron a sus hijos a ser educados por sus conquistadores, aprendieron su lengua y empezaron a ver su propia cultura como inferior. En cambio, los ciudadanos ordinarios mantuvieron lealtades étnicas y nacionales profundas. (M. Walzer, “Pluralism: A Political Perspective”, op. cit., p. 141). Éste es un patrón de conducta que puede observarse en otros casos. Por ejemplo, ante la posibilidad de quedar marginados de la vida política y económica, algunos sectores de la burguesía catalana actuaron de este modo. Por lo demás, valga reiterar una consideración ya realizada a propósito de la distinción entre minorías sociales y culturales: los miembros de grupos minoritarios frecuentemente responden a la discriminación tratando de disociarse del grupo, hasta el extremo, a veces, de adoptar las actitudes negativas de la mayoría hacia la minoría. En este sentido, autores como Ely o Fiss observaban que un prejuicio suficientemente arraigado puede impedir su 257 legalidad. Pese a ello, se inicia un “nacionalismo de resistencia” que trata de difundir la cultura, la lengua, la historia y, a menudo, cierta versión positiva de la pasada independencia del grupo, lo cual propicia el paso a presentar las aspiraciones en términos políticos. Las minorías, entonces, pasan a concebirse a sí mismas como “naciones sin estado” e inician su lucha particular para obtener –o re-obtener– su propias instituciones políticas. Como consecuencia de estos movimientos de resistencia cultural, la identificación de los estados como “estados-nación” comienza a resultar problemática. En su último libro La constelación posnacional, Habermas sostiene que los conflictos de nacionalidades como los que se dan en el País Vasco y en Irlanda del Norte son una consecuencia tardía del violento proceso de formación nacional que ha conducido a rechazos históricos498. También para autores como Kymlicka o Tamir, el despertar del nacionalismo de las minorías era de algún modo inevitable, ya que el vínculo entre los ideales democráticos universalistas y la emergente ideología nacionalista del estado no hizo más que reflejar las realidades sociopolíticas del momento: “For Diaspora Jews, Palestinian citizens of Israel, or Basque citizens of France, being a citizen entailed an entirely different state of mind than being a member of the nation; for such individuals, general citizenship was no more than a codeword for a choice between assimilation and exclusion. Members of national minorities thus became aware that the ideal of a neutral public sphere embodied a dangerous and opressive solution.”499 Ethnos y demos nunca estuvieron auténticamente separados, incluso en aquellos países, como Francia, en que la separación forma parte del mito oficial. La estrategia ideológica consistente en universalizar lo particular es calificable de “universalismo chauvinista”500. Frente a esta estrategia, las minorías tenían dos corrección, no tanto por la invisibilidad de sus víctimas, sino por estar éstas convencidas de que el prejuicio está fundado. 498 J. Habermas, La constelación postnacional, Barcelona, Paidós, 2000, p. 97. 499 Y. Tamir, Liberal Nationalism, op. cit., xxxvi. 500 V. Bader, “The Cultural Conditions of Transnational Citizenship”, op. cit., p. 779. 258 opciones: o bien asimilarse al precio de perder sus propias identidades, pero ganando algún protagonismo en el proceso de construcción estatal, o bien permanecer marginadas. Por supuesto, algunos grupos se asimilaron. Si nos centramos en el marco europeo, Francia e Italia son dos de los países en los que podría considerarse que las políticas de asimilación tuvieron éxito. Pero en otros estados, como Gran Bretaña, España, o Bélgica, diversas minorías vieron en la reivindicación de instituciones políticas propias la solución para escapar al dilema anterior. Idéntico esquema de pensamiento llevó a la movilización de Quebec en Canadá, de Cataluña y el País Vasco en España, de Puerto Rico en Estados Unidos, y de diversos pueblos indígenas en Norteamérica y Australia. El caso de los inmigrantes presenta peculiaridades específicas a las que ya se ha hecho referencia en otro lugar de este trabajo. Como se explicó, por regla general, si la decisión de emigrar ha sido voluntaria, los individuos se hallan bien predispuestos a integrarse en la cultura dominante501. En este sentido, sus demandas raramente adoptan el lenguaje del “nacionalismo”, ni tienen que ver con la recreación de sus propias culturas en un territorio concreto, o con el mantenimiento de instituciones políticas separadas. La propia dispersión geográfica hace que este tipo de medidas resulten difícilmente concebibles. Por tanto, la problemática en torno a estos grupos parte de demandas cuyo propósito es opuesto al que pretenden las minorías nacionales. A pesar de ello, la reivindicación del reconocimiento de la diferencia y de “políticas del multiculturalismo” que empezaron a plantearse en los años sesenta y setenta en países de inmigración como Estados Unidos obedecieron a la reivindicación de una renegociación distinta de los términos de integración cultural en la sociedad. El denominado “ethnic revival” supuso la consolidación de la politización de las minorías que se oponían a 501 A favor de esta opinión, W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., pp. 10-11; W. Connor, “Nation-Building or Nation-Destroying”, op. cit., p. 49-50, M. Walzer, “Pluralism: A Political Perspective”, op. cit., p. 144. Kymlicka matiza que existen excepciones significativas a este patrón general, como es el caso de los refugiados o los afroamericanos en Estados Unidos. Pero, según este autor, si estos grupos son reacios a la plena integración cultural es porque el origen de su incorporación estatal fue involuntario (Ibid., pp. 24-5). 259 la plena asimilación al modelo anglosajón predominante y reivindicaban el derecho a expresar sus distintas identidades públicamente502. Si tenemos en cuenta el progresivo incremento de los movimientos migratorios hacia Europa es probable que este tipo de demandas pronto susciten una polémica semejante en el Viejo Continente y dejen de considerarse parte del “excepcionalismo americano”503. Hoy por hoy, la mayoría de sociedades europeas, mucho más cohesionadas internamente, se muestran reticentes a reconocer a los inmigrantes como miembros de la comunidad política, incluso si los individuos se asimilan por completo (se integran en una nueva lengua, y adquieren las costumbres locales). De ahí que sea frecuente que, enfrentados a la discriminación y a los prejuicios sociales, estos grupos no dispongan de más opción que convertirse en enclaves aislados, marginados de toda participación en las instituciones comunes de la sociedad. 5.2. La confianza en la asimilación y su éxito relativo Teniendo en cuenta la evolución de los acontecimientos en esta segunda mitad de siglo, no deja de ser sorprendente que muy pocos teóricos anticiparan la centralidad que adquirirían el nacionalismo y las luchas por el reconocimiento de las distintas identidades culturales en el último cuarto del siglo XX. La opinión dominante era que la democratización y el progreso económico conducirían a que 502 Sobre el origen de este movimiento y su evolución, W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., pp. 61-9. 503 Sobre las claves de este “excepcionalismo”, M. Walzer, “Pluralism. A Political Perspective”, op. cit., pp. 142-144. Para una muestra de la progresiva superación de estas diferencias, Éric Fassin, “’Good to Think: The American Reference in French Discourses of Immigration and Ethnicity”, op. cit., pp. 224-241. Kymlicka critica, con razón, las diferencias que suelen establecerse entre las sociedades de inmigración del Nuevo Mundo y las sociedades nacionales del Viejo Mundo, por en exceso simplista y desvirtuar la realidad social. Sus efectos, además, no son en modo alguno inócuos, sino que reflejan la virtual ignorancia de las demandas de los pueblos indígenas y de otras minorías nacionales en el Norte y en el Sur del continente americano en el debate político. (W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., pp. 20-3) Asimismo, este razonamiento puede realizarse a la inversa. Si nos atenemos a las previsiones, Europa será en un futuro próximo uno de los continentes que deberá absorber a un mayor número de immigrantes por lo que tampoco es correcto pretender que este 260 las diferencias culturales dejaran de ser motivo de conflicto. En buena parte, ésta es la razón de que la filosofía política haya venido operando con un modelo idealizado de la polis que no tiene en cuenta las características etnoculturales de los ciudadanos. La confianza en la adecuación de este modelo se ha basado, no en el desconocimiento acerca del hecho de que la mayoría de estados son estados multiculturales, sino en la asunción de que éste era un factor intrascendente al que no debía atribuirse relevancia normativa alguna. Algunos autores vinculan esta presunción al arraigo del ideal cosmopolita entre los filósofos liberales así como a la idea de progreso que el liberalismo heredó de la Ilustración504. Así, filósofos como Voltaire, Condorcet o D’Alembert pensaron en el cosmopolitismo sería el resultado natural e inevitable de los procesos de modernización y emancipación del individuo. Si bien la gente nace en particulares comunidades étnicas, religiosas o lingüísticas, los individuos libres no verán sus opciones como limitadas o definidas en función de la pertenencia a particulares grupos. Según esta teoría, a medida en que el transporte y las comunicaciones modernas vincularan facilmente todas las zonas dentro y fuera de los estados, el factor de la identidad cultural perdería importancia, convirtiéndose en una mera cuestión de adhesión voluntaria. Así, Condorcet pensaba que el progreso daría lugar a la asimilación progresiva de los grupos culturales más pequeños a los más grandes y, eventualmente, todas las culturas se fusionarían en una única sociedad cosmopolita. La emergencia de un lenguaje universal se entendía como la culminación lógica de este proceso. Sin embargo, ya desde finales de los años setenta, algunos politólogos y científicos sociales se encargaron de mostrar que había evidencias empíricas suficientes para mostrar que ni la movilización social inherente a la modernidad ni la democracia conducen a una disminución de la consciencia de la identidad étnica, problema no existe e ignorar experiencias como la de Estados Unidos o Canadá a la hora de afrontarlo. 504 W. Kymlicka, “Cosmopolitanism, Nationalism and Individual Freedom”, en Politics in the Vernacular, op. cit. 261 cultural o nacional entre los individuos505. Las diversas investigaciones llevadas a cabo en este terreno indican que virtualmente ningún grupo cultural ha accedido voluntariamente a ser asimilado. Es más, el fenómeno de la consciencia nacional, lejos de estar en declive se ha incrementado y ningún tipo de estado (unitario o federal, democrático o autoritario) es inmune a este fenómeno. Tampoco los procesos de integración regionales y la globalización han conducido a la uniformización, como hubiera sido esperable desde el razonamiento que guiaba a los ilustrados. Como ha observado recientemente Javier Solana, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, “frente a esta globalización necesaria, los individuos queremos identificarnos más que nunca con nuestra propia cultura, nuestras raíces, nuestra historia, la lengua que aprendimos de nuestros padres y las tradiciones que nos acompañan desde el nacer” 506. Connor sugiere varios factores que contribuyen a clarificar los errores que han conducido a una progresiva distanciación entre la teoría y la práctica política507. De entre ellos, merece la pena destacar los siguientes: a) La mala comprensión de la naturaleza del vínculo nacional y la tendencia a subestimar su poder emocional. Connor subraya que este ligamen es esencialmente subjetivo y, por tanto, capaz de sobrevivir a alteraciones substantivas de sus elementos tangibles, como la religión o la lengua. b) La exageración de la influencia del materialismo en los asuntos humanos. A pesar de que existen numerosos casos que confirman lo contrario, se ha tendido a reducir los conflictos nacionalistas a conflictos económicos y a pensar que las minorías no desearán secesionarse si sus estándares de vida mejoran. c) La asunción de que la asimilación es un proceso unidireccional. Así, generalmente, se asume que la asimilación es irreversible, por lo que cualquier indicativo de un movimiento en esta dirección conduce al optimismo acerca del 505 Véanse, por ejemplo, los trabajos de W. Connor “Nation-Building or NationDestroying” y “Ethnonationalism in the First World: The Present in Historical Perspective”, ambos contenidos en su libro Ethnonationalism, op. cit., pp. 30-66 y 166-91, respectivamente. 506 J. Solana, “Más cerca de Asia”, La Vanguardia, 6-8-2000, p. 21. 262 éxito del proceso. Para ilustrar este punto, Connor señala que la casi completa asimilación lingüística de escoceses y galeses a lo largo de generaciones de aculturación, creó en las autoridades británicas el convencimiento de que que la homogeneización de la identidad había surtido efectos. De ahí que la movilización de estas minorías durante los años sesenta no fue en absoluto anticipada. d) La interpretación de la ausencia de conflicto étnico en muchos estados como evidencia de la no existencia de problemas de este tipo y de la presencia de una nación singular en su seno. En otras palabras, es un error pensar que el nacionalismo y los conflictos de identidades culturales no existen –y, por tanto, no debemos preocuparnos de ellos– cuando no se manifiestan de forma violenta. En realidad, lo que ocurre es que los estados democráticos que garantizan derechos individuales como la libertad de asociación, reunión o expresión ofrecen mejores cauces para expresar los intereses nacionalistas de forma pacífica. Por esta razón, Connor pone el acento en lo significativo de la perseverancia del nacionalismo de las minorías en sistemas autoritarios, puesto que éstos no dudan en combatir estos movimientos vulnerando los derechos humanos más básicos. En resumen, la confianza de los ilustrados en que, antes o después, la asimilación se produciría ha probado ser, en gran medida, excesivamente optimista. Curiosamente, ya el propio Renan advirtió la excepcionalidad del éxito de la asimilación de los distintos territorios franceses a una única identidad observando, muy significativamente, que “en la empresa que el rey de Francia, en parte por su tiranía, en parte por su justicia, ha llevado a cabo tan admirablemente, muchos países han fracasado”508. Por lo que respecta a los inmigrantes, demandas como las ya comentadas muestran que estos grupos tampoco desean la plena inmersión en la cultura dominante de la sociedad a la que se integran. Probablemente, esta falta de previsión de la trascendencia de la cultura para el individuo moderno constituye una muestra de que la visión de la psicología humana 507 508 W. Connor, “Nation-Building or Nation-Destroying?”, op. cit., pp. 39-57. E, Renan, ¿Qué es una nación? Cartas a Strauss, op. cit., p. 66. 263 de la Ilustración era demasiado débil y mecánica, demasiado naïve, en definitiva. Éste es el argumento que Jonathan Glover defiende en su último libro Humanity: A Moral History of the Twentieth Century509. Glover concluye que necesitamos una nueva psicología humana que dé cuenta de la forma en la que la política y la psicología se influencian mutuamente510. En esta línea cabe enmarcar la posición de Taylor. Este autor piensa que las explicaciones funcionales del nacionalismo como la de Gellner son incompletas: si bien explican el vínculo entre modernización y homogeneización cultural, no permiten dar cuenta del arraigo del nacionalismo en sociedades altamente industrializadas y modernas. Según Taylor, las fuentes del nacionalismo son, primariamente, emocionales y morales más que objetivas, aunque la intangibilidad de estos elementos hace que todavía se nos escape la explicación completa de este fenómeno (por ejemplo, por qué en algunos lugares las minorías se han asimilado y en otros no, cuáles son las razones por las que los grupos emplean distintas estrategias para resistir a los intentos de homogeneización estatal, etc.) 511. En realidad, como se comentará más adelante con referencia a la posición cosmopolita, el propio Rawls enfatiza que, por atractiva que sea una concepción de la justicia en otros sentidos, “es gravemente defectuosa si los principios de psicología moral son de tal carácter que no le permiten engendrar en los seres humanos el deseo indispensable de actuar de acuerdo con ella”512 5.3. La reacción de los estados ante el fenómeno de los nacionalismos minoritarios y de las demandas de los grupos étnicos En general, es posible afirmar que casi todos los estados –democráticos y no democráticos– han tratado, en algún u otro momento de su historia, de disuadir el 509 1999. J. Glover, Humanity: A Moral History of the Twentieth Century, Jonathan Cape, London, 510 A esta interesante sugerencia se volverá al final de este trabajo. Amartya Sen ha discutido recientemente las implicaciones que extrae Glover de los déficits de la psicología humana de la Ilustración en “East and West: The Reach of Reason”, The New York Review of Books, July 20, 2000. 511 C. Taylor, “Nationalism and Modernity”, en R. McKim, J. McMahan (eds.), The Morality of Nationalism, op. cit., pp. 30-55. 264 nacionalismo y los movimientos secesionistas de las minorías, así como de asegurar la plena asimilación de los inmigrantes a la cultura mayoritaria (ésta es una de las razones que suelen alegarse para justificar el largo proceso en la tramitación de la adquisición de la nacionalidad en la mayoría de estados democráticos). La diferencia más significativa no radica tanto en el objetivo sino en los medios empleados a este fin y en los argumentos para legitimarlos. Mientras que hace dos siglos las políticas estatales con respecto a las minorías se caracterizaban por su intensa coerción, justificada mediante argumentos paternalistas abiertamente etnocéntricos, en la actualidad, la mayoría de ciudadanos de países democráticos no apoyaría ni aquél proceder ni esta justificación. Una mirada hacia el pasado evitando interpretaciones sentimentalistas, o excesivamente caritativas, permite apreciar inconsistencias significativas que tuvieron consecuencias de gran alcance. Por ejemplo, no puede pasarse por alto la contradicción entre la doctrina de la igual libertad y el mantenimiento de prácticas como la esclavitud en Estados Unidos, o la discriminación generalizada hacia la mujer, los homosexuales y otras minorías sociales en todos los estados democráticos. Por otro lado, ya se ha insistido bastante en la tendencia de algunos de los filósofos liberales más influyentes del siglo XIX a favorecer la independencia política sólo para las grandes naciones. También la tradición socialista durante ese siglo contiene visiones parecidas513. Aunque las últimas etapas de la era colonial dieron lugar a que algunos estados europeos, como Francia o Gran Bretaña, concedieran, motu propio, la independencia a algunas de sus colonias, lo cierto es que los gobiernos no han sido nunca proclives a abrir un proceso de decisión 512 L. Rawls, Teoría de la justicia, op. cit., p. 503. Sobre la conexión entre estas visiones y la teoría de la evolución social del socialismo del siglo XIX: Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., pp. 69-74. Sobre los planes prerevolucionarios de “rusificación” de Lenin (cuyo programa de partido preveía un breve período de autonomía lingüística tras el cual seguiría el establecimiento de una única lengua estatal que acercaría a todas las naciones hasta lograr la unidad completa), W. Connor, “SelfDetermination: The New Phase”, op. cit., pp. 14-5. 513 265 democrática sobre la cuestión de la autodeterminación514. Irónicamente, además, los propios líderes de los movimientos independentistas, una vez satisfechas sus aspiraciones, pasan a adoptar la misma actitud respecto de sus propias minorías. En el pasado, esta posición inconsistente la tomaron los gobiernos de los nuevos estados africanos y asiáticos, muchos de cuyos miembros habían luchado previamente por la libertad y en contra del colonialismo europeo. En nuestros días, podemos ver el mismo esquema reproducido en el este de Europa. Así, en algunos casos, una de las primeras decisiones adoptadas por los nuevos gobiernos fue suprimir –o decidir no reinstaurar– los estatutos de autonomía de los que habían gozado algunos grupos515. Aunque la idea de proteger a las minorías culturales a través de derechos especiales mereció el apoyo de algunos renombrados líderes políticos durante la etapa de la Liga de Naciones (e incluso se creó un sistema de tratados bilaterales para proteger a algunos grupos), esta solución fue desvirtuada por parte de los nazis, lo cual condujo a que las Naciones Unidas rechazaran cualquier idea de reconocer derechos específicos a las minorías nacionales. Como se explicó en la introducción a este trabajo, este cambio de estrategia obedeció a la presuposición de que, para proteger los intereses de las minorías, es suficiente garantizar los derechos individuales. Por lo que se refiere al principio de 514 Una excepción significativa a esta regla general es Canadá. Quebec ha celebrado dos veces un referéndum, la primera en 1980 y la segunda en 1995. En las dos consultas se mostró la división de la sociedad respecto de la opción soberanista (en el primero, el 40.5% de la población votó sí a la independencia; en el segundo, lo hizo un 49.4%). Recientemente, la Cámara Baja de Ottawa ha aprobado, en marzo del 2000, un proyecto de ley que endurece las condiciones para la independencia de Quebec. El proyecto de “ley de la claridad” establece que el Gobierno federal deberá decidir si la pregunta que se somete a votación es clara y si el porcentaje de votos a favor de la independencia es suficiente. No obstante, el gobierno de Quebec es contrario a la nueva ley por cuanto considera que la cuestión no es jurídica sino política. 515 Así, Georgia revocó la autonomía de Abkhasia y Ossetia; Azerbaijan revocó la autonomía de Ngorno-Karabackh, Serbia revocó la autonomía de Kosovo. En otros casos, las demandas de restauración de formas históricas de autogobierno que presentaron algunos grupos fueron rechazadas: Rumanía rechazó las peticiones de Transylvania, Kazakhstan rechazó conceder cierta autonomía para los rusos en el norte del país, y Macedonia se opuso a un referendum de autonomía para la mayoría albanesa en el oeste. En definitiva, al igual que antes hicieron otros estados occidentales, los proyectos de construcción nacional en estos 266 autodeterminación, es bien sabido que, a pesar de su inclusión en la Carta de las Naciones Unidas, este axioma no se ha considerado de aplicación para resolver el problema de las minorías nacionales516. En resumen, es posible concluir que, en términos generales, el elemento voluntarista que Renan consideraba determinante en su idea “cívica” de nación ha brillado por su ausencia en la construcción de la mayoría de estados democráticos. Lo mismo cabe decir de las formas en las que se ha considerado que los inmigrantes debían integrarse en el país de acogida. Sin embargo, el fenómeno del nacionalismo de las minorías –así como las demandas de una “política del multiculturalismo”– plantea problemas importantes, incluso si se analiza desde los parámetros en que se mueve la teoría del nacionalismo liberal. Recuérdese que los liberales nacionalistas no sólo dan razones para la existencia de los estados-nación, sino que defienden la legitimidad de los programas de asimilación. ¿Qué se debe hacer, entonces, en aquellos estados que contienen dos o más grupos que se conciben a sí mismos como naciones y cuyas reivindicaciones entran en conflicto con las políticas estatales de construcción nacional? Si se acepta que la homogeneidad cultural resultante de estas políticas provee mejores fundamentos para el impulso de los valores liberales, ¿están éstas justificadas en todos los casos? En el siguiente capítulo se tratará de responder a ambas cuestiones. Antes, es preciso retomar la posición que mantienen los partidarios de la doctrina de la tolerancia y mostrar hasta qué punto los argumentos que aducen son incongruentes. países se basan en el fomento oficial de una única lengua y cultura, en la prohibición de publicaciones o partidos políticos de ideología nacionalista, etc. 516 Una de las resoluciones más importantes adoptadas posteriormente por la Asamblea General de la ONU fue la nº 1514 (Doc. ONU A/4684, 1960) donde se declara que el colonialismo es una negación de derechos humanos fundamentales y contraviene la Carta; reconoce que todos los “pueblos” tienen el derecho a la libre determinación e independencia; requiere el cese de todas las medidas represivas contra los pueblos dependientes y respeto a su integridad territorial; y urge a que se tomen las medidas necesarias para la transferencia de poderes a los pueblos de todos los territorios que aun no han alcanzado su independencia. 267 6. Ilusiones de neutralidad. El discurso liberal contemporáneo 6.1. Centrarse en el presente: ¿una realidad “postnacional”? Ante todo, podría plantearse una objeción previa a la propia relevancia tanto teórica como práctica de los interrogantes enunciados: podría sugerirse que el proceso descrito es historia y que, con independencia de los éxitos o fracasos de los estados nacionales en la homogeneización cultural, éste ha dejado de representar un objetivo prioritario de los actuales estados democráticos. De ser así, los derechos colectivos de las minorías culturales tendrían, en todo caso, una función correctiva; es decir, podrían servir como remedio para rectificar injusticias cometidas en el pasado y compensar a los descendientes de quienes sufrieron las consecuencias del nacionalismo estatal. Nótese que éste es un argumento de justicia compensatoria, de relevancia moral indiscutible, al que apelan frecuentemente las propias minorías nacionales para justificar sus reivindicaciones517. Sin embargo, con independencia del valor que puedan tener los argumentos de justicia compensatoria, esta objeción está parcialmente infundada. De hecho, el intenso debate suscitado en torno al nacionalismo liberal se debe a que esta corriente ha evidenciado el peso primordial que los estados continúan otorgando a la conformación cultural de la comunidad nacional. Como ya se ha observado, dicha relevancia se refleja en el razonamiento político que suele presidir la legislación en materia de inmigración y naturalización, educación, currículo educacional, lengua oficial, y otras políticas (inversiones en patrimonio cultural, subvenciones al desarrollo de proyectos culturales, etc.). Tampoco el poder de los símbolos es desdeñable. Mediante ellos, las formas culturales se invisten de un significado intersubjetivamente compartido. Los actores políticos apelan estratégicamente a los símbolos en sus discursos con el propósito de dirigir los 517 Los tribunales de estados como Canadá y Australia han admitido este argumento como fundamento de la demandas de indemnizaciones por parte de los descendientes de miembros de pueblos indígenas que fueron víctimas de algunas políticas estatales de asimilación particularmente drásticas. 268 procesos de comprensión e interacción social. Aunque sólo sea indirectamente, las formas simbólicas tienen una dimensión cognitiva: contribuyen a estructurar la forma en la que la gente piensa acerca de la vida social518. Así, los monumentos, las banderas, los himnos “nacionales”, las tumbas al soldado desconocido, la veneración de los caídos por la patria, la celebración de festividades conmemorativas de eventos históricos fundacionales; todo ello se encarga de transmitir el mismo mensaje: los estados no son agrupaciones contingentes de individuos sino comunidades históricas con proyectos colectivos en constante renovación. La opinión de las minorías culturales difícilmente podrá influir a la hora de tomar decisiones en materias de especial trascendencia en la esfera cultural. En una democracia, a excepción de los derechos individuales, las demás cuestiones de trascendencia pública se deciden por la regla de la mayoría. De ahí que, durante este siglo, el nacionalismo de las minorías que no han logrado ser asimiladas por el estado haya sido esencialmente defensivo o “de resistencia”519. Las revindicaciones de derechos colectivos se proponen contrarrestar la parcialidad del estado en la configuración de los elementos culturales que subyacen a las políticas gubernamentales. Ésta ha sido la aspiración de los movimientos nacionalistas en lugares como Quebec, Cataluña, Flandes o Escocia donde, por otra parte, el 518 Sobre la forma en la que los símbolos influyen en la interacción humana, C. Geertz, The Interpretation of Cultures, New York, Basic Books, 1973. 519 Algunos autores contraponen el “nacionalismo de resistencia” al “nacionalismo de exclusión”. Este último sería el del grupo dominante dentro de un estado establecido que dispone del poder y de los medios para imponer la uniformidad a otros grupos dentro de sus fronteras, así como para controlar el acceso al territorio de otros individuos. El primero, en cambio, es el nacionalismo del grupo dominado dentro de un área local que trata de reforzar su identidad y resistir a la uniformización. Sobre esta distinción: W. Feinberg, “Nationalism in a Comparative Mode. A Response to Charles Taylor”, en R. McKim, J. McMahan (eds), The Morality of Nationalism, op. cit., pp. 69-72. Guibernau comenta que, cuando la nación y el estado no son coextensivos, y las minorías nacionales no se identifican con una institución política que consideran ajena, las dos estrategias culturales en contra del estado son, o bien la resistencia cultural o bien la lucha armada. M. Guibernau, Los nacionalismos, op. cit., pp. 72-3. Para un análisis del nacionalismo de las minorías nacionales en España a la luz de las distintas estrategias empleadas por catalanes y vascos se encuentra en D. Conversi, The Basques, The Catalans and Spain. Alternative Routes to Nationalist Mobilisation, London, Hurst&Co., 1998. 269 nacionalismo no ha estado vinculado a la voluntad de preservar ciertos valores tradicionales, ni tampoco a la afirmación etnocéntrica de la superioridad de algunas culturas. Como explica Taylor con referencia al caso de Quebec, el nuevo nacionalismo que surgió en los años sesenta no pretendía el aislacionismo de esta provincia, ni tampoco defender una civilización basada en el valor especial de la lengua francesa, o en el conjunto de valores religiosos del catolicismo. El propósito era recuperar el protagonismo de los quebequeses en la transformación y modernización de la sociedad. Las reglas económicas, sociales, lingüísticas y jurídicas que debían cumplirse estaban siendo definidas por los anglófonos, que se hallaban en una situación tanto económica como políticamente dominante fuera y dentro de la provincia. Como escribe Taylor, “French Canadians in this situation were bound to be at a certain disadvantage; they were in some ways in the same position as immigrants are on this Anglo-Saxon continent; that is, a people who have to conform to another way of life, who have to learn a new language and forget their own background in order to suceed.”520 En estas circunstancias, la falta de identificación con el estado, la percepción de que ésta es una institución ajena, facilita el desarrollo de un fuerte sentido de comunidad entre los miembros de la minoría que se oponen a la homogeneización. Interpretando las claves de la “Revolución Tranquila” de Quebec en el mismo sentido, Kymlicka subraya sus vínculos con la liberalización, con el abandono de una concepción rural, católica, conservadora y patriarcal del bien y su substitución por otra mucho más secularizada y moderna. Esta combinación entre liberalización y refuerzo de las identidades nacionales de las minorías puede apreciarse en estados europeos como Bélgica, Gran Bretaña o España, cuyas minorías nacionales reivindicaron el derecho a decidir por sí mismas el peso que la lengua y la cultura 520 Ch. Taylor, “Nationalism and the Political Intelligentsia: A Case Study”, en Ch. Taylor, Reconciling the Solitudes, op. cit., pp. 11. 270 iban a ocupar institucionalmente dentro de sus territorios, así como los cambios que debían presidir la transformación del carácter de sus culturas521. Con respecto a Estados Unidos, las demandas históricas de los mexicanos en el suroeste y de los puertorriqueños se han dirigido primariamente a frenar el impacto del imperialismo cultural y económico anglosajón, que habría hecho sentir a estos grupos “extranjeros en su propia patria”. Al igual que señalaba Taylor con referencia a los quebequeses, también estas minorías nacionales estadounidenses han alegado que, históricamente, los “inmigrantes” fueron los norteamericanos. Crawford relata que la expresión “extranjeros en su propia patria” fue empleada por un ministro mexicano tras la derrota de México en 1848. Nicholas Trist, el jefe de la delegación de paz enviada por Estados Unidos, informó que, más allá de la cesión territorial, la principal preocupación de México era la condición en la que iban a quedar los aproximadamente setenta y cinco mil habitantes de los territorios transferidos. Debido a esta insistencia, el Tratado de Guadalupe Hidalgo estableció para los nuevos ciudadanos americanos de habla española condiciones comparables a las que habían logrado los franceses en Lousiana. En la práctica, sin embargo, los mexicanos raramente disfrutaron de derechos lingüísticos, ni mucho menos de un estatus político especial, y el gobierno americano rescindió unilateralmente el tratado una vez los anglófonos fueron mayoría. Esta “tiranía de la mayoría” –como bien la denomina Crawford– se consumó en la convención constitucional de California en 1978-79 donde, de entre los 153 delegados, no había ni un solo representante de la minoría de habla hispana de origen mexicano. No satisfechos con eliminar la traducción de las leyes al español, la convención aprobó un nuevo requisito que estipulaba lo siguiente: “All the laws of the State of California, and all official writings, and the executive, legislative and judicial proceedings shall be conducted, preserved, and published in no other language that the English language”. De esta forma, California se convirtió en uno de los primeros estados en tener una disposición constitucional de lengua oficial. Más tarde, le iban a seguir 521 W. Kymlicka, States, Nations and Cultures. Spinoza Lectures, op. cit., pp. 37-9. 271 otros muchos estados522. Crawford transcribe la reacción de Francisco Ramírez, editor de El Clamor Público, un periódico de Los Angeles, que, ante dicha decisión, se cuestionaba cómo iban los ciudadanos de origen mexicano a ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones si las leyes se publicaban en una lengua incomprensible para muchos de ellos523. El reciente debate sobre el estatus político de Puerto Rico constituye otra muestra patente de hasta qué punto el interés en la “americanización” a través de la lengua continúa siendo un objetivo esencial para el gobierno de ese país524: El 4 de marzo de 1998, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por la más estrecha mayoría –209 votos a favor frente a 208 en contra– el proyecto de Ley Young por el cual se otorgaba permiso para que Puerto Rico se pronunciara libremente sobre su futuro en un referéndum. Desde 1952, la isla tiene la condición de “Estado Libre Asociado” y se trataba de permitir que los puertorriqueños decidieran libremente si querían convertirse en un estado más de la 522 En 1998, al menos los siguientes veintidós estados tenían leyes de idioma oficial: Alabama, Arkansas, California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Hawai, Illinois, Indiana, Kentucky, Missisipi, Montana, Nebraska, New Hampshire, Tenesee, Virginia y Wyoming. 523 No es sólo que lo acordado en las negociaciones de paz no fue respetado, sino que la “hispanofobia”, vinculada a mitos raciales sobre el “primitivismo” de los mexicanos, aumentó considerablemente a raíz de la falta de reconocimiento público de su identidad. Como resultado, en la actualidad, éste es uno de los grupos étnicos que está sometido a mayores prejuicios y discriminaciones sociales en Estados Unidos (más que los negros, según revelan estudios recientes). Éste es un punto que Crawford desarrolla extensamente. Véase J. Crawford, Hold Your Tongue, op. cit., pp. 63-89. Téngase en cuenta, además, que la evolución de las últimas décadas no es más alentadora. El siguiente ejemplo constituye una muestra de hasta donde llega una de las líneas jurisprudenciales sobre la cuestión lingüística: en 1980, la Corte de Apelación del Quinto Circuito confirmó la procedencia del despido de Hector Garcia por haber dirigido una pregunta a un compañero de trabajo en español con el siguiente argumento: “An employer does not accord his employees a privilege of conversing in Spanish. English, spoken well or badly, is the language of our Constitution, statutes, Congress, courts and the vast majority of our nation’s people…If the employer engages a bilingual person, that person is granted neither right nor privilege by the statute to use the language of his personal preference.” Como puede verse, incluso la línea del laissez faire lingüístico en el ámbito privado que proponen los libertarios se ha traspasado con creces. Sobre éste y otros casos de apoyo jurisprudencial a las políticas de “English-Only”, J. F. Perea, “Los Olvidados. On the Making of Invisible People”, op. cit., pp. 985-986. 272 unión, declarar su independencia, o bien continuar con el mismo estatus especial. A medida que avanzaba el debate en el congreso, era claro que la resistencia a permitir el referéndum provenía no tanto del temor a que Puerto Rico optara por la independencia, sino de la posibilidad de que un estado formado por 3.8 millones de habitantes de habla hispana (sólo un 25% de los puertorriqueños habla inglés) pudiera escoger integrarse plenamente en los Estados Unidos. Algunos congresistas republicanos intentaron condicionar esta opción a que se declarara que el inglés es la lengua oficial de Estados Unidos. De este modo, en el supuesto de que Puerto Rico optara por la integración, ésta llevaría aparejada la asimilación lingüística de los habitantes de la isla . Si bien la Cámara rechazó la propuesta sobre la base de que la Constitución americana no reconoce lengua oficial alguna, se recomendó a los puertorriqueños que dominaran el inglés antes de los diez años. Aunque el proyecto Young no llegó a convertirse en ley porque el Senado rehusó considerarlo, la opción de la estatalidad fue rechazada posteriormente en un referéndum convocado a propia iniciativa del gobierno de Puerto Rico. Más allá de la profunda división de la sociedad puertorriqueña acerca de cuál es la mejor opción política, lo cierto es que los intentos de resolver el problema por parte del Congreso norteamericano han puesto de manifiesto que el tema del idioma es el principal factor que obstaculiza el proceso de integración. Así, algunos representantes políticos norteamericanos consideran que “Puerto Rico es demasiado distinto y separado para entrar en la unión” y los partidarios del inglés oficial señalan a Quebec argumentando que Estados Unidos no debería asumir un problema que ha complicado a Canadá desde su creación. En definitiva, el dilema al que se enfrenta Puerto Rico es análogo al que, históricamente, se enfrentaron muchas minorías nacionales: o bien asimilarse culturalmente al estado, o bien movilizarse para lograr la separación. La idea de derechos colectivos de carácter cultural (derechos lingüísticos, derechos de 524 Sobre el estatus político y jurídico de Puerto Rico así como los pros y contras de la estatalidad, J. J. Álvarez, “Derecho, idioma y la estadidad nortemaericana. El caso de Puerto 273 representación especial, etc.), de un estatus no uniforme de la ciudadanía americana, queda fuera de toda discusión. Por supuesto, la singularidad del proceso de Puerto Rico radica en el elemento voluntarista, ausente en la historia de la construcción nacional de los estados. De ahí que tampoco sea del todo correcto presentar la situación como un dilema, puesto que la opción de la secesión tampoco era una verdadera posibilidad, admitida jurídica o políticamente. Hoy, en cambio, se reconoce que son los ciudadanos de Puerto Rico quienes deben tomar esta decisión y, por supuesto, se les considera competentes para ello 525. Pero las alternativas que se ofrecen continúan siendo insatisfactorias. Por una parte, una amplísima mayoría de puertorriqueños considera que la cuestión cultural no es negociable. Téngase en cuenta que el predominio del español en Puerto Rico es casi absoluto, bastante más sólido, por ejemplo, que el del francés en Quebec o que el del catalán en Cataluña526. Por otra parte, las encuestas indican que un elevado porcentaje de ciudadanos sería partidario de la estatalidad federada si ello no supusiera renunciar a su lengua y cultura. Sin embargo, teniendo en cuenta los precedentes, es muy dudoso que Estados Unidos esté dispuesto a revisar los términos en los que, hasta el momento, los estados han sido admitidos en la federación. No es de extrañar, Rico”, op. cit., pp. 61-102; J. Crawford, Hold Your Tongue, op. cit., pp. 241-5. 525 De todos modos, cabe destacar que el reconocimiento por parte del gobierno norteamericano de que lo que está en juego es el derecho a la libre determinación de Puerto Rico es muy reciente. Como se ha indicado más arriba, durante más de cincuenta años Estados Unidos intentó sustituir la cultura puertorriqueña por la norteamericana a través, sobre todo, de la imposición del inglés como lengua de enseñanza escolar. 526 Aunque tanto el inglés como el español son idiomas oficiales en esta isla, el reconocimiento del inglés siempre ha sido puramente simbólico, puesto que tanto en la esfera pública como en la privada el español predomina ampliamente. No podía ser de otro modo puesto que Puerto Rico es, socialmente, una sociedad monolingüe en la que menos de una cuarta parte de la población domina el inglés. En 1993, un estudio del Ateneo Puertorriqueño respecto al uso, dominio y preferencia de los idiomas español e inglés en Puerto Rico reveló que sólo el 25% de la población estima que su inglés es “bueno” y únicamente el 20,6% se considera bilingüe. Por otra parte, el 95% de los habitantes prefiere el español como única lengua oficial, el 97% que el gobierno se comunique con ellos en español y el 93% de los encuestados aduce que nunca renunciará al español, aun si Puerto Rico se convierte en un nuevo estado de la Unión y se impone el inglés como único idioma oficial. Para más datos sobre esta consulta, así como sobre el estado de la cuestión lingüística y nacional en Puerto Rico, J. J. Álvarez, “Derecho, idioma y estadidad norteamericana. El caso de Puerto Rico”, op. cit., pp. 61-103. 274 por tanto, que la alternativa más votada en la consulta realizada por el gobierno de Puerto Rico fuera “ninguna de las anteriores” (con un 50.2% de los votos). Ni la estatalidad, ni la independencia, ni la condición actual (definida como una fórmula colonial) resultaron satisfactorias al electorado puertorriqueño. Como se ha indicado más arriba, las políticas de admisión de los estados en la federación americana tuvieron muy en cuenta el factor lingüístico. Si a ello se añade que, en la actualidad, el debate sobre la constitucionalidad de una hipotética ley de lengua oficial en Estados Unidos no está ni mucho menos zanjado y que, a lo largo de estas dos últimas décadas, se han presentado varias propuestas de reforma constitucional en este sentido, los puertorriqueños tienen razones para pensar que la condición de estado no les aseguraría en el futuro la preservación del español527. En definitiva, el modelo del estado-nación ha marcado la estructura del estado moderno incluso en aquellos estados que, como Estados Unidos, no fueron explícitamente concebidos sobre esta base528. Como hemos visto, los gobiernos han insistido repetidamente en la existencia de un interés legítimo en respaldar el inglés como lengua común. En la actualidad, constituye un requisito legal que los niños aprendan esta lengua e historia americana en las escuelas y lo mismo se aplica a los inmigrantes menores de cincuenta años que deseen adquirir la ciudadanía529. Asimismo, la Corte Suprema, pese a la ausencia de una disposición constitucional que instituya una lengua oficial, ha respaldado todas las leyes estatales que consagran la obligatoriedad del uso del inglés en la enseñanza e instituciones 527 Para un análisis de las razones de la desconfianza hacia la estatalidad en los términos propuestos por Estados Unidos, véase Ibid. 528 Si me he centrado especialmente en el caso de Estados Unidos es porque se trata de uno de los estados donde, a pesar de no existir disposición constitucional alguna de lengua oficial y del mito del “meting-pot”, los gobiernos han promovido políticas de construcción nacional tan o más radicales como las de cualquier otro “estado-nación” europeo. paradójicamente, mientras que cada vez son más los estados europeos que reconsideran estas políticas y transforman sus propias identidades, Estados Unidos sigue firmemente anclado en el modelo de estado-nación. 529 Sobre estos requisitos de naturalización en Estados Unidos, L. Sadat Wexley, “Official English, Nationalism and Linguistic Terror: A French Lesson”, op. cit., pp. 339-347. 275 públicas530. La decisión de admitir en la federación a un estado culturalmente distinto como Puerto Rico parece ser tan trascendental para los Estados Unidos como para Puerto Rico. Como admitía explícitamente un senador americano a principios de los años noventa, la reticencia del Congreso a admitir un plebiscito en Puerto Rico “se debe principalmente a la interrogante de si Puerto Rico debe tener la opción de escoger la estadidad mientras retiene el español como idioma oficial. En dos siglos el Congreso de los Estados Unidos ha admitido a treinta y siete estados a la unión original de trece. Pero siempre ha habido una condición expresa o implícita de que el inglés será el idioma oficial. Louisiana, por ejemplo, retuvo el Code Napoléon, pero los juicios debían celebrarse en inglés. Esta postura puede parecer arbitraria, pero es defendible.”531. En casos como los mencionados el interés en la promoción pública de una cultura se ha traducido en decisiones que tratan de lograr la homogeneidad lingüística. Alguien podría considerar esta afirmación exagerada: la lengua es sólo un vehículo de comunicación que no tiene por qué determinar la asimilación cultural. Esta posición, sin embargo, es poco plausible. Como ya indicara Gellner, la pervivencia de una cultura en sociedades modernas depende de si la lengua en que ésta se transmite se utiliza en la esfera pública (en el ámbito educativo, en los tribunales, en las instituciones legislativas, etc). En este sentido, Kymlicka escribe que “one of the most important determinants of whether a culture survives is whether its language is the language of government (…). When the government decides the 530 La mayoría de autores coincide en señalar que, aunque la Constitución de los Estados Unidos guarda silencio sobre el tema de la lengua oficial, es innegable que el inglés es el idioma oficial de facto. Aunque en la última década se han propuesto varias enmiendas constitucionales y leyes dirigidas a reconocer jurídicamente este hecho, por el momento, estos esfuerzos han fracasado. Sin embargo, el éxito popular de este movimiento a nivel estatal es indudable. Sobre este punto, véase J. Crawford, Hold Your Tongue, op. cit., cap. 1. El tema de la constitucionalidad de las leyes de inglés oficial ha generado un amplio debate doctrinal (Cfr.. J. J. Álvarez, “Derecho, idioma y la estadidad norteamericana”, op. cit., L. Sadat Wexley, “Official English, Nationalism and Linguistic Terror: A French Lesson, op. cit., pp. 331-9). 531 Citado en J. J. Álvarez, “Derecho, idioma y la estadidad norteamericana”, op. cit., p. 82. 276 language of public schooling, it is providing what is probably the most important form of support needed by societal cultures, since it guarantees the passing on of the language and its associated traditions and conventions to the next generations.”532 Por consiguiente, no basta, como mantendrían los partidarios del laissez-faire lingüístico, con oponerse a la interferencia estatal en los usos de lenguas minoritarias en las calles, en los hogares, en la correspondencia privada, en los nombres y apellidos, o en las asociaciones religiosas o civiles. El tema no es si los individuos tienen ciertos derechos linguísticos asociados a derechos individuales como la privacidad o la libertad que requieran, simplemente, un deber negativo de no injerencia por parte del estado. Por otro lado, la mayoría de la gente valora su lengua materna no sólo intrumentalmente, como una herramienta de comunicación, sino intrínsecamente; en palabras de Réaume, “as a marker of identity as a participant in the way of life it represents”. A juicio de esta autora, esta valoración tiene pleno sentido desde el momento en que se acepta que las distintas lenguas particulares constituyen para sus hablantes “a repository of the traditions and cultural accomplishments of their community as well as being a kind of cultural accomplishment itself”533. Otorgando una prioridad fundamental a las políticas de asimilación lingüística, la mayoría de estados han sabido perfectamente que el lenguaje no es un material como otro cualquiera, sino que “it is what carries and structures thought. It is through language that we experience the world and have the simple pleasure to be oneself” 534. José María Valverde expresó esta correlación entre lengua, historia y cultura en un hermoso poema incluido en su obra Ser de palabra535: “Maduro ya de edad y poesía, 532 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 111. En el mismo sentido, Ch. Taylor, “Nationalism and Modernity”, en R. MacKim, J. McMahan (eds.), The Morality of Nationalism, op. cit., p. 34. 533 D. Réaume, “Official-Language Rights: Intrinsic Value and the Protection of Difference” en W. Kymlicka, W. Norman (ed.) Citizenship in Diverse Societies, op. cit., p. 251. 534 L. Sadat Wexley, “Official English, Nationalism and Linguistic Terror: A French Lesson”, op. cit., p. 313. 535 J. M. Valverde, Antología de sus versos, Madrid, Cátedra, 2ª ed., 1982, p. 150. 277 te has mudado a un país de lengua ajena y no es vivir. Lo que aquí dicen, como respirar, rico, exacto tú intentas remedarlo con esfuerzo y oyes tu voz, ridícula y extraña fallar lo que aquí un niño siempre acierta, hasta acabar diciendo algo no tuyo. Ahora te es ajeno hasta el paisaje: no te habla a ti: hasta el pájaro y el árbol y el río te escatiman las leyendas que aquí envuelven sus nombres –en ti, rótulos–. En vano te sonríen los demás, corteses, y aun amigos, animándote desde la lengua en que ellos son los amos: no aciertas a quererles: se te olvidan: el fondo de tu espíritu no late si no vive en la lengua que es tu historia” Seguramente, quienes puedan identificarse con el sentimiento de ajeneidad que evoca el poeta no menospreciarán el impacto de decisiones dirigidas a suprimir el pluralismo lingüístico en el ámbito público bajo el pretexto de que la lengua es tan sólo uno de los elementos de una cultura cuyo valor es puramente instrumental. Es por ello que, en el caso de Puerto Rico, Álvarez considera refutable la alegación de que la persistencia de idiomas minoritarios en la comunicación privada en Estados Unidos prueba que la cuestión de la integración en la federación no representaría ningún problema para la isla. También para este autor la relación entre lengua, cultura y derecho es de influencia recíproca. La relevancia de retener el control sobre la oficialidad lingüística en un territorio sujeto a la penetración de la cultura anglosajona a través de muchos cauces (turismo, telecomunicaciones, etc.) es, si cabe, aun más imprescindible. Por esta razón, Álvarez subraya que lo que los puertorriqueños desean asegurar no es meramente “que las futuras generaciones continuarán comiendo bacalaítos”, sino que “podrán leer y escribir la receta en español fluido, en una sociedad hispana homogénea” 536. Si la comunidad hispana en Estados Unidos no ha logrado alcanzar este objetivo es, entre otros factores, 536 J. J. Álvarez, “Derecho, idioma y la estadidad norteamericana. El caso de Puerto Rico”, op. cit., p. 96-97. La misma reivindicación con base en razones análogas subyace a las demandas de otras minorías lingüísticas en todo el mundo. 278 porque ningún programa federal permite a los alumnos cursar estudios permanentemente en su lengua materna y ninguna decisión judicial ha reconocido un derecho constitucional a ello. El propio Tribunal Supremo mantiene que los programas de educación bilingüe son transicionales y que su objetivo no es otro que el de permitir que los alumnos dominen el inglés lo antes posible. En cambio, lo que reclaman los partidarios de la estatalidad es algo substancialmente distinto: que Estados Unidos admita que Puerto Rico es una “nación” distinta, cuyo idioma principal de gobierno, instrucción y comunicación en Puerto Rico es el español. Los distintos argumentos en defensa de los derechos lingüísticos, entendidos como derechos colectivos que conllevan obligaciones positivas para el estado, se tratarán en los capítulos siguientes. Además de las políticas lingüísticas, los gobiernos de muchos estados han impulsado otras muchas medidas dirigidas a favorecer la consolidación de una determinada cultura. Ya se ha hecho referencia a las políticas que promueven el establecimiento de individuos miembros de la cultura mayoritaria o de nuevos inmigrantes en el espacio geográfico tradicionalmente ocupado por minorías nacionales. Estas medidas acostumbran a utilizarse deliberadamente como arma para minar la cultura y el poder organizativo de estos grupos, reduciéndolos a una minoría en su propio territorio. Esta práctica no sólo se ha llevado a cabo en Estados Unidos. Los grandes imperios promovieron los asentamientos en sus colonias; ésta ha sido la política de Israel en los territorios ocupados, continúa siendo la de China en Tibet y, hasta que la crisis estalló, fue la política de Belgrado en la región de Kosovo537. Asimismo, en estados con minorías nacionales concentradas territorialmente, el diseño de las fronteras de las sub-unidades políticas internas (los distritos electorales, por ejemplo) puede usarse como vehículo de división del grupo. Francia es uno de los países que empleó este 537 Véase información detallada acerca de las distintas medidas tomadas por el gobierno chino a fin de lograr la absoluta destrucción cultural en Tibet (desde la supresión lingüística hasta los asentamientos masivos) en la página web oficial del gobierno Tibetano en el exilio: www.tibet.org/Why/occupation.htm. 279 mecanismo tras la Revolución: el territorio francés fue dividido en 83 “departamentos” con la intención expresa de subdividir las regiones históricas de vascos, corsos y bretones538. 6.2. Algunos desarrollos recientes: el progresivo distanciamiento entre el Este y el Oeste Antes se ha afirmado que la objeción de que los estados han dejado de involucrarse en este tipo de prácticas era sólo parcialmente infundada. A mi modo de ver, este matiz es necesario para ofrecer una versión más fidedigna de la actitud reciente de algunos estados democrácticos que, implícita o explícitamente, han aceptado las demandas de sus minorías culturales. Este giro político es susceptible de ser interpretado como una muestra de la progresiva influencia de la opinión de que la prácticas de supresión cultural no sólo no funcionan sino que son ilegítimas. Así, por una parte, es evidente que, en muchos casos, medidas como las antes mencionadas tuvieron efectos contraproducentes: lo que se pretendía era que las minorías se asimilaran a la cultura mayoritaria y lo que se consiguió fue fomentar actitudes de deslealtad y resentimiento que se plasmaron en movimientos separatistas. Por otra parte, la tendencia hacia el reconocimiento internacional de ciertos derechos a las minorías descansa en la asunción de que la discreción estatal respecto de este tema no es absoluta. Como se apuntó en la introducción a este trabajo, casi todos los nuevos convenios internacionales declaran inaceptables las políticas de asimilación cultural. Este incipiente cambio de perspectiva acerca del tratamiento que deben recibir las minorías culturales se ha unido a ciertas transformaciones de gran importancia en el terreno de la organización estatal y de los criterios tradicionales de representación democrática. Así, en primer lugar, numerosos estados han adoptado fórmulas federales con el propósito específico de reconocer su propia plurinacionalidad y acomodar las 280 demandas de autonomía territorial de sus minorías. Éste es el caso de España, Canadá, Gran Bretaña o Bélgica. El federalismo, en tanto teoría y como modelo político, propone la distribución territorial del poder político, por lo que parece el instrumento óptimo para hacer compatibles la consecución de objetivos comunes con la preservación de la identidad y autonomía de las culturas minoritarias539. Típicamente, los acuerdos federales permiten que una minoría devenga mayoría en una sub-unidad territorial más pequeña, dentro de la cual el grupo puede ejercer una serie de poderes atribuidos para hacer efectivos sus intereses (que pueden ser los relativos a la cultura). En general, esta solución ha resultado ser positiva y, si bien no ha evitado que los programas políticos de los partidos nacionalistas sigan contemplando el propósito secesionista, el apoyo de los ciudadanos a esta propuesta ha disminuido notablemente540. Basándose en la progresiva supresión del 538 Una enumeración de éstos y otros mecanismos de supresión cultural se encuentra en W. Kymlicka, C. Straehle, “Cosmopolitanism, Nation-States, and Minority Nationalism”, op. cit., pp. 74-6. 539 Por supuesto, al federalismo se le atribuyen otras virtudes no necesariamente vinculadas al reconocimiento del multiculturalismo. De hecho, los argumentos clásicos que justificaron el federalismo norteamericano nada tenían que ver con la necesidad de garantizar la pervivencia de distintas culturas nacionales. Madison y Hamilton vieron en el federalismo una vía para prevenir la degeneración de la democracia en una tiranía, un medio de descentralización que acercaría a los ciudadanos a los centros de gobierno y un instrumento que posibilitaría la experimentación de reformas sociales, económicas o políticas distintas (véase, D. Howard, “Does Federalism Secure or Undermine Rights?”, en G. A. Tarr, E. Katz (eds.) Federalism and Rights, op. cit., 1996). En este sentido, cabe distinguir entre “federalismos multinacionales”, como el canadiense o el español, y “federalismos territoriales”, como el americano y el alemán. Sobre esta distinción, W. Kymlicka, “Federalism and Secession: East and West”, presentado en el congreso sobre Construcción europea, Democracia y Globalización celebrado en Santiago de Compostela, junio, 2000. 540 Téngase en cuenta que la conformación social de la ciudadanía dentro del territorio histórico de las minorías nacionales –sobre todo, en los estados democráticos– es heterogénea. La convivencia a lo largo del tiempo de varios grupos nacionales suele dar lugar a la movilización geográfica interna (promovida o no institucionalmente) y al establecimiento de vínculos entre individuos y familias, razón por la cual muchos ciudadanos no verían con satisfacción la disolución de los lazos políticos que unen a estos grupos. En este sentido, resulta problemático dejar que el grupo dominante tome una decisión que afectará tan decisivamente a la globalidad de las personas residentes en el territorio de que se trate. Aunque se exija una mayoría suficientemente cualificada, es teóricamente concebible y prácticamente probable que otras sub-unidades dentro del nuevo “estado-nación” invoquen el mismo principio para lograr idéntica finalidad. Así, por ejemplo, algunos miembros de la comunidad anglófona de Quebec, estimada en torno al 18%, insisten en que “si Canadá es divisible, Quebec también lo es”. En definitiva, las consecuencias del divorcio político tampoco son 281 modelo unitario de estado, algunos autores hablan de una verdadera “revolución federalista” que obedece, en gran parte, al reconocimiento de que la diversidad cultural debe acomodarse y no suprimirse541. Incluso en Francia, uno de los estados que, hasta ahora, se había considerado paradigmático del éxito integrador de las políticas de construcción nacional, se está debatiendo el reconocimiento de un estatuto especial de autonomía para Córcega. La oferta del gobierno de una “autonomía controlada” en la isla hasta el año 2004, aprobada por el parlamento regional, tiene como objetivo el fin de la violencia independentista. Este plan incluye una reforma constitucional para unificar los dos departamentos en los que se dividió la isla y otorga a las autoridades regionales la capacidad para enmendar las leyes nacionales de acuerdo con las especificidades locales. También prevé la enseñanza del corso en las escuelas primarias. Aunque la derecha se encuentra profundamente dividida ante esta propuesta (que algunos representantes han calificado de “ofensa a la República”) es probable que termine llevándose a la práctica. El debate, además, ha provocado el resurgimiento de las demandas nacionalistas en el resto del país, por lo que es probable que también Francia deba replantearse el futuro de la “unidad e indivisibilidad” de la república en los próximos años542. Asimismo, tras sucesivas olas de inmigrantes musulmanes claras, pudiendo dar lugar a la proliferación de nuevos mini-estados de viabilidad política y económica dudosa. Además, la secesión, entendida como remedio ante el hecho de la diversidad cultural, es una solución eminentemente conservadora, en el sentido de que el remedio consiste en multiplicar el número de estados en lugar de afrontar las causas del conflicto. Sobre los argumentos a favor y en contra de la secesión, véase A. Buchanan, Secession. The Morality of Political Divorce, Boulder, Westview Press, 1991, capítulos 2 y 3. 541 Véase la introducción de A. Tarr y E. Katz a Federalism and Rights, Rowman&Littlefield Publishers, INC, 1996. Sobre la adecuación del federalismo para acomodar las diferencias nacionales, F. Requejo, “Cultural Pluralism, nationalism and federalism: A revision of democratic citizenship in plurinational states”, European Journal of Political Research, vol. 35, nº 2, 1999. 542 Así, partidos y asociaciones culturales del País Vasco francés, Bretaña, Alsacia y Saboya han exigido igualdad de trato con los corsos. Cfr. “Bretones, alsacianos y vascos piden a París el mismo trato que los corsos”, La Vanguardia, 22 de julio, 2000. Asimismo, tras las sucesivas olas de inmigrantes musulmanes procedentes, fundamentalmente, de las excolonias francesas del Norte de África, el modelo de asimilación “republicana” ha empezado a disputarse. Como se recordará, a finales de los años ochenta, la cuestión de si las niñas magrebies podían vestir los tradicionales pañuelos musulmanes en las escuelas públicas suscitó 282 llegados de las ex-colonias de África del Norte, el modelo de asimilación basado en el ideal republicano ha empezado a cuestionarse. Por lo que respecta a Italia –aunque no se trata de un cambio que afecte a la organización territorial del estado–, el Senado aprobó en noviembre de 1999 una Ley de Protección de Minorías Lingüísticas por la que se reconoce el catalán como lengua minoritaria. La ley prevé que esta lengua pueda ser enseñada en las escuelas públicas del Alguer y se utilice como lengua cooficial en las deliberaciones del pleno municipal y en las comunicaciones que los ciudadanos eleven a la municipalidad y otros organismos públicos presentes en la ciudad. También se deja abierta la posibilidad de que se modifiquen los apellidos que fueron italianizados, así como los topónimos. Los mismos derechos se conceden por esta ley a otras once lenguas minoritarias en Italia 543. La propia Unión Europea ha declarado el año 2001 como “el año europeo de las lenguas”, iniciativa que incluye tanto a los once idiomas oficiales como a aquellos que gozan de un estatuto de cooficialidad en sus territorios, por lo que podrán beneficiarse de un plan de la promoción de la enseñanza de lenguas dotado de un presupuesto especial. No obstante, queda la incerteza de si esta evolución es producto de un auténtico cambio de perspectiva respecto de los derechos de las minorías una enorme polémica que trascendió más allá de las fronteras francesas. Los defensores de la educación secular se alinearon con algunas feministas y los nacionalistas de derechas en contra de esta práctica, mientras que gran parte de la izquierda apoyó las demandas de flexibilidad y respeto a la diversidad en este ámbito, acusando al sector prohibicionista de racismo e imperialismo cultural. Al mismo tiempo, empezó a plantearse el tema de la poligamia, práctica ésta que el gobierno francés había venido permitiendo de facto (al admitir la entrada a hombres inmigrantes con varias esposas). Sobre éstas y otros problemas prácticos que plantean un reto importante al modelo de integración republicano, cfr. M. Walzer, On Toleration, cap. 4. 543 Buscar la ley (o citar el periódico). Se trata del sardo, lengua materna de la mayoría de la población de Cerdeña, el albanés y el griego, vestigios desde hace siglos del dominio bizantino y hablados desde hace siglos en numerosos pueblos meridionales de la Puglia, Calabria y Sicilia; el esloveno y el croata, presentes en Trieste, ciudad fronteriza con la antigua Yugoslavia; el alemán, lengua utilizada en el Trentino y el Alto Adigio; el francés, el occitano y el provenzal, repartidos entre el Valle de Aosta, el Piamonte y la Liguria; el friuliano, hablado por unas setecientas mil personas en la región nororiental de Friuli y el ladino, presente en las provincias de Belluno, Bolzano y Trento. El nuevo texto legislativo fue iniciativa de la izquierda excomunista que topó con la oposición de los partidos de derecha. Se calcula que su aplicación costará unos 1760 millones de pesetas. 283 nacionales o si responde, simplemente, a una modificación estratégica por imperativos circunstanciales. En este último caso, no se trataría de que los estados hayan concluido que las minorías tienen determinados derechos colectivos sino que, dada la persistencia del nacionalismo, consideran inevitables determinadas “concesiones”. Dicho de otro modo: puesto que algunos estados democráticos no se sienten legitimados a emplear los medios que antaño usaron para suprimir el nacionalismo de las minorías (y, además, han advertido que estos medios no funcionan), la única opción que les queda es hacer un análisis consecuencialista y ceder a algunas de las pretensiones de estos grupos en aras de salvaguardar valores importantes como la paz. Dilucidar esta cuestión sería relevante por lo siguiente: autores como Kymlicka han interpretado la tendencia hacia el federalismo como un síntoma de la progresiva aceptación de la idea de que el tratamiento de las minorías nacionales no es una cuestión discrecional sino un problema de justicia. De ahí el interés por explorar posibles fórmulas de concesión del autogobierno544. Pero, a mi modo de ver, no disponemos de evidencias concluyentes de que esta apreciación sea correcta. Por ejemplo, a partir de la ausencia de disposiciones constitucionales específicas que reconozcan derechos colectivos podría concluirse lo contrario: esto es, que los estados actúan por razones esencialmente pragmáticas. Es cierto, como observa Kymlicka, que la movilización secesionista ha dejado de verse como una amenaza a la “seguridad nacional” y que, en la mayoría de democracias plurinacionales occidentales, los partidos nacionalistas que promueven la secesión compiten libremente con otras opciones políticas. Pero, de nuevo, ello no significa que se considere que las minorías tienen derechos culturales, cuyo reconocimiento constituye un límite a las decisiones democráticas. El que la erradicación del nacionalismo haya dejado de constituir un objetivo sólo indica que los derechos individuales se toman en serio (especialmente, la libertad de expresión y los derechos de participación política). Si esta hipótesis es acertada, es posible que las mayorías entiendan, por ejemplo, que la concesión de autonomía política a ciertos 544 W. Kymlicka, “Federalism and Secession: East and West”, op. cit., pp. 1-4 284 grupos es susceptible de ser revocada discrecionalmente, como ocurrió en algunos estados del Este. En este sentido, es interesante advertir que el proyecto de autonomía para Córcega se plantea explícitamente como una iniciativa reversible. La segunda transformación en la que algunas democracias se hallan inmersas en estos momentos concierne al tratamiento de las minorías sociales. Aunque muy tímidamente, parecen irse imponiendo modelos de representación especial para algunos de estos grupos que contrastan con el esquema de ciudadanía universal tal como se ha venido entendiendo en los últimos dos siglos. Así, Francia ha adoptado un modelo de democracia paritaria que contempla la igual participación de la mujer y en otros países, como Canadá, se ha discutido la posibilidad de adoptar un sistema parecido y ampliarlo a los grupos étnicos. En fin, a pesar de que sólo se han trazado sus rasgos más generales, lo que resulta evidente es que estos desarrollos recientes han aumentado la distancia, si no entre los principios, sí entre las prácticas estatales que se siguen en el Este y en el Oeste de Europa. El problema no es que el nacionalismo en la Europa centrooriental sea “étnico”, mientras que el nacionalismo occidental es “cívico”. Como se ha tratado de mostrar a lo largo de este capítulo, es falso que las democracias occidentales hayan sido neutrales con respecto a las identidades etnoculturales de los ciudadanos. De hecho, la mayoría de estados del Este están siguiendo los mismos patrones que guiaron la construcción de los estados-nación al otro lado del continente, tratando de crear nuevas imágenes que confirmen su legitimidad y describiendo los procesos de transición en términos de la emergencia de naciones “que siempre han existido”. También la resistencia de diversas minorías a este esquema de construcción nacional excluyente es ignorada545. Ahora bien, la experiencia histórica debería servir para evitar la reproducción de los mismos errores. Sin embargo, uno de los impedimentos centrales para ello es que los representantes occidentales en las organizaciones internacionales (que colaboran en 285 los procesos de transición de estos países) insisten en que la solución consiste en promover la tolerancia y aplicar el ideal de neutralidad liberal. Aunque es cierto que numerosas organizaciones de derechos humanos e instituciones europeas apoyan las demandas de las minorías culturales en el Este, la retórica utilizada para presionar a los estados se basa en la prevención de conflictos y en la garantía de la seguridad nacional, no en argumentos de justicia546. En el fondo, el discurso sigue anclado en una dicotomía entre nacionalismo “cívico” y nacionalismo “étnico” que obstaculiza el análisis crítico del proceso histórico que ha conducido a que, desde hace unas décadas, los estados occidentales adopten estrategias alternativas. Y, claramente, éstas no pasan por la no intervención en el ámbito cultural, sino por la evolución hacia modelos de organización estatal que, implícita o explícitamente, con más o menos dudas respecto de sus fundamentos morales, reconocen la trascendencia política de las diferencias culturales. 545 Para una discusión detallada del tipo de políticas de construcción nacional adoptadas por diversos estados del Este de Europa, véase W. Kymlicka, “Federalism and Secession: East and West”, op. cit., 16-21. 546 Este es un punto que Kymlicka explícitamente resalta en su reciente trabajo. Este autor explica que el Alto Comisionado para las minorías nacionales de la OSCE, Max Van der Stoel, ha sido reacio a proponer a los países del Este medidas de autonomía territorial para solucionar los conflictos nacionalistas, e incluso habría tratado que las minorías evitaran el planteamiento de demandas de este tipo. Parece que cuando la OSCE promueve medidas de descentralización, lo hace apelando a argumentos de seguridad en la zona, y no porque el autogobierno sea la opción moral o jurídicamente requerida. Incluso en el caso de Kosovo, esta organización ha sido muy pasiva a la hora de presionar a Serbia para que garantizara cierto grado de autonomía territorial. A pesar de que muchos expertos opinaban que la mejor solución para Kosovo era secesionarse de Serbia y permanecer como república federal dentro de Yugoslavia, la OSCE rechazó una propuesta que, quizás, habría prevenido la brutalidad del gobierno de Milosevic. Aunque estoy de acuerdo en las reservas que tiene Kymlicka frente a las tácticas estratégicas para acomodar las demandas de las minorías, a mi modo de ver, difícilmente es esperable la presión desde un enfoque de “justicia”. Y ello porque la cuestión de la moralidad de los derechos colectivos en las democracias del Oeste es aun muy polémica. En este sentido, creo que la propia estrategia que describe Kymlicka reafirma que no debe valorarse tan optimístamente la tendencia hacia el federalismo. Es muy posible que la atribución de autonomía territorial para las minorías nacionales también se perciba aquí como una concesión inevitable para el mantenimiento de la paz y seguridad estatales. 286 6.3. ¿Una reconstrucción neutral de la expresión cultural del estado? Llegados a este punto, es posible avanzar las críticas centrales que pueden plantearse al modelo de la tolerancia analizado en el capítulo anterior: Ante todo, la descripción del estado liberal como un estado neutral es problemática porque tiende a entender el liberalismo en términos ahistóricos, ignorando, tanto las experiencias concretas de construcción nacional de los estados democráticos, como el apoyo de un grupo importante de los filósofos liberales del siglo pasado a este esquema. Como se recordará, Waldron argumentaba que la cuestión del “derecho a la cultura” debía tratarse bajo los mismos parámetros de no-discriminación que la libertad religiosa. Al respecto, este autor mantenía que “few would think it right to try to extirpate religious belief”, y que “if a particular church is dying out because its members are drifting away, no longer convinced by its theology…that is just the way of the world”547. Pues bien, ahora puede apreciarse la inconveniencia de realizar este juicio comparativo entre religión y cultura. De un lado, la mayoría de estados han emprendido acciones concretas con el propósito de erradicar culturas y lenguas minoritarias. De otro lado, resulta insostenible mantener que los miembros de aquellas culturas, o los hablantes de estas lenguas, se asimilaron voluntariamente, en ejercicio de su libertad individual, porque dejaron de estar convencidos de que continuar con sus prácticas mereciera la pena. Claro que, pese a las múltiples evidencias de que los estados liberales ni han sido ni son neutrales respecto de la cultura, todavía podría alegarse que ello no empece en nada al ideal moral que está en juego. Así, ejemplos como los anteriores sólo mostrarían lo dicho, esto es, que los estados no han sido neutrales, sin que ello signifique que no debieran serlo y que, por tanto, las políticas y argumentos expuestos están, simplemente, injustificados. De esta forma, la pregunta pertinente sería si lo deseable desde un punto de vista moral es una reconstrucción neutral del estado en el sentido que proponen los partidarios del enfoque de la tolerancia. 287 Sin embargo, si por “neutralidad” se entiende la no-intervención del estado en la esfera cultural, este argumento presenta un falso dilema. Al estado moderno le resulta imposible no tomar decisiones en el ámbito cultural, por lo que el ideal de neutralidad estatal en el ámbito cultural es una ilusión irrealizable. Ésta es otra de las tesis centrales que los autores que se inscriben en la corriente del nacionalismo liberal generalmente enfatizan. Así, Kymlicka se centra en este punto a fin de explicar por qué la analogía entre religión y cultura es desafortunada: “many liberals say that just as the state should not recognise, endorse, or support any particular church, so it should not recognize, endorse, or support any particular cultural group or identity. But the analogy does not work. It is quite possible for a state not to have an established church. But the state can not help but give at least partial establishment to a culture when it decides which language is to be used in public schooling, or in the provision of state services. The state can (and should) replace religious oaths in courts with secular oaths but it cannot replace the use of English in courts with no language. This is a significant embarrassment for the ‘bening neglect’ view.”548 En definitiva, aunque es posible imaginar un estado completamente secular, ninguna estructura política es completamente “acultural”: las decisiones sobre el contenido de la educación, la lengua que debe enseñarse (y en la que se expresa el gobierno y los medios de comunicación públicos), las decisiones sobre inmigración, los requisitos para adquirir la ciudadanía, la distribución de las fronteras electorales, los días festivos, los símbolos públicos, etc., deben tomarse en algún sentido. En la medida en que el criterio para su adopción sea el interés de la mayoría, lo que normalmente sucede dadas las presiones políticas e incentivos económicos para que ello sea así, la satisfacción de los intereses de las minorías se dificulta notablemente. A diferencia del origen étnico o de las creencias religiosas, las prácticas culturales y lingüísticas requieren siempre de una interrelación social. En estas circunstancias, la libertad de elección de una lengua minoritaria, por ejemplo, no puede garantizarse a 547 Cfr. supra. 288 través de políticas de antidiscriminación. No es sólo que no se dan los requisitos que exigiría un “mercado libre” en el que las distintas lenguas competirían en condiciones de igualdad, sino que su articulación en la forma en la que pretenden los partidarios de la neutralidad es imposible. Una variante de este enfoque podría sostener que si alguien o alguna institución tiene el deber de garantizar el interés individual de los miembros de culturas minoritarias es la propia comunidad minoritaria. Como señalaba Comanducci, nada obsta a que las minorías “se paguen lo que deseen”. Pero, de nuevo, este argumento es falaz porque ignora que los miembros de estos grupos se enfrentan a una desventaja que la mayoría no tiene: “If a modern society has an 'official language', in the fullest sense of the term – that is, a state-sponsored, and defined language and culture, in which both economy and state function– then it is obviously an immense advantage to people if this language and culture are theirs. Speakers of other languages are at distinct disadvantage.”549 Si se acepta este razonamiento, también la idea de reducir las demandas de las minorías a la esfera privada resulta completamente insatisfactoria. Separar estado (o derecho) y cultura es inviable. La política tiene una dimensión cultural inescapable que es preciso reconocer: “The cultural essence of the state comes to the fore in its political institutions and in the official language, as well as in the symbolic sphere, in the selection of rituals, national heroes and the like. Attitudes toward the political system, the psicological orientation toward social objects, political norms of behaviour, the interpretation of history promoted by the governing institutions, all unavoidably reflect a partiular culture. ”550 El término no-intervención resulta, por tanto, engaños: refuerza el mito de que, si se cumpliera este principio estrictamente, las minorías culturales tendrían la oportunidad de subsistir sin necesidad de establecer relación alguna con el estado. Si esto fuera así, tal vez no necesitaríamos ninguna teoría de los derechos colectivos 548 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 111. En el mismo sentido, Y. Tamir, Liberal Nationalism, op. cit., p. 146-8. 549 Ch. Taylor, “Nationalism and Modernity”, en R. McKim, J. McMahan (eds.) The Morality of Nationalism, op. cit., p. 31. 550 Y. Tamir, Liberal Nationalism, op. cit., p. 148. 289 ni ningún modelo de ciudadanía multicultural. Pero lo cierto es que no lo es. Es imposible pensar en un sistema perfecto de no interferencia estatal en el mundo en que vivimos. La ciudadanía en los estados modernos requiere el acceso a una cultura pública que no puede reproducirse autónomamente en la esfera privada o a través de asociaciones en la sociedad civil. El estado ya no es el estado gendarme del siglo pasado sino que interviene en la esfera económica y cultural y es, además, uno de los principales procuradores de puestos de trabajo. Por tanto, redescribir, como hace Kukathas, los distintos grupos identitarios en términos de asociaciones voluntarias tiene un enorme coste para las minorías culturales. Además, esta visión pasa por alto otros dos aspectos fundamentales: El primero es que, normalmente, las minorías culturales y étnicas no se quejan de que el estado les haya restringido su libertad negativa, prohibiéndoles desarrollar sus intereses y convicciones en privado sino, en palabras de Adeno Addis, que “they ought not be seen as special, narrow, and private interests while the culture and the ethnic affiliation of the majority is viewed implicitly or explicitly as representing the general interest”551. Como trató de ilustrarse en el capítulo tercero, la cuestión no es si debería permitirse que una inmigrante de origen musulmán en España se vista o vista a su hija con su indumentaria tradicional, entone canciones en lengua árabe, o trate de mantener su lengua originaria en el seno familiar. Lo relevante es si aquella niña podrá vestir el hejab en una escuela pública, si tendrá derecho a recibir parte de su educación en su lengua materna, si su madre tendrá derecho a reorganizar su horario laboral a fin de cumplir ciertos preceptos de su religión, si los ayuntamientos deberán subvencionar las actividades culturales o religiosas de esta comunidad, en el caso de que también se haga con otros grupos, etc. Por lo que respecta a las minorías nacionales, el tema no es si sus miembros pueden expresarse y transmitir su historia, lengua, tradiciones y cultura en la esfera privada, sino si debería garantizarse la educación pública, el acceso a las 551 A. Addis, “On Human Diversity and the Limits of Toleration”, en W. Kymlicka, I. Shapiro (eds.), Ethnicity and Group Rights, op. cit., p. 125. 290 instituciones estatales, o el control de algunos medios de comunicación, por ejemplo, en sus propias lenguas vernáculas; si el estado debería ser más imparcial en sus criterios de selección de símbolos públicos (nombres de las calles, banderas, monumentos, etc.), o si las minorías nacionales deberían poder vetar aquellas decisiones mayoritarias capaces de afectar substancialmente a sus intereses específicos. En suma, tomar en serio las demandas de las minorías requiere tener en cuenta la trascendencia pública de su reconocimiento. Obviamente, la libertad de expresión ampara a la mujer que canta en árabe, el derecho a la privacidad le permite vestirse en su casa como quiera y la libertad de creencias adorar a su Dios. Asimismo, nada impide que los ciudadanos hablen en sus casas el idioma que deseen, u organicen a través de asociaciones cívicas festivales étnicos. Las tensiones surgen cuando los individuos quieren ver reflejadas sus culturas en la esfera pública. Sin embargo, desde el punto de vista de los proponentes de la neutralidad, no existe razón alguna que autorice a sostener que las democracias liberales deban acomodar este tipo de demandas. En segundo lugar, es importante remarcar que, en el tipo de grupo que nos interesa, la idea de elección juega un papel marginal. Éste es otro déficit importante del que adolece el modelo de la tolerancia. A diferencia de lo que presuponen sus partidarios, la identidad étnica y nacional, en principio, no se escoge. Normalmente, se adquiere desde el nacimiento y se retiene durante toda la vida. Por este motivo, como indican Raz y Margalit, “membership is a matter of belonging not of achievement”552. Con ello no quiere decirse que no exista la posibilidad de cambiar estas identidades. Por el contrario, a lo largo de todo este capítulo se ha asumido que, en algunos casos, las políticas de asimilación tuvieron éxito. Quienes defienden los derechos de las minorías desde un punto de vista liberal no tienen una concepción de la persona como un ser absolutamente determinado por su marco cultural, sino que consideran que el individuo puede trascender esta esfera y 552 J. Raz, A. Margalit, “National Self-Determination”, op. cit., p. 132. 291 reevaluar y revisar sus vínculos culturales 553. Es posible, por ejemplo, imaginar a alguien manifestando una preferencia por otra nacionalidad, del mismo modo en que es posible cambiar una afiliación religiosa o una concepción del bien. No obstante, la realización de estas elecciones plantea dificultades específicas. En efecto, la integración plena en otra cultura no depende exclusivamente de la propia voluntad ni tampoco de los logros personales. Fundamentalmente, el éxito de la integración estará supeditado al reconocimiento de los demás: la pertenencia a un grupo nacional o étnico es una cuestión de reconocimiento mutuo y para ello no existen reglas preestablecidas554. Por mucho que yo exprese mi preferencia por ser francesa, reúna todos los requisitos para adquirir la nacionalidad, renuncie a la mía propia, hable un francés perfecto con acento parisino y adopte las costumbres locales, cabe la posibilidad de que los demás sigan considerándome extranjera. Por esta razón, incluso si llego a identificarme como “uno de ellos”, tal vez ellos no lleguen nunca a verme como “uno de los nuestros”. Desde luego, el problema de convencer a los otros de la propia pertenencia al grupo suele agravarse notablemente cuanto más étnicamente homogénea sea una sociedad. Por otra parte, mi preferencia por ser francesa únicamente podrá ser razonablemente justificada si conozco la cultura con cierta profundidad: la lengua, la historia, los significados de las prácticas y convenciones sociales, etc. Pero la mayoría de personas no tiene acceso a la clase de conocimiento –ni, quizás, tampoco dispone de las habilidades– que requiere realizar una elección de este tipo de manera informada: “how can members of one nation opt for membership in another that they only know superficially? It seems preposterous to suggest that one can choose a national identity merely on the basis of partial and fragmentary information. Yet if such choices were only possible following intimate acquaintance with alternative cultures, they would 553 Y. Tamir, Liberal Nationalism, op. cit., pp. 33, 49; W. Kymlicka, ulticultural Citizenship, op. cit., pp. 92-93; Raz, “Multiculturalism. A Liberal Perspective”, op. cit., pp. 178-83. 554 Ibid., pp. 130-31. 292 be extremely rare. One would have to closely study and live in a variety of cultures before making a choice, a relatively excepcional ocurrence.”555 En conclusión, las dificultades inherentes a un cambio de cultura no deberían menospreciarse. Por esta razón, es posible que sea injusto obligar a los miembros de grupos minoritarios a acarrear con los costes de circunstancias que, en principio, no eligieron. Como se mantendrá en el siguiente capítulo, la mayoría de las demandas de derechos colectivos que plantean las minorías culturales no están basadas en “preferencias caras”, sino en la necesidad de corregir factores que pueden generar desigualdad. Si los argumentos hasta aquí presentados se aceptan, es dudoso que cualquiera de los parámetros alternativos de aproximación al problema de las minorías culturales resulte satisfactorio. Nótese que tanto los derechos y libertades individuales como los catálogos internacionales de derechos humanos civiles y políticos no ofrecen ninguna guía para determinar la legitimidad de las demandas de las minorías culturales. Desde luego, estos estándares ponen límites a los procesos de construcción nacional: los estados democráticos no pueden exterminar a las minorías, expulsarlas, o negarles el voto. Es cierto, por otra parte, que las libertades de asociación, expresión u organización política, permiten que los individuos formen y mantengan grupos para promover sus intereses. Sin embargo, todo ello es insuficiente para impedir prácticas dirigidas a fomentar públicamente una sola cultura y a debilitar las instituciones y cultura minoritarias: promoción de la emigración interna para alterar la situación demográfica en un territorio concreto, el diseño de fronteras electorales con el objeto de dividir a las minorías nacionales, la arrogación por parte del estado de poderes sobre estos grupos, la imposición de determinados programas educativos en las escuelas públicas, la elección de símbolos estatales, de la lengua de los medios de comunicación públicos o para el acceso a la función pública, etc. Si es posible argumentar que esta clase de políticas no sólo son “inconvenientes” o “estratégicamente inadecuadas” sino que son 555 Y. Tamir, Liberal Nationality, op. cit., p. 27. 293 injustas, los derechos humanos individuales deberían complementarse con una serie de derechos colectivos. 7. Derechos colectivos y neutralidad Hasta aquí se ha tratado de mostrar que el enfoque suscrito por la corriente liberal contemporánea para analizar el problema de las minorías culturales no sólo es inconsistente sino que, además, carece de arraigo en la propia tradición liberal. Como ya asumieron algunos de su más destacados proponentes en el siglo XIX, la doctrina de la tolerancia que surgió para acomodar las diferencias religiosas es inaplicable al ámbito cultural. Ahora bien, según se subrayó en la introducción a este capítulo, la tesis defendida no se dirige a criticar el ideal de neutralidad estatal. Por un lado, todavía es posible encontrar formas alternativas de hacer efectivo el espíritu de este ideal. Por otro, si entendemos la neutralidad estatal en su sentido más genuino, el reconocimiento de derechos colectivos a las minorías culturales no tiene por qué implicar la vulneración de este principio. 7.1. Derechos colectivos e imparcialidad Admitiendo que el estado debe necesariamente tomar decisiones que inciden en el ámbito cultural, los derechos colectivos se justifican a fin de garantizar que los miembros de las culturas minoritarias en estados multiculturales no resultarán perjudicados. Así, la mejor forma de hacer efectivo el principio de neutralidad consiste en promover efectivamente la imparcialidad. Como se recordará, ésta era la idea básica subyacente a la concepción de neutralidad consecuencial propuesta por Raz, consistente en “to do one’s best to help or hinder the parts in an equal degree”556. Si la mayoría tiene un interés en el control de la inmigración, en que la educación y demás servicios públicos se provean en su lengua, en la regulación de contenidos educacionales, en la designación de los días festivos, en la selección de símbolos nacionales acordes con su historia y tradiciones, ¿por qué a las minorías debería negárseles el acceso a los mismos instrumentos de difusión de sus 556 J. Raz, The Morality of Freedom, op. cit., p. 113. 294 culturas?557. Podría decirse, con Kymlicka, que éste es un supuesto paradigmático en que la igualdad no requiere un trato uniforme sino un trato diferenciado con la finalidad de que las minorías nacionales dispongan de las mismas oportunidades que la mayoría para mantenerse a sí mismas como culturas distintas558. Asimismo, si se analiza desde esta óptica, prima facie, la carga de la prueba recae sobre los detractores de los derechos colectivos. Como afirmaba el eminente filósofo Isaiah Berlin, la igualdad no necesita razones, sólo la desigualdad las requiere559. No obstante, ¿por qué el estado debería ser imparcial, si, después de todo, reconocemos que, en buena medida, los elementos culturales e históricos que conforman las naciones están basados en mitos? La respuesta a esta pregunta se ha de dividir en dos partes: en primer lugar, lo que importa no es tanto la veracidad o la falsedad de sus componentes, sino el rol que ejerce la cultura en el bienestar individual. Los siguientes dos capítulos tienen por objeto discutir esta cuestión, por lo que a ellos me remito. En segundo lugar, el elemento que distingue la moralidad de los procesos de construcción nacional no es el grado de veracidad de las historias, mitos y tradiciones resultantes de estos procesos, sino la forma en la que este proceso se concibe. En términos de Miller, 557 Que la plena autodeterminación política –implicando la secesión del estado– sea un instrumento imprescindible para lograr la imparcialidad es más dudoso. Como se comentará en el capítulo sexto, una de las características de la defensa liberal del nacionalismo es que pocos autores consideran que la secesión sea, prima facie, un derecho. En general, la secesión suele considerarse más bien como último recurso debido a las dificultades que plantea (cfr. supra) Lo que se propone es, más bien, la renegociación de los términos de la unión política bajo un sistema consocional o federal que garantice por igual los intereses culturales de todos los ciudadanos. 558 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 113. Kymlicka es uno de los autores que más ha acentuado la relevancia del argumento de la igualdad como fundamento de los derechos de las minorías. Según este autor, “group-differentiated rights –such as territorial autonomy veto powers, guarateed representation in central institutions, land claims, and language rights– can help rectify this disadvantage, by alleviating the vulnerability of minority cultures to majority decisions” (Multicultural Citizenship, op. cit., p. 109). Sin embargo, Kymlicka establece una distinción significativa respecto del tipo de medidas a que minorías nacionales y minorías étnicas están legitimadas. Esta distinción se discutirá más adelante. 559 I. Berlin, Conceptos y Categorias. Un ensayo filosófico, México, Fondo de Cultura Económica, 1983, p. 151. 295 “No national identity would be ever pristine, but there is still a large difference between those that have evolved more or less spontaneously and those that are result of political imposition.”560 Ciertamente, es posible defender que existe una diferencia significativa entre aquellas culturas o identidades que surgen y evolucionan como resultado de procesos abiertos de dialogo y discusión, en los cuales todos y cada uno de los individuos que viven en una comunidad son participantes potenciales, y las que son autoritativamente impuestas por medio de la indoctrinación, la represión o la demagogia política. Incluso, a un nivel de transparencia inferior, una cosa es alentar o promover una creencia y otra bastante distinta es imponerla por la fuerza. En este sentido, como subraya Anderson, las naciones deben distinguirse “not by their falsity/genuineness, but by the style in which they are imagined”561. Por otro lado, el error que históricamente cometieron los estados liberales fue pasar por alto que los procesos de construcción nacional debían haber contado con el consentimiento de los gobernados. A no ser que mantengamos que las culturas tienen un valor per se que los individuos tendrían el deber de preservar (argumento éste que se ha descartado en este trabajo), lo que nos parece moralmente reprobable no es la asimilación cultural propiamente dicha, sino la asimilación forzosa. La libertad de elección es un axioma del pensamiento moderno. Como ha mostrado Pettit, su realización va más allá de la dicotomía entre libertad positiva y negativa e implica, ante todo, la obligación moral de prevenir la dominación de unos grupos por otros. En algunas ocasiones ello puede exigir acciones positivas, mientras que en otras la abstención es suficiente562. En el caso de las minorías culturales, parece claro que puede haber dominación incluso sin interferencia directa. Evitar la tiranía de la mayoría requiere algo más que la abstención estatal de emprender acciones positivas dirigidas a la erradicación cultural. 560 D. Miller, On Nationality, op. cit., p. 40. B. Anderson, Imagined Communities, op. cit., p. 6. 562 Sobre la libertad como no dominación y la no dominación como ideal político, P. Pettit, Republicanism, op. cit., capítulos 2 y 3. 561 296 Fundamentalmente porque, como se ha mostrado, el estado necesariamente debe legislar sobre cuestiones que afectan a la cultura. En este sentido, Habermas sostiene que las demandas de independencia nacional de las minorías se legitiman “cuando el gobierno central les escatima la igualdad de derechos, en particular la igualdad de derechos culturales”563. Merece la pena insistir en que no se trata de la supervivencia cultural, aunque éste sea un eslogan frecuentemente empleado por las propias minorías culturales, sino de que existen personas que tienen un interés en preservar sus culturas564. Cuando hablamos de que ciertas culturas han dejado de existir, lo que realmente estamos diciendo es que ya no quedan hablantes de una determinada lengua, ni personas cuya existencia gire en torno a determinadas convenciones sociales, tradiciones, rituales o formas de vida. Esto no significa que una cultura desaparece si algunos de sus atributos específicos cambian: si las convenciones se alteran, si las prácticas devienen otras distintas, si se evoluciona hacia nuevas costumbres o formas de vida. Es evidente que todas las culturas están sujetas a un proceso de tranformación continuo y que ninguna es estática. Lo mismo sucede con las personas. Pero una transformación espontánea difiere de una transformación impuesta. La mayoría de nosotros evolucionamos a lo largo de la vida, revisamos y modificamos nuestras creencias, costumbres y formas de vivir y pensar. Pero no por ello dejamos de ser nosotros mismos. De la misma forma en que, individualmente, valoramos la libertad para conducir este proceso de forma autónoma, en tanto miembros de una cultura debemos ser libres para transformar los aspectos que consideramos negativos o que, simplemente, han dejado de parecernos interesantes, atractivos o justificados. 563 J. Habermas, La constelación postnacional, op. cit., p. 97. Probablemente, si, ante el rechazo a sus demandas, el “nacionalismo de resistencia” de las minorías adopta actitudes fundamentalistas respecto de la necesidad de preservar ciertos elementos objetivos que, coyunturalmente, forman parte de sus culturas –e incluso se reinventan tradiciones y lenguas desaparecidas– es porque se les fuerza a probar algo que a la mayoría le resultaría igualmente difícil de probar. Como se observó, el hecho de que el fenómeno de la nacionalidad sea esencialmente subjetivo no suele aceptarse. 564 297 En definitiva, lo que debería importar no es la desaparición de una cultura en sí misma, sino las características del proceso que conduce a su desaparición. Una cosa es garantizar la no opresión o dominación cultural de unos grupos sobre otros y otra muy distinta es garantizar la preservación indefinida de culturas en sus formas particulares. La siguiente opinión de Dworkin respecto del problema moral que plantea la extinción de especies animales puede ayudar a clarificar el argumento: “Few people believe the world would be worse if there had always been fewer species of birds, and few would think it important to enginer new bird species if that were possible. What we believe important is not that there be any particular number of species but that a species that now exists not be extinguised by us.”565 Por supuesto, el abanico de decisiones que pueden tomar los individuos no es ilimitado. Si alguien decide convertirse en un asesino en série, nadie está obligado a respetar esta decisión –más bien estamos obligados a impedir que se lleve a cabo este propósito. Del mismo modo, las distintas culturas no gozan de libertad absoluta a la hora de elegir y cambiar su carácter. Por ejemplo, no pueden decidir expulsar o exterminar a los sub-grupos disidentes o reformistas. Pero nada de esto refuta la observación que aquí se está tratando de realizar: en principio, las políticas de asimilación son políticas coercitivas que conllevan la dominación de unos grupos sobre otros, creando una relación asimétrica entre la mayoría y la minoría en cuanto al acceso a los recursos necesarios para construir y desarrollar sus propias comunidades culturales. En este sentido, suponen denigrar los intereses de aquellas personas para las cuales la pertenencia cultural constituye un valor. Para concluir, como se ha comentado más arriba, la actual defensa liberal del nacionalismo se caracteriza por el rechazo frontal a la versión etnocentrista y parcial de esta corriente. Lo que se propugna no es la superioridad étnica de determinadas “grandes naciones”, ni el derecho a la autodeterminación política de la propia 565 R. Dworkin, Life’s Dominion, op. cit., p. 102. 298 nación, sino el igual respeto a todas las naciones566. Este rasgo deriva de la estructura universal de los derechos que aceptan los liberales: si el sentimiento de identificación comunitaria y la aspiración a contar con instituciones políticas propias es importante para los miembros de mi nación, es igualmente importante para el resto de naciones. El reconocimiento de derechos colectivos, por tanto, debe satisfacer este criterio de coherencia. Las reivindicaciones de las “pequeñas nacionalidades” a que se refería Mill no pueden descatarse en aras de preservar un sistema internacional de estados con fronteras seguras como trataron de justificar los liberales del siglo XIX. 7.2. Derechos colectivos y exclusión de ideales A pesar de sus ventajas para la defensa de los derechos colectivos, el argumento anterior asume una concepción de neutralidad que, si nos atenemos a la conclusión alcanzada en el capítulo anterior, distorsiona la razón de ser de este principio en la propia tradición liberal. Por esta razón, se ha considerado más adecuado utilizar la noción de imparcialidad. Pero, entonces, queda por resolver una de las objeciones principales que los proponentes del esquema de la tolerancia planteaban a los derechos colectivos. Puesto que el estado no tiene más remedio que intervenir en la esfera cultural –e intervenir de forma imparcial, según el criterio defendido– ¿es preciso conceder que la neutralidad, entendida como exclusión de ideales, es un principio irrealizable? Pues bien, no necesariamente. Una de las presuposiciones que generalmente aceptan quienes recurren al principio de neutralidad como argumento en contra de los derechos colectivos consiste en equiparar intervención estatal en la cultura con promoción de una concepción del bien determinada. Pero esta equiparación incurre en un error. De lo contrario, debería afirmarse que ningún estado democrático del mundo puede satisfacer las condiciones que impone el liberalismo. Si se quiere superar esta objeción, es preciso partir de la hipótesis de que no siempre las relaciones entre 566 En este sentido, Y. Tamir, Liberal Nationalism, op. cit., p. 9. 299 mayoría y minoría (o minorías) culturales son adecuadamente representadas como una disputa acerca de la naturaleza de la vida buena en la que ninguno de los grupos quiere renunciar a sus propias formas de vida y abrazar las alternativas. Este factor es importante a la hora de evaluar la legitimidad de las demandas de algunos grupos antiliberales aislacionistas, como pueden ser ciertas sectas religiosas, que solicitan recursos públicos para preservar sus particulares tradiciones o formas de vida. A examinar esta problemática se dedica una parte del último capítulo. Sin embargo, no da cuenta del objeto de las demandas de otras muchas minorías culturales que lo que pretenden es una distribución más justa de los recursos, o cierto grado de autogobierno, al objeto de preservar lo que Kymlicka denomina su “estructura cultural”. Como subraya este autor, la pertenencia individual a una cultura no implica necesariamente la adhesión a su carácter concreto567. La comunidad cultural continúa existiendo incluso si sus miembros deciden modificar los objetivos que les distinguen. La protección que reclaman muchas minorías en estados democráticos no es una protección del carácter concreto de sus culturas –una especie de congelación ad eternitatem de los rasgos que, coyunturalmente, les identifican– sino la preservación del marco o estructura que les permite tomar decisiones de esta índole autónomamente. Según se explicó a propósito de los comentarios de Kymlicka y Taylor acerca de la Revolución Tranquila en Quebec, la transformación radical de la sociedad no conllevó el cuestionamiento de la existencia de una comunidad cultural franco-canadiense. Recuérdese, además, que la esencia de la nación es intangible, de naturaleza psicológica o subjetiva, más que institucional. El horizonte demarcador entre la estructura y el carácter de una cultura podrá ser borroso, pero creo que esta distinción se corresponde con nuestra comprensión ordinaria de nosotros mismos y del mundo. Así, del mismo modo en que pienso en mi identidad como persona a 567 Sobre la distinción entre “estructura” y “carácter” de una cultura, véase W. Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, op. cit., pp. 166-167 y Multicultural Citizenship, op. cit., pp. 87-8, 104-105, 184-185, 218 nota 29. Esta distinción conforma la esencia de la definición normativa de “cultura” que adopta Kymlicka. Como se verá, en la teoría de este autor, los derechos de las minorías culturales sólo pueden ser defendidos desde el liberalismo al objeto de preservar la estructura de una cultura y no su carácter concreto. 300 lo largo del tiempo, pienso en la identidad de mi cultura, independientemente de las transformaciones que he presenciado, y contribuido a realizar, a lo largo de mi existencia. En última instancia, como acaba de comentarse, la existencia de una cultura depende de la existencia de un grupo de individuos que se identifican con cierto lenguaje, prácticas, significados y estilos de vida que, para ellos, tienen sentido. Las culturas muertas sólo existen en los museos porque ya no tienen ninguna instanciación en las vidas de individuos actuales. En definitiva, el tipo de conflicto que plantea el multiculturalismo no necesariamente es el del “choque de civilizaciones” –en expresión de Huntington–; esto es, el choque entre visiones del mundo irreconciliables que no puedan reducirse al lenguaje liberal de la justicia social, de la igualdad de oportunidades, de la dignidad de las personas y de la libertad de elección568. El problema es, como indica Kymlicka, que los teóricos liberales tienden a asumir que la diversidad proviene, o bien de las concepciones del bien que mantienen los individuos, o bien de la inmigración. Por esta razón, se centran en la diversidad filosófica, religiosa y étnica dentro de una cultura singular sin reconocer ni discutir la existencia de estados multinacionales con una pluralidad de culturas societarias569. En conclusión, a priori, una concepción de la neutralidad como exclusión de ideales no nos dice nada acerca de la legitimidad de los derechos colectivos. En principio, se trata de dos discusiones distintas. No toda intervención en la cultura supone la adopción de una política del bien común. Lo que ocurre es que si asumimos, como antes hicimos, que la exclusión de ideales está moralmente 568 Para una visión en este sentido, J. De Lucas, “La tolerancia como una respuesta a las demandas de las minorías culturales”, Derechos y Libertades, nº 5, 1995, pp. 161-65. 569 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 128. En este sentido, a Kymlicka le disgusta la revisión de Rawls a su propia teoría. En su opinión, el planteamiento de Rawls del pluralismo implica una concepción de la diversidad demasiado “cerebral”, puesto que trata los conflcitos modernos de raza, etnicidad y género de forma análoga a los conflictos de creencias religiosas durante la Reforma. Esto es, como conflictos sobre las creencias individuales acerca del significado, valor y propósitos de la vida humana. Sin embargo, desde su punto de vista, esta es una inferencia problemática porque sugiere que, al igual que los conflictos religiosos, las tensiones entre grupos étnicos y nacionales pueden ser resueltos apelando a los derechos de libertad de consciencia y de asociación (Ibid. 224, nota 19). 301 justificada, nuestra argumentación estará sujeta a ciertas restricciones que constituyen el test de adecuación de la misma a la teoría liberal. Por ejemplo, si de lo que se trata es de justificar la compatibilidad de los derechos colectivos con la tradición liberal, el argumento de que reconocer estos derechos es necesario a fin de garantizar la integridad cultural o el desarrollo de una concepción particular del bien sería inaceptable. 8. Conclusión En este capítulo se ha mostrado que liberalismo y nacionalismo han estado estrechamente vinculados históricamente. Es dudoso que la construcción de los estados democráticos hubiera tenido éxito sin la apelación a los lazos de unión prepolíticos, identitarios, culturales y étnicos entre los individuos. A pesar de ello, el liberalismo ha subestimado la importancia de las comunidades e identidades particulares para los individuos, en especial, del vínculo de la nacionalidad. De ahí que la teoría liberal se haya mostrado reacia a atribuir alguna relevancia moral independiente a las demandas de las minorías en estados multiétnicos o multinacionales. Aunque para liberales como Kukathas, Galston o Aguilar Rivera los individuos tienen intereses legítimos en mantener sus adhesiones particularistas, estos intereses pueden satisfacerse a través de los derechos individuales de asociación en la esfera privada o en la sociedad civil. Sin embargo, se ha argumentado que la posición liberal ortodoxa, basada en la doctrina clásica de la tolerancia religiosa, es incongruente. El estado liberal moderno debe necesariamente tomar decisiones políticas con repercusiones en la esfera cultural. El ideal del “bening neglect”, o el laissez faire cultural, es irrealizable. Por esta razón, reducir el interés individual en la pertenencia cultural a la esfera privada puede traducirse en una discriminación hacia las minorías. La dicotomía abstracta entre nacionalismo cívico y nacionalismo étnico debe superarse puesto que “all civic and democratic cultures are inevitably embedded 302 into specific ethnic-national histories”570. En todo caso, un estado será “cívico” si reconoce derechos colectivos a las minorías a fin de incluir en la comunidad política a todos los grupos existentes en condiciones de igualdad real571. Esta es una versión más adecuada de la neutralidad que implica superar el ideal de ciudadanía universal como equivalente a ciudadanía homogénea o uniforme que, a menudo, ha servido para legitimar la dominación de unos grupos sobre otros. Por esta razón, la efectiva realización de los principios liberales –en particular, del derecho a la igualdad de trato– puede requerir un tipo de arreglo constitucional que establezca regímenes jurídicos diferentes en distintos territorios o un estatus personal especial para ciertos grupos572. Todo lo anterior no significa, como también se ha mantenido, que el estado deje de ser excluir los ideales de vida buena o concepciones del bien en las razones que subyacen a sus políticas. El reconocimiento de derechos colectivos se justifica para evitar la arbitrariedad de la mayoría a la hora de tomar decisiones que contribuyen a sustentar, únicamente, su propia estructura cultural. Aunque las razones de este cambio de estrategia distan mucho de ser transparentes, la 570 V. Bader, “The Cultural Conditions of Transnational Citizenship”, op. cit., p. 779. Así, lo que distingue a un estado liberal no sería la no intervención en la cultura o la despreocupación por construir vínculos comunitarios para fomentar la adhesión ciudadana, sino la forma en la que se edifica esta comunidad política. Mientras que los estados no liberales tratan de prohibir la libertad de expresión o la mobilización política para erradicar las culturas minoritarias, los estados liberales no intentan coercitivamente imponer la cultura mayoritaria sino respetar las minoritarias. Asimismo, en un estado liberal la admisión de nuevos miembros a la comunidad política no está basada en criterios étnicos, raciales o religiosos. En este sentido, los estados liberales multiculturales tienen una concepción de la unidad “estatal” mucho más débil que no será más que una especie de mínimo común denominador del mosaico de culturas existentes. Para una reinterpretación en sentido parecido de la distinción entre nacionalismo cívico y étnico: W. Kymlicka “Introduction: An Emerging Consensus?”, op. cit., p. 146, nota 5. 572 Además de los autores citados, la teoría feminista y los partidarios de la democracia radical también mantendrían idéntica objeción al ideal de ciudadanía universal. Cfr. I. M Young, “Polity and Group Difference. A Critique of the Ideal of Universal Citizenship, op. cit., pp. 250-274; M. Minow, Making All Difference. Inclusion, Exclusion and the American Law, Ithaca, Cornell, 1990. Aunque las obras de estas autoras se enmarcan dentro de la denominada “crítica postmodernista al liberalismo”, como se observó, sus argumentos pueden interpretarse como contribución a una versión más coherente del liberalismo igualitario. 571 303 tendencia en las prácticas de casi todos los países de la Europa Occidental refleja la progresiva consolidación de este punto de vista. No obstante, al principio de este capítulo se afirmó que la apelación al ideal de neutralidad como objeción a los derechos colectivos sólo tiene sentido si se presupone, como hacen los partidarios de la doctrina de la tolerancia, la legitimidad de los intereses individuales que están en juego. Pero si nos apartamos de esta premisa, vuelve a emerger una cuestión fundamental: ¿por qué el estado debería ser imparcial respecto de la cultura? Por un lado, según se explicó, algunos autores equiparan las demandas relacionadas con la identidad cultural o la pertenencia a una cultura a meras preferencias legítimas o deseos secundarios sobre los que, en sentido estricto, no cabe fundar el reconocimiento de derechos573. Por otro lado, de la teoría del nacionalismo liberal podría deducirse que las políticas de asimilación están justificadas porque constituyen un instrumento esencial para hacer efectivos algunos principios de justicia básicos. Bajo esta perspectiva, no todas las políticas de interferencia estatal tendrían por qué ser moralmente ilegítimas. Sí lo serían aquellas medidas más drásticas de supresión o asimilación cultural, que, en general, podrían considerarse simples violaciones de derechos individuales (por ejemplo, el genocidio, quitarles los niños a sus padres, prohibir a los miembros de las minorías el uso de sus lenguas en la esfera privada, en periódicos u otras publicaciones, ilegalizar los partidos políticos nacionalistas etc.). Pero no aquellas otras dirigidas a fomentar o alentar a los individuos a asimilarse a la cultura mayoritaria, aunque sólo sea por omisión, esto es, a través del reconocimiento de una sola lengua oficial, de un único currículo estandarizado, de un sistema democrático sin especial representación de ningún grupo, etc. Como se mostró en el capítulo anterior, autores como Rawls no tienen la pretensión de ser neutrales respecto de las precondiciones de un orden de cooperación social justo. Si resulta que una de estos requisitos es la homogeneidad cultural, ¿por qué no dar los pasos adecuados para garantizarla? 573 Para algunos de los autores que son de esta opinión, supra, capítulo quinto. 304 En suma, estas consideraciones nos conducen a otros argumentos en contra de los derechos colectivos de las minorías. Según se desprende de lo hasta aquí expuesto, estos derechos sólo se justificarían si creemos que hay razones morales para exigir la imparcialidad estatal en el ámbito cultural. Por supuesto, de no ser así, la mayoría podría decidir discrecionalmente aceptar algunas de las peticiones de las minorías, pero éste sería un acto de deferencia o de cortesía más que de justicia. 305 CAPÍTULO VIII. LA RELEVANCIA MORAL DE LA PERTENENCIA CULTURAL: DERECHOS COLECTIVOS COMO DERECHOS DERIVATIVOS Y COMO DERECHOS BASICOS 1. Introducción En el capítulo anterior se ha concluido que la justificación última de los derechos colectivos depende de que existan razones de peso para afirmar que la pertenencia cultural es un interés moralmente relevante. No obstante, como se observó, esta afirmación no pretende negar la existencia de vías alternativas para justificar la legitimidad de algunas de las demandas que plantean las minorías culturales. Para clarificar algo más esta idea, el siguiente apartado se centra en enunciar y discutir brevemente varios argumentos basados en razones instrumentales así como en criterios de justicia compensatoria. Ahora bien, la prioridad de este trabajo es indagar en la posibilidad de sostener la relevancia moral intrínseca de la pertenencia cultural. Por ello, la segunda parte del capítulo se centra en analizar críticamente las versiones de dos importantes teóricos del multiculturalismo: Will Kymlicka y Charles Taylor. La teoría de Kymlicka – articulada en dos importantes obras: Liberalism, Community and Culture y Multicultural Citizenship574, y desarrollada en numerosos artículos– ha sido reconocida como la defensa más original e influyente de los derechos de las minorías culturales 575. Como se mostrará, el atractivo y crédito del trabajo de este autor reside en su apelación a los valores fundacionales del liberalismo. Por lo que se refiere a Taylor, 574 Valga reiterar la referencia completa de dos obras que ya han sido citadas ampliamente a lo largo de este trabajo: Liberalism, Community and Cultures, Oxford, Clarendon Press, 1989; Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford, Clarendon Press, 1995. 575 En este sentido se pronuncian, entre otros, Joppke y Lukes en la introducción que realizan a Multicultural Questions, op. cit., p. 1; véase también las contribuciones de Carens, Young, Parekh y Frost al simposio sobre Multicultural Citizenship publicado en Constellations, vol. 4, nº 1, 1997. Para una recensión crítica de ésta última obra, G. Doppelt, “Is There a Multicultural Liberalism?”, Inquiry, 41, 1998, pp. 223-48 306 las raíces de su defensa de una “política del reconocimiento” de las distintas identidades culturales –sobre todo, en su renombrado ensayo “The Politics of Recognition”576– se encuentran en fuentes muy distintas a las que informan el proyecto de Kymlicka. Deslindar los matices de este contraste resultará particularmente útil a nuestros fines, puesto que permitirá vislumbrar distintas rutas hacia la justificación de los derechos colectivos. Aunque las teorías de Kymlicka y Taylor marcan dos visiones distintas acerca del fundamento filosófico y el objeto de los derechos colectivos, al hilo de la exposición se resaltan los acuerdos y desacuerdos de otros autores –como Walzer, Habermas, Waldron, Raz o Margalit– cuyas contribuciones al debate también han ejercido una enorme influencia. 2. La justificación instrumental de los derechos colectivos 2.1. Los límites del humanismo global Supongamos que partimos de que la pertenencia individual a una determinada cultura carece de valor moral intrínseco. Alegamos que el bienestar del ser humano no requiere de la identificación con –o pertenencia a– un grupo nacional, étnico o lingüístico particular. Además, pensamos que la idea de que podamos tener deberes especiales hacia cierta clase de grupos reducidos a los que pertenecemos por pura casualidad es indefendible. En consecuencia, decidimos que la opción más valiosa, el ideal moral por excelencia, es el del humanismo global. En el capítulo anterior se explicó que hay dos historias diferentes que contar acerca del nacionalismo. Una está ligada a ideas racistas acerca de la superioridad de ciertos grupos étnicos, a la subyugación de otros grupos considerados “primitivos” o “inferiores”, a la violencia y al odio. Otra historia distinta se vincula a ideales de libertad e igualdad. En los procesos de gestación de los estados democráticos que 576 Este ensayo es uno de los contenidos en Ch. Taylor, Philosophical Arguments, op. cit., pp. 225-256. Sin embargo, en lo que sigue, todas las referencias serán a la traducción española del libro editado por Gutmann, que contiene los comentarios de varios autores al ensayo de 307 encontramos actualmente en el mundo ambos elementos se han entremezclado sucesivamente. Aunque el republicanismo cívico rechaza la ecuación entre nación y etnicidad, ha defendido los mismos elementos estructurales de pertenencia exclusiva a la polis y de lealtad suprema al estado. Ciertamente, las premisas básicas del liberalismo son universales: se aplican por igual a todos los individuos en tanto seres humanos. Pero la teoría liberal sobre la justicia y la legitimidad política tiende a tomar el estado como unidad política básica y se dirige a las necesidades del individuo en su condición de ciudadano. El mérito de los actuales defensores del nacionalismo liberal radica en haber reconocido los ligámenes entre nacionalismo y liberalismo. Según esta corriente, la ideología nacionalista ha desempeñado un papel decisivo a la hora de generar ilusiones de unidad capaces de infundir determinada clase de sentimientos de solidaridad y confianza entre los individuos que son necesarios para la consolidación de los valores liberales. Por esta razón, la labor teórica emprendida por autores como Miller o Tamir se dirige a delinear una versión defendible del nacionalismo, en lugar de desdeñar de manera simplista el valor de esta ideología. Ahora bien, si entendemos que este sentimiento de unidad nacional pudo ser deliberadamente promovido ¿por qué no tratar de reproducir el mismo proceso a nivel global con el propósito de que los individuos terminen identificándose como “ciudadanos del mundo”? Desde luego, pocas personas negarían que la ideología nacionalista se halla muy extendida en las democracias liberales. Es común asumir que los estados no tienen obligaciones positivas hacia otros estados exceptuando, quizás, casos de emergencia. Pero incluso en estos supuestos, se tiende a identificar la acción estatal con un acto caritativo digno de alabanza porque se estima que, stricto sensu, no estamos ante auténticos deberes. Es más, ni siquiera suele admitirse que el estado tenga la obligación de conceder la ciudadanía a inmigrantes extranjeros establecidos por un largo período en su territorio. Taylor (El multiculturalismo y la política del reconocimiento. Ensayo de Charles Taylor, México, Fondo de cultura económica, 1993). 308 Sin embargo, podría aducirse que, en la actualidad, disponemos de los medios para rectificar este “error moral”. Así, tanto internet como los medios de comunicación y de transporte permiten acercar a los individuos, virtual o realmente, a los puntos más remotos del planeta, conocer las catástrofes humanitarias que asolan a los demás pueblos y las preocupaciones y necesidades cotidianas de los seres humanos más allá de las fronteras estatales. Si contamos con las herramientas para iniciar una especie de gran campaña de asimilación cultural a nivel global, destinada a propagar, a largo plazo, un único idioma que facilite la expansión de una única cultura y, con ella, el sentimiento de identificación de cada individuo con el resto de seres humanos –no sólo con sus conacionales o compatriotas–, ¿por qué no hacer uso de ellos? Al fin y al cabo, el objetivo estaría justificado: se trataría de estimular la imaginación colectiva para hacer viable una “consciencia universal” prometedora de la paz mundial y de la instauración de un sistema de justicia distributiva de alcance universal. De esta forma, los ciudadanos admitirían que es de la comunidad global de donde emanan primariamente sus obligaciones morales. Asimismo, se eliminarían los peores demonios que el nacionalismo ha sido capaz de engendrar. Desde esta óptica, la necesaria interpenetración de una única cultura en unas hipotéticas instituciones políticas globales no sería motivo de tribulación alguna, puesto que se parte del presupuesto de que las culturas en general no tienen valor per se, ni tampoco la pertenencia a la propia cultura es un bien primario que deba salvaguardarse. En resumen, el interrogante sobre el que se quiere llamar la atención es el siguiente: ¿qué sentido tiene pretender la asimilación dentro de particulares estados cuando es posible aspirar a ir más allá? Si consideramos, con autores como Beitz o Nussbaum, que los principios de la justicia son los mismos en todas partes, la asimilación global permitiría la plena realización del potencial universal de los 309 derechos humanos hasta ahora incumplido577. Nada nos impide reconocer que el nacionalismo ha sido una forma específicamente moderna de identidad colectiva que ha jugado un papel importante en la construcción democrática. La cuestión es si ha llegado el momento de superar esta identificación reducida en aras de una identidad más global. Esta objeción plantea un reto importante a la tesis del nacionalismo liberal, invitando a sus proponentes a superar el reducido marco de la nación si es que el propósito es hacer efectivos los principios de la justicia liberales. Ahora bien, el argumento del humanismo global debe enfrentar sus propias debilidades, que no son pocas, ni fácilmente superables. Veamos algunas de las más relevantes: a) En primer lugar, tal como se ha observado en la conclusión al capítulo anterior, distintas formas de asimilación involucran grados de coerción diferentes. Este aspecto es importante. Un hipotético proyecto de asimilación global debería garantizar los derechos civiles y políticos individuales. Cumplir con este requisito no sería fácil. Por ejemplo, cualquier medida dirigida a divulgar universalmente un idioma –supongamos que fuera el inglés– podría reproducir las mismas injusticias que planteaba la elección de una lengua oficial en el plano doméstico. Las personas cuyas lenguas maternas fueran otras se encontrarían en clara desventaja a la hora de ejercer sus derechos de participación política. Responder que este problema se plantearía sólo transitoriamente no basta para soslayar la objeción: argumentar la exigibilidad de que los individuos afectados accedan a sacrificarse en beneficio de las generaciones futuras es complicado. Cuanto menos, desde una perspectiva liberal de la justicia, parece claro que, cuando están en juego derechos individuales, el fin no justifica los medios. Para eludir esta dificultad, podría matizarse que las políticas de asimilación lingüística deben contar con el beneplácito de los individuos. Sin embargo, la lección que cabe extraer del análisis histórico realizado en el capítulo anterior es 577 Como se explicó en el capítulo quinto, Beitz criticaba la inconsistencia de Rawls en este punto, que admite que los principios de la justicia que deben regir las relaciones 310 que, por regla general, la asimilación cultural sólo ha podido lograrse a base de medidas altamente coercitivas. Aun cuando los incentivos para ello han sido múltiples, pocos grupos –si alguno– han accedido voluntariamente a ser asimilados a una cultura dominante. Como también se indicó, nada sugiere que este patrón de comportamiento haya cambiado. Y, si esto es así, el proyecto del humanismo global difícilmente será practicable. Esta dificultad no debería subestimarse. Por muy encomiable que nos resulte cualquier proyecto político o social, su ejecución práctica debe contar con el consentimiento de los ciudadanos. Con mayor razón, cuando están en juego los derechos individuales. b) Quizás una solución al problema anterior consistiría en adoptar medidas de carácter educativo dirigidas, simplemente, a motivar o alentar a los ciudadanos a prestar su adhesión a la idea de un estado mundial. En la medida en que el objetivo sería promover la realización de la justicia a nivel global, esta política no tendría connotaciones perfeccionistas. La consecución de esta meta, sin embargo, plantea problemas adicionales. En concreto, la viabilidad de un proyecto de democracia cosmopolita que conlleve la homogeneización cultural es dudosa. Retomemos brevemente, para explicar la raíz de este escepticismo, la propuesta defendida por Nussbaum en su ensayo “Patriotismo y cosmopolitismo”578. Tras afirmar que “nuestra lealtad fundamental se debe a la comunidad mundial de seres humanos”, esta autora establece que, en términos educativos, ello se traduce en enseñar a los niños precisamente esto: que hay seres humanos en todo el mundo y todos ellos tienen derecho a ser tratados con arreglo a la justicia. Nussbaum apela a la imagen de los círculos concéntricos, para sostener, apoyándose en el pensamiento de los filósofos estoicos, que “nuestra tarea como ciudadanos del mundo será atraer, de alguna manera, estos círculos hacia el centro”. Para ello recomienda una educación donde, por encima de los afectos particulares a internacionales son distintos a los principios que rigen dentro de los estados. . 578 Reproducido en M. Nussbaum, Los límites del patriotismo. Identidad, pertenencia y “ciudadanía mundial”, op. cit. Las líneas básicas de la propuesta cosmopolita se han descrito en el capítulo quinto. 311 la familia, comunidades religiosas, étnicas, raciales o nacionales, se aprenda a reconocer la humanidad dondequiera que se encuentre. Así, los estudiantes “deben aprender cuanto sea preciso de lo que es diferente a ellos para reconocer los objetivos, aspiraciones y valores comunes para ver de cuán distintas formas se manifiestan en las diversas culturas y sus historias”579. Los comentarios que suscitó el ensayo de Nussbaum sugieren hasta qué extremo la implementación de su propuesta abstracta –así como el contenido de la propuesta misma– resulta controvertida. La mayoría de críticos comparte el énfasis de Nussbaum en la existencia de aspiraciones y valores que pueden justificarse universalmente, pero insiste en la endeblez de la idea humanista tal como esta autora la concibe. En concreto, varios autores observan que es imprescindible describir las mediaciones precisas para expandir el círculo de la solidaridad. Para Benjamin Barber, la propuesta cosmopolita no proporciona las bases para estimular la imaginación humana porque “nadie habita en realidad en el mundo en el que el cosmopolita nos desea que seamos buenos ciudadanos”580. Abundando en la misma idea, Elaine Scarry argumenta que la capacidad humana para imaginar a los demás es mucho más limitada de lo que a menudo suponemos. Esta autora ilustra este problema a partir de la dificultad de imaginar el sufrimiento ajeno en el caso de los amigos. El propósito de su argumento es remarcar los problemas que tiene confiar en exceso en la imaginación de las personas como garantes de la generosidad política. Este punto es importante porque, como Scarry señala, la mayoría de cosmopolitas no son partidarios de la instauración de un gobierno global, sino que confían en la generosidad emocional para la expansión del compromiso individual más allá de los primeros círculos concéntricos de afecto581. Por su parte, Sissela Bok cuestiona convincentemente el acierto de educar a los niños exponiéndoles los conflictos de lealtades y determinando las precedencias relativas. Esta autora 579 Ibid., pp. 17-22. B. Barber, “Fe Constitucional”, op. cit., p. 47. En el mismo sentido se pronuncian autores como Putnam, Scarry, Appiah o McDonnell en sus respectivos ensayos. 581 E. Scarry, “La dificultad de imaginar a otras gentes”, op. cit., pp. 121-9. 580 312 reconoce que la metáfora de los círculos concéntricos en que se mueve nuestra preocupación por los seres humanos plantea dilemas graves para la ética. No obstante, en consonancia con las ideas de Sidgwick, resuelve que tanto el particularismo como el universalismo cuentan con razones de peso y que ninguno de ellos puede ser descartado apriorísticamente por irrelevante. Puesto que, en su opinión, es legítimo que las personas tengan múltiples identidades y compromisos, Bok lamenta que el argumento de Nussbaum conduzca a afirmar que toda adhesión o lealtad hacia un grupo concreto es moralmente irrelevante. Desde su perspectiva, la cuestión que debería centrar la discusión es cómo pasar de las partes al todo582. Éste es un tema común que informa los ensayos de Barber, Appiah, McConnell y Walzer. Este último autor considera útil la metáfora de los círculos concéntricos, pero señala que es absurdo sostener que la lealtad fundamental debería ser la que se experimenta hacia el círculo más remoto. Al igual que Bok, Walzer sostiene que las lealtades empiezan en el centro, por lo que debe instarse a los niños a explorar su vida local para que, posteriormente, puedan ir más lejos: “empezamos por comprender qué significa tener vecinos y conciudadanos: si no entendemos esto estamos moralmente perdidos”583. Expresando la misma idea en torno a la educación moral, McDonnell recurre a Burke, quien opinaba lo siguiente: “El sentir apego por la subdivisión, el amor por la pequeña unidad social a la que pertenecemos, es el primer principio, el germen, de nuestros afectos públicos. Es el primero de los vínculos mediante los cuales procedemos a amar a nuestro país y a la humanidad.”584 Como puede comprobarse, todos estos comentarios se dirigen a enfatizar la necesidad de experimentar los vínculos locales para progresar en la expansión del círculo de la solidaridad. “Lo real”, dice Barber, “es que vivimos en este vecindario concreto del mundo, en este bloque, en este valle, esta costa, esta familia. Nuestros compromisos se empiezan a arraigar en nuestro entorno inmediato, y sólo entonces 582 583 S. Bok, “De las partes al todo”, op. cit., pp. 52-8. M. Walzer, “Esferas de afecto”, op. cit., pp. 153-4. 313 pueden crecer e ir más allá”585. De aceptarse esta interpretación, es difícil explicar cómo podría arraigar la identificación de las personas como “ciudadanos del mundo” a partir de una propuesta normativa que infravalora las identificaciones locales y hasta reclama su erradicación. Prescindir de estas identificaciones en aras de un cosmopolitismo inmediato es, en palabras de Barber, “arriesgarse a acabar en ningún lugar”586. Efectivamente, cabe la posibilidad de que la supresión de fronteras estatales produzca como consecuencia, no una expansión de las conexiones empáticas hacia los demás –ni, por tanto, una visión más amplia del alcance de las responsabilidades morales individuales– sino el quebranto de los vínculos que el nacionalismo ha sido capaz de promover. De hecho, Nussbaum admite explícitamente que convertirse en ciudadano del mundo es una empresa solitaria587. De ahí que varios autores le reprochen que su cosmopolitismo contiene algo de heroico, una cualidad que es intolerante ante las necesidades de la gente corriente. En esta línea, Barber observa que los mentores de Nussbaum son figuras heroicas como Marco Aurelio, Emerson o Thoureau. Este autor compara a Nussbaum con el pastor Brand de Ibsen, que impulsaba a sus feligreses a subir la dura y solitaria montaña que no podían ver. “Como hombres y mujeres corrientes que son” –escribe– “pronto abandonarán la búsqueda y volverán a la amorosa calidez de sus hogares, allá abajo en el valle”588. Por la misma razón, a Walzer le parece tan peligroso el particularismo que excluye otras lealtades más amplias como el cosmopolitismo que invalida lealtades más estrechas589. En definitiva, el problema de motivación al que apuntan todos estos autores no puede obviarse. De nuevo, conviene insistir, con 584 M. W. McConnell, “No olvidemos las pequeñas unidades”, op. cit., p. 98. B. Barber, “Fe constitucional”, op. cit., p. 47. 586 Este autor escribe que “quizás Diógenes se consideró ciudadano del mundo pero que la ciudadanía global exige de sus patriotas unos niveles de abstracción y desprendimiento que la mayoría de hombres y mujeres serán incapaces de alcanzar, o ni siquiera estarán dispuestos a ello.”; Ibid. 587 M. Nussbaum, “Patriotismo y Cosmopolitismo”, op. cit., p. 27. 588 B. Barber, “Fe constitucional”, op. cit., pp. 46-47. En el mismo sentido, K. A. Appiah, “Patriotas Cosmopolitas”, op. cit., p. 34. 585 314 Rawls, en que “por atractiva que una concepción de la justicia pueda ser en otros sentidos, es gravemente defectuosa si los principios de psicología moral son de tal carácter que no le permiten engendrar en los seres humanos el deseo indispensable de actuar de acuerdo con ella”590. c) En tercer lugar, de entenderse que la posición humanista requiere la instauración de un gobierno democrático mundial (según Gutman y Himmelfarb, sólo podemos ser “ciudadanos del mundo” si existe una política mundial591) habrá que ofrecer propuestas de diseño institucional dirigidas a prevenir el riesgo de alienación de los ciudadanos de las instituciones representativas. Esta tarea presenta complejidades evidentes. Volvamos al tema lingüístico. No es suficiente refutar la conexión entre lengua e identidad para negar, en el marco de un hipotético estado mundial, la legitimidad de los derechos lingüísticos. Apelar a la dimensión participativa de la lengua basta para mostrar la relevancia instrumental de estos derechos. Como señalaba Kymlicka, si no se quiere favorecer únicamente a las elites (o a los individuos cuya lengua materna es la usada oficialmente), es preciso reconocer que la política democrática “is politics in the vernacular” 592. No se olvide que el liberalismo surgió al amparo de la creencia en lo inadecuado de la antigua visión de que la dignidad, el honor y los derechos eran bienes restringidos a determinadas clases. La igual dignidad de los ciudadanos se plasma en el aseguramiento de la igualdad de oportunidades para participar en la conformación del contenido de las decisiones políticas. En este sentido, el diseño de un estado mundial deberá encarar, no sólo el tema de la pluralidad lingüística, sino la cuestión de cómo hacer efectiva la democracia. Al respecto, téngase en cuenta que la 589 M. Walzer, “Esferas de afecto”, op. cit., p. 155. J. Rawls, Teoría de la justicia, op. cit., p. 503. 591 A. Gutmann, “Ciudadanía democrática”, en M. Nussbaum, Los límites del patriotismo, op. cit., p. 85. G. Himmelfarb, “Las ilusiones del cosmopolitismo”, en Ibid., pp. 92-93. 592 W. Kymlicka, “Cospomolitanism, Nationalism and Individual Freedom”, op. cit.; sobre la relevancia de la lengua vernácula como instrumento para garantizar la participación democrática D. Réaume, “Individuals, Goods, and Rights to Public Goods”, op. cit., I. Boran, “Language and Public Participation: Towards a Participatory Approach to Linguistic Diversity”, manuscrito no publicado. 590 315 aplicación de los modelos de democracia deliberativa que reclaman los liberales igualitaristas depende de que las unidades políticas sean de tamaño reducido. En suma, es de suponer que los problemas derivados de la pretensión de asimilar a las minorías culturales dentro de un estado centralizado se reproducirán a escala superior. Probablemente, ésta es la razón por la que muy pocos teóricos del liberalismo se han aventurado a diseñar detalladamente un modelo de democracia cosmopolita. Los que lo han hecho, autores como Held, Beitz o Pogge, no se plantean tanto la instauración de un gobierno mundial sino, más bien, el establecimiento de una distribución global de las responsabilidades respecto de la aplicación de los principios de la justicia. No obstante, se sigue otorgando un papel central a los estados593. El problema aparece, en primer lugar, porque estas teorías no ofrecen ninguna guía acerca de cómo garantizar las precondiciones de la cooperación social y de la cesión de soberanía a entidades supra-estatales. El siguiente comentario de Walzer resume el problema: según este autor, aunque la única opción viable a la comunidad política nacional es la humanidad misma, “si tomáramos al globo como nuestro entorno, tendríamos que imaginar algo que todavía no existe, una comunidad que incluyera a todos los hombres y mujeres de todas partes”. Para ello, “tendríamos que inventar un conjunto de significados comunes para estos individuos”. En las circunstancias actuales, lo que más se acerca a un mundo de significados comunes es la nación porque “el lenguaje, la historia y la cultura se unen (aquí más que en ningún otro lado) para producir una consciencia colectiva”594. Ya hemos visto que recurrir a la homogeneización cultural 593 Como se señaló en el primer capítulo de esta segunda parte, tanto Beitz como Pogge aceptan el papel de los estados en sus modelos de democracia cosmopolita. Por lo que se refiere a la teoría elaborada por Held, también este autor indica que la necesidad de instituciones transnacionales para hacer frente a la situación de desigualdad global no requiere tanto la substitución de los estados como el control externo de algunas de sus funciones básicas (por ejemplo, la garantía de los derechos individuales). Pero, como han señalado Kymlicka y Straehle, en esta necesidad podrían estar de acuerdo muchos liberales nacionalistas. W. Kymlicka, C. Straehle, “Cosmopolitanism, Nation-States, and Minority Nationalism: A Critical Review of Recent Literature”, op. cit., pp. 79-84. 594 M. Walzer, Las esferas de la justicia, op. cit., pp. 41-42. Con base en este planteamiento, Walzer aserta que la idea de igualdad compleja y el sistema de justicia distributiva que defiende 316 sería difícilmente aceptable. De hecho, éste no es un objetivo que se impongan los cosmopolitas. Por el contrario, el cosmopolitismo suele contemplar con satisfacción la diversidad cultural, como admite Nussbaum en la réplica a sus críticos595. Esta idea se retomará al final de este trabajo. En segundo lugar, no puede obviarse que “por lo que sabemos hasta ahora, la única política mundial que puede existir es tiránica”596. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional o los tratados de libre comercio entre estados no sólo no han contribuido a subsanar las desigualdades, sino que han puesto menos trabas a la acumulación de capital y erosionado gravemente la democracia. Por esta razón, puede que tenga razón Miller señalando que: “The welfare state –and, indeed programes to protect minority rights– have always been national projects, justified on the basis that members of a community must protect one another and guarantee one another equal respect. If national identities begin to dissolve, ordinary people will have less reason to be active citizens, and political élites will have a freer hand in dismantling those institutions that currently counteract the global market to some degree.”597 presupone “un mundo con demarcaciones dentro del cual las distribuciones tengan lugar: un grupo de hombres y mujeres ocupado en la división, el intercambio y el compartimiento de los bienes sociales, en primer lugar entre ellos mismos”, Ibid., p. 44. 595 Es más, a Nussbaum parece preocuparle el igual valor de todas las culturas cuando afirma “Amo la lengua inglesa. Y aunque poseo conocimiento de algunas otras lenguas, todo cuanto de mí misma expreso en el mundo lo expreso en inglés. Si intentase equiparar mi dominio de cinco o seis lenguas y escribir un poco en cada una de ellas, escribiría bastante mal. Pero ello no significa que el inglés es intrínsecamente superior a otras lenguas.” M. Nussbaum, “Réplica”, op. cit., pp. 164-5. 596 A. Gutmann, “Ciudadanía democrática”, op. cit., p. 85. Asimismo, experimentos regionales de integración política como la Unión Europea presentan importantes déficits democráticos. También Scarry se muestra escéptica ante los intentos de sustituir el nacionalismo por el internacionalismo argumentando que “a menudo, acaban implicando un rechazo del constitucionalismo en favor de una vacilante buena voluntad.” E. Scarry, “La dificultad de imaginar a otras gentes”, op. cit., p. 122. 597 D. Miller, On Nationality, op. cit., p. 187. En el mismo sentido, Tamir escribe que “The need for justifying mutual responsibilities and fostering support for redistributive policies brought the welfare state to present itself as a community, sharing an ethos of a common past and a collective future, including notions of closure and strict demarcation between members and nonmembers”, en Liberal Nationalism, op. cit., p. 225. Ello no significa que todas las cuestiones de justicia internacional puedan ser eficazmente tratadas en el marco de los estados. En este sentido, abordar con éxito problemas que trascienden las fronteras políticas, como el 317 Resumiendo las observaciones realizadas, tenemos lo siguiente: El respeto a la libertad de elección individual constituye una restricción a la aprobación e implantación de cualquier proyecto político. Las evidencias históricas indican que numerosos grupos se han opuesto a los intentos estatales de asimilación cultural. Por esta razón, cabe prever que la realización del ideal del humanismo global a través de la homogeneización cultural sería inviable. Además, si se asume que experimentar los vínculos locales es necesario para ampliar el círculo de la solidaridad, las dificultades de orden motivacional que debe enfrentar este modelo no son meramente contingentes. Potencialmente, la creación de un estado mundial puede reproducir las mismas injusticias que se produjeron durante la gestación de los estados nacionales. Aunque, para eludir este problema, es posible imaginar un sistema de democracia global basado en una fuerte descentralización vertical, las experiencias actuales muestran que el control de la cooperación transnacional por parte de la ciudadanía es escaso. En conjunto, todos estos argumentos podrían apoyar la siguiente tesis: aunque asumiéramos que la pertenencia cultural no tiene un valor intrínseco y de que lo ideal sería comprometerse con la “comunidad mundial de seres humanos”, las capacidades ordinarias de los seres humanos exigen unidades políticas pequeñas capaces de suscitar la adhesión y confianza que requiere la realización de la justicia y de la democracia. En otras palabras: aunque el ideal sería el cosmopolitismo, lo realista es el nacionalismo. Quizás en el futuro puedan subsanarse de algún modo las limitaciones expuestas y los individuos serán capaces de advertir los fallos de la racionalidad inherentes al particularismo y prestar su consentimiento a un modelo de democracia cosmopolita bien diseñado. Pero mientras no seamos capaces de imaginar formas alternativas de comunidad política viable las naciones tienen deterioro medioambiental, la seguridad internacional o la globalización económica, requiere adoptar políticas conjuntas. Pero ello no es óbice para reconocer la validez de estas precondiciones para lograr una igualdad más perfecta (Sobre esta tesis, Kymlicka y Straehle en 318 derecho al autogobierno, aunque sólo sea por razones defensivas. Un argumento semejante subyace a la opinión de un escritor pacifista israelí, Amos Oz, que transcribe Stephen Nathanson a propósito de la moralidad del nacionalismo. Merece la pena reproducir unas palabras que expresan elocuentemente la relevancia instrumental de los derechos colectivos: “I think that the nation-estate is a tool, an instrument…but I am not enamored of this instrument…I would be more than happy to live in a world composed of dozens of civilizations, each developing…: no flag, no emblem, no passport, no anthem. No nothing. Only spiritual civilizations tied somehow to their lands, without the tools of statehood and without the instruments of war…No one joined us, no one copied the model the Jews were forced to sustain for two thousand years…For me this drama ended with the murder of Europe’s Jews by Hitler. And I am forced to take it upon myself to play the “game of nations”, with all the tools of statehood…To play the game with an emblem, a flag, and a passport and an army, and even war, provided that such war is an absolute existential necessity. I accept those rules of the game because existence without the tools of statehood is a matter of mortal danger… Nationalism itself is, in my eyes, the course of mankind.”598 Es preciso reiterar que, de no ser por las limitaciones expuestas, en sí misma, la homogeneización cultural no plantearía dilema moral alguno. La relevancia de la pertenencia cultural es meramente instrumental: importa en la medida en que contribuye a lograr el grado de cooperación necesaria para la efectividad de los principios de democracia y justicia. En consecuencia, la justificación de la atribución de determinados derechos colectivos a las minorías se basaría en las mismas razones que fundamentan la propia existencia de los estados. Prima facie, pues, los derechos colectivos serían derechos derivativos. Finalmente, como puede apreciarse, el razonamiento que subyace a esta línea instrumental de justificación de los derechos colectivos otorga cierta relevancia a “Cosmopolitanism, Nation-States, and Minority Nationalism: A Critical Review of Recent Literature”, op. cit., pp. 78-9). 598 Citado en S. Nathanson, “Nationalism and the Limits of Global Humanism”, en R. McKim, J. McMahan (eds.) The Morality of Nationalism, op. cit., p. 179. 319 los vínculos particularistas. Pero la potencial oposición entre universalismo y particularismo es superable por medio de dos líneas de argumentación que resaltan los efectos positivos de la parcialidad nacional en el nivel fundacional de la moralidad (sin necesidad de alegar que la identidad cultural tiene valor intrínseco): En primer lugar, la idea de la necesidad de dividir el trabajo moral fundamenta la posición de autores como Robert Goodin sobre la legitimidad de las fronteras estatales. Básicamente, el argumento parte de que la existencia de derechos universales no implica que cada individuo tenga un deber para con el resto de seres humanos. Según Goodin, las responsabilidades especiales entre compatriotas se asignan “merely as an administrative device for discharging our general duties more efficiently”599. La cuestión de la eficiencia juega, en esta teoría, un papel relevante. Puesto que, por regla general, se considera mejor distribuir los deberes de acuerdo con el criterio de proximidad geográfica, cada estado es responsable de garantizar los derechos y el bienestar de sus ciudadanos. Este enfoque no requiere mantener que los valores son relativos, o que existen adhesiones o individuos más importantes que otros600. 599 R. E. Goodin, “What Is So Special about Our Fellow Countrymen?”, Ethics 98, 1988, p. 685. 600 Téngase en cuenta, sin embargo, que pueden plantearse varias reservas a una explicación de la relevancia moral instrumental de los estados basada en el argumento de Goodin. Sin ir más lejos, si el criterio es la proximidad geográfica, ¿por qué no pensar en comunidades locales más reducidas? Además, como ha puesto de relieve Miller, este argumento no ofrece ninguna guía para diseñar las fronteras políticas sino que, simplemente, da por supuesta la legitimidad de las existentes (D. Miller, On Nationality, op. cit., pp. 63-64). Por otra parte, el principio anterior no siempre será aplicable. Por mencionar un ejemplo, la interdependencia económica provoca que las acciones de un estado puedan tener consecuencias más allá de sus fronteras y afectar substancialmente a los derechos de los ciudadanos de otros estados. Henry Shue ha abordado el tema de la insuficiencia de la distribución de deberes en el marco estatal para cubrir ciertos derechos básicos como el derecho a disponer de alimentos, abogando por la aplicación del principio de responsabilidad (H. Shue, “Mediating Duties”, Ethics 98, 1988, pp. 687-704). De todos modos, un modelo como el de Goodin permite la ampliación de los deberes más allá de las fronteras estatales en el caso de que la asignación de tareas al estado sea injusta o no garantice la eficiencia. Puede suceder, por ejemplo, que algunos estados con escasos recursos naturales tengan que garantizar los derechos básicos a demasiada gente. En este caso, el propio Goodin admite que se requiere una reasignación de las responsabilidades. Sobre este punto, R. E. Goodin, “What Is So Special about Our Fellow Countrymen?”, op. cit., p. 685. 320 En segundo lugar, también podría aducirse que preocuparse más por determinadas personas está justificado cuando una se encuentra situada en una relación especial con respecto a estas personas. En sí mismas, estas relaciones se ven como fuente de razones morales que, a veces, compiten con razones derivadas, no de propiedades relacionales, sino universales. Aún así, algunos autores interpretan que las relaciones especiales tienen un significado moral universal. Centrándose en un caso paradigmático que casi todo el mundo consideraría justificado, el de las relaciones amorosas, MacMahan indica lo siguiente: “Mutual love, for example, demands partiality wherever it occurs…A relation that did not, given opportunities, call forth and require partial behaviour on at least some occasions would not be love at all (…). Morality urges us to foster loving relations and to care specially for those we love not just because this is good for both of us and them, making all our lives richer and deeper, but because this is the right way to live.”601 Extendiendo esta premisa al supuesto que nos ocupa, una concepción universalista del nacionalismo determinaría que todo el mundo debe ser parcial con sus conacionales. Aunque MacMahan mantiene esta idea, impone restricciones específicas a la parcialidad nacional mostrando que incluso la parcialidad hacia las relaciones especiales paradigmáticas –como la familia– tiene límites602. 2.2. Argumentos de justicia compensatoria y de carácter correctivo La justificación de los derechos colectivos también puede apoyarse en varias razones relacionadas con criterios de justicia compensatoria. Uno de los argumentos recurrentes es la necesidad de reparar injusticias históricas. En el capítulo anterior se ha afirmado que el nacionalismo de las minorías es, en muchos 601 J. MacMahan, “The Limits of National Partiality”, en R. McKim, J. MacMahan (eds.) The Morality of Nationalism, op. cit., p. 118. 602 Ibid., pp. 132-135. Otros colaboradores en el mismo volumen sobre la moralidad del nacionalismo desarrollan la analogía entre la familia y la nación al objeto de precisar aquellos aspectos que hacen que la comparación sea válida. Thomas Hurka, concretamente, argumenta que las límitaciones de la parcialidad nacional derivan de las diferencias –en cuanto al grado de interacción y los beneficios que se producen, fundamentalmente– entre el tipo de relación especial que se genera entre los miembros de grupos nacionales y las relaciones personales más profundas; T. Hurka, “The Justification of National Partiality”, op. cit., pp. 148-55. 321 casos, un nacionalismo defensivo, producto de procesos arbitrarios de construcción nacional que no respetaron la libertad de los diversos grupos incorporados al estado. Entre los que más sufrieron la violencia de estos procesos se cuentan numerosos pueblos indígenas, a quienes no sólo se les sustrajeron sus tierras y poderes de autogobierno, sino que fueron atacados, humillados y sometidos a programas de asimilación altamente coercitivos. ¿Tiene sentido preguntarse hoy por la justicia de decisiones tomadas en los estadios iniciales de formación de los estados? En principio, cabría responder que sí. Sobre todo, si se tiene en cuenta que la razón de ser de muchas de las demandas que actualmente plantean las minorías culturales se vincula con los daños sufridos en el pasado. Es frecuente, además, que sean los propios grupos afectados quienes amparen sus reivindicaciones en este argumento. Pero, frente a este discurso, podría oponerse que tales injusticias fueron cometidas en una época muy distinta a la nuestra, que las decisiones se tomaron por gobiernos que no son los actuales, producto de circunstancias que han cambiado, y que, de hecho, las víctimas directas de las violaciones de derechos humanos, así como sus verdugos, han desaparecido hace tiempo. Según esta tesis, los requerimientos de la justicia están satisfechos siempre y cuando a los miembros de estos grupos se les garanticen los mismos derechos civiles y políticos que al resto de ciudadanos del estado. En todo caso, lo único que tal vez sea recomendable es algún tipo de reparación simbólica. Un ejemplo paradigmático lo constituye la reciente declaración pública del gobierno australiano en la que solicitaba el perdón de los pueblos indígenas, o la compensación mediante una suma de dinero que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá ofrecieron a los supervivientes de las familias de japoneses-americanos detenidos e internados durante la segunda guerra mundial. Más que de un propósito correctivo –el pasado no se puede borrar, desgraciadamente–, de lo que se trata con este tipo de medidas es de erradicar suspicacias y resentimientos con el fin de restablecer la confianza en las instituciones y contribuir a la reconciliación entre comunidades antaño enfrentadas. 322 En este sentido, sus partidarios pueden alegar razones meramente prudenciales, y no tanto morales, para justificar estas medidas. Es decir, no es cuestión de que la sociedad actual haga una declaración de mea culpa. Los nacidos con posterioridad a la perpetración de los crímenes no pueden saber si ellos mismos se hubieran comportado como lo hicieron sus ancestros. Como escribe Habermas en relación con la consciencia de responsabilidad colectiva del pueblo alemán por el Holocausto, “las dolorosas revelaciones de los propios padres y abuelos, que sólo pueden provocar tristeza, serán siempre un asunto privado”. Dicha consciencia “no tiene nada que ver con la atribución de una culpa colectiva que, por simples razones conceptuales, es un absurdo”603. Sin embargo, cabe una aproximación distinta al problema de las injusticias históricas. Refiriéndose al caso de los pueblos indígenas, Waldron sostiene que es moralmente exigible que los gobiernos actuales reviertan, en la medida de lo posible, el daño causado por sus predecesores604. No es preciso extender la responsabilidad colectiva más allá de los límites de la causalidad para justificar esta postura. La personas actualmente vivas se benefician de las injusticias cometidas por sus ancestros, esto es, de los resultados de acontecimientos ocurridos antes de su nacimiento. Por ejemplo, la gente sigue aprovechándose de las tierras y recursos sustraídos impunemente en el pasado. En este sentido, el significado moral de un evento pasado radica en que imprime una diferencia significativa en el presente que no puede obviarse. Las comunidades, tanto políticas como culturales, subsisten durante períodos mucho más largos que el de una generación de individuos, por lo que es plausible afirmar que, de alguna forma, tanto las víctimas de la injusticia como sus opresores continúan existiendo. De ahí que Waldron sugiera que, en lugar de entender la expropiación de tierras aborígenes como un acto ilícito aislado 603 604 J. Habermas, La constelación postnacional, op. cit., pp. 48-9. J. Waldron, “Superseding Historical Injustice”, Ethics 99, 1992, pp. 4-28. 323 que aconteció en un determinado momento histórico, podemos pensar en este acto como en una injusticia persistente605. Igual consideración merece la revocación unilateral de un tratado –o el incumplimiento de sus términos– suscrito entre el gobierno de un estado y uno o más pueblos en el momento en que se anexionan a una comunidad política. En el capítulo anterior se hizo alusión al caso de la rescisión unilateral por parte del gobierno americano del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que garantizaba derechos lingüísticos a los mexicanos-americanos del sudoeste de Estados Unidos. Kymlicka explica que el tratado que el gobierno canadiense suscribió con los Métis a finales del siglo XIX tuvo idéntico destino. Aunque este autor reconoce que los documentos históricos pueden plantear dificultades de interpretación, en su opinión, la legitimidad de la fundación o ampliación territorial de un estado depende del cumplimiento de los compromisos adquiridos. La propia obligación moral de cumplir las promesas apoyaría la restitución de la fuerza de los tratados que reconocen derechos colectivos o un estatus jurídico especial a determinados grupos606. De lo contrario, las expectativas legítimas de sus miembros se ven 605 Dice Waldron que, en la medida en que el derecho no obligue, por ejemplo, a que los bienes sustraidos sean restituidos a sus legítimos propietarios, el sistema jurídico está contribuyendo a perpetuar la injusticia histórica. Este autor llega a esta conclusión a partir de la siguiente analogía: si su coche hubiera sido robado el día 5 de septiembre a las 9.30 a.m del garaje sin que nadie hubiera podido impedir la comisión del robo, la injusticia no termina ahí sino que sus efectos persisten: “I lack possession of an automobile to which I am entitled, and the thief possesses an automobile to which she is not entitled. Taking the car away from the thief and returning it to me, the rightful owner, is not a way of compensating me for an injustice that took place in the past; it is a way of remitting and injustice that is ongoing into the present” (Ibid., p. 14). Waldron elabora este argumento cuestionando la justificación de apelar a instituciones como la prescripción para rebatir este argumento. Ésta es una línea argumental de defensa de los derechos colectivos basada en la necesidad de revertir injusticias históricas. 606 Históricamente, estas promesas no sólo se realizaron a los pueblos indígenas o a minorías nacionales, sino, en ocasiones, también a grupos religiosos. Kymlicka expone el caso de los Hutterites, un secta cristiana con la que el gobierno canadiense se comprometió a determinadas exenciones en materia de educación, propiedad, y servicio militar a cambio de que se instalaran en los territorios del oeste poco habitados por entonces. Ibid., 120. 324 injustamente defraudadas607. También la teoría de Locke acerca de la ilegitimidad de la conquista a través de una “guerra injusta” o de la usurpación ilegítima podría invocarse para respaldar la postura anterior608. Por otra parte, Waldron escribe que “a well-known characteristic of great injustice [is]that those who suffer it go to their deaths with the conviction that these things must not be forgotten”609. Esta convicción puede interpretarse, más que como un clamor a la venganza, como una determinación a que ciertos acontecimientos no se borren de la memoria colectiva. En el capítulo anterior se expuso la paradoja subyacente al elemento del “olvido” que Renan empleaba. Como se recordará, su alusión a las masacres ocurridas siglos antes presuponía que los eventos referidos estaban bien impresos en la memoria de los que escuchaban su discurso. Lo que Renan sugería, en cambio, era la necesidad de una disposición deliberada a “olvidar” tales episodios porque, de lo contrario, difícilmente dos comunidades enfrentadas podrían llegar a auto-comprenderse como miembros de una “nación”. Sin embargo ¿qué ocurre si las comunidades contra las que una vez se infligieron severos daños no están dispuestos a olvidar el agravio, ni aún menos a perdonarlo? Como se explicó, son muchas las minorías nacionales que reclaman 607 A mayor abundamiento, véase W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., pp. 116120. También sobre la relevancia de las fronteras históricas como fundamento de los derechos colectivos, R. Baübock, “Liberal Justifications for Ethnic Group Rights”, op. cit., pp. 140-2. 608 En los capítulos 16 a 19 de su Segundo tratado sobre el gobierno civil, Locke justifica la resistencia de los pueblos injustamente conquistados argumentando que sus miembros no se hallan obligados hacia sus conquistadores. Para Locke, cuando la guerra fue injusta, el vencedor usurpa ilegítimamente el poder por lo que los ciudadanos tienen derecho a liberarse de esta imposición reemplazando el gobierno establecido “porque ningún gobierno puede tener derecho a la obediencia de un pueblo que no ha dado su consentimiento; y no puede suponerse que el pueblo consienta hasta que se le conceda un completo estado de libertad…Sin esto, los hombres, estén bajo el gobierno que sea, no son hombres libres, sino esclavos sometidos por la fuerza de la guerra” J. Locke, Segundo tratado sobre el gobierno civil, Madrid, Alianza, 1990, pp. 189-90. En este punto, el contraste con Hobbes resulta instructivo quien, en sus conclusiones al Leviathan, deja claro que el conquistador debe ser obedecido. Para un examen de las diversas justificaciones utilizadas para la apropiación de territorios en el Nuevo Mundo, Thomas Flanagan, “The Agricultural Argument and Original Appropiation: Indian Lands and Political Philosophy”, Canadian Journal of Political Science XXII, septiembre 1989, pp. 582-602. 325 derechos colectivos como el autogobierno –implicando o no la secesión del estado– sobre la base de los daños que sufrieron producto de violentos procesos de construcción nacional que se vieron finalmente frustrados. Aquí el problema se plantea porque estas comunidades no están dispuestas a olvidar sin más, sino que rememoran el recuerdo y exigen reparaciones. Ésta es otra de las razones posibles para reconocer la legitimidad de sus demandas. Nuevamente, cabría objetar que los discursos basados en las injusticias históricas se alimentan de una santificación del sufrimiento basada en el resentimiento y que, en todo caso, la aceptación de algunas de las demandas de las minorías sólo se justifica por razones prudenciales. Sería distinto si las injusticias se estuvieran cometiendo en la actualidad. En este caso, cabría sostener que derechos colectivos como el autogobierno se justifican como remedio ante violaciones masivas de los derechos humanos o ante la persecución o discriminación sistemática a la que se encuentra sometido un grupo610. Pero existe otra forma de conferir significado a la memoria que no pasa por el rencor o la venganza. En especial, si se está de acuerdo con el siguiente juicio de Waldron: “Each person establishes a sense of herself in terms of her ability to identify the subject or agency of her present thinking with that of certain facts and events that took place in the past (…). But remembrance of this sense is equally important to communities –families, tribes, nations, parties– that is, to human entities that exists for much longer than individual men and women. To neglect the historical record is to do violence to this identity and thus the community that it sustains. And since communities help generate a deeper sense of identity for the individuals they comprise, neglecting or expunging the historical record is a way of undermining and insulting individuals as well.”611 609 J. Waldron, “Superseding Historical Injustice”, op. cit., p. 7 Un desarrollo sistemático del derecho a la secesión como mecanismo paliativo en estos casos se encuentra en A. Buchanan, Secession: The Morality of Policial Divorce, op. cit. 611 J. Waldron, “Superseding Historical Injustice”, op. cit., p. 6. 610 326 Con base en este argumento, Waldron critica la posición de quienes niegan la relevancia moral de las solicitudes institucionales de perdón o de las declaraciones de disculpa612. J. R. Lucas realiza una observación semejante. Este autor se pregunta si los jóvenes alemanes de hoy deben responder, reparando en lo posible, de las atrocidades cometidas por los Nazis antes de que ellos nacieran. Su respuesta es afirmativa. Lucas señala que cuando consideramos la herencia de nuestros predecesores, asumimos también alguna responsabilidad por los actos que ellos realizaron en el proceso de producción de las cosas buenas de las que hoy disfrutamos: “We cannot eat the fruits of their labours and wash our hands of the stains of their toil”. Asimismo, cuanto más nos identifiquemos con nuestros predecesores y nos enorgullezcamos de sus logros “the more also we must shoulder the concomitant responsibility”613. También Larry May, a propósito de la discusión en torno a la responsabilidad por parte de algunos colectivos que apoyaron implícitamente al apartheid en Sudáfrica, sostiene que a través de nuestras adhesiones a grupos realizamos opciones social y moralmente significativas de las 612 Como escribe este autor con referencia a las compensaciones a los descendientes de las familias de japoneses-americanos que fueron maltratados, las manifestaciones de perdón y las compensaciones simbólicas tienen valor moral. Suponen no sólo reconocer que la injusticia, efectivamente, tuvo lugar, sino que “It was the American people and their government that inflicted it, and that these people were among its victims”, Ibid., p. 7. Puesto que el principal interés de este trabajo es examinar las demandas de derechos colectivos que plantean las minorías culturales, los ejemplos a los que me estoy refiriendo tienen que ver con estas demandas. No obstante, el argumento sobre la relevancia moral de las injusticias históricas es aplicable a las minorías sociales maltratadas. Las medidas de reparación simbólica en estos casos podrán ser distintas, pero el objetivo es el mismo que indica Waldron: dejar claro que se estima que las acciones pasadas fueron injustas y que existe la firme y sincera voluntad de que los hechos no vuelvan a repetirse. El denominado “lenguaje políticamente correcto” es, a mi modo de ver, un ejemplo paradigmático de forma simbólica de dignificar a quienes pertenecen a grupos históricamente maltratados y siguen padeciendo desventajas y discriminaciones por su simple condición de miembros de tales grupos. Su utilización constituye una muestra simbólica de la consciencia de la trascendencia de algunas injusticias y discriminaciones históricas. Por supuesto, ello no excluye la necesidad de adoptar otras medidas para paliar la discriminación de hecho. Pero coincido con la apreciación de Waldron de que “since identity is bound up with symbolism, a symbolic gesture may be as important to people as any material compensation”; Ibid. 613 J. R. Lucas, Responsibility, Oxford, Clarendon Press, 1995, pp. 77-8. 327 que debemos responsabilizarnos614. Este razonamiento es igualmente válido a la hora de justificar la relevancia instrumental de los derechos colectivos. El reconocimiento de estos derechos es una de las formas de reparar injusticias cometidas históricamente, rectificando las asimetrías creadas entre los miembros de los grupos mayoritario y minoritario por políticas de agresión, segregación interna o asimilación coercitiva llevadas a cabo por el estado. Naturalmente, qué derechos en concreto deberían reconocerse –secesión, derechos de especial representación, renegociación constitucional para acomodar demandas culturales, etc.– dependerá de cada contexto615. Lo que interesa destacar es que es probable que su asignación se contemple como un requisito esencial para que una comunidad previamente agredida o discriminada acceda a “olvidar” deliberadamente el pasado e integrarse plenamente en la vida política. Evidentemente, por muy sinceras que sean, tanto las disculpas como la disposición a no volver a cometer los errores del pasado, pueden considerarse insuficientes para ejercer de desagravio. Por último, aunque éste es un tema que se aparta de la discusión sobre los derechos colectivos, incluso cuando la comunidad a la que se imputan retrospectivamente determinadas injusticias históricas carece de la oportunidad de repararlos más que de forma meramente simbólica, el esclarecimiento de los hechos y su reconocimiento público es relevante para lo que Habermas ha denominado “la autocomprensión ético-política de los ciudadanos”. Este autor reivindica la 614 L. May, “Methaphysical Guilt and Moral Taint”, en L. May, S. Hoffman (eds.), Collective Responsibility. Five Decades of Debate in Theoretical and Applied Ethics, Maryland, Rowman&Littlefield Publishers, 1991, p. 252. 615 Obviamente, en el caso de estados que tuvieron éxito en asimilar a los grupos preexistentes el reconocimiento de estos derechos ya no tiene sentido. La justificación de los derechos colectivos a partir de criterios de justicia compensatoria presupone que existen minorías culturales que resistieron los programas estatales de asimilación coercitiva. En estos casos, el modelo de federación plurinacional puede significar una solución que conjugue los problemas de justicia actuales con la subsanación de los déficits de legitimidad del estado. Wayne Norman ha señalado que pensar en qué tipo de arreglos se hubieran considerado justos por parte de los pueblos o territorios incorporados forzosamente al estado es un ejercicio útil para prevenir a las democracias actuales en contra de la continuación de políticas de asimilación coercitivas. W. Norman, “Towards a Philosophy of Federalism”, en J. Baker (ed.), Group Rights, op. cit., pp. 93-94. 328 relevancia de la asunción de ciertos capítulos criminales de la propia historia por parte de la ciudadanía. Contrariamente a quienes consideran que “sólo las tradiciones incuestionadas y los valores fuertes hacen un pueblo ‘apto para el futuro’” y que la rememoración de ciertos episodios únicamente sirve para avivar un cuestionable “ajuste de cuentas” moral, Habermas cree que en el contexto de la autocomprensión ético-política, “las cuestiones históricas sobre atribución de responsabilidades subjetivas tienen otro valor”. Este valor reside en que las generaciones nacidas con posterioridad a los crímenes se cercioren de una herencia histórica que “en tanto que ciudadanos de una comunidad política deben aceptar de un modo u otro”. Este proceso de revisión crítica es relevante porque los ciudadanos quieren clarificaciones sobre “la matriz cultural de una herencia muy pesada, a fin de saber de qué responden colectivamente y, dado el caso, qué elementos de aquellas tradiciones que constituyeron entonces un fatal trasfondo motivacional todavía son operantes y qué hace falta revisar” 616. En suma, con independencia de la opinión que se tenga con respecto a este último tema, es razonable sostener que, en determinados contextos, frases como ‘dejemos que el pasado sea pasado’ –‘let bygones be bygones’– resultan inapropiadas617. Concretamente, en aquellos casos en que todavía es posible corregir en alguna medida injusticias cometidas en el pasado cuyos efectos todavía persisten, o bien subsanar los vicios de legitimidad en los que incurrió la formación histórica de algunos estados, existe una obligación moral de emprender acciones al respecto. El reconocimiento de derechos colectivos adquiere, entonces, singular relevancia, al conformar el substrato de muchas de las demandas que plantean los gupos afectados618. 616 J. Habermas, La Constelación postnacional, op. cit., pp. 46-49. En definitiva, también de las observaciones de Habermas se desprende que asumir las sombras de la propia historia puede ser relevante para la construcción de relaciones sociales y políticas éticamente aceptables. 617 J. Waldron, “Superseding Historical Injustice”, op. cit., p. 14. 618 Por supuesto, ello no significa que estemos ante derechos absolutos. Cabe argumentar, por ejemplo, que el estado no está obligado a devolver todos los territorios de los que fueron desposeidos los pueblos indígenas porque debe conjugar su obligación hacia estos 329 2.3. Conclusión: la relevancia instrumental de los derechos colectivos Los comentarios anteriores son, sin duda, generalizaciones demasiado breves para honrar la complejidad de las cuestiones que están en juego. No obstante, el propósito de las observaciones realizadas ha sido dar cuenta de la relevancia instrumental de los derechos colectivos, así como del papel que desempeñan las reclamaciones de estos derechos en el marco de discursos más generales de justicia correctiva. Como se ha mostrado, ninguna de las teorías expuestas defiende los derechos colectivos sobre la base del valor moral de la pertenencia cultural. Su objeto tampoco es explorar las razones concretas del interés que muestran los individuos en sus propios grupos culturales. Este interés queda inexplicado en los argumentos que giran en torno a la necesidad de reparar injusticias históricas y, para los detractores de la idea del humanismo global su relevancia es meramente instrumental. Pero si lo que está en juego no es la pertenencia cultural, o el derecho a expresar la propia identidad cultural, las minorías que no puedan alegar haber sufrido o estar sufriendo una injusticia no serán candidatas al reconocimiento de derechos colectivos. La asignación de estos derechos se concibe como reacción ante la violación de derechos humanos individuales, o bien se vincula a la grupos con las demandas legítimas que puedan tener los terceros de buena fe afectados por una hipotética expropiación de propiedades con el fin de hacer efectiva la devolución. Estas cuestiones deben valorarse contextualmente, atendiendo a los intereses de todas las partes y tratando de buscar soluciones justas para todos. A este problema hace referencia Waldron cuando, al final del artículo citado, señala que el acceso a los recursos naturales de los territorios donde originariamente habitaban los pueblos indígenas son hoy necesarios para hacer frente a otras demandas de justicia. También Kymlicka tiene en cuenta que garantizar los derechos de las minorías culturales supone un coste para otras personas y para otros intereses y que, por consiguiente, necesitamos determinar en qué casos estos costes están justificados (W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 107). No obstante, una vez más, es preciso enfatizar que el problema del conflicto de derechos no se plantea únicamente con los derechos colectivos. Todos los ordenamientos jurídicos contemplan la posibilidad de expropiar la propiedad privada para fines de interés general otorgando una compensación suficiente a los afectados. Un criterio semejante podría regir las devoluciones de tierras a los pueblos indígenas. En cualquier caso, una cosa es plantear la cuestión como un conflicto de derechos (sopesando cuidadosamente los distintos intereses en juego) y otra bien distinta es alegar que este tipo de reclamaciones basadas en títulos históricos no tienen ninguna razón de ser. 330 resistencia de las minorías a asimilarse voluntariamente a la cultura predominante y a las imperfecciones del actual sistema político internacional. En este sentido, el reconocimiento de derechos colectivos podría preverse incluso con carácter temporal. Aunque las probabilidades de lograr rectificar exitosamente los errores del pasado e implantar un gobierno mundial sean remotas, en principio, ambos objetivos no se descartan. Entre tanto, se trataría de subsanar los déficits de legitimidad del momento fundacional de un estado y restaurar la confianza y la dignidad de las minorías ultrajadas. Nótese que, bajo la perspectiva anterior, nada obsta a que las identidades etnoculturales sigan viéndose, en el fondo, como un producto de la alienación y de la opresión, “a false consciousness which divides groups of common interests and block emancipatory movements, and a phenomenon that will ultimately vanish in a truly liberal society because there is no more human need to which it answers”619. Por esta razón, los derechos colectivos, más que erigirse en una característica permanente de las democracias liberales, se conciben como un medio para hacer efectivos otros principios o bienes que sí se consideran intrínsecamente valiosos. En el supuesto de que estos bienes estuvieran asegurados, las minorías culturales podrían reclamar, como máximo, los mismos derechos negativos que tienen los grupos religiosos. Ahora bien, ¿es posible dar un paso más y entender que la pertenencia cultural tiene un significado moral intrínseco y que, por tanto, los derechos colectivos de las minorías culturales son derechos básicos? La siguiente sección analiza algunas razones para afirmar que el elemento de la pertenencia cultural es, en sí mismo, una fuente de razones morales que deriva directamente de la naturaleza de esta relación específica entre el individuo y un grupo cultural. 619 R. Baübock, “Liberal Justifications for Ethnic Group Rights”, op. cit., p. 144. 331 3. Los derechos colectivos como derechos básicos: la relevancia moral de la pertenencia cultural en las teorías de Kymlicka y Taylor A mi juicio, la perspectiva anterior no capta íntegramente la fuerza del argumento en favor del reconocimiento de derechos colectivos a las minorías culturales. Con independencia de las diversas consignas y planteamientos que los propios grupos escogen para su reivindicación, los derechos colectivos sólo podrán categorizarse como derechos humanos básicos si existen razones para mantener que su atribución es necesaria para garantizar el acceso a bienes primarios. Las dos teorías que se exponen a continuación corroboran la plausibilidad de esta tesis. Se trata, como se adelantó al inicio de este capítulo, de los argumentos de Kymlicka y Taylor. El pilar esencial en la teoría de los derechos de las minorías elaborada por Kymlicka es su argumento acerca de la conciliabilidad e interdependencia de autonomía y cultura, por lo que la exposición de su trabajo se centrará especialmente en clarificar esta relación. De la crítica de Taylor a la creciente “atomización” y fragmentación social que aquejan a las sociedades democráticas modernas emerge una singular concepción del liberalismo que admite la legitimidad de los derechos colectivos para la persecución de metas sociales compartidas. 3.1. La teoría de Kymlicka: Autonomía y derecho a la pertenencia cultural Introducción De acuerdo con Kymlicka, el ideal liberal es una sociedad de individuos libres e iguales. Sin embargo, ¿cuál es la sociedad relevante? La respuesta le parece clara a este autor: “For most people it seems to be their nation”620. Kymlicka sugiere que pocos ciudadanos en países democráticos favorecerían un sistema de fronteras abiertas que les permitiera circular, establecerse libremente y votar en cualquier país. Aunque este sistema extendería notablemente el ámbito territorial del disfrute de los derechos políticos, también disminuirían las posibilidades de supervivencia 620 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 93. 332 de las comunidades nacionales en tanto culturas distintas. Puestos a elegir, Kymlicka afirma que la mayoría de personas, “would rather be free and equal members within their own nation, even if this means they have less freedom to work and vote elsewhere, than be free and equal citizens of the world, if this means they are likely to be able to live and work in their own language and culture. ”621 La reacción de las minorías culturales frente a los programas de asimilación históricamente impulsados por los estados permite constatar un patrón general que justifica con creces la aserción de Kymlicka. A esta cuestión ya se ha hecho amplia referencia en el capítulo anterior. Pero este autor añade, además, que la mayoría de teóricos en la tradición liberal suscriben implícitamente esta postura. En efecto, refiriéndose a la obra de dos de los máximos exponentes del liberalismo en la segunda mitad del siglo XX, Rawls y Dworkin, Kymlicka muestra que, aunque estos autores omitan discutirla, la hipótesis anterior es fundamental para comprender sus teorías622. Basándose en esta constatación, su trabajo se presenta como un desarrollo sistemático de las tesis del liberalismo igualitario respecto de un problema, el del rol de las diferencias culturales, que aparece como una laguna inexcusable en esta corriente filosófica. El leit motive de toda su obra es mostrar que este vacío no se debe a una deficiencia de los fundamentos más profundos del liberalismo, sino al hecho de que la mayoría de teóricos de la política posteriores a la segunda guerra mundial trabajan con un modelo inadecuado de la polis en el que la comunidad política equivale a una única comunidad cultural. Este modelo habría impedido a figuras tan destacadas del liberalismo contemporáneo como Dworkin y Rawls advertir las implicaciones últimas de los postulados que defienden. Siguiendo el sendero trazado por Rawls, Kymlicka parte de una comunidad política cerrada y se pregunta cuáles serían los términos de un acuerdo justo entre los diversos grupos culturales que la componen. A su entender, el espacio público debe ser inclusivo no sólo de la pluralidad de doctrinas 621 622 Ibid. Ibid. 333 comprehensivas existentes en una sociedad, sino también de la pluralidad de culturas a las que pertenecen los individuos. Así como los derechos comunes de la ciudadanía protegen adecuadamente la diversidad de creencias, los derechos colectivos protegen la diversidad de culturas. Los dos libros mencionados –Liberalism, Community and Culture y Multicultural Citizenship– pueden verse como complementarios. En ambos se trasluce la misma estrategia intelectual de un filósofo que, ante todo, contempla con preocupación que el destino de los grupos nacionales y étnicos esté casi siempre en manos de nacionalistas xenófobos, extremistas religiosos o dictadores. Kymlicka piensa que el coste del fracaso de la teoría liberal en tomar en serio el análisis de los intereses de las minorías étnicas y culturales puede ser demasiado alto. Sin ir más lejos, la ausencia de una aproximación liberal consistente al fenómeno del multiculturalismo supone ceder terreno a los críticos del liberalismo y, por tanto, a otras visiones políticas y sociales alternativas. La inquietud de Kymlicka no procede, primariamente, de la necesidad de rescatar el mérito de la teoría liberal en sofisticadas disputas conceptuales de trascendencia meramente académica. Aunque su contribución en este terreno no puede subestimarse en absoluto –como se comprobó a propósito del análisis del concepto de derechos colectivos en la primera parte de este trabajo–, su investigación se inspira en la voluntad de subsanar ciertas incoherencias internas de que adolece el pensamiento liberal respecto de la cuestión del estatus de las minorías culturales623. Aquí radica el núcleo de las tensiones que viven muchos estados, tanto en las democracias occidentales como en la Europa del Este, en Asia y en África. Resolver estos conflictos resulta crucial para el arraigo definitivo de la democracia y de los derechos humanos. Por ello, los países afectados “are looking to the works of Western liberals for guidance regarding the principles of liberal constitutionalism in a multinational state”624. Pero la tradición liberal no tiene demasiado que ofrecer: 623 624 Véase la conclusión a Multicultural Citizenship, op. cit., pp. 193-95. Ibid., p. 194. 334 “liberal tradition offers only confused and contradictory advice on this question. Liberal thinking in minority rights has too often been guilty of ethnocentric assumptions, or of over-generalizing particular cases, or of conflating contingent political strategy with enduring moral principle. This is reflected in the wide range of policies liberal states have historically adopted regarding ethnic and national groups, ranging from coercive assimilation to coercive segregation, from conquest and colonization to federalism and self-government.”625 Seguramente, la principal virtud de la obra de Kymlicka es que ha logrado romper el silencio del liberalismo contemporáneo en torno al problema de la compatibilidad o incompatibilidad con la teoría liberal de las políticas de los estados democráticos con respecto a las minorías. Su teoría, además, ha provocado un intenso y fructífero debate sobre el tema. Como se ha indicado en diversas ocasiones a lo largo de este trabajo, hasta hace pocos años la mayoría de teóricos liberales que discutían el problema de las minorías culturales lo hacían desde el principio de no discriminación vinculado al ideal de neutralidad. En este sentido, se asumía que la mejor estrategia que el estado puede adoptar frente a estos grupos es la de dejar a la libre elección de sus miembros el mantenimiento y reproducción en la esfera privada de las prácticas asociadas a sus culturas. Sin embargo, la posición liberal ortodoxa es incoherente por cuanto presupone que el estado debe abstenerse de promover cultura alguna. Por esta razón, como se explicó en el capítulo anterior, no sólo deja inexplicada una larga tradición de prácticas largamente asentadas en las democracias liberales, sino que ignora que el estado moderno no puede evitar involucrarse en materia cultural. Éste es el punto de partida de la empresa que acomete Kymlicka. Con independencia del mayor o menor grado de adhesión que despierte su teoría, es innegable que ésta delimita un enfoque alternativo, de corte liberal, a la problemática del multiculturalismo. Además, este modelo se construye a partir de una respuesta concreta a la cuestión central tantas veces eludida sobre el valor de la cultura. Por otra parte, su obra –sobre todo, Multicultural Citizenship– constituye una muestra del 625 Ibid., pp. 194-95. 335 excelente rendimiento explicativo que tiene prestar atención a las prácticas de los estados democráticos como punto de partida de cualquier investigación de filosofía política626. A continuación se resaltan los elementos centrales de su argumento, haciendo especial hincapié en la articulación de su tesis central: la comprensión de la pertenencia cultural como bien primario. Asimismo, se analizan algunos de los principales desafíos que se han planteado a esta idea627. Vaya por delante que, en mi opinión, ninguna de las críticas que ha recibido la teoría de Kymlicka socava definitivamente la plausibilidad de sus argumentos de fondo. Más bien la necesidad de, por un lado, abordar problemas específicos a los que este autor no ha prestado atención suficiente y, por otro, extraer implicaciones concretas en cuanto al alcance de estos argumentos respecto de distintos tipos de minorías culturales. Ésta es la labor que se tratará de llevar a cabo entre lo que resta de esta sección y el siguiente capítulo. En algunos casos, los propios escritos de Kymlicka ofrecen indicios del camino a seguir; en otros, recurrir a los trabajos sobre el multiculturalismo de otros autores contribuirá a articular respuestas coherentes a los problemas que se plantean. Pero, antes, conviene enmarcar a Kymlicka dentro de alguna de las corrientes del liberalismo contemporáneo y trazar las claves esenciales de su argumento. El proyecto de Kymlicka: la pertenencia cultural como un bien primario 626 Ésta es una de las contribuciones de la teoría de Kymlicka que más ha realzado la crítica. Véase, por ejemplo, J. Carens, “Liberalism and Culture”, Symposium on ‘Multicultural Citizenship’ by Will Kymlicka, Constellations, op. cit., p. 37. 627 Es preciso advertir que el objeto de las páginas siguientes no es realizar una descripción exhaustiva de la teoría de Kymlicka sino, más bien, exponer el nucleo central de su argumento acerca de la relevancia moral de la cultura y examinar algunos de los desafíos más relevantes que ha suscitado su tesis. En partes anteriores de este trabajo se ha ido introduciendo el pensamiento de este autor en torno a temas diversos: su perspectiva crítica sobre el etnocentrismo característico de la tradición liberal del siglo XIX, su contribución al análisis de la noción de derechos colectivos, etc. Téngase en cuenta, además, que el siguiente capítulo se ocupará de explorar las implicaciones normativas de la teoría de Kymlicka con respecto de distintos patrones de diversidad cultural. Así pues, lo que fundamentalmente interesa tratar en esta sede es su argumento en favor de los derechos de las minorías. Cuantas aclaraciones secundarias se consideren convenientes –especialmente, respecto de la posición de Kymlicka en debates filosóficos más generales– se realizarán en notas a pie de página. 336 Ya sabemos que el propósito de Kymlicka es diseñar los cimientos de un enfoque distintivamente liberal a la cuestión de los derechos de las minorías628. De hecho, la primera parte de Liberalism, Community and Culture es una elaborada defensa de las credenciales filosóficas del liberalismo en contra de sus detractores marxistas y comunitaristas629. El liberalismo, tal como Kymlicka lo concibe, se caracteriza por la asunción de cierta clase de individualismo –esto es, el individuo se concibe, en la tradición kantiana, como la última unidad de valor moral, como un fin en sí mismo– y de cierto tipo de igualitarismo –esto es, cada individuo tiene un estatus moral igual y debe ser tratado por el gobierno con igual consideración y respeto630. Su posición se enmarca en la órbita del liberalismo denominado social o igualitarista, una vertiente de esta doctrina que han articulado en la segunda mitad del siglo XX filósofos como Brian Barry, Gerald A. Cohen, Ronald Dworkin, Stuart Hampshire, John Rawls o Amartya Sen. En contraste con el neo-liberalismo o libertarismo de raíz individualista de Friedrich Hayek y Robert Nozick, esta corriente prescribe el intervencionismo estatal para dar substantividad al postulado moral de que cada vida humana cuenta, y cuenta por igual631. El compromiso con la igualación de las condiciones de vida de los individuos toma en serio factores como sus distintas capacidades y circunstancias, enfatizando la necesidad de un esquema de redistribución de la riqueza que provea a los individuos de los recursos necesarios para desarrollar sus planes de vida632. 628 No se trata, por tanto, de desarrollar la visión tradicional del liberalismo respecto de los derechos de las minorías puesto que, como observaba el propio autor en la cita antes reproducida, esta visión no existe. Por ello, “We need to lay out the basic principles of liberalism, and see how they bear on the claims of ethnic and national minorities”. W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 75. 629 Téngase en cuenta que, a finales de la década de los ochenta, cuando su obra apareció publicada, el debate entre liberales y comunitaristas estaba en pleno apogeo. En Multicultural Citizenship, en cambio, esta discusión ocupa un lugar muy secundario. En este libro, Kymlicka sitúa el problema de los derechos de las minorías dentro de la corriente liberal con el propósito de defender una particular visión del liberalismo. 630 W. Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, op. cit., p. 140. 631 T. Nagel, Mortal Questions, Cambridge, Cambridge University Press, 1979, pp. 105. 632 Para mayores detalles sobre la diferencia entre la corriente libertaria y el liberalismo social, véase W. Kymlicka, Filosofía política contemporánea, op. cit., capítulos 3 y 4; R. Gargarella, Las teorías de la justicia después de Rawls, op. cit., pp. 45-85. 337 Para Kymlicka, estas características identificatorias del liberalismo no implican que las comunidades carezcan de valor para los liberales. El que la fuente primaria de la relevancia de cualquier bien u objeto sea su contribución a las vidas de los individuos no significa que la doctrina liberal deba asumir una concepción del ser humano sociológicamente naïve. Por el contrario, este autor subraya que el valor primordial que los liberales confieren a la libertad de consciencia se conecta con la protección que esta libertad ofrece a actividades que son eminentemente sociales. Otros derechos individuales como la libertad de asociación también se justifican y emplean para sustentar una amplia gama de relaciones sociales633. Esta apreciación está en el corazón de su crítica al comunitarismo. Tras un examen minucioso, Kymlicka argumenta –persuasivamente, a mi juicio– que ninguna de las versiones de las principales tesis comunitaristas plantea desafíos graves a la teoría liberal634. 633 W. Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, op. cit., p. 140; Multicultural Citizenship, op. cit., p. 26. 634 Efectivamente, Kymlicka impugna la posición de autores como Sandel, Taylor y Rorty que acusan a los liberales kantianos de mantener una visión “atomista” del individuo y una teoría de la racionalidad y de la moralidad que es transcultural y ahistórica. En contra de lo que afirman quienes suscriben esta posición, Kymlicka sostiene que es falso que todos los liberales valoren la libertad de elección intrínsecamente. La mayoría de ellos valora esta libertad como precondición para la elección autónoma de proyectos y prácticas que sí son valiosos en sí mismos –esta cuestión ya se señaló anteriormente, en el marco de la discusión acerca de la justificación de la neutralidad y la crítica al perfeccionismo, por lo que a ella me remito. Por otra parte, Kymlicka argumenta que las posiciones de Sandel y Rawls con respecto a la prioridad del yo respecto de los fines son mucho más conciliables de lo que a primera vista pudiera parecer. En primer lugar, si bien Sandel afirma que el yo está constituido por sus fines, en algunos pasajes de Liberalism and the Limits of Justice admite que las fronteras de la identidad son flexibles y que el razonamiento práctico no es sólo una cuestión de auto-descubrimiento, sino también de juicio. La tesis fuerte de que el auto-descubrimiento reemplaza al juicio no puede ser identificada, entonces, como parte central de la crítica comunitarista. En este sentido, Sandel fracasa en su intento de justificar una política comunitarista porque no consigue mostrar por qué razón el individuo no debería contar con las precondiciones apropiadas para reexaminar sus ideales de vida buena. Entre estos requisitos está la garantía de la independencia personal necesaria para juzgar libremente. En segundo lugar, en lo concerniente a la cuestión de la ahistoricidad o transculturalidad, Kymlicka sostiene que la discrepancia central entre Rawls y Walzer o Rorty no se origina tanto en la teoría del significado de las expresiones morales como en la cuestión del método filosófico. Al respecto, este autor indica que es sencillamente falso que autores como Rawls no empiecen desde la base, desde ciertos valores e intuiciones compartidas acerca de las fuentes de la desigualdad. Así: “The premiss of Rawl’s argument isn’t the original position, as some sort of transcendental standpoint from which we survey the moral landscape, and choose all our moral beliefs. On the contrary, we start with the shared moral beliefs, and then describe an 338 De ahí que este autor se encuentre entre quienes lamentan el giro teórico del Rawls de Political Liberalism635. A su juicio, la cuestión a dilucidar a la hora de encarar el multiculturalismo no es la precedencia relativa del individuo por encima de la comunidad, o la posibilidad de justificar los derechos individuales con carácter universal, independientemente de la pluralidad de planes de vida y concepciones del bien existentes en el mundo. Ambos principios le parecen justificados. El tema es si “some forms of cultural difference can only be accommodated through special legal or constitutional measures, above and beyond the common rights of citizenship”636. Pasemos al desarrollo concreto que autoriza a este autor a responder afirmativamente al problema planteado. Ya en su primer libro, Kymlicka observa la discontinuidad existente en muchos estados modernos entre la comunidad política, “within which individuals exercise the rights and responsibilities entailed by the framework of liberal justice”, y la comunidad cultural, “within which individuals form and revise their aims and ambitions”, y critica el presupuesto de original position in accordance with those shared beliefs, in order to work out their fuller implications”. Por lo que se refiere a los límites del razonamiento práctico, Kymlicka critica el dogmatismo de autores como Rorty que pretenden haber identificado estos límites de antemano, antes de iniciar la conversación moral. W. Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, op. cit., pp. 47-73. 635 Ibid., p. 58; Multicultural Citizenship, op. cit., p. 163. Como se observó en el capítulo sexto, en sus trabajos posteriores a 1985 Rawls se distancia del liberalismo “comprehensivo” anclado en el pensamiento de Kant y Mill, rechazando su compromiso inicial con la autonomía sobre la base de que este valor proporciona un fundamento sectario al liberalismo. Sin embargo, Kymlicka argumenta que la nueva estrategia “política” de Rawls no alcanza su objetivo de abarcar dentro del liberalismo incluso a aquellas personas o doctrinas no liberales que no aceptan la idea de que el individuo puede revisar sus fines. Más concretamente, Kymlicka piensa que Rawls no suministra una solución al problema de la existencia de grupos no liberales porque es erróneo suponer que se puede evitar apelar al valor general de la autonomía individual y seguir manteniendo la prioridad de “lo correcto”, esto es, de los derechos civiles y políticos. La crítica de Kymlicka constituye una objeción de peso al nuevo proyecto de Rawls: ¿por qué retraerse del “liberalismo comprehensivo” si, después de todo, se extraen idénticas conclusiones con respecto de los problemas que se querían solucionar? La cuestión de las minorías no liberales centrará buena parte del capítulo siguiente. De otro lado, Kymlicka considera que la concepción del sujeto contextualizado, con vínculos profundos hacia su grupo social, es acomodable dentro del liberalismo, sin que se requiera cambiar la concepción originaria de Rawls (Ibid., pp. 92, 215 n.16). 636 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 26. 339 homogeneidad cultural subyacente a la mayoría de teorías políticas liberales 637. La adopción de esta premisa –aplicable, en la práctica, a un número muy limitado de estados– explicaría la escasa literatura filosófica dedicada a discutir el estatus de las minorías. Sin embargo, de acuerdo con Kymlicka, los principios de igualdad y libertad que defiende el liberalismo exigen que se respete a las personas en tanto miembros de ambas clases de comunidad. A su juicio, este respeto se logra por medio del reconocimiento de derechos colectivos a las minorías culturales638. Esta tesis supone rechazar la presunción de que la homogeneidad en la distribución de los derechos dentro de una misma unidad política equivale a igualdad. En Liberalism, Community and Culture esta idea se discute, primariamente, en relación con las demandas de los pueblos indígenas. En Multicultural Citizenship, Kymlicka refina notablemente su argumento –en parte, como respuesta a algunas de las objeciones que sus críticos plantearon a su primer libro– y lo extiende a otros patrones de diversidad cultural639. No obstante, la conclusión alcanzada sigue siendo la misma: la justicia liberal en los estados multiculturales requiere la adscripción de varios derechos colectivos a las minorías culturales. 637 W. Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, op. cit., p. 135. En Multicultural Citizenship Kymlicka distingue, concretamente, entre tres clases de derechos colectivos (a los que se refiere como group-differentiated rights, como se indicó en la primera parte de este trabajo): derechos de autogobierno, derechos poliétnicos y derechos de especial representación. Esta categorización supone otra relevante aportación conceptual. El primer tipo de derechos involucra el ejercicio de la autoridad política en un territorio por parte de los miembros de un grupo (en principio, esta categoría abarcaría desde la autonomía política en determinadas materias hasta la plena autodeterminación). Kymlicka emplea la expresión “polyethnic rights” para caracterizar los derechos culturales de carácter no territorial. Se trataría de medidas que comprenderían, desde el derecho a recibir apoyo financiero por parte del estado para el desarrollo de ciertas prácticas culturales, hasta exenciones al cumplimiento de determinadas normas otorgadas a los miembros de minorías étnicas o religiosas. Por último, los derechos de especial representación, como su propio nombre indica, envuelven demandas dirigidas a asegurar la representación permanente de las minorías en las instituciones estatales. Kymlicka cita la previsión de la constitución canadiense que garantiza que tres de los nueve jueces de la Corte Suprema sean quebequeses. W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., pp. 26-33. En el capítulo siguiente se discuten con mayor detenimiento las categorías propuestas por Kymlicka. 639 En lo que sigue, la conexión entre aquellos principios y la cultura se expone teniendo en cuenta, principalmente, la formulación más reciente. 638 340 ¿Por qué motivo habría de entenderse que los intereses relacionados con la cultura requieren de una garantía tan peculiar e importante como la que confieren los derechos? Uno de los ejes centrales del razonamiento de Kymlicka ya ha sido expuesto en el capítulo anterior. En concordancia con las ideas de este autor, se ha enfatizado la relevancia de recurrir al principio de igualdad para corregir, equilibrando, situaciones de desventaja colectiva frente a las cuales los derechos individuales demuestran ser insuficientes. En virtud de esta idea, el ideal de neutralidad se ha reinterpretado en términos de imparcialidad o no arbitrariedad en la actuación del estado. No obstante, el peso de este argumento está en función de que la acomodación de los intereses involucrados se considere moralmente exigible. Como se comentó, el argumento de la igualdad funcionará en la medida en que pueda establecerse que la pertenencia cultural no es una preferencia de segundo orden, sino un bien fundamental. Si sólo se tratase de una preferencia secundaria, la escasez de recursos, junto con la existencia de otros intereses en conflicto, impondrían severas restricciones a su satisfacción. Dicho de otro modo, promover los intereses de las minorías se convertiría en algo meramente aconsejable –por razones prudenciales, tal vez– pero no en una obligación moral propiamente dicha. Por esta razón, es importante tener en cuenta que, en la teoría de Kymlicka, los intereses de las minorías no se consideran secundarios, ni tampoco equiparables a preferencias caras. Por el contrario, este autor sostiene que la cultura es un bien básico para el ejercicio de la autonomía, razón por la cual estima que las políticas de los estados destinadas a promover la cultura mayoritaria son injustas. Éste es el pilar cardinal en el que se asienta todo el edificio teórico diseñado por Kymlicka. En efecto, su teoría establece una conexión intrínseca entre libertad y pertenencia cultural640. Como se ha observado, Kymlicka comparte con los liberales clásicos la valoración de la autonomía individual. Piensa que cada individuo tiene un interés fundamental en ejercer su capacidad moral para elegir entre distintas concepciones de la vida buena –así como para cuestionar y revisar estas elecciones 640 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., pp. 82-93. 341 a la luz de otros valores, o de nueva información– en la que el gobierno debe abstenerse de interferir. Ahora bien, el contexto idóneo en el que los individuos ejercen su autonomía es en el seno de sus propias “culturas societarias”641. La idea es la siguiente: Los individuos realizan sus elecciones, primariamente, sobre la base de las prácticas sociales que tienen a su alrededor. Adquirir una creencia acerca del valor de una práctica requiere poder acceder al conjunto de elementos que le confieren significado, y los significados están íntimamente vinculados a una cultura. “Freedom”, escribe Kymlicka, “involves making choices amongst various options, and our societal culture not only provides this options, but also makes them meaningful to us”642. A fin de poder optar entre distintas concepciones de la vida buena, los individuos no sólo precisan la información relevante y capacidad reflexiva para evaluarla. También requieren el acceso a una cultura societaria: “Whether or not a course of action has any significance for us depends on whether, and how, our language renders vivid to us the point of that activity. And the way in which language renders vivid these activities is shaped by our history, our ‘traditions and conventions’. Understanding these cultural narratives is a precondition of making intelligent judgements about how to lead our lives. In this sense, our culture not 641 Recuérdese que por“cultura societaria” Kymlicka entiende “a culture which provides its members with meaningful ways of life across the full range of human activities, including social, educational, religious, recreational, and economic life, encompassing both public and private spheres. These cultures tend to be territorially concentrated, and based on a shared language”. Este autor remarca específicamente que su noción de cultura societaria involucra no sólo memorias o valores compartidos sino prácticas e instituciones comunes. W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 76. A una noción semejante de cultura se refieren Raz y Margalit con la expresión “encompassing groups” para determinar los grupos candidatos al ejercicio de la autodeterminación nacional: “the group has a common character and a common culture that encompass many, varied, and important aspects of life, types of activity, occupation, pursuit and relationship”. Además, la pertenencia a estos grupos “has a high social profile, that is, groups membership of which is one of the primary facts by which people are identified, and which form expectations as to what they are like, groups membership of which is one of the primary clues for people in interpreting the conduct of others”. J. Raz, A. Margalit, “National Self-Determination”, op. cit., pp. 121, 131. 642 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 83. 342 only provides options, it also provides ‘the spectacles through which we identify experiences as valuable.’”643 A partir de esta conexión intrínseca entre libertad y cultura, Kymlicka mantiene que la pertenencia cultural es un bien primario al que las partes en la posición original rawlsiana no desearían renunciar, independientemente de las particulares formas de vida que elijan seguir más adelante644. Perder el acceso a este bien incidiría negativamente en el marco de opciones individuales disponibles y en los elementos que les dotan de sentido. Ello es así porque cuando una persona escoge un plan de vida no lo hace ex novo, sino que selecciona entre un abanico de opciones que, en principio, comprende en el marco de su herencia cultural. Las narraciones e historias que se transmiten en un lenguaje oral, literario, o artístico conforman los medios a través de los cuales adquirimos consciencia de las opciones disponibles, de su significado, así como del mayor o menor valor que se les asigna. En este sentido, “the range of options is determined by our cultural heritage”645; “it is through having a rich and secure cultural estructure that people can become aware in a vivid way of the options available to them and intelligently examine their value”646. Basándonos en datos aprehendidos en el proceso de socialización en una cultura, afirmamos creencias, reflexionamos sobre las mismas, y elegimos o revisamos nuestros criterios acerca del bien y nuestros planes de vida. Las culturas son valiosas, por tanto, “not in and of themselves, but because it is only through having access to a societal culture that people have access to a range of meaningful options”647. Como puede verse, el argumento es simple a la vez que poderoso. La idea de que debe respetarse a las personas en tanto miembros de una cultura no viola los 643 Ibid. Así, “Rawls’s own argument for the importance of liberty as a primary good is also an argument for the importance of cultural membership as a primary good”, Liberalism, Community and Culture, op. cit., p. 166. De forma similar, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 86. 645 W. Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, op. cit., p. 165. 646 Ibid. 647 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 83. 644 343 postulados esenciales del liberalismo: no presupone que la comunidad sea más importante que el individuo, ni que el estado deba promover una concepción del bien determinada con la finalidad de preservar la integridad o la pureza de una cultura. Con relación a esto último, es crucial advertir que es la estructura de una comunidad cultural, y no su carácter concreto en un determinado momento histórico, la que Kymlicka concibe como bien primario (en la medida en que provee el contexto en el que los individuos ejercen la libertad de elección648). A la distinción entre “estructura” y “carácter” de una cultura ya se hizo alusión en el capítulo anterior. No obstante, merece la pena insistir en que la idea de cultura societaria que propone Kymlicka no está relacionada con las prácticas coyunturalmente identificatorias de una comunidad, sino con los elementos de carácter institucional y lingüístico necesarios que propician la existencia misma de tales prácticas. Por esta razón, los cambios en las normas y valores de una comunidad cultural no se interpretan como una “pérdida” de la cultura, sino como el producto natural de su evolución. En otras palabras, la comunidad cultural continua existiendo pese a las modificaciones internas que sus miembros realizan en ejercicio de su libertad de elección649. Kymlicka advierte de los abusos a que podría conducir omitir esta distinción, puesto que, en ocasiones, los derechos de las minorías se justifican, no para proteger la supervivencia de la estructura de una comunidad en cuanto tal, sino una particular visión del carácter que debería tener. Ésta sería una defensa antiliberal, en la medida en que implica la valoración 648 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 102. Sobre la forma en la que Kymlicka entiende la diferencia entre estructura y carácter de una cultura, véase también Liberalism, Community and Culture, op. cit., pp. 166-7. 649 Esta idea débil de cultura referida sólo al marco o estructura que favorece el seguimiento de ciertas prácticas con las que sus miembros se identifican es consustancial a los enfoques liberales del nacionalismo. Así, Miller mantiene una idea de “cultura nacional” que no implica la uniformidad de las prácticas sino “a set of overlapping cultural characteristics – beliefs, practices, sensibilities – which different members exhibit in different combinations and to different degrees”. Lo relevante es que la participación en esta comunidad cultural histórica “provides them with a background against which more individual choices about how to live can be made”. D. Miller, On Nationality, op. cit., pp. 85-6. 344 negativa –o la prohibición– de cualquier desviación de las reglas que rigen la moralidad social en materias controvertidas tales como la sexualidad o la religión, por ejemplo 650. Significativamente, las citas en las que Kymlicka apoya su razonamiento sobre la conexión entre libertad y cultura en el párrafo previamente reproducido pertenecen a Dworkin. Ya en A Matter of Principle este autor sostiene que las estructuras culturales basadas en un vocabulario compartido de tradición y convención deben protegerse del decaimiento porque proporcionan el contexto en el cual identificamos nuestras experiencias como valiosas651. Para Dworkin, “The center of a community’s cultural estructure is its shared language”, que define, como Taylor, como un bien inherentemente social652. En un artículo posterior titulado “Liberal Community” este autor admite explícitamente que la dependencia de los individuos de su comunidad va más allá de los beneficios económicos y de seguridad que ésta proporciona: “They need a common culture and particularly a common language even to have personalities, and culture and language are social phenomena. We can have only the 650 En el capítulo anterior la distinción entre estructura y carácter de una cultura se ha ilustrado mediante el ejemplo de la transformación interna de Quebec durante el período de la denominada “Revolución tranquila”, un proceso llevado a cabo durante los años sesenta que marcó un punto de inflexión en las prácticas políticas y culturales de esta sociedad. Kymlicka también se refiere a la polémica entre Dworkin y Devlin sobre la legislación en materia de homosexualidad en Inglaterra para dar cuenta de la relevancia de esta distinción. Según la interpretación de Dworkin, el argumento de Devlin en favor de la legitimidad de la prohibición de prácticas homosexuales toma las preferencias de aquellas personas a quienes les disgustan los cambios como base suficiente para afirmar que la supervivencia de la sociedad como tal depende de mantener dicha prohibición (R. Dworkin, Taking Rights Seriously, pp. 2426). Esta respuesta presupone la distinción que realiza Kymlicka: abolir las leyes que penalizan la homosexualidad implica transformar el carácter homofóbico de la moralidad social de Inglaterra, pero no supone menoscabar la existencia de dicha sociedad. Esta puntualización resulta crucial: “To reject the possibility of making this distinction is not simply to give up the possibility of defending minority rights within liberalism, it is to give up the possibility of defending liberalism itself”. W. Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, op. cit., p. 169. La repercusión de esta conclusión con respecto a las demandas que plantean los grupos no liberales se retomará en el siguiente capítulo. 651 R. Dworkin, A Matter of Principle, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1985, pp. 228-231. 652 Ibid., p. 230. 345 thought, and ambitions, and convictions that are possible within the vocabulary that language and culture provide, so we are all, in a patent and deep way, the creatures of the community as a whole.”653 Aunque Kymlicka coincide con Dworkin, deplora el que este autor no se detenga en extraer las implicaciones que se derivan de sus propias aseveraciones. Este descuido se explicaría porque, al igual que muchos otros liberales, Dworkin presupone que los estados son estados-nación culturalmente homogéneos654. Así, este autor declara que su país, Estados Unidos, contiene una “estructura cultural” basada en un “lenguaje compartido”, afirmación que Kymlicka considera claramente falsa. Ciertamente, existe en Estados Unidos una cultura anglosajona dominante resultante de las políticas de asimilación de las minorías y de integración de los inmigrantes. Pero, como remarca Kymlicka, el que el estatus jurídico y político de los pueblos indígenas y de Puerto Rico sea distinto es producto de la resistencia a la imposición de la cultura mayoritaria por parte de estos grupos. Además, poca gente consideraría que el gobierno puede unilateralmente suprimir o eliminar tales estatutos especiales655. Estas observaciones pueden extenderse a un buen número de democracias contemporáneas donde la comunidad política y la comunidad cultural no son coextensivas. Como se ha comentado en el capítulo anterior, éste es el factor que explica la existencia de regímenes especiales que, de facto, suponen el reconocimiento de ciertos derechos colectivos a las minorías. Estas prácticas no deberían ignorarse en el análisis teórico porque reflejan nuestras intuiciones acerca del tratamiento que merecen las personas qua miembros de comunidades culturales, 653 R. Dworkin, “Liberal Community”, op. cit., p. 488. Kymlicka atribuye idéntico déficit a la teoría de Rawls, señalando que “while culture is therefore a crucial component of Rawls’ argument for liberty, he never includes cultural membership as one of the primary goods with which justice is concerned”. Esto se explica porque “he implicitly assumes that the political community is culturally homogeneous, and hence that no exercise of liberty within the basic estructure of the community could affect cultural membership”, en Liberalism, Community and Culture, op. cit., p. 166. 655 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 77; Liberalism, Community and Culture, op. cit., p. 136. 654 346 y no sólo como ciudadanos. Tampoco es correcto tratarlas como meros remedios al objeto de mantener la unidad social. De acuerdo con el argumento de Kymlicka, la tenacidad que muestran las minorías en su empeño por mantener sus culturas no se vincula a la nostalgia, a la irracionalidad, o al resentimiento provocado por ciertas injusticias históricas. Al menos no primordialmente. Todos los individuos tienen un interés fundamental en mantener la pertenencia cultural que explica la resistencia a la asimilación y justifica la idea de derechos colectivos. El objeto de estos derechos es proteger las culturas societarias, en tanto pre-condición de la libertad y, en última instancia, del igual respeto a todas las personas. Esta aproximación a la relación entre libertad individual y pertenencia a una cultura es compartida por otros autores como Raz y Margalit. La familiaridad con una cultura –escriben– delimita las fronteras de lo imaginable. Por este motivo, el hecho de que el mundo esté compuesto de distintas “pervasive cultures”–en su expresión– es moralmente significativo656. El bienestar individual depende del éxito en la consecución de objetivos y relaciones merecedores de ser elegidos. Pero estos objetivos y relaciones están culturalmente determinados, en el sentido de que son productos de una estructura cultural. Su existencia depende de que exista un marco que posibilite que se compartan experiencias, tradiciones y convenciones tácitas que preserven el conocimiento de cómo hacer las cosas, qué es lo apropiado, valioso, prestigioso, etc. Por lo tanto, “the case of holding the prosperity of encompassing cultures is a powerful one”657. En un artículo posterior Raz justifica las políticas del multiculturalismo en la necesidad de garantizar positivamente la viabilidad de –e igualdad entre– los distintos grupos culturales. En esencia, su argumento es similar al de Kymlicka, como puede apreciarse en el siguiente párrafo: “Freedom depends on options which depends on rules which constitute those options. The next stage in the argument shows that options presuppose a culture. They presuppose shared meanings and common practices. (…) Only through being socialized in a culture can one tap the options which give life a meaning. By and large one’s 656 J. Raz, A. Margalit, “National Self-Determination”, op. cit., p. 134. 347 cultural membership determines the horizon of one’s opportunities, of what one may become, or (if one is older) what one might have been. Little surprise that it is in the interest of every person to be fully integrated in a cultural group. Equally plain is the importance to its members of the prosperity, cultural and material, of their cultural group.”658 En definitiva, también este autor enfatiza que los individuos tienen buenas razones para conferir importancia a sus culturas y mantener vínculos profundos con ellas659. Estas reflexiones dejan abierta la cuestión de cómo se define la identidad personal. Por una parte, Kymlicka, Raz, Margalit, y hasta el propio Dworkin, parecen admitir que el contexto cultural determina en gran medida las opciones sobre las concepciones del bien, objetivos o valores que tienen sentido (como se verá, algunas afirmaciones de Rawls con respecto a la emigración también presuponen esta idea). La pertenencia a una cultura nos proporciona el acceso a una compleja red de significados y convenciones lingüísticas imprescindibles para comprender las opciones a nuestro alcance así como su significado. Por otro lado, todos estos autores siguen manteniendo que el individuo es libre para formar y revisar sus criterios respecto de sus elecciones. Aunque podría parecer que ambas visiones de la persona son incompatibles, no me parece que haya nada incoherente en mantener ambas premisas: Ante todo, no podemos saber que estamos en lo cierto cuando escogemos o revisamos nuestros valores o planes de vida a menos que entendamos el significado que éstos tienen en nuestra cultura. Satisfecha esta precondición, el individuo puede, hasta cierto punto, redefinir su identidad, distanciarse de las concepciones 657 Ibid., p. 133-134. Raz, “Multiculturalism: A Liberal Perspective”, en su libro Ethics in the Public Domain, op. cit., pp. 176-77. 659 Otros autores como Miller, Tamir o Nielsen también atribuyen un peso importante a este argumento a la hora de defender el nacionalismo liberal. Véase: D. Miller, On Nationality, op. cit., pp. 85-86; Y. Tamir, Liberal Nationalism, op. cit., p. 22; K. Nielsen, “Cosmopolitan Nationalism”, en The Monist, vol. 82, nº 3, 1999, pp. 450, 454-55. 658 348 más básicas compartidas en su cultura y modificarlas. Ahora bien, por lo general, nadie se reinventa a sí mismo por completo: “Why so? the child may ask; why must I play chess as it is known to our culture, rather than invent my own game? Indeed, the wise parent will answer, there is nothing to stop you from inventing your own game. But –the philosophically bemused parent will add– this is possible because inventing one’s own games is an activity recognized by our culture with its own form and meaning. What you cannot do is invent everything in your life. Why not? the child will persist, as children do. The answer is essentially that we cannot be children all the time.”660 Con este esclarecedor ejemplo Raz muestra por qué no podemos articular nuevas reglas mediante las que conducir todos los aspectos de nuestra conducta en cada momento. La densidad y multiplicidad de sus dimensiones harían imposible deliberar a cada paso. En palabras de Tamir, “Individuals are unable to make choices simultaneously touching on all realms of their lives”661. En el mismo sentido, Dworkin opina que, aun cuando no cabe duda de la posibilidad fenomenológica que tiene el individuo de distanciarse de sus asociaciones y vínculos culturales a fin de cuestionar la clase de vida que lleva, “no one can think intelliglibly about that question prescinding from every aspect of the context in which he lives”. Es decir, “no one can put everything about himself in question all at once”662. Por este motivo muchas decisiones deben tomarse espontáneamente, de forma automática663. Pero estos patrones de comportamiento automático se canalizan a través de un cuerpo coherente de significados, comportamientos y prácticas cuya densidad hace que sólo sean fácilmente accesibles a quienes se hallan familiarizados con el marco cultural que los envuelve. Así, las opciones centrales que realizamos en nuestras vidas –el tipo de relaciones que mantenemos, nuestra ocupación profesional, las lealtades y compromisos que desarrollamos– tienen sentido en el marco de un contexto 660 J. Raz, “Multiculturalism: A Liberal Perspective”, op. cit., p. 176. Y. Tamir, Liberal Nationalism, op. cit., p. 22. 662 R. Dworkin, “Liberal Community”, op. cit., p. 489. 661 349 cultural. Ello todavía no significa que este proceso impida al individuo distanciarse y adoptar una perspectiva crítica sobre las prácticas y valores fundamentales que definen su conducta y su carácter. La visión determinista del individuo como inescapablemente ligado a su entorno inmediato es una posición extrema que todos los autores citados descartan sin excepción. De otro modo, sería ilusorio mantener una concepción de la persona como agente moral libre. Kymlicka, concretamente, se muestra tajante en este punto: la concepción del yo como un ser “constituido” por una comunidad, absolutamente determinado, sin posibilidad de cuestionar o distanciarse de sus valores le parece teóricamente incongruente y falsa desde el punto de vista empírico664. Como ya se ha dicho, los derechos colectivos protegerían el substrato institucional y lingüístico que posibilita la existencia y evolución de las distintas culturas; no los rasgos concretos de su carácter. Cuestión distinta es dilucidar qué es lo que impulsa a los individuos a modificar las interpretaciones convencionales de las normas y valores característicos de su cultura. Más específicamente: si admitimos que en las sociedades modernas las distintas culturas societarias proporcionan a sus miembros un horizonte de significados ¿cómo se explican las innovaciones que realizan los individuos en sus patrones de conducta, planes de vida, etc? Este problema carece de una respuesta simple. A primera vista, diríase que es preciso acudir a otro esquema de valores externo al de la propia comunidad cultural desde el que realizar la evaluación. Pero, si esto es así, podrían plantearse dos objeciones al argumento de Kymlicka. En primer lugar, si pensamos en el individuo como en un ser libre para revisar sus fines porque presumimos su capacidad de acceder a los significados de otras culturas, la pertenencia a su cultura societaria no sería un interés tan esencial –al menos no en el sentido en que Kymlicka lo defiende. En segundo lugar, a partir de la influencia recíproca entre las diversas culturas, cabría rebatir la 663 664 J. Raz, “Multiculturalism. A Liberal Perspective” op. cit., pp. 176-177. W. Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, op. cit., pp. 52-60. 350 premisa en la que se apoya la teoría de este autor; esto es, que es factible individualizar las distintas culturas. Respecto del primer problema, aseverar que las transformaciones individuales se originan siempre en esquemas de valores que nos son ajenos –en el sentido de externos a la propia cultura– requiere muchos matices. Por supuesto, muchos cambios pueden estar motivados por influencias de otras culturas, pero la inteligibilidad de éstas dependerá de que la estructura de significados que poseemos nos permita reconocer e interpretar correctamente otros símbolos y modos de vida hasta hacerlos nuestros. En este sentido, el individuo necesita la base que le suministra su propia cultura societaria para acceder a otros sistemas culturales. Seguramente, capacidades humanas como la imaginación, la curiosidad o la empatía pueden facilitar la conexión con otra cultura e incluso propiciar un grado de compenetración tal que, gradualmente, el individuo renuncie a su afiliación originaria y pase a autoidentificarse como miembro de su comunidad cultural de adopción. Repárese en que el empleo de términos como “asimilación” o “integración cultural” presupone que los individuos son capaces de substituir la estructura cultural en la que se han formado. Con todo, la imaginación tiene límites –como se explicó a raíz de la discusión sobre los límites del humanismo global– y no todo el mundo posee las habilidades necesarias para comprender otras culturas. Es probable que, incluso quienes posean estas capacidades, obtengan una imagen distorsionada y superficial del fenómeno que tratan de interpretar. Además, es implausible que sociedades enteras puedan substituir todos sus rasgos culturales identificatorios al mismo tiempo –éste es el punto relevante del ejemplo de Raz en el pasaje reproducido más arriba. En lo que concierne al tema de la identificación de las distintas culturas societarias, es importante observar que el substrato de una cultura no es reducible a un cuerpo uniforme y compacto de valores y prácticas. De ahí que, en la mayoría de los casos, cabe interpretar que las transformaciones acontecen en el seno de un mismo esquema cultural. Clarificar este extremo es importante. Todas las culturas 351 están sometidas a constantes tensiones que provocan alteraciones sucesivas. Por esta razón, no debe caerse en el esencialismo. Un destacado antropólogo, Clifford Geertz, nos previene del riesgo que supone para el análisis cultural ceder a la tentación de pensar en la cultura como en un todo harmónico y estable: “When one deals with meaningful forms, the temptation to see the relationship among them as immanent, as consisting of some sort of intrinsic affinity (or disaffinity) they bear for one another, is virtually overwhelming. And so we hear cultural integration spoken of as an harmony of meaning, cultural change as instability of meaning, and cultural conflict as an incongruity of meaning.”665 Tener en cuenta esta observación me parece fundamental para captar algo que puede pasar inadvertido en el razonamiento de Kymlicka y de los demás autores mencionados acerca de la relevancia de la pertenencia cultural. Las incongruencias, los conflictos y la multiplicidad de interpretaciones de los significados a los que accedemos a través de la socialización en una cultura societaria son parte inherente de dicha cultura. Incluso en una cultura remarcablemente homogenea se producen cambios internos –prácticas que suponen una desviación del comportamiento dominante o alteraciones en la profesión de determinadas creencias– que el transcurso del tiempo puede conducir a asumir como parte del carácter concreto de una sociedad. Por tanto, la pregunta que ha dado pie a esta reflexión está mal planteada. Es fundamental darse cuenta de que en el seno de cada cultura existe una discontinuidad que también es característica de la misma. En palabras de Geertz: “Cultural discontinuity, and the social disorganization which, even in highly stable societies, can result from it, is as real as cultural integration. The notion, still quite widespread in anthropology, that culture is a seamless web is no less a petitio principii than the older view that culture is a thing of shreds and patches.”666 En síntesis, las estructuras culturales no sustentan sistemas de pensamiento exhaustivamente conectados y coherentes, razón por la cual la imagen apropiada de 665 666 C. Geertz, The Interpretation of Cultures, op. cit., p. 404. Ibid., p. 407. 352 las culturas “is neither a spider web nor the pile of sand”667. Asimismo, la identidad personal puede ser, no una identidad monista, sino híbrida y múltiple. Ahora bien, tal como subyace a la apreciación de Geertz, ésto no significa que hablar, por ejemplo, de la “cultura catalana”, o de mi identidad personal como vinculada a esta cultura, sea un sinsentido. Es cierto que, con frecuencia, incurrimos en simplificaciones cuando se nos exhorta a sintetizar los rasgos de las culturas a las que pertenecemos. Lo mismo sucede cuando tratamos de describirnos a nosotros mismos individualmente. La dificultad radica, justamente, en la complejidad y multidimensionalidad de las características o facetas que tratamos de describir. Pero, incluso si esto es así, necesitamos dar una coherencia narrativa a nuestro mundo interior y social, lo cual no quiere decir que involucrarnos en este ejercicio sea en vano, o que los resultados alcanzados sean completamente ficticios. Como comenta Tariq Modood, si bien hablar de “cambio” ya implica la pre-existencia de una entidad, uno no tiene que creer que la cultura tenga una esencia perfectamente definida para afirmar su existencia. “The key point is that one did not need an idea of essence in order to believe that some ways of thinking and acting had a coherence; and so undermining of the ideas of essence did not necessarily damage the assumption of coherence or the actual use of a language (…). The coherence of small scale activities (e.g. games) is, of course, easier to see and describe than those of histories and ways of life, but as long as we do not impose an inappropiately high standars of coherence (e.g. the coherence of a mathematical system, as assumed to be the ideal of language in theTractatus), there is no reason to be defeatist from the start.”668 En el campo de la filosofía política, Berlin es uno de los autores liberales que más ha enfatizado la relevancia de la diversidad interna consustancial a todos los esquemas culturales. Como Kymlicka, Berlin piensa que la identidad está 667 Ibid. T. Modood, “Anti-Essentialism, Multiculturalism, and the ‘Recognition’ of Religious Groups”, en W. Kymlicka, W. Norman (eds.) Citizenship in Diverse Societies, op. cit., p. 179. Como puede apreciarse, Modood basa esta reflexión en las Investigaciones Filosóficas de Wittgenstein. 668 353 circunscrita por un mundo de prácticas culturales comunes no escogidas, pero que, aun así, el ser humano retiene un poder de elección importante y, por consiguiente, sus acciones contienen un componente voluntarista669. Es más, la centralidad de la libertad de elección en el pensamiento de Berlin deriva, precisamente, de su constatación de que el individuo se ve abocado a la autocreación en virtud de la necesidad de elegir entre una diversidad de valores y formas de vida rivales –para este autor, no siempre commensurables– que encuentra en su experiencia cotidiana como participante en una cultura 670. Así pues, el rol de la voluntad es inevitable porque ninguna cultura es internamente homogénea. Esta apreciación adquiere mayor sentido si cabe en el caso de las sociedades liberales, donde conviven prácticas distintas producto de la apertura a la influencia de otras culturas, de las libertades de expresión y consciencia y de la movilidad social: “societal cultures within a modern liberal democracy are inevitably pluralistic (…). Such diversity is the inevitably result of the rights and freedoms guarateed to liberal citizens…particularly when combined with an ethnically diverse society.”671 En resumen, la visión general de la identidad que subyace a la teoría de Kymlicka podría reconstruirse como sigue: las personas somos seres sociales que nacemos irremediablemente en el seno de una cultura concreta y vivimos durante un tiempo limitado. Una vez adquirimos los elementos socio-lingüísticos que nos 669 Como destaca John Gray en su estudio sobre el pensamiento de Berlin, la visión de la persona de este filósofo difiere mucho de ser una concepción atomista o asocial: “Human beings constitute themselves, not only as individual agents, but as practitioners of diverse cultural traditions, with distinctive collective identities. They form for themselves divergent worlds of practice, distinct forms of discourse and thought, each with its own history. (…) he perceives that participation in common cultural forms and membership of communities that are self-governing or at least autonomous in their own affairs, are vital elements in human flourishing for the vast majority of the species”, J. Gray, Berlin, London, Fontana, 1995, pp. 72, 100. Como puede observarse, la concepción de Berlin se asemeja notablemente a la que mantiene Kymlicka. 670 I. Berlin, “Dos conceptos de libertad”, op. cit., pp. 242-243. Con independencia de que se esté o no de acuerdo con las tesis de Berlin acerca de la inconmensurabilidad de los valores y el valor del pluralismo –que constituyen sus aportaciones más originales a la filosofía liberal. Como se indicó en el capítulo sexto, autores como Rawls o Lukes también han vinculado la libertad de elección con el pluralismo. Un excelente resumen de la concepción del liberalismo de Berlin se encuentra en J. Gray, Berlin, op. cit., pp. 141-167. 354 habilitan para participar en el mundo social y comprender los esquemas de valores y los patrones de conducta que existen a nuestro alrededor, disponemos también de un anclaje desde el que embarcarnos en un proceso de elección entre distintas opciones de vida, o de reflexión crítica sobre lo aprehendido. Gradualmente, podemos recapacitar sobre el valor o disvalor de nuestras elecciones, fines, comportamientos o actitudes a la luz de otros modelos o argumentos. El resultado de esta meditación podrá ser un cambio, incluso una auténtica renovación si se quiere. Pero ello no nos autoriza a rechazar la necesidad de un horizonte de evaluación previo, de una estructura cultural que nos proporciona el acceso a un lenguaje y a un sistema de pensamiento más o menos articulado. Es en atención a esta necesidad que Raz subrayaba que no podemos reinventarnos a nosotros mismos por completo. Una vez se reconoce el valor básico que para toda persona tiene la pertenencia cultural (con independencia de los planes de vida que resulte escoger), el estado debe garantizar a los ciudadanos igual acceso a este bien. Por los motivos expuestos en el capítulo anterior, Kymlicka considera que propugnar una separación radical entre estado y cultura es incoherente. El estado no puede renunciar a tomar decisiones en materia de educación, sobre la lengua que deben usar las instituciones, etc., por lo que el ideal de neutralidad, entendido como no interferencia en el ámbito cultural, es incongruente. Lo que se requiere de los estados multiculturales es, entonces, que promuevan las condiciones para garantizar la imparcialidad, eliminando la vulnerabilidad a la que se enfrentan las minorías culturales: “Group-differentiated rights –such as territorial autonomy, veto powers, guaranteed representation in central institutions, land claims, and language rights– can help to rectify this disadvantage by alleviating the vulnerability of minority cultures to majority decisions. This external protections ensure that members of the minority have 671 W. Kymlicka, “States, nations and Cultures”, op. cit., p. 24. 355 the same opportunity to live and work in their own culture as members of the majority.” 672 En el siguiente capítulo se explicará la noción de protecciones externas. Por ahora, interesa destacar que, en opinión de Kymlicka, cualquier teoría liberal de la justicia debería reconocer la legitimidad de la atribución de derechos colectivos a las minorías. A su entender, la concepción de la igualdad que mantienen Rawls o Dworkin bastan para justificar estos derechos673. Ambos filósofos enfatizan la necesidad de rectificar desigualdades no elegidas y, como se ha explicado, la pertenencia cultural es una precondición circunstancial, más que expresión de la autonomía individual. El individuo se contruye como ser contextual, cuya capacidad moral para la autonomía no se ejerce en abstracto sino, primariamente, en el marco un contexto cultural. En este sentido, los liberales deberían tratar las desigualdades en cuanto al acceso este bien de forma paralela a como tradicionalmente han tratado las desigualdades socio-económicas. En definitiva, los dos baluartes del liberalismo, la libertad y la igual consideración y respeto hacia todas las personas, justifican la defensa de los derechos de las minorías en la teoría de Kymlicka. Por esta razón, la justicia en un estado multicultural exige que se reconozcan las distintas comunidades culturales en pie de igualdad. A su vez, ello requiere que las minorías tengan acceso a los mismos recursos de los que dispone la mayoría –el grupo cultural dominante– para asegurar la viabilidad, el desarrollo y prosperidad de sus culturas. No se trata, por tanto, ni de practicar la tolerancia, ni de conceder derechos colectivos con fines meramente prudenciales o correctivos: “in developing a theory of justice, we should treat acces to one’s culture as something that people can be expected to want, whatever their more particular conceptions of the good. Leaving one’s culture, while possible, is best seen as renouncing something to which one is reasonably entitled.”674 672 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 109. Ibid., pp. 109-110. 674 Ibid., p. 86. 673 356 Algunas críticas y puntualizaciones adicionales respecto de los fundamentos de la teoría Pasemos a examinar algunas cuestiones problemáticas en la defensa de Kymlicka de los derechos de las minorías. Como se ha indicado, la tesis central de este autor es que estos derechos no solamente son compatibles con los ideales liberales de libertad e igual respeto, sino que la justicia liberal requiere su reconocimiento. Básicamente, porque el desarrollo de la autonomía presupone la protección del interés individual básico en la pertenencia cultural. Sin embargo, cabría argumentar que el acceso a una cultura, que bien podría ser la mayoritaria, ya garantiza este contexto de elección. Así, una de las principales críticas que se han planteado a la teoría de Kymlicka se centra en que este autor no logra explicar la transición desde (a) la idea general de la importancia de la cultura para el ejercicio de la autonomía individual a (b) la conclusión de que deberían protegerse las culturas concretas a las que pertenecen los individuos. John Danley, por ejemplo, admite que la pertenencia cultural es crucial para la agencia y el desarrollo personales, pero señala que esta afirmación no prueba que la asimilación voluntaria gradual a una comunidad más amplia o a otra cultura suponga un daño para personas específicas o para la sociedad675. Si el acceso a una cultura –que no tiene por qué ser aquella en la que uno ha nacido– es suficiente para asegurar que los individuos posean un conjunto de opciones que doten de sentido su derecho de autonomía, ¿por qué debería apoyarse a las culturas minoritarias en lugar de buscar métodos efectivos para asistir a los individuos en la integración en la cultura dominante? Téngase en cuenta que el propio Kymlicka mantiene que los inmigrantes deberían integrarse en el lugar donde viven y trabajan. En el capítulo siguiente se discute la consistencia de esta visión en torno a las demandas de las minorías étnicas. Por ahora, interesa poner de relieve algo que resulta una obviedad: para ser coherente, su posición debe partir de la premisa de que la integración en una nueva cultura societaria es viable y que el acceso a esta 357 cultura es capaz de proporcionar el contexto de elección que es precondición de la autonomía individual. Contemplando la asimilación como una opción, Alan Patten escribe que “secure cultural membership is an important condition of freedom because cultures provide meaning to the options faced by individual choosers. But in the assimilation case individuals never go without beliefs about meaning and value. Their beliefs change from those associated with Small to those assotiated with Big…For this reason, cultural assimilation…is not a threat to individual freedom and should be of no concern to Kymlicka.”676 Estos autores sostienen, pues, que es falso que los miembros de las minorías culturales se enfrenten a una pérdida real de la pertenencia cultural (que les conduciría a una especie de anomia o privación de los significados que proveen una orientación profunda en el mundo) porque tienen la opción de substituir su afiliación originaria. La existencia de estructuras culturales alternativas ya garantiza el igual derecho a la pertenencia cultural. Ello no implica que optar por seguir manteniendo la propia cultura sea ilegítimo, pero se tratará de una elección de la cual los individuos deben hacerse cargo. En este sentido, Danley subraya que “individuals must still take responsibility for their culture”, y que “retaining one’s cultural membership is a choice”677. Desde esta perspectiva, puesto que atribuir derechos colectivos a los pueblos indígenas, por ejemplo, comporta costes especiales para los ciudadanos no aborígenes –restringiendo el acceso a algunos recursos– el derecho a la pertenencia a una cultura concreta impondría una carga ilegítima sobre los individuos no miembros678. Una vez se da este paso, el 675 J. R. Danley, “Liberalism, Aboriginal Rights and Cultural Minorities”, Philosophy and Public Affairs, vol. 20, nº 2, 1991, p. 179. En el mismo sentido, J. W. Nickel, “The Value of Cultural Belonging: Expanding Kymlicka’s Theory”, Dialogue, nº 33, 1994. 676 A. Patten, “Liberal Egalitarianism and the Case for Supporting National Cultures”, The Monist, vol. 82, nº 3, p. 397. 677 J. R. Danley, “Liberalism, Aboriginal Rights and Cultural Minorities”, op. cit., p. 177. 678 Es importante especificar que, en el fondo, a Danley le parece que Kymlicka enfoca inadecuadamente el problema al asumir que grupos como los pueblos indígenas son ciudadanos de una misma comunidad política. Bajo su punto de vista, el fundamento de los estatutos especiales de estos pueblos en Estados Unidos y Canadá no se basa en una noción 358 argumento de Kymlicka deviene vulnerable a la objeción de los gustos caros (expensive tastes) que, a menudo, se utiliza como test limitativo del ideal liberal de igual bienestar679. De la misma forma en que no estaría justificado que se me otorgara una compensación por la pérdida del acceso a bienes de lujo de los que siempre había dispuesto por haber nacido en una familia rica –incluso si consigo probar que mis creencias acerca del valor son producto de este hecho circunstancial y de que mi vida sería absolutamente deprimente si dejo de poseer estos bienes–, tampoco lo estaría reclamar que se sufrage el mantenimiento de mi cultura minoritaria. Si éste fuera el caso, deberíamos decir, con Rawls, que los individuos deben modificar sus creencias y adaptarse. Sin embargo, esta línea de argumentación es susceptible de varias objeciones que, a mi juicio, condenan al fracaso su pretensión última de impugnar las tesis de Kymlicka: En relación con la asimilación como alternativa, Danley, como otros autores liberales, descarta explícitamente que sea legítimo adoptar medidas coercitivas para alcanzar este fin. De ahí que los supuestos de que se sirve para ilustrar su razonamiento se refieren a grupos que han decidido voluntariamente asimilarse. Por ejemplo, una de las hipótesis que maneja es la de una tribu cuyos miembros deciden unánimemente renegociar los términos del tratado que firmaron con un estado porque desean construir nuevas relaciones e instituciones culturales en el abstracta de respeto a los aborígenes en tanto miembros de minorías vulnerables, sino en la necesidad concreta de respetar los tratados que fueron negociados entre estos estados y otros pueblos soberanos, así como en la necesidad de compensar a sus descendientes por los daños perpetrados a sus ancestros. Para Danley, comprender estas prácticas no requiere complementar el liberalismo con una teoría de los derechos de las minorías, ya que nadie sostiene que los liberales deban ignorar las particularidades históricas cuando éstas son relevantes para encarar ciertas injusticias. Ibid., pp. 182-83. Sin embargo, como se ha señalado en el apartado anterior, los argumentos basados en razones históricas o de justicia correctiva tienen una eficacia normativa limitada puesto que no ofrecen ninguna guía para tratar los conflictos actuales e incluso generan desventajas para los grupos más desfavorecidos que ni siquiera tuvieron la oportunidad histórica de firmar un tratado. Por otro lado, estos argumentos dejan sin explicar la razón de ser de la resistencia a la asimilación de los pueblos indígenas y otras minorías culturales. 679 Como se explicó en el capítulo sexto, liberales como Rawls y Dworkin piensan que las personas son responsables de sus deseos, ambiciones y valores. 359 seno de la cultura mayoritaria. Aunque sus miembros retengan un fuerte sentimiento de identidad cultural, el contexto en que realizan sus elecciones habrá variado. Aun así, nadie resulta perjudicado, lo cual muestra, según Danley, que “Kymlicka has not succeded in demonstrating that loss of a particular cultural identity is a harm”680. Pero este autor malinterpreta la posición de Kymlicka. Por un lado, los casos que centran la teoría de Kymlicka son casos en los que la voluntad del grupo es mantener su distintividad cultural, razón por la cual la conjetura en la que Danley apoya su razonamiento poco aporta a la discusión. Como se desprende de su concepción de la persona como agente moral libre, Kymlicka estaría de acuerdo en que no se produce daño alguno si varios miembros de un grupo –e incluso todos ellos– eligen renunciar a seguir formando parte de su cultura societaria minoritaria e integrarse en el grupo dominante. Ya se ha insistido bastante en que su defensa de los derechos colectivos no se basa en el valor intrínseco de las culturas. La cuestión que interesa a este autor es otra distinta. Su investigación se dirige a averiguar si existen buenas razones –de orden moral– que justifican el interés de los individuos en garantizar la pervivencia de los grupos culturales a los que pertenecen. Esta elucidación es interesante, precisamente, porque las evidencias empíricas indican que en raras ocasiones las minorías escogen voluntariamente renunciar a la pertenencia a sus culturas de origen. Según se observó en el capítulo anterior, destacados estudiosos de este fenómeno como Connor son incapaces de pensar en un solo caso en el que minorías nacionales territorialmente concentradas se hayan asimilado voluntariamente681. Por el contrario, existen numerosos ejemplos de grupos que se han resistido enormemente a la asimilación, a menudo, asumiendo costes importantes. Como ya se ha comentado, uno de los méritos del trabajo de Kymlicka es que provee una reconstrucción racional de la motivación subyacente a 680 Ibid., p. 181. Kymlicka hace hincapie en la relevancia teórica que debe asignarse a esta constatación en “Misunderstanding Nationalism”, Dissent 42, 1995, p. 131. 681 360 este patrón histórico, conectando el interés en la pertenencia cultural a otros bienes valiosos para el bienestar individual. Por otro lado, cabe oponer varias reservas a la representación de la existencia de otras estructuras culturales alternativas en tanto “opción” de las minorías. Inicialmente, uno de los problemas radica en que suele sobreentenderse que, cuando el gobierno se abstiene de adoptar medidas positivas encaminadas a interferir en el interés de las minorías en sus culturas, esta actitud no es subsumible bajo la noción de “asimilación forzosa”. En este sentido, Danley afirmaba que los miembros de estos grupos “pueden elegir mantener la pertenencia a la propia cultura”. En principio, esta premisa parece plausible: puesto que el estado no adopta políticas con el propósito de incorporar coercitivamente a las minorías, o incentivar a sus miembros a que se integren en la cultura dominante, las minorías pueden decidir libremente seguir manteniendo sus culturas. Sin embargo, esta interpretación del significado de la “no coacción” es falaz. Como se señaló a raíz del debate en torno al principio de neutralidad, Kymlicka enfatiza la incoherencia de la dicotomía intervencionismo versus laissez faire682. No existe forma de hacer efectivo este último ideal en el ámbito cultural. Por este motivo, el no reconocimiento de derechos colectivos ya supone una intromisión significativa en la esfera de intereses de las minorías. Si, por ejemplo, no se les reconocen los derechos lingüísticos que reclaman, o no se les permite instaurar sus propias instituciones educativas, de facto, la única opción que tienen es asimilarse. Como también se indicó, en sociedades altamente industrializadas, la transmisión privada de una cultura y de una lengua es inviable. En definitiva, para ser consecuentes, quienes suscriben el enfoque anterior deberían, o bien admitir que las minorías no tienen otra opción que la asimilación a la cultura dominante, o bien reconocer su derecho a dejar de ser minorías, por así decirlo, y crear un estado propio. En este último caso, los no-miembros no tendrían 361 la obligación de sacrificarse para contribuir a la financiación de instituciones en las que no están interesados pero, a la vez, se respetaría la libertad de opción de las minorías. De otro modo, estos grupos están sujetos a las decisiones que tome la mayoría dominante a la hora de preservar el control sobre la clase de recursos y políticas que son cruciales para la supervivencia de sus culturas: “the effect of market and political decisions made by the majority may well be that aboriginal groups are outbid or outvoted on matters crucial to their survival as a cultural community. The may be outbid for important resources (e.g. the land or means of production on which their community depends), or outvoted on crucial policy decisions (e.g. on what language will be used, or whether public works programmes will support or conflict with aboriginal work patterns).”683 No obstante, repárese en que defender la segunda solución como mecanismo para garantizar la libertad de opción de las minorías exige reconocer, como mínimo, la existencia de un derecho colectivo como es el derecho a la autodeterminación. Ahora bien, si se parte de que la propia existencia de la cultura mayoritaria ya garantiza el derecho a la pertenencia cultural de los miembros de las minorías, podría aducirse que éstos tienen el deber de integrarse. En especial, si se tiene en cuenta que la alternativa –la secesión con la consiguiente creación de un nuevo estado– no siempre será practicable y, en los casos en que sí lo sea, es probable que genere conflictos de intereses adicionales684. De hecho, ésta parece ser la sugerencia implícita en la argumentación de Danley. Así, este autor se congratula de que el argumento de Kymlicka –en su opinión– sea inválido porque, de lo contrario, “would have allowed the creation of unequal rights for dozens of these groups on 682 En parte como respuesta a críticas como la de Danley, en Multicultural Citizenship (op. cit., pp. 108-115) Kymlicka hace especial énfasis en la incongruencia que supone entender el ideal de neutralidad como no intervención en el ámbito cultural. 683 W. Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, op. cit., p. 183. 684 Esta teoría podría favorecerse en el supuesto de que la minoría en cuestión esté demasiado dispersa, o en su territorio se hallen buena parte de los recursos naturales del país, o porque la secesión iría en contra de la voluntad de un número significativo de individuos que residen en el territorio de las minorías. A la problemática que plantea la secesión y su consideración como último recurso ya se hizo una referencia breve en supra, capítulo séptimo. 362 the pretense of preventing the dissolution of their cultures”685. Danley viene a decir que si los miembros de las minorías culturales se hallan en una situación de vulnerabilidad especial es porque quieren, ya que “there is nothing…to prevent considering the abandonment of one’s own culture as another option…In the United States and Canada, members of aboriginal cultures have assimilation as an option”686. Para justificar su argumento, este autor establece una comparación con otros grupos desaventajados como los discapacitados a los que no se elige pertenecer. Si sus miembros tienen derecho a recibir una compensación debido a su desventaja es, precisamente, porque no pueden hacer nada para paliarla. En cambio, las minorías culturales sí cuentan con una alternativa: la asimilación. Pero cualquier propuesta en esta línea habrá de encarar las siguientes observaciones críticas: Si se considera que lo esencial para garantizar la autonomía es acceder a una estructura cultural, independientemente de cuál sea, ¿por qué han de ser las minorías las que renuncien a la pertenencia y desarrollo de sus culturas societarias y realicen el esfuerzo que requiere integrarse en la cultura dominante? Probablemente, lo adecuado en este caso sería responder que lo que está en juego es un conflicto a resolver por medio de un cálculo utilitarista: la asistencia a la integración de un grupo numéricamente inferior es menos costosa para la sociedad en su conjunto, por lo que es razonable que sean las minorías las que se adapten. Pero, incluso si esta respuesta se acepta, ¿por qué asimilarse a la cultura dominante en el estado al que pertenecen? Supongamos que se decide que catalanes y vascos no tienen derechos colectivos porque tienen la opción de asimilarse a la cultura y lengua dominantes en el estado español. Puestos a elegir, en abstracto, estas minorías podrían plantearse la integración en Francia alegando que el esfuerzo les resultaría más rentable. Nada en el argumento anterior sugiere que una decisión en este sentido sea ilegítima. Lo único que se mantiene es que es injusto que la mayoría 685 J. R. Danley, “Liberalism, Aboriginal Rights and Cultural Minorities”, op. cit., pp. 176. Ibid., p. 77. Un argumento similar –aunque a partir de una crítica a la distinción de Kymlicka entre estructura y carácter de una cultura– se halla en J. Tomasi, “Kymlicka, Liberalism, and Respect for Cultural Minorities”, Ethics 105, 1995, pp. 580-603. 686 363 acarree con parte de los costes consustanciales a la preservación de las culturas minoritarias porque, como se desprende de la comparación entre los discapacitados y las minorías culturales, estos últimos grupos pueden escoger asimilarse para remediar su desventaja. Sin embargo, Danley y los demás autores no ofrecen ninguna razón de peso para que lo exigible sea, como proponen, la integración en la cultura dominante. En verdad, la misma razón que les sirve de base para impugnar el argumento de Kymlicka plantea dudas indeclinables a su propia propuesta. La preferencia prima facie de la cultura dominante es el producto de los argumentos utilizados para defender la idea del estado-nación. Esta propuesta implica la aceptación acrítica del principio de territorialidad y de la jurisdicción personal y territorial de los estados existentes. En suma, a mi entender, cualquier partidario consecuente de esta tesis debería estar dispuesto a afirmar que, en la medida en que una única estructura cultural en el mundo es suficiente para garantizar la autonomía, idealmente, la justicia liberal exige una especie de asimilación colectiva (¿al grupo cultural más numeroso, tal vez?) y la subsiguiente implantación de un estado mundial. De la misma forma en que se piensa que, dentro de un estado, no existe el deber de contribuir a financiar varias culturas pudiendo haber una sola, tampoco está justificado que en el mundo se destinen recursos a mantener tantas estructuras culturales como estados. Dicho de otro modo: salvo que se considere que, en sí mismas, las fronteras tienen algún valor moral, la idea de que la pertenencia cultural es una opción y que, por tanto, los recursos deben destinarse a otras prioridades, conduce a favorecer el humanismo global687. 687 En buena medida, el descuido de los autores mencionados en advertir las implicaciones últimas de la visión que defienden se debe a que éstos presumen lo que, en realidad, deberían probar; esto es, que el diseño actual de las fronteras es legítimo. Recábese en que, incluso en el supuesto de que, distanciándose de la idea de la asimilación global, replicaran que los estados tienen un valor instrumental –en la línea que defienden algunos liberales nacionalistas– deberían aceptar que las minorías culturales que así lo deseen tienen el derecho a construir sus propias instituciones políticas. En principio, ésta sería la única forma de respetar por igual la libertad de mayorías y minorías de optar por el mantenimiento de sus propias culturas societarias. 364 En la primera parte de este capítulo se esbozaron el tipo de problemas a que se enfrenta el humanismo global. Como se mostró, estos problemas derivan fundamentalmente de que la asimilación no es, como presumen los críticos de Kymlicka, una opción como cualquier otra. Ciertamente, la concepción de la persona que mantiene este autor debe llevarle a admitir que es posible elegir este camino. Pero integrarse efectivamente en una cultura distinta a la propia involucra dificultades considerables que hacen que imponer tal carga a las minorías resulte, en la mayoría de los casos, injustificado. A mi entender, explicitar esta idea resulta esencial para comprender íntegramente el alcance de la teoría de Kymlicka. En este sentido, discrepo de la opinión de Patten que piensa que la argumentación de este autor no proporciona ninguna base para enfrentar el desafío que plantean quienes aducen que el acceso a la cultura dominante en un estado ya permite garantizar la autonomía individual688. Tanto el énfasis especial que hace Kymlicka en el sacrificio que supone la asimilación, como su apelación al rol de la pertenencia cultural en la conformación de la identidad individual, son argumentos que deben entenderse como complementarios del nucleo central de la teoría –esto es, de la relación entre pertenencia cultural y autonomía. En efecto, Kymlicka establece de forma clara que cambiar de cultura no es tan simple 689. Por supuesto, algunas personas llegan a desenvolverse e integrarse perfectamente en otras culturas, pero ésta no es la regla general. Aún en aquellos casos en que la integración ha sido exitosa, el esfuerzo empleado habrá sido enorme. Existen muchos factores que pueden constituir obstáculos importantes y que explican por qué, incluso quienes viven en situaciones de precariedad difícilmente soportables, sólo consideren la decisión de emigrar como último 688 A. Patten, “Liberal Egalitarianism and the case of Supporting National Cultures”, op. cit., pp. 403-4. 689 Éste es uno de los argumentos novedosos de Multicultural Citizenship. Es de suponer que su autor trató de colmar esta importante laguna de que adolecía la formulación previa de su teoría. De ahí que no deja de ser sorprendente que algunas críticas recientes pasen por alto las observaciones de Kymlicka con respecto a la asimilación. W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., pp. 84-9. 365 recurso. Naturalmente, los costes de la integración variarán en función de la edad, las diferencias en cuanto a organización social y desarrollo tecnológico a las que sea preciso adaptarse, la similitud de la lengua que debe aprenderse con la propia, etc. Pero, en general, Kymlicka se muestra escéptico ante la posibilidad de una integración plena, sin dificultades, en otra cultura. En particular, si la opción que se ofrece a las minorías –la integración en la cultura dominante– está condicionada al aprendizaje de otra lengua, los individuos que no tengan las habilidades requeridas para aprenderla y dominarla con cierta fluidez se enfrentaran a una situación de graves desventajas una vez su comunidad lingüística haya dejado de ser viable 690. Este conjunto de razones explicaría que, para la mayoría de personas, abandonar la propia cultura equivalga a sufrir una pérdida importante. De nuevo, Kymlicka se apoya en Rawls para defender esta idea: “normally leaving one’s country is a grave step: it involves leaving the society and culture in which we have been raised, the society and culture whose language we use in speech and thought to express and understand ourselves, our aims, goals and values; the society and culture whose history, customs and conventions we depend on to find our place in the social world. In large part we affirm our society and culture, and have intimate and inexpressible knowledge of it, even though much of it we may question, if not reject.”691 Adviértase que, aunque Rawls habla de la dificultad de abandonar el propio país, su argumento no se basa en los vínculos políticos de los individuos sino en lazos culturales. Raz, Margalit y Tamir también serían del mismo parecer. Ya se ha comentado que estos autores sostienen, como Kymlicka, que la cultura tiene una influencia profunda en los individuos. Aunque tampoco descartan que sea posible integrarse en otra cultura, consideran que existe una alta probabilidad de que la socialización fracase. Esta opinión se fundamenta, principalmente, en la 690 Ésta es una teoría que Patten desarrolla extensamente con el fin de subsanar los déficits de que adolece, a su entender, la estructura del argumento de Kymlicka. Cfr. A. Patten, “Liberal Egalitarianism and the Case of Supporting National Cultures”, op. cit., pp. 4036. 366 constatación de que en el proceso de integración en otra cultura intervienen factores que son ajenos a la voluntad o al control del individuo. Así, Raz y Margalit subrayan, por un lado, que la pertenencia a un grupo es una cuestión de mutuo reconocimiento, y, por otro, que el reconocimiento de los demás sólo en parte depende de uno mismo692. En este sentido, la integración en una cultura societaria distinta a la propia supone un esfuerzo para lograr algo –el reconocimiento– que en el grupo originario se da por sentado. Aquí, la pertenencia “is a matter of belonging, not of achievement”; generalmente, “one does not have to prove oneself, or to excel in anything, in order to belong and to be accepted as a full member”693. Recuérdese que, si bien Tamir asume que el individuo puede tener preferencias respecto a la identidad nacional, tanto la expresión con sentido de una preferencia de este tipo como su realización práctica plantean complejidades694. Como se comentó, para Tamir, abrazar una nueva identidad nacional no es meramente cambiar de pasaporte. Esta autora insiste, con razón, en que “convincing others that one has become member is the most difficult aspect of assimilation”695. En resumen, inicialmente, las personas no escogemos la sociedad en que nacemos y en la que somos educados. Sólo bastante tiempo después estamos en situación de reflexionar sobre nuestra identidad y elegir propiamente entre afirmarla, modificar ciertos aspectos o substituirla por otra radicalmente distinta. Es decir, sólo una vez asimilado un conjunto de conocimientos y prácticas podremos decir que “consentimos” o “reafirmamos” el valor de la pertenencia a la propia cultura, o que, por el contrario, deseamos cambiar de escenario y emigrar. Parece obvio que la inmensa mayoría de los individuos tienden a optar por la primera vía, incluso si están en desacuerdo con varios de los elementos que conforman el 691 J. Rawls, Political Liberalism, op. cit., p. 222. Citado en W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 86. 692 J. Raz, A. Margalit, “National Self-Determination”, op. cit., pp. 131-2. 693 Ibid., p. 132. 694 Y. Tamir, Liberal Nationalism, op. cit., pp. 25-32 695 Ibid., p. 27. 367 carácter de su cultura. Elegir una cultura distinta a la propia tiene una dimensión constitutiva de tal envergadura que sería injusto convertir esta opción en una obligación. Es crucial insistir que, aunque Kymlicka identifica la estructura cultural –que es precondición de la autonomía– con una circunstancia no elegida en la que se encuentra el individuo, ello no implica que esta circunstancia sea inalterable. Lo relevante es que obligar a los miembros de los grupos minoritarios a integrarse en la cultura mayoritaria supone la imposición de costes excesivos. Por esta razón, esta decisión debe dejarse a la libre elección696. Al argumento anterior podría oponerse que en casos como el de Cataluña, el País Vasco, Irlanda del Norte o Quebec, sociedades modernas en las que existe un elevado grado de bilingüismo, la opción de la asimilación a la cultura mayoritaria no es tan dramática como los autores anteriores quieren hacernos creer. Al fin y al cabo, el propio Kymlicka reconoce que: “it seems so puzzling that people would have a strong attachment to a liberalized culture. After all, as a culture is liberalized –and so allows members to question and reject traditional ways of life– the resulting cultural identity becomes both ‘thinner’ and less distinctive. That is, as a culture becomes more liberal, the members are less and less likely to share the same substantive conception of the good life, and more and more likely to share the basic values with people in other liberal cultures.”697 Curiosamente, esta paradoja –a la que Kymlicka denominó posteriormente “the paradox of liberal nationalism”698– parece ir en detrimento de la tesis que 696 Geoffrey Brahm Levey critica a Kymlicka el que construya la pertenencia cultural como una precondición no escogida más que como expresión misma de la autonomía. “As liberals”, escribe, “we do not value culture because it abstractly serves autonomy; we value autonomy, and…this may imply respecting the cultural commitments and attachments of individuals and even groups” (G. B. Levey, “Equality, Autonomy, and Cultural Rights”, Political Theory, vol. 25, nº 2, 1997, p. 227). Sin embargo, por un lado, como acabamos de ver, la construcción de la pertenencia cultural en la teoría de Kymlicka es bastante más compleja de lo que infiere Levey. Por otro, su argumento es claramente vulnerable a la objeción de los “gustos caros” ya que, como también se ha explicado, el estado sólo está obligado a garantizar intereses básicos para el bienestar individual. Por esta razón, no es posible prescindir del argumento central de Kymlicka como Levey parece sugerir. 697 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 87. 698 W. Kymlicka, States, Nations and Cultures, op. cit., p. 37. 368 defiende este autor. Después de todo, quizás los derechos de las minorías sólo estén justificados para un número limitado de casos: para encarar las desventajas a que se enfrentan tanto la mayoría de pueblos indígenas como –si se toman en serio los límites de la “capacidad lingüística”– las minorías culturales que no dominan el idioma del grupo mayoritario en el estado al que pertenecen. Pero no para resolver conflictos que involucran a grupos de las características recién señaladas. Sin embargo, la teoría de Kymlicka contiene otra clave importante para disolver la paradoja anterior. Se trata de la relevancia que tiene para los individuos el poseer una identidad segura, no sólo como seres humanos, sino como miembros de comunidades particulares. Las personas tienen un interés en la preservación de sus culturas específicas porque éstas constituyen componentes de su identidad. Kymlicka apela a los escritos de otros autores como Tamir y Taylor al referirse al rol de las identidades culturales “in supporting dignity and self-identity”699. También para Raz y Margalit la pertenencia a lo que denominan encompassing o pervasive cultures es “one of the primary fact by which people are identified, and which form expectations as to what they are like…Since our perceptions of ourselves are in large measure determined by how we expect others to perceive us, it follows that membership to such groups is an important identifying feature about himself. These are groups members of which are aware of their membership, and typically regard it as an importan clue in understanding who they are, interpreting their actions and reactions, in understanding their tastes and their manner.”700 Por tanto, esta autoidentificación nos permite adquirir un sentido de quienes somos y de dónde venimos. Nos concebimos como participantes en un proyecto colectivo indefinido, que abarca un tiempo mucho más extenso al de nuestras propias vidas individuales. Como ha escrito Waldron, quizás el rasgo más 699 700 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 90. J. Raz, A. Margalit, “National Self-Determination”, op. cit., p. 131-2. 369 fascinante de una cultura sea su habilidad para generar una historia701. La consciencia de esta historia nos permite trascender nuestra propia mortalidad, lo cual añade un significado adicional a nuestras actividades. Éstas se perciben “as part of a continuous creative effort whereby culture is made and remade”702. La pertenencia cultural, por tanto, además de constituir una precondición del ejercicio de la autonomía, suele ser una fuente importante de autorrespeto. De ahí que la gente se enorgullezca, por ejemplo, de las medallas conseguidas por sus equipos nacionales en los juegos olímpicos y otras competiciones internacionales. Las culturas son una fuente de orgullo y honor, conceptos éstos íntimamente conectados con la autoestima703. Como es sabido, Rawls piensa que la autoestima es el bien primario por excelencia porque resulta fundamental para ejercitar los poderes morales que caracterizan a los individuos. La autoestima incluye, por un lado, “el sentimiento de una persona de su propio valor, su firme convicción de que su concepción del bien, su proyecto de vida, vale la pena” y, por otro, “implica una confianza en la propia capacidad”. Por esta razón, “los individuos en la situación original desearían evitar, casi a cualquier precio las condiciones sociales que socavan el autorrespeto”704. Según Kymlicka, la confianza y la confirmación social que Rawls considera básicas para ejercer la libertad proceden primariamente de la comunidad cultural a la que uno pertenece705. A lo largo de la exposición de la tesis de Taylor sobre el valor del 701 J. Waldron, “Minority Cultures and the Cosmopolitan Alternative”, en W. Kymlicka (ed.), The Rights of Minority Cultures, op. cit., p. 110. 702 Kymlicka cita a Tamir en este punto, W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 90. 703 Para una discusión excelente sobre esta conexión, A. Margalit, The Decent Society, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1996. 704 J. Rawls, Teoría de la justicia, op. cit., p. 486. Aunque Rawls utiliza los términos “autoestima” y “autorrespeto” de forma sinónima, tal vez debería matizarse que no hay acuerdo entre psicólogos y filósofos en este punto. La mayoría de estudios psicológicos suelen emplear el término “autoestima” de forma tal que se solapa con la idea de autorrespeto que tienen los filósofos. Sobre esta cuestión, R. Dillon, “Self-Respect: Moral, Emotional, Political”, Ethics 107, 1997, p. 235, nota 20. 705 W. Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, op. cit., p. 165. En el mismo sentido, K. Nielsen, “Cosmopolitan Nationalism”, op. cit., p. 453. 370 reconocimiento se tendrá ocasión de añadir algo más al tema del autorrespeto. Antes, conviene elucidar brevemente las distintas formas en las que este argumento se inserta en la teoría de Kymlicka permitiendo articular una respuesta coherente a la objeción sobre su alcance antes planteada: En primer lugar, desde mi punto de vista, incluso en estados donde el grupo mayoritario y el minoritario comparten básicamente las mismas opciones de vida, significados y lengua, obligar a las minorías a asimilarse es injustificable porque obliga a sus miembros a sacrificar una identidad segura que les sirve de punto de referencia por otra cuya comprensión profunda puede escapárseles. Por ejemplo, por mucho que el abanico de opciones laborales, por ejemplo, sea el mismo, es probable que el trato con los superiores o con los compañeros, las costumbres y relaciones sociales, etc. contengan peculiaridades que hagan que se carezca de las claves para actuar de forma automática. En segundo lugar, la asimilación conlleva que sólo los símbolos distintivos de la cultura dominante estarán representados en la esfera pública. Indirectamente, esto supone una degradación de la identidad de los miembros de los grupos minoritarios. De ahí que el no reconocimiento de los derechos de las minorías puede verse como una forma de humillación, como una afrenta al autorrespeto. “Different encompassing groups”, escribe Margalit, “reflect different ways of being human. Rejecting a human being by humiliating her means rejecting the way she expresses herself as a human”706. La cuestión se agudiza si, como sucede en tantos casos, los símbolos que aglutinan a la mayoría están dirigidos en contra de un grupo minoritario del propio país707. En conclusión, los individuos tienen buenas razones para tener vínculos profundos con sus propias culturas y querer mantenerlos. Las culturas no sólo son el locus primario de opciones que permiten activar la libertad, sino que, a la vez, proporcionan una identidad segura que no depende de ningún logro personal. Las dificultades inherentes a la asimilación no deben menospreciarse. La colaboración 706 707 A. Margalit, The Decent Society, op. cit., pp. 142-3. Ibid., pp. 160-1. 371 que se requiere por parte del estado para garantizar la preservación de las culturas minoritarias es muy inferior al sacrificio que los miembros de estos grupos deberían realizar en ausencia de tales derechos708. Por ello, “we cannot be expected or required to make such a sacrifice, even if some people voluntarily do so”709. Obligar a los grupos minoritarios a asimilarse supone, por otra parte, privilegiar arbitrariamente a las culturas dominantes en los estados. Si este razonamiento es correcto –y creo que lo es–, las demandas de derechos colectivos no están basadas en preferencias caras que los individuos tienen la responsabilidad de modificar, sino en circunstancias desiguales para el mantenimiento de bienes primarios. Los derechos de las minorías, por tanto, no son equiparables a privilegios injustos. Tampoco deberíamos aceptar la idea sugerida por Danley de que los miembros de culturas minoritarias padecen una incapacidad que no tienen la voluntad de subsanar o corregir. Como se ha tratado de mostrar, la teoría de Kymlicka está basada en la combinación de varios argumentos. Su tesis de que el individuo tiene interés en su propia cultura no sólo descansa en una conexión intrínseca entre libertad y cultura, como varios de sus críticos sugieren. También se vincula a una determinada interpretación de la relación entre identidad individual y cultura y a un compromiso con la idea de igualdad. La conexión entre cultura y autorrespeto juega un rol auxiliar en el argumento presentado, amplificando el valor de la cultura como componente constitutivo de la identidad individual. El individuo necesita la cultura para actuar, pero espera que sus acciones tengan alguna repercusión en la transformación del mundo. Vivir dentro del marco de la propia cultura es relevante en la medida en que el acceso a las condiciones de confirmación y corroboración social de que las propias actividades, deseos y planes de vida merecen la pena es más seguro710. En 708 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 109. Ibid., p. 87. 710 Adviértase que la perspectiva desarrollada permite refutar la aproximación al problema de las minorías de autores como Comanducci. Así, los derechos que este autor denominaba “culturales” no sólo no serían incompatibles con los “derechos liberales”, sino que su justificación se basaría en los mismos principios de libertad e igualdad que defiende el 709 372 mi opinión, esta combinación de argumentos ofrece el marco idóneo desde el que reflexionar sobre la legitimidad de las demandas concretas que plantean minorías culturales distintas. Pero antes de abordar este tema en el siguiente capítulo, es preciso exponer el argumento a favor de los derechos colectivos de Taylor, al objeto de constatar algunas diferencias substanciales con la visión de Kymlicka y mostrar su relevancia. 3.2. La teoría de Taylor: los derechos colectivos y “la política del reconocimiento” Los presupuestos filosóficos de “la política del reconocimiento”: la emergencia de la modernidad y el ideal de autenticidad La teoría de Taylor sobre el reconocimiento ofrece una de las interpretaciones más influyentes de la relevancia moral de los conflictos que se discuten bajo las rúbricas ya familiares del “multiculturalismo” o de la “política de la diferencia”. La articulación de esta respuesta a los dilemas identitarios –y, en particular, a las demandas de derechos colectivos por parte de las minorías culturales– debe comprenderse en el contexto del análisis que este autor realiza sobre dos fenómenos fundamentales: la emergencia de la modernidad y las fuentes del yo711. Para Taylor, la aparición del multiculturalismo en tanto “problema” se halla estrechamente vinculada a los ideales de autenticidad y dignidad surgidos de la modernidad. Muy resumidamente: según su propia explicación712, en las sociedades premodernas la identidad individual estaba conectada al rol que la persona ocupaba dentro de la jerarquía social. El reconocimiento social se otorgaba selectivamente, en términos de “honor” o de “preferencias”. El empleo del término “honor” en el liberalismo. Nótese también que, bajo este punto de vista, la propia terminología empleada para hacer referencia a las minorías culturales es inadecuada. La idea de minorías by will puede inducir a pensar que el deseo que expresan estos grupos de mantener su distintividad cultural está vinculado a una voluntad fácilmente adaptable, equivalente a una preferencia caprichosa. Pero, como se ha tratado de mostrar, esta visión es errónea. 711 C. Taylor, The Ethics of Authenticity, op. cit.; Sources of the Self: The Making of Modern Identity, Cambridge, Cambridge University Press, 1989. 373 antiguo régimen presuponía la desigualdad: “para que algunos tuvieran honor en este sentido, era esencial que no todos lo tuvieran”713. Este esquema se justificaba con referencia a esquemas de significado externos de carácter teológico que legitimaban el orden jerárquico establecido. Con la emergencia de la modernidad, estas estructuras jerárquicas configuradoras de las relaciones sociales se desploman y los horizontes de significado teológico homogéneos poco a poco se desvanecen. El concepto desigualtario de “honor” es lentamente desplazado por la idea de dignidad, entendida en un sentido universalista e igualitario porque alude a una serie de atributos comunes a todos los seres humanos. Resulta obvio que esta noción de dignidad es la única compatible con una sociedad democrática. Por ello, “las formas de reconocimiento igualitario han sido esenciales para la cultura democrática”714. Pero el declive del antiguo régimen no sólo sentó las bases para la prosperidad de la noción de igual dignidad, sino que dio lugar a la emergencia del ideal de autenticidad. La concepción moderna de autenticidad descansa en una concepción de la identidad individualizada, definida en términos subjetivos de autorrealización. Este ideal reclama que el individuo sea fiel a sí mismo, a su particular forma de ser humano. De acuerdo con Taylor, el origen de esta nueva perspectiva de la identidad individual se remonta al siglo XVIII, especialmente, a la noción rousseauniana de una “voz moral interior” –que es la fuente del sentiment de l’existence715– a la que el individuo debe prestar especial atención para descubrir su sentido de la moralidad. Pero fueron los filósofos románticos –sobre todo, Herder– quienes, según Taylor, articularon un ideal que está en el trasfondo del giro subjetivo característico de la cultura moderna. La corriente romántica exhorta a dar plena expresión a la propia originalidad, a las particularidades derivadas ya sea de la nacionalidad, de la raza, del género o de la forma de vida716. En principio, pues, se atribuye valor moral a un 712 “La política del reconocimiento”, op. cit., pp. 45-58. Ibid., p. 45. 714 Ibid., p. 46. 715 Ibid., p. 49. 716 Como se sabe, frente al compromiso con los estándares universales de racionalidad que centraron la obra de la principales figuras de la Ilustración, los pensadores románticos 713 374 tipo de contacto con la naturaleza interna que invita al individuo a escoger y definir su identidad sin las limitaciones de conformidad a un sistema de jerarquías y valores impuestos externamente. La identidad, en este sentido, deja de ser socialmente derivada para convertirse en autodeterminación y autointerpretación individual. Sin embargo, Taylor enfatiza que, bien entendido, el ideal de autenticidad no significa aislamiento ni tampoco se desarrolla monológicamente: “there is no such thing as inward generation, monologically understood…My discovering my identity doesn’t mean that I work it out in isolation but that I negotiate it through dialogue, partly overt, partly internalized, with others. That is why the development of an ideal of inwardly generated identity gives a new and crucial importance to recognition. My own identity depends on my dialogical relations with others.”717 Si las elecciones que los individuos realizan deben tener algún significado, es imprescindible tener acceso a un marco que permita determinar qué es lo propugnaron las excelencias de la diversidad. Si la ética y la política de la Ilustración eran afines al método científico de las ciencias naturales, el romanticismo se acercó a estos temas de forma análoga a la creación artística En tanto movimiento filosófico, el romanticismo enfatiza que los valores y principios morales no están objetivamente determinados por Dios, la naturaleza o la razón, sino que los crea cada persona mediante un ejercicio introspectivo. Herder –el filósofo cuyas ideas tanto han marcado el pensamiento de Taylor– percibía que el universalismo de los philosophes era vacío y su concepción de la historia como progreso rechazable. Herder interpretó que el movimiento ilustrado pretendía el abandono de los lazos históricos, lingüísticos y culturales en aras de una uniformidad que despojaba al ser humano de aquellas características que más profundamente le distinguen. La hostilidad de Herder hacia la concepción kantiana de la historia también era manifiesta. Herder mantenía que cada período histórico tenía un valor intrínseco y no sólo mediatizado como un preludio del progreso posterior. Aunque Herder no descartaba el progreso, pensaba que cada época y cultura poseía estándares de valor únicos e incommensurables que reflejaban distintas caras de la humanidad. Por ello, exhortaba a apreciar los distintos fines y valores de cada cultura sin establecer términos de comparación o considerar a algunas manifestaciones inferiores a otras. Este conflicto entre los ideales ilustrados y la afirmación romántica de la diferencia continua delimitando buena parte de los debates actuales sobre el multiculturalismo. Como se verá en lo que sigue, el impacto del romanticismo en la interpretación del liberalismo de autores como Taylor o Berlin es notable. Esta brevísima digresión sobre la influencia del pensamiento romántico puede completarse con dos artículos excelentes de estos autores. I. Berlin, “The Counter-Enlightenment” en I. Berlin, Against the Current, Oxford, Oxford University Press, 1981, pp. 1-24; C. Taylor, “The Importance of Herder”, en C. Taylor, Philosophical Arguments, op. cit., pp. 79-89. 717 C. Taylor, The Ethics of Authenticity, op. cit., pp. 47-8. 375 significativo o lo valioso. De otro modo, las elecciones serían enteramente arbitrarias o bien triviales: “When we come to understand what it is to define ourselves, to determine in what our originality consists, we see that we have to take as background some sense of what it is significant.”718 El rasgo decisivo de la vida humana es su carácter dialógico. Taylor piensa que el individuo adquiere horizontes de significado a través de las relaciones complejas que establece con su comunidad. La identidad moderna se construye a partir de una serie de elementos que Taylor identificó en The Sources of the Self719. Nos transformamos en seres capaces de comprendernos e identificarnos a nosotros mismos por medio de la adquisión de un lenguaje “que no sólo abarca las palabras que pronunciamos sino también otros modos de expresión con los cuales nos definimos, y entre los que se incluyen los ‘lenguajes’ del arte, del gesto, del amor y similares”720. Pero el lenguaje es, por definición, una práctica social compartida, un bien social colectivo del tipo descrito en la primera parte de este trabajo. En este sentido, según Taylor, cada cultura contiene un sistema de significados compartidos que, a su vez, proporciona el acervo imprescindible de creencias acerca de lo bueno desde el que el individuo realiza sus elecciones. Además del lenguaje, la comunidad provee el espacio en el cual negociamos con los demás nuestra identidad. De ahí el énfasis en el carácter fundamentalmente dialógico del proceso de formación del yo. 718 Ibid., p. 35. Además de la adquisión de este “espacio interior” o autoconsciencia de la propia autenticidad, en esta importante obra Taylor atribuye especial importancia a la valorización de la vida ordinaria que comenzó con la Reforma Protestante. Este cambio dio lugar a una transformación de las esferas de producción y reproducción en fuentes de valor moral y de autorrealización humanas (los compromisos y relaciones adquiridos en estos ámbitos dejan de considerarse como producto de la necesidad y adquieren significado moral). También a la apelación a la benevolencia universal derivada del Cristianismo y a la idea de libertad responsable, derivada de las capacidades reflexivas del individuo. A la luz de este complejo legado cultural, la búsqueda de la autenticidad involucra un esfuerzo de ponderación para realizar estos distintos bienes. Sin embargo, según Taylor, en la vida contemporánea este ideal se ha desvirtuado desembocando en un ethos de subjetivismo moral que aplaude formas de vida y de autoexpresión narcisistas y relaciones políticas y sociales superficiales o vacuas. Como se recordará, a esta crítica de Taylor ya se aludió en la primera parte de este trabajo. 719 376 Sólo sentiré que mi identidad es segura, esto es, que lo que soy y hago merece la pena, si cuento con el reconocimiento de los demás. Pero es precisamente este reconocimiento lo que el desmoronamiento del viejo orden y la emergencia de la modernidad han convertido en profundamente problemático. Cuando la identidad individual se fijaba con referencia a jerarquías sociales establecidas más o menos incuestionadas, el reconocimiento estaba automáticamente garantizado. Con la autenticidad como ideal de la modernidad, el individuo pierde este reconocimiento a priori, indiscutido. Por primera vez existe el peligro del rechazo, la distorsión o la negación de la identidad. Dado su carácter intersubjetivo, “ésta se moldea en parte por el reconocimiento o por la falta de éste”. Así, “un individuo o un grupo de personas puede sufrir un verdadero daño, una auténtica deformación si la gente o la sociedad que lo rodean le muestran, como reflejo, un cuadro limitativo, o degradante o despreciable de sí mismo”721. Y, puesto que la tesis es que la identidad individual se construye en el contexto de comunidades culturales concretas, la falta de reconocimiento –o el falso reconocimiento– de las distintas culturas puede desembocar en una forma de opresión de sus miembros. En definitiva, desde esta perspectiva, el reconocimiento, tanto individual como colectivo, se convierte en una necesidad vital. Ello explica que, en el tiempo de la autenticidad, las demandas relacionadas con este bien jueguen un rol primordial, tanto en el espacio privado como en el plano político. En la esfera privada, dice Taylor, “we are all aware of how identity can be formed or malformed in our contact with significant others”722. La enorme relevancia que se confiere a las relaciones amorosas se debe, precisamente, a que éstas constituyen uno de los focos centrales de autodescubrimiento y confirmación. En el plano social, la percepción de que la proyección de una imagen degradante sobre algunos grupos es una causa de opresión y amenaza el autorrespeto ha dado lugar a una “política de la identidad” distintivamente moderna. 720 721 C. Taylor, “La política del reconocimiento”, op. cit., pp. 52-3. Ibid., p. 44. 377 Por último, es preciso enfatizar que el ideal de autenticidad no sólo ha impreso un significado especial a la idea de reconocimiento, sino que el reconocimiento se entremezcla inevitablemente con el principio de dignidad humana. Según la teoría de Taylor, la interpretación correcta de este principio exige, por un lado, que se protejan los derechos y libertades de los individuos en tanto seres humanos y, por otro, que se garanticen las particulares necesidades de los individuos en tanto miembros de culturas y grupos sociales específicos723. Aquí nos encontramos con la confluencia de dos políticas, la de la igualdad universal y la de la diferencia, que parecen pujar en direcciones distintas. Por supuesto, esta última también se fundamenta en una base universalista –“Cada quien debe ser reconocido por su identidad única”724– pero, según Taylor, el que el liberalismo contemporáneo haya pasado por alto la política de la diferencia ha dado lugar a la imposición y asimilación a la identidad dominante o mayoritaria. Éste es “el pecado cardinal contra el ideal de autenticidad”725 contra el que distintas minorías se revelan. Como Berlin –para quien el nacionalismo surge, a menudo, “from a wounded or outraged sense of human dignity, the desire for recognition”726– este autor opina que el nacionalismo moderno, en tanto movimiento político, hunde sus raíces en la necesidad de reconocimiento e igual respeto a todas las culturas y provee el modelo para las demandas de reconocimiento por parte de otras minorías culturales, las feministas y el movimiento gay. La política del reconocimiento y la crítica al “liberalismo de la neutralidad” La “política del reconocimiento”, por tanto, se asocia con dos ideales substancialmente distintos: el del universalismo, que invoca la idea de igual dignidad humana para asegurar los mismos derechos a todo individuo, y el de la diferencia, 722 C. Taylor, The Ethics of Authenticity, op. cit., p. 49. C. Taylor, “La política del reconocimiento”, op. cit., pp. 59-63. 724 Y también, “la política de la diferencia…se fundamenta en un potencial universal, a saber: el potencial de moldear y definir nuestra propia identidad, como individuos y como cultura”; Ibid., pp. 61, 65. 725 Ibid. 726 I. Berlin, The Sense of Reality. Studies in Ideas and their History, Pimlico 1997, p. 252. 723 378 que apela al ideal de autenticidad. En contraste con la política del universalismo, comprometida con formas de interpretar la no-discriminación que ignoran el modo en que los ciudadanos difieren entre sí, la política de la diferencia implica el reconocimiento de la identidad particular de los individuos en tanto miembros de distintos grupos. Según Taylor, la mayoría de los teóricos liberales se hallan anclados en la “política del universalismo”727. El compromiso con la igualdad procedimental y la neutralidad del estado que caracteriza al liberalismo contemporáneo que defienden autores como Dworkin, Ackerman y Rawls se asienta en una concepción de la nodiscriminación que no tiene en cuenta la diferencia. La corriente dominante dentro de esta doctrina enfatiza la idea de igual dignidad humana, definida en términos de autonomía; i.e., de capacidad humana universal de configurar libremente la propia vida, más que de respeto a la forma de vida particularmente elegida. Desde esta perspectiva, el estado debe abstenerse de apoyar a ninguna concepción del bien concreta. Pero, al igual que otros defensores de la política de la diferencia, Taylor piensa que en los estados modernos la aplicación de los principios supuestamente neutrales de la política del universalismo acaba reflejando los valores y formas de vida de la cultura dominante. Por esta razón, pretender garantizar el reconocimiento por medio de la neutralidad es ilusorio. Asimismo, el énfasis en la neutralidad es hostil a la idea de que los derechos liberales se apliquen de forma distinta según los contextos culturales. En concreto, el liberalismo de los derechos universales se opone a la consecución de objetivos colectivos como el “derecho a la supervivencia cultural”. Éste es un objetivo colectivo que exigirá derechos y políticas distintas según el contexto en que nos encontremos. Por este motivo, por sí sola, la política del universalismo es incapaz de dar cuenta de las implicaciones del ideal de autenticidad. Dada la complejidad de la relación entre la identidad 727 Lo que sigue es una breve sinopsis de una reflexión central en la crítica de Taylor a un sector de la corriente liberal contemporánea. Además de “La política del reconocimiento”(op. cit., pp. 78-91) véase, “Shared and Divergent Values”, en C. Taylor, Reconciling the Solitudes, op. cit., pp. 174-181. 379 individual y la pertenencia cultural, si se fracasa en reconocer y salvaguardar la particular identidad de las comunidades culturales existentes, se viola el principio de igual respeto que a priori quería honrarse. En suma, los partidarios de la política del universalismo “sólo pueden otorgar un reconocimiento muy limitado a las distintas identidades culturales”: “La idea de que cualquiera de los conjuntos habituales de derechos puede aplicarse en un contexto cultural de manera diferente que en otro, que sea posible que su aplicación haya de tomar en cuenta las diferentes metas colectivas, se considera totalmente inaceptable.”728 Con base en esta reflexión acerca de las limitaciones de la –que considera– concepción preeminente de sociedad liberal, Taylor elabora su influyente distinción entre dos versiones del liberalismo729: el primer modelo confiere un peso central a la idea de homogeneidad de los derechos individuales de la ciudadanía pero no otorga valor moral alguno a las políticas dirigidas a preservar una particular identidad a lo largo del tiempo. Sólo el segundo modelo, en el que, además del compromiso con los derechos individuales, se afirma la relevancia intrínseca del reconocimiento de los distintos grupos, puede justificar estas políticas. Taylor ilustra el segundo modelo de liberalismo –por el que claramente se decanta– profundizando en el caso de Quebec730. Según observa, para los liberales comprometidos con el primer modelo de liberalismo el deseo de esta minoría nacional en Canadá de establecer un marco político y jurídico dirigido a preservar su herencia cultural viola el postulado de neutralidad y, por tanto, es discriminatorio con respecto a los ciudadanos que no pertenecen al grupo cuya identidad trata de protegerse. Taylor entiende que lo que está en juego en la polémica constitucional, que sigue siendo fuente de discordia entre las comunidades francófona y 728 C. Taylor, “La política del reconocimiento”, op. cit., p. 79. Ibid., pp. 90-91. 730 Ibid., p. 79-84. También en “Shared and Divergent Values”, op. cit., pp. 175-184. 729 380 anglófona731, es el deseo de supervivencia de Quebec en tanto “sociedad distinta”. La survivance inevitablemente involucrará la adopción de medidas restrictivas que 731 Tal vez una breve incursión en la historia del conflicto constitucional canadiense sea apropiada para entender el planteamiento de Taylor: Como se sabe, desde la Constitución de 1867, la evolución del federalismo canadiense ha estado marcada por la dificultad de construir un estado a partir de una serie de territorios coloniales heterogéneos y dispersos. La adopción de un modelo federal fue una respuesta a la realidad histórica del momento, más que fruto de una ideología política prevaleciente o bien articulada. No debe olvidarse que el federalismo era ajeno a la tradición constitucional británica. Desde el mismo momento de su aprobación, la reforma de la Constitución ha sido considerada por las provincias como la ocasión para modificar el reparto de competencias con el gobierno central. Para los franco-canadienses, la legitimidad política de cualquier acuerdo constitucional requiere su consentimiento. Por esta razón, la mayoría de ciudadanos de Quebec entendió la inclusión en la Constitución, en 1982, de la Carta de derechos y libertades como un agravio. Los quebequeses vieron como, en contra de lo que ellos consideraban, Canadá introducía una medida tan importante prescindiendo de su asentimiento. La identidad nacional canadiense pasaba a definirse en términos individuales y no comunitarios; más como un país de ciudadanos que como un contrato entre naciones soberanas. No es ningún secreto que, a través de la Carta, Pierre Trudeau pretendía establecer y fomentar una identidad pancanadiense a lo largo de todo el país. Como él mismo afirmó en diversas ocasiones, constitucionalizando los derechos, su proyecto era consolidar la unidad de Canadá. Esta decisión pasaba por garantizar los derechos lingüísticos de los francófonos fuera de su territorio (no es casualidad que sean estos derechos los que estén formulados de forma particularmente precisa y no sujetos a la famosa claúsula “no obstante” del artículo 33 que dispone que el Parlamento federal o una asamblea legislativa provincial pueden suspender la aplicación de un número considerable de derechos fundamentales por un periodo de cinco años por medio de una simple ley ordinaria expresamente derogatoria). Constitucionalizando una materia que tradicionalmente había estado en manos del legislador provincial, se pretendían garantizar las demandas de Quebec. Pero estas expectativas no sólo se vieron frustradas, sino que Quebec se alejó más que nunca del resto de Canadá. Esto se debió, sobre todo, a los acontecimientos que dominaron el proceso de “patriación” de la Constitución. Quebec no sólo no prestó su consentimiento sino que vió como le eran denegadas dos de sus reivindicaciones tradicionales: el reconocimiento como “sociedad distinta” y el derecho a vetar la reforma constitucional. En diciembre de 1982, la Corte Suprema sentenció que este último derecho no existía. Con la exclusión de esta provincia del pacto constitucional el conflicto estaba servido: ignoradas sus demandas, los nacionalistas quebequeses argumentaron que la única alternativa que les quedaba era la secesión. Para evitarla, el “problema quebequés” ha intentado resolverse sin éxito a lo largo de dos turbulentos procesos de negociación de una reforma constitucional. Aunque el propósito de estas negociaciones ha sido el de llegar a acuerdos en una renovada forma de constitución federal que reconociera explícitamente la diversidad cultural de los diferentes grupos nacionales, ambos intentos han fracasado. El acuerdo del lago Meech, de 1987, recogía todas las condiciones exigidas por Quebec para dar su consentimiento a la Constitución, pero no fue ratificado por Manitoba y Terranova. Más recientemente, en 1992, el acuerdo de Charlottetown fue considerado insuficiente y votado en contra por la mayoría de ciudadanos quebequeses (y por otras seis provincias). Para numerosos juristas, filósofos y polítólogos canadienses (personas como Kymlicka, Norman, Tully o el propio Taylor) la lección de estos fracasos es clara: los intentos de responder a las demandas de Quebec en el marco de un federalismo territorial y simétrico son difíciles y han erosionado seriamente los poderes 381 traten de forma distinta a los de “dentro” y a los de “fuera”, como las adoptadas por el gobierno quebequés en la famosa Bill 101. Entre otras medidas, esta ley prescribe que los francófonos y los inmigrantes deben enviar obligatoriamente a sus hijos a escuelas donde la educación sea en francés –aunque confiere libertad de opción a los anglófonos canadienses– que los signos comerciales sean en francés, o que las empresas con más de cincuenta empleados empleen esta lengua. Para Taylor, si los quebequeses están de acuerdo en que su gobierno apruebe este tipo de restricciones, es porque las estiman necesarias para garantizar una meta colectiva como es la viabilidad futura de su comunidad en un contexto geopolítico predominantemente anglófono. Sin embargo, la idea anterior choca con la posición liberal dominante que mantiene que las metas colectivas nunca deben tener precedencia sobre los derechos individuales como la libertad de opción. Aun así, Taylor insiste en que el liberalismo no tiene por qué estar marcado por el compromiso con la neutralidad cultural y la igualdad procedimental. En su opinión, una sociedad liberal puede legítimamente promover una particular concepción de la vida buena, “sin que esto es considere como una actitud despreciativa hacia quienes no comparten en lo personal esta definición”732. En este punto, Taylor distingue entre los derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la libertad, al debido proceso, libertad ejecutivos del gobierno central. Por el momento, los dos referéndums sobre la secesión en Quebec (en 1980 y en 1995) han fracasado (el último por un margen muy escaso). En agosto de 1998, la Corte Suprema de Canadá se proncunció sobre la constitucionalidad de la eventual secesión de Quebec, en uno de los únicos intentos por parte de un tribunal de ofrecer un razonamiento jurídico fundado en los principios cardinales del constitucionalismo contemporáneo sobre esta delicada cuestión. Para un análisis de esta importante sentencia en el marco de la teoría constitucional y democrática, T. Groppi, “Concezioni della democracia e della constituzione nella decisione della Corte Suprema del Canada sulla secessione del Quebec”, Giurisprudenza Constituzionale, anno XLIII Fasc. 5, 1998, pp. 3057-3080. Sobre el contenido de la carta de derechos y libertades incorporada a la Constitución canadiense, C. Chacón Piqueras, “La Carta de Derechos y Libertades cadadiense: un camino hacia la diversidad provincial”, Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, nº 16, 1996, pp. 133-145. Una vinculación de la crisis constitucional canadiense con los problemas de la diversidad cultural puede encontrarse en J. Tully, “The Crisis of Identification: the Case of Canada”, Political Studies, XLII, 1994, pp. 77-96. 732 C. Taylor, “La política del reconocimiento”, op. cit., p. 88. 382 de religión, de expresión, etc., y el amplio conjunto de posibles prerrogativas e inmunidades que pueden ser aprobadas o revocadas legítimamente por el estado dentro del margen de que dispone para realizar sus políticas públicas. Taylor reconoce que “indudablemente, habrá tensiones y dificultades en la búsqueda simultánea de estos objetivos”, pero confía en que la ponderación no es imposible y los problemas que deberán enfrentarse no son mayores que aquellos con los que tropieza cualquier sociedad liberal que tenga que combinar, por ejemplo, libertad e igualdad, o prosperidad y justicia733. Es importante enfatizar que, aunque Taylor pretende defender este segundo modelo de liberalismo que permite acomodar a sociedades como Quebec con poderosas metas colectivas, este autor no piensa que deba concederse de forma automática que todas las culturas son igualmente valiosas y merecen el mismo reconocimiento. Su insistencia en el igual valor de todas las culturas es, ante todo, una presunción, una hipótesis que nos permite aproximarnos al estudio de las demás culturas734. Para llegar a un juicio informado acerca del merecimiento del reconocimiento, será preciso desarrollar nuevos lenguajes de comparación que transformen, en alguna medida, aquello que para nosotros constituye un valor. Este desplazamiento hacia lo diferente permite articular una “fusión de horizontes” a fin de captar en qué consiste la contribución original de las demás culturas y vislumbrar en qué sentido merecen ser reconocidas en su peculiar autenticidad. Sobre esta cuestión se volverá en el siguiente capítulo. En cualquier caso, Taylor enfatiza que el liberalismo “no puede ni debe atribuirse una completa neutralidad cultural”, porque esta doctrina es también “un credo combatiente”735. Un autor que, en sus propias palabras, está “totalmente de acuerdo con las opiniones que expone Taylor” es Walzer736. A pesar de esta declaración, Walzer se distancia del argumento de Taylor porque considera que, para tratar casos como el 733 Ibid., p. 89. Ibid., p. 94-100. 735 Ibid., p. 93. 734 383 de las minorías étnicas en Estados Unidos, el “Liberalismo 1” es más apropiado. En realidad, Walzer apunta a la subsunción del primer modelo de liberalismo dentro del segundo737. A primera vista, la visión de la comunidad política liberal de Walzer es más pluralista, al igual que su teoría de la justicia738. Sin embargo, ambas han sido objeto de críticas similares a las que se plantean al argumento de Taylor. Veamos cuáles son. Reconocimiento y autonomía: las críticas liberal y feminista Si bien el proyecto de Taylor es articular una defensa liberal, no sólo del derecho a la pertenencia cultural, sino también del derecho a la supervivencia cultural, algunas de las críticas más importantes que ha recibido este autor ponen en cuestión las credenciales liberales de su teoría. Además, también desde algunas corrientes favorables a una política de la diferencia, como el feminismo, se han planteado objeciones a la “política del reconocimiento”. Desde la órbita del liberalismo, Habermas ha expresado su opinión sobre los retos que plantea una versión de la política de la diferencia como la elucidada por Taylor739. Su tesis es, básicamente, que Taylor se mantiene ambiguo en el punto 736 M. Walzer, “Comentario”, en El multiculturalismo y “la política del reconocimiento”, op. cit., pp. 139-145. 737 Así, Walzer escribe que “sopesando los derechos igualitarios y la supervivencia cultural…yo optaría por el Liberalism 1”. Ello porque este autor cree que quienes emigran a sociedades como la norteamericana ya han realizado esta elección: dejando atrás las certidumbres de su viejo modo de vida están dispuestos a correr riesgos culturales. Ibid., p. 144-145. 738 Como es sabido, Walzer se distancia de Rawls en la medida en que mantiene que todo intento de establecer un punto de vista imparcial desde el que juzgar las disputas relativas a la justicia es en vano. Desde su perspectiva, las teorías de la justicia están asentadas en los valores de las culturas específicas por lo que el propósito de la investigación de la filosofía moral es interpretar los significados de los bienes y prácticas sociales dentro de comunidades históricas concretas. Por este motivo, la justicia requiere la defensa de la diferencia: los bienes sociales se distribuyen de forma distinta por razones distintas en comunidades diferentes. Los principios de la justicia son plurales e inconmensurables. Todo ello no implica que Walzer realice una defensa conservadora del status quo. Por el contrario, este autor piensa que el debate y la crítica social son vitales. Lo que ocurre es que, inevitablemente, la crítica también se basará en elementos e ideales que informan una particular sociedad. Cfr. M. Walzer, Las esferas de la justicia, op. cit., pp. 17-43. Sobre su concepción pluralista de la comunidad política, M. Walzer, “Pluralism: A Political Perspective”, op. cit. 739 J. Habermas, “La lucha por el reconocimiento en el estado democrático de derecho”, en J. Habermas, La inclusión del otro, op. cit., pp. 189-227. 384 decisivo: aun cuando sostiene que la segunda versión del liberalismo simplemente corrige una comprensión inadecuada de los principios liberales, esta versión “ataca, empero, estos principios en sí mismos, y cuestiona el núcleo individualista de la comprensión moderna de la libertad”740. No obstante, más que negar la necesidad del reconocimiento de las diferencias culturales, Habermas critica el planteamiento concreto de la cuestión que hace Taylor. De hecho, también Habermas tiene una teoría intersubjetiva de la identidad humana que da cuenta del significado de los contextos de vida particulares dentro de los cuales se desarrolla la identidad individual y colectiva. Este enfoque se basa en su teoría de la acción comunicativa, que le lleva a sostener que la comunicación con los demás juega un papel esencial en el desarrollo de la identidad y en el proceso de integración social741. Asimismo, Habermas reconoce la impregnación ética de las instituciones políticas y el carácter 740 Ibid., p. 191. Presumiblemente, la persistente inquietud por el problema de la legitimidad de los sistemas políticos y la cohesión social que caracteriza la vasta obra de Habermas es la que le ha conducido a interesarse en los últimos años por el problema del multiculturalismo. Al igual que Rawls –y a diferencia de Taylor– Habermas pretende acomodar la diferencia estableciendo un punto de vista imparcial, mediante un enfoque deontológico que priorice lo correcto por encima de lo bueno. Sin embargo, su teoría de la imparcialidad difiere de la de Rawls, al menos, en las siguientes dos cuestiones centrales. Mientras que Rawls se propone formular los principios fundamentales de la justicia de antemano (esto es, colocando a las partes en la situación original tras un velo de la ignorancia que les imposibilita todo conocimiento acerca de sus identidades sociales concretas), Habermas insiste en que el punto de vista imparcial sólo puede ser identificado en el proceso de la deliberación entre participantes reales que deben involucrarse constantemente en el discurso práctico a fin de averiguar y reafirmar el consenso. El principio es que las normas sólo son válidas si cuentan con la aprobación de todos los participantes. El propósito del debate –para el cual el estado de derecho provee el contexto idóneo– es establecer un conjunto de normas imparciales. Pero la igualdad genuina sólo se logra si las particulares aspiraciones de las personas en tanto miembros de grupos socioculturales concretos se tienen en cuenta en la esfera política. De ahí se deriva la segunda diferencia importante con Rawls: para Rawls, la solución a la diversidad cultural consiste en privatizar la diferencia, relegándola al ámbito de lo privado. En cambio, la teoría de Habermas no descansa en una división estricta entre lo público y lo privado, por lo que este autor no establece restricciones al tipo de argumentos que pueden ser utilizados por los participantes en el discurso práctico (ello, a su juicio, contradiría la percepción republicana de que democracia y derechos son cooriginarios). Como puede intuirse, estos matices hacen que, a priori, su enfoque sea más sensible a las demandas de reconocimiento que plantean los grupos minoritarios. Las discrepancias entre Rawls y Habermas se recogen en tres importantes artículos que han sido reunidos en el volumen J. Habermas/J. Rawls. Debate sobre el liberalismo político, Barcelona, Paidós, 1998. 741 385 único –la autenticidad– de los distintos estados democráticos. De este modo, a su juicio, si bien el propósito primario del estado constitucional es hacer efectivas una serie de normas universalmente válidas como los derechos humanos, “todo ordenamiento jurídico es también la expresión de una forma de vida particular y no sólo el reflejo especular del contenido universal de los derechos”742. Bajo esta premisa, “una teoría de los derechos correctamente entendida reclama precisamente aquella política del reconocimiento que proteje la integridad del individuo incluso en los contextos de vida que configuran su identidad”743. Sin embargo, pese a que podría decirse que Habermas asume buena parte de los presupuestos que guían el razonamiento de Taylor, niega (1) que exista una colisión necesaria entre las dos orientaciones normativas del liberalismo que este autor delimita, y (2) la compatibilidad con el liberalismo de las implicaciones concretas que extrae Taylor con respecto al “derecho a la supervivencia cultural”. En efecto, frente al punto de partida de Taylor de que el aseguramiento de las identidades colectivas –la política de la diferencia– entra en colisión con el derecho a las libertades subjetivas –la política del universalismo–, Habermas sostiene que esta posición no tiene en cuenta que los destinatarios del derecho sólo adquieren autonomía en la medida en que ellos mismos puedan comprenderse como autores de las leyes a que se hallan sometidos. En este sentido, existe una conexión conceptual interna entre estado de derecho y democracia. Desde esta perspectiva “se ve claramente que el sistema de derechos no sólo no es ciego frente a las desiguales condiciones sociales de vida, sino que tampoco lo es frente a las diferencias culturales”744. Ésta es la razón por la que Habermas insiste en que no se requiere ningún modelo alternativo de liberalismo que corrija el sesgo individualista de los derechos, “sino tan sólo su realización consecuente”745. La historia del feminismo le proporciona las bases para corroborar la plausibilidad de su 742 J. Habermas, “La lucha por el reconocimiento en el estado democrático de derecho”, op. cit., p. 205. 743 Ibid., p. 195. 744 Ibid., p. 194. 386 enfoque746. La equiparación formal entre hombres y mujeres desvinculada del estatus de la identidad sexual no tuvo éxito porque no abordó las razones estructurales de esta discriminación de facto. La concretización de los derechos subjetivos de las mujeres no puede ser formulada correctamente si los grupos afectados no fundamentan y defienden en discusiones públicas los aspectos relevantes donde se requiere un trato igual y un trato diferenciado. Es así como la autonomía privada surge de la autonomía pública747. Así pues, Habermas contempla el problema del reconocimiento desde el prisma de la participación en la elaboración de las normas jurídicas de todos los grupos identitarios. Lo relevante, en última instancia, es garantizar la inclusión de los distintos grupos en la autocomprensión ética de la comunidad política. De ahí que, aunque este autor coincide con Taylor en que las cuestiones políticas de carácter ético son ineludibles en la discusión pública, discrepa del modo en que este autor verbaliza la problemática. Habermas concibe el estado constitucional como una entidad histórica cuya formulación concreta es contingente, como también lo son las decisiones normativas que se toman. “Si cambia el conjunto de ciudadanos”, escribe, “cambia también ese horizonte de tal modo que se mantendrán otros discursos y se obtendrán otros resultados”748. Pero esta concepción no implica que el estado constitucional no deba aspirar a ser imparcial entre los distintos subgrupos culturales dentro del estado: lo relevante es que el nivel de la cultura política común esté desconectado del nivel de las subculturas. Aunque por razones históricas en muchos países existe una fusión entre la cultura de la mayoría y la cultura política que tiene la pretensión de ser reconocida por todos los ciudadanos, esta fusión debe ser disuelta; “deben poder convivir en 745 Ibid., p. 195. Ibid. p. 195-7. 747 Así: “En tanto que el horizonte quede limitado al aseguramiento de la autonomía privada y se diluya la conexión interna entre los derechos subjetivos de las personas privadas y la autonomía pública de los ciudadanos partipantes en el proceso legislativo, la política jurídica vacilará desvalida entre los polos de un paradigma del derecho liberal en el sentido lockeano y otro propio del Estado social igualmente corto de perspectivas”. Ibid., p. 195. 748 Ibid., p. 207. 746 387 igualdad de derechos distintas formas de vida culturales, étnicas y religiosas”749. En definitiva, Habermas apuesta por una cultura política que refleje los compromisos éticos de todos los ciudadanos y no favorezca ni discrimine a ninguna subcultura en concreto. A su juicio, ninguna fundamentación adicional es necesaria para reconocer los derechos individuales de pertenencia cultural; sólo es preciso realizar efectivamente los derechos subjetivos. Recurriendo al argumento de Kymlicka, este autor señala que la integridad de la persona “no puede ser garantizada sin la protección de aquellos espacios compartidos de experiencia y vida en los que ha sido socializada, y se ha formado su identidad”750. Ahora bien, una cosa es defender la coexistencia en igualdad de derechos y otra bien distinta es postular el valor universal de cada cultura con el propósito de proteger las distintas “especies culturales”. Habermas, al igual que otros autores liberales, considera que esta analogía con la conservación de las especies desde el punto de vista ecológico es inválida y, a partir de esta idea, cuestiona la compatibilidad de la teoría de Taylor con el principio de libertad. En especial, Habermas teme que la postura de Taylor conduzca a justificar inexorablemente la congelación de los rasgos identificatorios de una cultura –de su carácter concreto, en terminología de Kymlicka–, motivo por el cual se esfuerza en aclarar que, desde los presupuestos liberales, “sólo cabe posibilitar ese rendimiento hermenéutico de la reproducción cultural” 751. Lo contrario supondría implicar sustraer a los miembros de una cultura la libertad de someter sus prácticas a un examen crítico. Si somos conscientes de la falibilidad de las propias creencias, debemos admitir un revisionismo sin reservas, que permita a los individuos reflexionar sobre las distintas imágenes del mundo. Para Habermas, la coexistencia en igualdad de 749 J. Habermas, “El estado nacional europeo. Sobre el pasado y el futuro de la soberanía y la ciudadanía”, op. cit., p. 94-5. 750 J. Habermas, “La lucha por el reconocimiento en el estado democrático de derecho”, op. cit., p. 209. 751 Ibid., p. 210. En el mismo sentido, en su comentario al artículo de Taylor, Steven Rockefeller entiende que “La vía democrática entra en conflicto con toda idea rígida de supervivencia cultural, o de un derecho absoluto a ésta”, S. C. Rockefeller, “Comentario”, en El multiculturalismo y “la política del reconocimiento”. Ensayo de Charles Taylor, op. cit., p. 130. 388 derechos significa para cada ciudadano la garantía de la oportunidad “de crecer de una manera sana en el mundo de una cultura heredada y de dejar crecer a sus hijos en ella”752. Pero esto último no implica un mero relevo generacional en el “deber” de preservar las tradiciones culturales, sino la oportunidad de confrontarse con esa cultura, de proseguirla de manera convencional o de transformarla, incluso de renegar de ella absolutamente753. Ciertamente, Taylor parece sostener que el impulso de la política del reconocimiento no se agota con la igual oportunidad de aquellos individuos que así lo prefieran de mantener sus propias lenguas y culturas cuando afirma lo siguiente: “No sólo se trata de que la lengua francesa esté al alcance de quienes la preferirían. (…) también implica asegurarse de que habrá aquí, en el futuro, una comunidad de personas que desearán aprovechar la oportunidad de hablar la lengua francesa. Las medidas políticas tendentes a la supervivencia tratan activamente de crear miembros de la comunidad… No podemos considerar que esas políticas simplemente estén dando una facilidad a las personas que ya existen.”754 Nótese que ésta es una de las diferencias esenciales que separan las teorías de Kymlicka y de Taylor, como este último autor señala en su artículo. A su modo de ver, el argumento de Kymlicka no integra las demandas reales de grupos como los pueblos aborígenes canadienses y Quebec con respecto a su meta de supervivencia 752 Ibid., p. 211. Ibid., p. 211-2. Aunque, en principio, Walzer defiende un pluralismo más radical dentro de los estados, Dworkin critica a este autor con un argumento análogo al de Habermas. Según Dworkin, la tendencia de Walzer a aceptar como dados los significados sociales dentro de las distintas culturas conduce, en última instancia, al conservadurismo político y al relativismo moral”, R. Dworkin, A Matter of Principle, op. cit., pp. 214-220. Por su parte, Kymlicka también impugna los fundamentos filosóficos comunitaristas de la defensa de Walzer de los derechos de las minorías así como el que Walzer identifique el marco estatal como la comunidad política relevante para tratar estas cuestiones. W. Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, op. cit., pp. 220-236. 754 C. Taylor, “La política del reconocimiento”, op. cit., p. 88. Otro autor que apoya explícitamente esta tesis y, en consecuencia, algunas de las medidas más restrictivas de la polémica Bill 101es Pierre Coulombe para quien “French Canadians must be protected against the dangers of assimilation that exist within them, against the temptation to submerge into Noth American society. (…) This justifies constraining unwilling members on the grounds that membership entails certain obligations”, P. Coulombe, Language Rights in French Canada, New 753 389 ni, por tanto, justifica las medidas designadas a asegurar la supervivencia a través de generaciones futuras indefinidas. Para Taylor, es la survivance lo que está en juego755. Pero, precisamente, Kymlicka replicaría que esta restricción para proteger la autonomía está justificada y constituye un elemento clave de cualquier teoría que se pretenda “liberal”. En definitiva, como Kymlicka, Habermas considera que, si bien la coexistencia en igualdad de derechos requiere el acceso a la propia cultura y, en esta medida, la garantía del derecho a la pertenencia cultural, el objeto de este derecho no es preservar indefinidamente la identidad de las culturas particulares, sino garantizar la autonomía y el reconocimiento de los individuos actualmente existentes en estas culturas756. En este sentido, políticas lingüísticas como las de Quebec sólo serían legítimas si pudiera argumentarse que se dirigen a garantizar los derechos de las personas existentes757. La crítica feminista apunta en una dirección semejante. Diversas autoras han planteado serias dudas en relación con la naturaleza de las identidades grupales y con el poder de formular descripciones autoritativas sobre su carácter concreto758. York, Peter Lang, 1995, p. 123. Claramente, parece que aquí se prescribe el deber de los miembros del grupo de mantener ciertos rasgos identificatorios, en este caso, la lengua. 755 Ibid., nota 16, p. 64. 756 Aquí debería precisarse que, según Habermas, este punto de vista hace ilegítimo el reconocimiento de derechos colectivos. Sin embargo, es claro que, aunque no se explicite expresamente, para este autor, esta categoría de derechos involucra la necesidad de proteger particulares formas de vida en contra de la voluntad de quienes las practican. En este sentido, adolece de los problemas de la noción de derechos colectivos predominante que se discutió en la primera parte de este trabajo. Cfr. al respecto, J. Habermas “La lucha por el reconocimiento en el estado democrático de derecho”, op. cit., p. 210. 757 A mi juicio, esta cuestión no puede responderse en abstracto, sino teniendo en cuenta cada contexto concreto. Por ejemplo, en el caso de Quebec, podría ser discutible hasta que punto algunas de las restricciones a la libertad de los francófonos en materia de educación contenidas en la antes mencionada Bill 101 son necesarias para garantizar la pertenencia cultural en el sentido defendido por Kymlicka y Habermas. Repárese, además, que, de aceptarse la crítica a la defensa de la supervivencia cultural, tampoco serían legítimas las medidas destinadas a reproducir una cultura o una lengua sobre la que puede diagnosticarse una franca decadencia. 758 A título de ejemplo, S. Wolf, “Comentario”, en El multiculturalismo y “la política del reconocimiento”, op. cit., pp. 108-122; S. M. Okin, “Is Multiculturalism Bad for Women? When Minority Cultures Win Group Rights, Women Lose Out”, Boston Review, nº 22, 1997, pp. 2-28; “Feminism and Multiculturalism: Some Tensions”, Ethics 108, 1998, pp. 661-84. A.. 390 La objeción central es que la política del reconocimiento de las minorías culturales no sólo puede restringir la libertad de las futuras generaciones sino que, entendida en los términos de Taylor, puede acentuar la discriminación de los miembros más vulnerables de estos grupos. El argumento hace hincapié en la necesidad de tener en cuenta las desigualdades intragrupales existentes a la hora de examinar las demandas de reconocimiento y la atribución de derechos colectivos. Una versión fuerte del modelo de multiculturalismo defendido por Taylor –tal que pretenda integrar a los diversos gupos identitarios en la esfera pública en condiciones de igualdad –puede conducir a consolidar las relaciones de poder dentro de estos grupos, permitiendo tácitamente la opresión759. Piénsese que Taylor, a diferencia de liberales como Dworkin, no establece reglas claras acerca de cómo deben ponderarse las posibles tensiones entre la concepción ética que quiere promoverse y los derechos y libertades individuales. Muchos de los conflictos de valores internos a un grupo se plantean en torno a cuestiones de género. Por ello, la corriente feminista advierte del impacto negativo pueden llegar a tener determinadas versiones del multiculturalismo en el estatus de las mujeres, en tanto miembros tradicionalmente vulnerables de los distintos grupos identitarios. En la medida en que lo que se propugne sea el traspaso de poderes a estos grupos con el propósito de que se conduzcan de acuerdo con sus reglas internas en cuestiones como el matrimonio, el divorcio, etc., esta transferencia puede conducir a acallar las voces discrepantes y a dar vía libre al integrismo. Como señala Susan Okin, en nombre de la integridad de la cultura, se deniega el derecho a la educación a muchas niñas y mujeres. Además, las reglas sobre la virginidad, el vestuario y hasta la cliteridectomía, se han defendido explícitamente como mecanismos para controlar a la mujer, limitando su libertad de acción760. Sachar Group Identity and Women’s Rights in Family Law: The Perils of Multicultural Accommodation”, The Journal of Political Philosophy, vol. 6, nº 3, pp. 285-305; “The Paradox of Multicultural Vulnerability. Individual Rights, Identity Groups and the State”, op. cit. 759 Al respecto, A. Sachar, “The Paradox of Multicultural Vulnerability”, op. cit., p. 90. 760 S. M. Okin, “Is Multiculturalism Bad for Women?”, op. cit., pp. 2-3. 391 A mi modo de ver, el problema que plantean estas autoras afecta seriamente al discurso de Taylor porque este autor identifica las distintas culturas con sistemas coherentes de significados compartidos que, a su vez, se plasman en determinadas concepciones del bien o metas colectivas que el gobierno puede decidir promover. La supervivencia cultural, además, se concibe como la existencia continuada de la comunidad cultural definida en estos términos. De ahí el énfasis en la necesidad de crear las condiciones para generar nuevos miembros deseosos de perseverar en el mantenimiento de las prácticas concretas que dotan de sentido a la identidad colectiva. Pero este enfoque adolece de un carácter esencialista que le convierte en una diana fácil desde una visión de la cultura menos convencionalista, que destaque la flexibilidad y maleabilidad de las identidades culturales. Ésta es la visión, brevemente esbozada en la sección anterior, a partir de las líneas marcadas en la década de los ochenta por destacados antropólogos, como Geertz, cuyos trabajos han desacreditado las construcciones esencialistas de la identidad cultural761. Es verdad que, como se comentó en la primera parte de este trabajo, Taylor rechaza el esencialismo ontológico y defiende los valores del diálogo y de la participación cívica. Asimismo, es indudable que su preocupación por el reconocimiento emerge de una sensibilidad especial por el estudio de las causas de la alienación y opresión que sufren algunas minorías. No obstante, su teoría traslada, casi de modo automático, la necesidad de reconocimiento individual al reconocimiento cultural y, en este sentido, es demasiado reduccionista. Al realizar este paso, Taylor no sólo marginaliza otras fuentes de identidad que no son las culturales –por ejemplo, las relacionadas con el género o la orientación sexual762– sino que pasa por alto tanto el 761 Otras dos obras igualmente influyentes son: J. Clifford, The Predicament of Culture: Twentieth Century Ethnography, Literature, and Art, Cambridge, Cambridge University Press, 1988 y G. Marcus, M. Fisher, Anthropology as Cultural Critique, Chicago, Chicago University Press, 1985. 762 En este sentido, Sachar escribe que “Although women may accrue some benefit from accommodation policies, as individuals with ‘other’ identities, they bear disproporcionate costs for preserving their group’s nomos. That is, the multicultural focus on ‘identity’ –as embedded in religious, racial, ethnic, or tribal affiliation– fails to capture the multiplicity of group’s 392 papel que juegan las relaciones de poder internas a un grupo en la construcción de la identidad individual como el carácter controvertido de las distintas culturas. En efecto, a la imagen de Taylor de los valores culturales compartidos subyace una visión homogenea de las culturas que ignora una faceta importante del ideal de autenticidad al que este autor quiere honrar: su dimensión oposicional. Como mantenía Kymlicka, si bien las culturas nos dotan de horizontes de significado, es posible reflexionar, criticar y apartarse de algunas de las prácticas concretas o concepciones del bien convencionales. Supongamos que llego a la conclusión de que la estructura social en la que me muevo está basada en una serie de pautas y creencias acerca de los roles que la mujer debe ocupar en el seno de la familia, así como en la organización del trabajo y de la sexualidad que sistemáticamente me discriminan, condicionando injustificadamente mis oportunidades y expectativas vitales. En este caso, “ser fiel a mí misma” requerirá que adopte una actitud oposicional acorde con mis creencias. Por supuesto, esta actitud puede concretarse en una amplia gama de acciones que se identifican como medios para alcanzar la autonomía deseada: desde el rechazo a mantener relaciones heterosexuales, a contraer matrimonio o a tener hijos, pasando por la movilización política para transformar la estructuras de poder establecidas generadoras de la discriminación, hasta la emigración a otra cultura más igualitaria que me ofrezca mejores oportunidades de desarrollo a todos los niveles. La oposición radical, por mucho que comporte un peligro de alienación importante, es también un legado crucial de la cultura moderna a la concepción de la identidad. En cambio, la defensa del “derecho a la supervivencia cultural”, interpretada esencialistamente, atenta contra ideal de autenticidad entendido como autorrealización y originalidad. Especialmente, por cuanto puede involucrar el ejercicio de presiones para que los miembros de un grupo se identifiquen y definan de una determinada manera. members’ affiliations”, A. Sachar, “The Paradox of Multicultural Vulnerability: Individual Rights, Identity Groups and the State”, op. cit., p. 91. 393 En suma, solapando la construcción de la identidad individual con la identidad cultural, se pone en tela de juicio la autonomía y se menosprecia una dimensión esencial de la autenticidad. La lucha del individuo moderno, tanto interna como externa, para definir su identidad y autorrealizarse autónomamente sugiere una relación menos harmoniosa entre el individuo y la comunidad cultural de lo que Taylor quisiera. El peligro radica, por tanto, en que su política del reconocimiento repercuta en un privilegio todavía mayor de quienes ocupan una relación dominante en las estructuras de poder existentes dentro de una comunidad cultural763. Una última crítica que se ha planteado a la política del reconocimiento –y que, en general, puede extenderse a toda defensa de una política de la diferencia– es que el énfasis en la identidad étnica y cultural, junto con la atribución de derechos colectivos a estos grupos, alentará una mentalidad separatista que repercutirá en la erosión de los lazos comunes764. Sin duda, es posible que las demandas del reconocimiento provoquen conflictos, si es que es ésto lo que quiere decirse. No obstante, conviene insistir en que ello no es una buena razón para dejar de lado el examen de ciertas demandas planteadas en términos de justicia. Las apelaciones a la unidad social a menudo requieren que las personas abandonen sus diferencias en lugar de deliberar sobre sus causas y tratar de solucionarlas. En este sentido, pueden ir en detrimento de la justicia, perpetuando las desigualdades estructurales existentes. En cualquier caso, la última parte de este trabajo se dirige, en cierto modo, a proponer una forma de encarar el problema de la fragmentación social en sociedades multiculturales. Recuperar la autonomía y el autorrespeto: hacia una reformulación de la política del reconocimiento 763 En la medida en que, como se ha dicho, Walzer mantiene que los criterios de justicia deben ser identificados en la prácticas de una comunidad, este autor deberá encarar la misma objeción que se le plantea a Taylor. 764 Ésta es la línea del comentario de Steven Rockefeller al artículo de Taylor; S. C. Rockefeller, “Comentario”, op. cit., p. 126. 394 Como se ha tratado de mostrar, la configuración de Taylor de la política del reconocimiento plantea algunos problemas. En particular, la survivance parece requerir el mantenimiento de la “autenticidad” moral de la “esencia” de las comunidades culturales existentes. Por una parte, esta posición subestima el fenómeno del pluralismo intracomunitario, resaltando la homogeneidad de las culturas como sistemas de significados, códigos de conducta y tradiciones coherentes y, por otra, en el proceso de delimitación de los valores y prácticas concretas que definen a una comunidad es fácil que resulte privilegiado el punto de vista de los miembros del grupo que detentan el poder. Además, la dimensión oposicional de la autenticidad puede exigir, precisamente, el disenso, esto es, la disconformidad con los valores culturales dominantes. Ahora bien, en mi opinión, estas críticas no afectan tanto a la tesis central de Taylor sobre la necesidad del reconocimiento de la identidad como a algunas de las implicaciones concretas que este autor extrae de la misma. Así, cabe reconstruir los fundamentos filosóficos de la política del reconocimiento examinando cuidadosamente las consecuencias que se derivan del pilar fundamental sobre el que se asienta el razonamiento de Taylor: el carácter dialógico de la formación de la identidad humana y las condiciones bajo las cuales ésta puede malformarse. El carácter dialógico de la formación de la identidad supone la necesidad de tener en cuenta hasta qué punto la interacción con los demás en contextos de desigualdad social compele a los miembros de un grupo cultural a identificarse y a ser reconocidos en una serie de falsas imágenes o estereotipos degradantes que amenazan el autorrespeto. Refiriéndose al caso de las mujeres, Susan Wolf señala que la cuestión está en averiguar hasta qué punto y en qué sentido ellas desean ser reconocidas: “resulta evidente que las mujeres han sido reconocidas como mujeres en cierto sentido –en realidad, como “nada más que mujeres”– durante demasiado tiempo, y la 395 cuestión de cómo dejar atrás ese tipo específico y deformante de reconocimiento es problemática.”765 Wolf subraya, con razón, que el problema predominante para las mujeres no es el riesgo de extinción, ni tampoco que el sector más poderoso de la comunidad sea indiferente a la identidad del sexo opuesto, sino que esta identidad está puesta al servicio de la opresión y la explotación. Ello se manifiesta, por ejemplo, en la incapacidad de considerar a la mujer como individuo con cerebro y talentos que puede estar disconformes con los roles sociales asignados a su sexo, en el no reconocimiento de los valores y capacidades que requieren las actividades tradicionalmente asociadas a las mujeres, así como la potencial aportación de esta experiencia en sus capacidades profesionales e intelectuales766. Parece, por tanto, que lo que se requiere, más que el reconocimiento, es la posibilidad de reformar y negociar algunas identidades sociales. El propio Taylor resalta que el falso reconocimiento también puede causar daño, aprisionando a las personas en un modo de ser falso, deformado y reducido767. Appiah distingue entre tres ideas asociadas a la noción de “estereotipo” que pueden resultar de interés para precisar en qué sentido el falso reconocimiento puede infligir un daño y cuál es el bien que se deteriora o destruye768: La primera clase de estereotipo se denomina “estereotipo estadístico” y consiste en adscribir a un individuo una propiedad sobre la base de la creencia de que ésta es característica del grupo al que pertenece. Appiah pone el ejemplo de una mujer físicamente fuerte que se presenta a un puesto de trabajo de bombero y se le deniega alegando que “las mujeres no son lo suficientemente fuertes para ejercer esta profesión”. Parece claro que, para satisfacer el principio de igualdad, la acción pública basada en estereotipos estadísticos debe evitar diferenciar 765 S. Wolf, “Comentario”, op. cit., p. 109. Ibid., p. 110. 767 C. Taylor, “La política del reconocimiento”, op. cit., p. 44. 768 A. Appiah, “Stereotypes and the Shaping of Identity”, California Law Review, vol. 88, nº 1, 2000, pp. 41-53. 766 396 injustificadamente a individuos cuyas características no se corresponden con el modelo. Las otras dos clases de estereotipo son más interesantes a nuestros fines: Appiah califica las creencias falsas acerca de un individuo o grupo de “falso estereotipo” e invoca supuestos típicos relacionados con los grupos étnicos de quienes se predica su ignorancia, deshonestidad, insolidaridad, etc. En cambio, los “estereotipos normativos”, no contienen una explicación de cómo es o se comporta un grupo, sino que establecen patrones acerca de cómo debería comportarse el individuo para encajar adecuadamente con las normas –que pueden estar basadas en estereotipos falsos– asociadas con la pertenencia al grupo. A la exigencia a las empleadas en una empresa que vistan de determinada forma que no se les exige a los trabajadores de sexo masculino suele invocarse un patrón normativo de feminidad que involucra, por ejemplo, el llevar faldas. Por lo que se refiere a los falsos estereoti