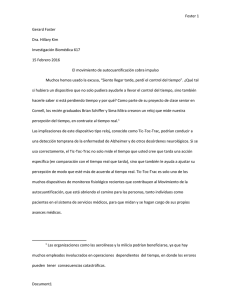BAJO TIERRA
Anuncio
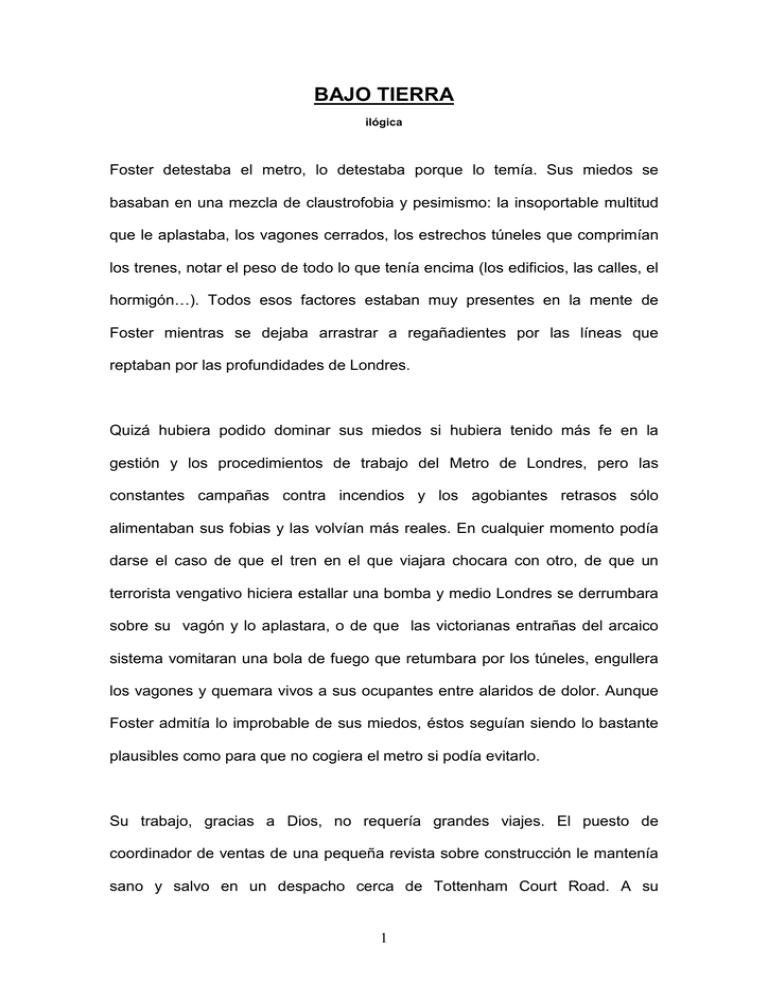
BAJO TIERRA ilógica Foster detestaba el metro, lo detestaba porque lo temía. Sus miedos se basaban en una mezcla de claustrofobia y pesimismo: la insoportable multitud que le aplastaba, los vagones cerrados, los estrechos túneles que comprimían los trenes, notar el peso de todo lo que tenía encima (los edificios, las calles, el hormigón…). Todos esos factores estaban muy presentes en la mente de Foster mientras se dejaba arrastrar a regañadientes por las líneas que reptaban por las profundidades de Londres. Quizá hubiera podido dominar sus miedos si hubiera tenido más fe en la gestión y los procedimientos de trabajo del Metro de Londres, pero las constantes campañas contra incendios y los agobiantes retrasos sólo alimentaban sus fobias y las volvían más reales. En cualquier momento podía darse el caso de que el tren en el que viajara chocara con otro, de que un terrorista vengativo hiciera estallar una bomba y medio Londres se derrumbara sobre su vagón y lo aplastara, o de que las victorianas entrañas del arcaico sistema vomitaran una bola de fuego que retumbara por los túneles, engullera los vagones y quemara vivos a sus ocupantes entre alaridos de dolor. Aunque Foster admitía lo improbable de sus miedos, éstos seguían siendo lo bastante plausibles como para que no cogiera el metro si podía evitarlo. Su trabajo, gracias a Dios, no requería grandes viajes. El puesto de coordinador de ventas de una pequeña revista sobre construcción le mantenía sano y salvo en un despacho cerca de Tottenham Court Road. A su 1 apartamento de Hammersmith podía llegar con la misma facilidad, aunque no con la misma rapidez, con el autobús número Nueve que con la línea de Piccadilly. Y así, con los años, había llegado a una solución bastante aceptable. Tenía que levantarse media hora más temprano por la mañana y pasar menos tiempo en casa por la noche pero eso suponía pagar un precio muy pequeño por su tranquilidad espiritual. Sin darse cuenta, el miedo había determinado su vida: dejó de lado a los amigos que no vivían cerca de rutas de autobús, ignoró los lugares a los que no era fácil llegar por la superficie y grandes partes de la ciudad se volvieron, aunque de forma inconsciente, territorio vedado. A lo mejor si Foster se hubiera comprado un coche, puesto que sabía conducir, su vida social habría sido más animada pero lo había pospuesto demasiadas veces como para que el proyecto tuviera visos de hacerse realidad. Si Foster hubiera sido capaz de expresar sus temores más a menudo puede que los hubiera llevado mejor pero se los había guardado por miedo a hacer el ridículo, así que al final arraigaron en su mente y allí se quedaron, como una mancha oscura. En las escasas ocasiones en las que se había visto obligado a aventurarse bajo tierra (una cita en el hospital de Saint Bartholomew, un dantesco viaje a Heathrow), se había pasado el recorrido en un estado de abyecto terror, sentado en el borde del asiento y reaccionando histéricamente a cada chillido torturado del vagón como si se trataran de presagios de destrucción inminente. Y aún así, a pesar de aborrecerlo con todas su fuerzas, Foster se estaba planteando bajar las escaleras de la estación de Piccadilly Circus. Estaba 2 lloviendo a mares, peor que a mares: caían del cielo grandes cortinas de lluvia que un viento helado se encargaba de dispersar. Eran las seis y media y todos los demás autobuses ya habían pasado cinco veces. Foster se sumió en un estado de irritación cada vez mayor al ver a los Catorces que desfilaban de dos en dos e incluso de tres en tres al doblar por Haymarket aunque no quisiera subirse nadie. Del mismo modo, bandadas de Diecinueves vacíos seguían su recorrido por el puente de Battersea, como hacían todos los demás autobuses que paraban en la parte alta de Piccadilly excepto el suyo. Lo que burlonamente parecía un número Nueve que rodaba lento y ruidoso a través de la lluvia se convertía en un Veintiuno cuando se acercaba. Foster estaba lo bastante congelado y lo bastante mojado como para plantearse entrar en el ambiente más cálido y, sin lugar a dudas más seco, del metro. Al fin y al cabo sólo tardaría diez o quince minutos, se leería el Standard y ya estaría en casa. La hora punta estaba llegando a su fin y el clima había desanimado a la gente de quedarse en el West End, así que al menos estaba seguro de que encontraría un asiento libre. Estaba decidido. Miró el reloj con grandes aspavientos, chasqueó la lengua para que los que le rodeaban captaran sus intenciones y se dirigió hacia el paso de cebra. La lluvia arreció. Caían del cielo unos aluviones que después rebotaban sobre las aceras inundadas. Arco en ristre, Eros maldijo a los cielos cuando Foster entró en la estación. 3 Todo el mundo chorreaba bajo la suave luz dorada del hall remodelado. Al parecer, la mayoría había entrado para guarecerse de la lluvia. De repente, a Foster le entró el impulso de unirse a ellos, de esperar a que pasara la tormenta y volver a la parada. Sin embargo, con un gran esfuerzo de voluntad caminó con decisión hacia la máquina y se compró un billete. Eso le haría bien. Demostraría que aún era capaz de superar el miedo en caso de necesidad y que, por tanto, éste se basaba en el sentido común y no en una neurosis. La puerta de entrada se tragó el ticket y lo vomitó mientras pasaba al otro lado. Las escaleras mecánicas bostezaban esperando para llevarle a las entrañas de la estación, se subió y miró su distante punto de destino. Era extraño sentir vértigo bajo tierra. Pizzas y hamburguesas pasaban junto a él marcando el descenso. En su momento, la longitud de estas escaleras móviles le había llenado de admiración: eran un monumento a la ingenuidad de sus creadores y llevaban con elegancia a infinitas cantidades de pasajeros arriba y abajo. Ahora su extensión le desanimaba porque le hacía pensar en la profundidad a la que estaba descendiendo bajo la ciudad. Además, su vejez le ponía nervioso y le recordaba lo decrépito que estaba todo el sistema. Observó las caras que iban apareciendo ante él, alzadas expectantes ante el regreso a la superficie, o eso le parecía a él. ¿Compartían sus miedos? ¿Les aliviaba volver al aire libre? ¿O era él el único angustiado? Los sonidos enlatados de un músico del metro se oyeron más fuerte mientras los escalones se aplanaban y le depositaban en el pasillo. Un hombre de 4 negocios impaciente le empujó al pasar corriendo sin esperanzas hacia un tren distante que ya se iba. Foster se felicitó mentalmente por su calma y tranquilamente dobló la esquina hacia la segunda escalera mecánica, la que le llevaría hasta el andén de la línea de Piccadilly. Ahí abajo la luz parecía más brillante y el aire, más seco porque ya no estaba sujeto al mal tiempo que reinaba en las calles. De hecho, en ese momento se le ocurrió que una de las ventajas del sistema de transporte subterráneo era la estabilidad atmosférica. Los pasajeros esperaban el metro sin congelarse ni empaparse. Uno se sentía como en una especie de refugio subterráneo, por eso a Foster le extrañó ver charcos en el suelo al llegar abajo. - Llevamos todo el día con goteras – le dijo un músico callejero de aspecto malhumorado mientras dejaba la guitarra en el suelo –. Este maldito lugar se está cayendo a pedazos - Foster trató de esbozar una sonrisa cómplice, como si el ruinoso estado de la estación le hiciera gracia. Echó un par de monedas en la gorra vacía del músico y cruzó la arcada por la que descendía el túnel que llevaba a los trenes. Qué expresión tan adecuada era “Tubo1”, pensó Foster en la última etapa de su periplo hacia el andén de la línea de Piccadilly, porque no sólo se refería a los túneles que recorría el metro sino también a los pasillos que usaban los peatones. 1 En el Reino Unido, al metro de Londres se le llama popularmente “the Tube” (“el Tubo”). 5 Una ráfaga de aire le dio en la cara, anunciando la inminente llegada de su tren. Corrió los últimos metros y jadeando llegó al andén, que estaba asombrosamente vacío. Los vagones grises entraron aullando por la negra boca del túnel y en cuanto pararon, las puertas se abrieron automáticamente. Foster saltó dentro y se sacudió el agua que le había caído encima. Las puertas se cerraron mientras buscaba un asiento libre en el vagón casi desierto. Sus escasos ocupantes se ocultaban tras el periódico. Esperó a que el tren se pusiera en marcha pero el andén permaneció inmóvil. Leyó un anuncio de las Kelly Girls escrito como si fuera la entrada de un diario. Fuera lo que fuera una Kelly Girl, su vida era un rollo. El mundo exterior dio una sacudida y volvió a quedarse quieto. A Foster le costó dominar una oleada de pánico. Lo había estado haciendo muy bien pero, al parar, había dejado que los miedos habituales comenzaran a invadirle de nuevo. ¿Y si el tren se quedaba ahí parado? ¿Y si las puertas no se abrían? ¿Y si había un incendio? ¿Y si había una bomba? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Una espiral de hipótesis negativas le aceleró el pulso. - Basta – se dijo con firmeza, tratando de volver a la realidad antes de perder totalmente la noción de las cosas. - Es por culpa de la lluvia – le dijo el hombre que se sentaba enfrente, cosa que no mejoraba la situación. A no ser que las cosas hubieran cambiado mucho desde su último viaje en metro, hablar con los compañeros de viaje no estaba bien visto. 6 – He dicho que es por culpa de la lluvia – Era inútil. Foster había sido elegido para entablar conversación con ese pasajero tan inusualmente comunicativo, tanto si le apetecía como si no. - Cuando se mete la lluvia, afecta a los raíles. Se acortan - Foster no estaba muy seguro de querer oír eso. Ya le costaba bastante dominar sus propios miedos imaginarios como para tener que escuchar los de otro. –. Yo antes trabajaba en los túneles, ¿sabe usté? - ¿De verdad? – respondió obedientemente Foster. Sin embargo, notó que le picaba la curiosidad, muy a pesar suyo, porque la gente suele sentirse intrigada por las cosas que teme morbosamente. - Sí, antes era conductor. Empecé justo después de que abrieran la estación de Leicester Square - Foster le miró incrédulo. Las pocas hebras de pelo gris que adornaban la cabeza del hombre insinuaban una edad avanzada pero la piel lustrosa y sonrosada desmentía en principio que tuviera más de sesenta años. –. En 1935, lo recuerdo como si fuera ayer: Quince añitos tenía yo. – Al fondo del vagón crujieron unos cuantos Standards, enarbolados como para defenderse de una autobiografía tan excesivamente indiscreta, pero él prosiguió sin inmutarse. – Se inundó uno de los túneles de la línea Norte, aunque estábamos en mayo. Tuvieron que desviar unos cuantos trenes de vapor que venían del otro sentido pa’ que la línea siguiera funcionando. - ¿Tenían trenes de vapor… aquí abajo? – Foster daba por sentado que el metro siempre había sido eléctrico. - Pos claro. Hasta los años 60. – De repente, el tren volvió a la vida con un estremecimiento y se dirigió hacia Green Park. 7 - Creía que no íbamos a salir nunca. A veces da la impresión de que este sitio se nos va a derrumbar encima. - ¡Bah! No corremos ningún peligro, joven. En aquella época sabían cómo hacer las cosas. A veces se va la luz pero estos túneles se construyeron pa’ que durasen. Hasta los que ya no se usan están aún en buen estao. - ¿Como que “los que ya no se usan”? - Hay un montón de líneas extra que se construyeron al empezar la guerra. Seguro que no sabía que había una entre Whitehall y el palacio. - No, no tenía ni idea. - Y, bueno, también está la línea de la Coronación. – Había un deje de orgullo conspiratorio en el tono del hombre, como si le estuviera revelando un secreto celosamente guardado. - ¿La línea de la Coronación? ¿Qué línea es esa? - Era una extensión de la antigua línea Metropolitana que iba desde Paddington hasta Farringdon a finales del siglo pasao. Cruzaba Shepherd’s Bush, Kensington, Hyde Park Corner, subía hasta el West End y volvía a Farringdon pasando por Holborn. De hecho, ahora estamos recorriendo una parte. - ¿De verdad? – Foster estaba realmente intrigado. - Sí. Este tramo de la línea de Piccadilly entre Holborn y Green Park formaba parte de la otra. Por descontao que tenía un montón de estaciones propias que ya no se usan, como Sussex Square, Craven Hill o Moscow Road. Construyeron edificios encima de las estaciones pero aún existen. - ¿Por qué no las usan? Yo diría que a Londres no le vendría mal otra línea. - No pueden. Tendrían que echar abajo la mitá de edificios de oficinas de Londres p’abrir las estaciones. – Miró por la ventanilla la negrura que se 8 extendía más allá. – De todas formas, seguro que aún están “prohibidas”. Green Park apareció ante ellos interrumpiendo la conversación pero Foster estaba demasiado fascinado como para permitir una pausa. - ¿Qué quiere decir con que están “prohibidas”? El hombre le miró como si le estuviera evaluando, decidiendo si valía la pena confiarle tal información. Debió de llegar a una conclusión positiva porque se inclinó hacia delante y bajó la voz. - Bueno, no la habían utilizao desde principios de siglo porque era de una compañía que quebró. La línea de Piccadilly se abrió en 1906 y la de la Coronación había cerrao un par de años antes por lo menos. Pero en el 37, cuando empecé a trabajar aquí, habían empezao a prepararse pa’ la guerra (así me enteré yo de que iba a haber guerra) y se decía que iban a usar el metro de refugio antiaéreo. O sea, que iban a abrir toda la línea de la Coronación y bajar camas, como una especie de dormitorio gigante. Algunos de mis compañeros trabajaron en las obras de limpieza pero luego el ejército se hizo cargo. Me supongo de que cambiarían de idea porque no la llegaron a usar pa’ los civiles. - ¿Quiere decir que al final la usaron para ellos? - Eso es lo que nosotros nos pensábamos. Mire usté, la línea de la Coronación es la más profunda de Londres. El ejército decidió que era el sitio perfecto para hacer pruebas (se suponía que iban a probar todas las armas secretas habidas y por haber) y durante la guerra toda la línea fue zona restringida. – Green Park se deslizó hacia atrás, sustituida por la negrura conspiratoria del túnel. – Pero cuando acabó siguió siendo zona prohibida. Corrieron rumores pa’ tós los 9 gustos. Se decía que habían encontrado cosas. – Hizo una pequeña pausa pero Foster no pudo resistir la tentación de pedirle que se explicara. - ¿Qué quiere decir con eso de que “encontraron cosas”? ¿Qué tipo de “cosas”? Su compañero se inclinó aún más hacia delante y volvió a bajar la voz. - Cosas raras – susurró – Túneles que no eran obra humana y que bajaban aún más. – Hizo un gesto significativo con el dedo. – Y trastos antiguos como los de los museos: jarras, pedernales, lanzas… - ¡Lanzas! - Huesos, calaveras… tó tipo de cosas. - ¿Insinúa que había una comunidad prehistórica aquí abajo? - Yo no insinúo nada. Yo sólo digo lo que me han contao. De todas formas, no fue sólo por lo que encontraron. Se decía que habían desaparecío unos soldaos que se fueron a explorar un túnel y ya no volvieron. - No lo entiendo. ¿Adónde iban a haber ido? El hombre se encogió de hombros teatralmente. - ¿Quién sabe? Yo sólo le digo una cosa: que no me extraña ná. Cada conductor tiene una historia que contar. En el último turno se ve cada cosa…. Hasta decían que había desaparecío un tren entero con tós los pasajeros. - No me lo creo. - Pos yo sí. Hay cosas muy antiguas ahí abajo, cosas con las que es mejor no meterse. Me acuerdo de cuando limpiábamos los túneles. Teníamos que barrerlos cada noche porque si no los raíles se atascaban con tanto pelo. Oía cosas raras, parloteos y arañazos, como los monos del zoo. De repente el tren se paró, aunque Hyde Park Corner aún quedaba un poco lejos. Foster se puso en tensión y se aferró al asiento con los dedos 10 agarrotados por el miedo. Esto era lo que más odiaba, quedarse parado entre dos estaciones, porque de repente se daba cuenta de dónde estaba, a cientos de metros bajo la superficie, congelado en hormigón. Se le debía ver la angustia en la cara porque su compañero intentó animarle. - Vamos, que no hay de qué preocuparse. Sólo es un parón. Un tren se retrasa en una estación y el que viene detrás tiene que quedarse ande está. Es usté un tipo nervioso, ¿eh? – Foster se puso a juguetear con el pelo y a pellizcarse la piel del cuello, como solía hacer cuando se ponía nervioso. Los demás pasajeros seguían escudándose resueltamente tras los periódicos, aunque algunos pasaban las páginas con más vigor del estrictamente necesario. - A… a veces me entra un poco de claustrofobia – acertó a decir, muy consciente de lo estúpido que debía parecerle tener miedo a ese curtido habitante de las profundidades. - Tranquilo. No nos estaremos mucho rato aquí paraos. Aunque haya un problema, la prioridá es que el metro siempre esté en marcha. La luz se volvió más tenue y parpadeó. Durante un terrible instante, Foster pensó que iban a quedar abandonados a la oscuridad más completa pero enseguida volvió a su intensidad habitual. El metal crujió y chirrió de una forma espantosa cuando volvieron a ponerse en marcha. - ¡Se lo dije! – exclamó el hombre triunfalmente. Foster se calmó un poco. Trató de recordar lo que iba a preguntarle pero el pánico le había quitado las preguntas de la cabeza. - Ya ve, aquí abajo estamos seguros – seguía diciendo su compañero –. Totalmente a salvo. Me he tirao aquí toda la vida y nunca me ha pasao ná malo. 11 El tren empezó a aminorar la marcha porque se acercaban a la siguiente estación. Foster tuvo que admitir que se sentía tentado a bajarse. Seguro que la lluvia había amainado un poco y desde Hyde Park Corner tanto podía coger el Nueve como el Diez. Además, podría fumarse un cigarrillo mientras esperaba. Cogió el maletín y se puso en pie, preparado para bajarse en cuanto se abrieran las puertas. - ¿Se baja usté aquí, pues? – le dijo el hombre con una sonrisa. - Sí, sí. Gracias por la clase de historia. Ha sido muy interesante. El tren aminoró y se detuvo. Foster escudriñó por las ventanillas mientras esperaba a que se abrieran las puertas. En el letrero, claramente iluminado por lámparas de gas, ponía Cumberland Gate. Las puertas se abrieron y dieron paso al silencioso andén. No había ni un alma, aunque Foster vio unos archivadores verdes absurdamente apoyados contra la pared que tapaban un enorme anuncio de Ovaltine. - Debo haber perdido la cuenta de las estaciones – le dijo al hombre, que seguía sonriendo. Antes de que pudiera decidir si se bajaba o no, las puertas volvieron a cerrarse y el tren prosiguió la marcha. No muy seguro de lo que tenía que hacer, Foster volvió a su asiento. A ninguno de los otros pasajeros parecía preocuparle la desaparición de Hyde Park Corner. Seguían decididos a ocultarse detrás el periódico. Sólo se les veían las manos: gordas, sonrosadas y sin uñas. - Cuando me jubilaron, no soportaba la vida allí arriba. La verdá es que no estaba acostumbrao. – El hombre había retomado su autobiografía, de forma poco considerada en opinión de Foster, que notó cómo se reavivaban las ascuas del pánico. – Seguí bajando yo solo y exploré un poco. No podía 12 creerme lo que encontré. Me acogieron muy bien así que decidí quedarme. Se está mucho más seguro ahí abajo. Como a una señal, cerraron todos los periódicos a la vez. Sólo entonces cayó Foster en la cuenta de que todos tenían titulares diferentes que hablaban de acontecimientos muy lejanos en el tiempo. - De vez en cuando nos gusta ponernos ropa y salir a dar una vuelta, a ver qué encontramos. A Foster le recordaron a unos monos de feria grotescamente vestidos de persona, aunque esas parodias del género humano no tenían pelo y sí unos enormes ojos ciegos y unos labios blandos y húmedos. La luz se apagó antes de que pudiera estudiarlos de más cerca. - Y me han enseñao tantas cosas… - Aunque estaban a oscuras, Foster notó que descendían a una velocidad vertiginosa y hubiera chillado si no le hubieran metido unos dedos en la boca. - No va a creerse lo que hay ahí abajo – repitió el hombre con perversa alegría mientras el tren aullaba por las antiguas entrañas de Londres. 13