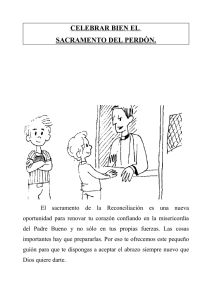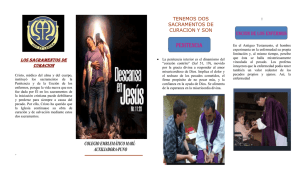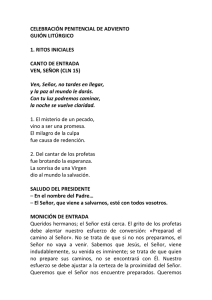fuerza salvífica de la liturgia
Anuncio
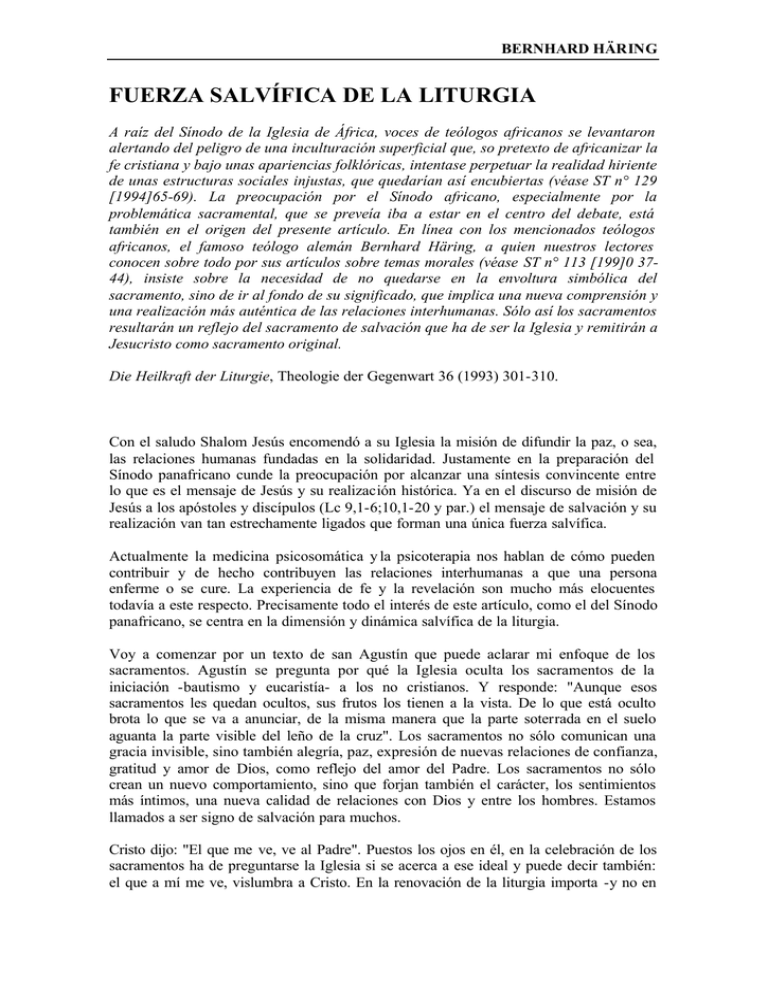
BERNHARD HÄRING FUERZA SALVÍFICA DE LA LITURGIA A raíz del Sínodo de la Iglesia de África, voces de teólogos africanos se levantaron alertando del peligro de una inculturación superficial que, so pretexto de africanizar la fe cristiana y bajo unas apariencias folklóricas, intentase perpetuar la realidad hiriente de unas estructuras sociales injustas, que quedarían así encubiertas (véase ST n° 129 [1994]65-69). La preocupación por el Sínodo africano, especialmente por la problemática sacramental, que se preveía iba a estar en el centro del debate, está también en el origen del presente artículo. En línea con los mencionados teólogos africanos, el famoso teólogo alemán Bernhard Häring, a quien nuestros lectores conocen sobre todo por sus artículos sobre temas morales (véase ST n° 113 [199]0 3744), insiste sobre la necesidad de no quedarse en la envoltura simbólica del sacramento, sino de ir al fondo de su significado, que implica una nueva comprensión y una realización más auténtica de las relaciones interhumanas. Sólo así los sacramentos resultarán un reflejo del sacramento de salvación que ha de ser la Iglesia y remitirán a Jesucristo como sacramento original. Die Heilkraft der Liturgie, Theologie der Gegenwart 36 (1993) 301-310. Con el saludo Shalom Jesús encomendó a su Iglesia la misión de difundir la paz, o sea, las relaciones humanas fundadas en la solidaridad. Justamente en la preparación del Sínodo panafricano cunde la preocupación por alcanzar una síntesis convincente entre lo que es el mensaje de Jesús y su realización histórica. Ya en el discurso de misión de Jesús a los apóstoles y discípulos (Lc 9,1-6;10,1-20 y par.) el mensaje de salvación y su realización van tan estrechamente ligados que forman una única fuerza salvífica. Actualmente la medicina psicosomática y la psicoterapia nos hablan de cómo pueden contribuir y de hecho contribuyen las relaciones interhumanas a que una persona enferme o se cure. La experiencia de fe y la revelación son mucho más elocuentes todavía a este respecto. Precisamente todo el interés de este artículo, como el del Sínodo panafricano, se centra en la dimensión y dinámica salvífica de la liturgia. Voy a comenzar por un texto de san Agustín que puede aclarar mi enfoque de los sacramentos. Agustín se pregunta por qué la Iglesia oculta los sacramentos de la iniciación -bautismo y eucaristía- a los no cristianos. Y responde: "Aunque esos sacramentos les quedan ocultos, sus frutos los tienen a la vista. De lo que está oculto brota lo que se va a anunciar, de la misma manera que la parte soterrada en el suelo aguanta la parte visible del leño de la cruz". Los sacramentos no sólo comunican una gracia invisible, sino también alegría, paz, expresión de nuevas relaciones de confianza, gratitud y amor de Dios, como reflejo del amor del Padre. Los sacramentos no sólo crean un nuevo comportamiento, sino que forjan también el carácter, los sentimientos más íntimos, una nueva calidad de relaciones con Dios y entre los hombres. Estamos llamados a ser signo de salvación para muchos. Cristo dijo: "El que me ve, ve al Padre". Puestos los ojos en él, en la celebración de los sacramentos ha de preguntarse la Iglesia si se acerca a ese ideal y puede decir también: el que a mí me ve, vislumbra a Cristo. En la renovación de la liturgia importa -y no en BERNHARD HÄRING último lugar- evitar toda solución de continuidad entre cultura y religión. Cada creatura es potencialmente un símbolo que manifiesta al Creador. Todos los cristianos estamos llamados a ser "sacramento de salvación" en el sentido más amplio de la expresión. Esto se muestra ante todo en las relaciones con Cristo y en Cristo con el Padre y con nosotros. Si los símbolos de nuestra liturgia no logran ser de nuevo, siempre y en todas partes, signos atractivos de nuestra misión, de la acción de Dios en el mundo y en la historia, nos hacemos responsables de que el mundo no experimente la presencia de Dios. La simbolización correspondiente brota del corazón mismo de nuestra fe, que ha de hacer un gran esfuerzo por captar la longitud de onda de la cultura actual. La unicidad de la liturgia latina, tan celosamente custodiada durante siglos, resultó catastrófica á este respecto, tanto en China, en África y entre los nativos del continente americano, como entre nosotros: lo opuesto al misterio de la encarnación y a la historicidad de la salvación. Sacramentos y relaciones humanas En su ser más profundo, la salvación va estrechamente ligada a las relaciones interhumanas y a sus presupuestos. No hay que olvidar que el mensaje y la acción salvífica de Jesús tiene mucho que ver con la manera amorosa y alentadora que tenía de tratar con las personas. El Evangelio lucano, en el que el tema de la salvación es central, nos lo indica claramente cuando afirma: "Muchos se arremolinaban en torno a él. Todos querían escucharle y ser curados de sus enfermedades (...). La gente quería tocarle, pues de él salía una fuerza que les curaba a todos" (Lc 6,17-19). Todo refleja aquí su singular relación con el Padre. Pertenece al núcleo de la fe y de la teología el presentarnos el misterio de la Trinidad de Dios como expresión de las relaciones esenciales: el Padre es totalmente él mismo al engendrar al Hijo en el hálito del Espíritu. Y el Hijo es totalmente él mismo al darse al Padre en el mismo impulso de amor. Y el Santo Aliento (Espíritu) de Dios es totalmente él mismo, persona, como eterno acontecer originario del amor mutuo. Jesús -Dios hecho hombre- es totalmente asumido en esas relaciones divinas. Y es él quien nos introduce en esas relaciones. Así lo expresa magníficamente el propio Jesús en la ple garia antes de su partida (Jn 17). El personalismo cristiano y nuestra aproximación al misterio del amor salvífico de Dios nos manifiestan la importancia de las relaciones personales interhumanas y nos plantean la pregunta: ¿son éstas realmente salvíficas? De ahí que en el planteamiento de lo que es normativo, la teología moral renovada, se desvincule de una concepción estática del derecho natural y se concentre en la cuestión de las relaciones humanas. Aquellas normas que, por más que se prescriban o se insista en ellas, dificultan las relaciones humanas o las intoxican, por esta misma razón hay que rechazarlas de entrada. En positivo: las cuestiones relativas a la concepción de la Iglesia, a los ministerios eclesiales, a la liturgia y a la ética hay que resolverlas preponderantemente en función de unas relaciones humanas sanas y salvíficas y de las relaciones originales de fe, confianza y amor "en Cristo" para con Dios. Desde esta óptica, vamos a tratar ahora de cada sacramento. 1. Celebración del bautismo y vida bautismal. Resultaba tristemente alienante el hecho de que en la Iglesia preconciliar se considerase el bautismo como la ablación de una BERNHARD HÄRING mancha (del pecado original) del alma del niño. El bautismo, además de ser otra cosa, es infinitamente más que todo eso: incorporación amorosa y liberadora en la comunidad salvífica y liberación de la opresión de la injusticia que amenaza a todos. El bautismo nos introduce en la comunión que procede del amor del Dios trinitario y nos consagra al amor. Esto hace posible y a la vez exige una opción fundamental por la solidaridad liberadora y al propio tiempo por la calidad de las relaciones humanas que le corresponde. Somos bautizados en el nombre de Jesús, fuente primigenia de todas las relaciones sanas y liberadoras. Por esto en todos los símbolos y ritos ha de brillar Cristo, el sacramento original. Sólo así puede hablarse del bautismo como liberación del "pecado original", como un sí, lleno de fe, a la solidaridad universal de todos en Cristo. La correcta celebración del bautismo ha de establecer unas relaciones liberadas y liberadoras. La familia cristiana celebra agradecida el niño como don del amor de Dios, como miembro de la comunidad salvífica y como templo del Espíritu Santo. Leónidas, padre de Orígenes, no pasaba por junto a la cuna de su hijo sin inclinarse, porque - le decía a su sorprendida esposa- "en Orígenes honramos al templo del Espíritu Santo". Hace unos veinticinco años bauticé en USA a un nieto de una colaboradora mía. El momento de mayor emoción fue cuando dimos personalmente gracias a Dios por ese gran don. Algún tiempo más tarde, una familia judía, que había asistido a la celebración por razones de amistad, me escribió que aquella acción de gracias fue la ocasión de que deseasen otro hijo y que Dios había colmado su deseo. Si la liturgia es lo que debe ser, la acogida de un nuevo "hijo de Dios" se convierte en proyecto de relaciones liberadoras en la familia y más allá de ella. 2. La confirmación. En este sacramento celebramos la incorporación del bautizado en el bautismo de Jesús en el Espíritu y también en el bautismo en el Espíritu que recibieron los discípulos en Pentecostés. Con esto recibimos la llamada a ser testimonios de una fe madura. El cristiano confirmado ha de comprender y ha de aprender a amar cada vez más esa llamada a la madurez y a la responsabilidad dentro de la Iglesia. A esa llamada le corresponde una ética y una pedagogía moral cristiana que capacita para una corresponsabilidad madura y deja tras sí todas las formas indignas de una ética pasiva centrada en la pura obediencia. La fe del que vive su confirmación se opone a toda forma de triste moralismo, a la multiplicación de preceptos y de normas mal fundadas. La Iglesia ha de celebrar la confirmación y ha de permanecer fiel a su misión, de forma que la fe cristiana pueda contagiar su alegría y su entrega valiente a la corresponsabilidad. Si celebramos correctamente la confirmación y seguimos su consigna, entenderemos aquello de "servid al Señor con alegría". 3. La eucaristía. La celebración eucarística ha de depararnos siempre de nuevo la experiencia de fe de la última cena: la nueva familia de Dios con Jesús se reúne en torno a la mesa de la gracia, de manera que todos los que concelebran el amor de Jesús se sienten comunidad de discípulos y aprenden día a día qué significa amarse con el amor de Jesús. Por la eucaristía participamos en el diálogo entre Jesús y el Padre y en la ardiente plegaria de Jesús para que todos seamos uno. El nuevo "Catecismo de la Iglesia BERNHARD HÄRING Católica" subraya con razón que la eucaristía constituye el corazón de la vida cristiana. Pero de ahí sólo saca como consecuencia que cada uno ha de cumplir con el precepto dominical, y no la exigencia más fundamental respecto a los pastores de la Iglesia de hacer posible normalmente la celebración eucarística en todas las comunidades, en todas las razas y culturas. Esto no puede estar pendiente de una tradición que asigna la presidencia de la eucaristía sólo a célibes. Del Vaticano II se deducen una serie de exigencias pastorales que no se han cumplido. Ante todo la activa participación de todos. Hemos de considerar al sacerdote como "uno de nosotros". En este sentido, una misa doméstica con enfermos o con el vecindario se acerca más al modelo originario de la cena del Señor con sus discípulos que una misa papal en un gigantesco estadio. También esto último puede tener su significado, si la liturgia es celebrada normalmente en todas las comunidades más o menos grandes y se hace de una forma inculturada. 4. El sacramento del orden. Este sacramento está al servicio de la misión salvífica de la Iglesia. Cuanto más el que lo recibe se asemeje a Cristo que no vino a ser servido, sino a servir, tanto más Cristo podrá actuar por su medio. El diaconado no es un escalón para "subir más alto", sino un paso adelante para afianzarse en la actitud de servicio. No hemos sido llamados y consagrados para asumir dignidades y títulos honoríficos. Cuando el obispo impone al sacerdote la casulla, le dice: "El auténtico vestido sacerdotal es el amor". Toda actitud de imposición triunfalista, tanto en la liturgia como en el trato con los demás, le resta, a la existencia y actividad sacerdotal, participación en la fuerza salvífica de Cristo. Me entran escalofríos cuando pienso en las ceremonias papales de hace cincuenta años. ¡Y qué oposición se levantó cuando Pío XII se propuso simplificar el ceremonial! En la armonía y en la amistad entre obispos, sacerdotes y diáconos, y quedando libres de todo clericalismo, nos juntamos en torno a Cristo, que nos enseña la adoración de Dios en espíritu y en verdad. 5. El sacramento del matrimonio. La comprensión más profunda, por parte del Vaticano II, del matrimonio como alianza de amor contiene una fuerza salvífica que no posee la acentuación unilateral dé la índole contractual. Cuanto más conscientes son las parejas cristianas de ser asumidas en la alianza de amor entre Cristo y la Iglesia, tanto más capaces se sienten de dar testimonio de Cristo. Saben que son llamados a ser imagen del amor de Dios el uno para el otro, para los hijos y para los demás. Cuanto más se complementen en su diversidad, tanto más se acercarán ellos y acercarán a sus hijos a Dios en su amor paternal- maternal. El esfuerzo constante por ser espejo de la nueva alianza de amor uno para el otro hará que se estrechen y profundicen las relaciones mutuas, con los hijos, con la familia y con los amigos. El matrimonio cristiano es la escuela de aquel amor que vence al mal con el bien, que glorifica a Dios, padre de benignidad, y a Jesús, sacramento de la misericordia, con el amor que perdura y que siempre sabe perdonar. Ningún moralismo arbitrario o estrecho de miras puede amargarles a las parejas el gozo en el ejercicio de la intimidad de su amor. Pues ese amor gozoso, tierno, fiel, afianza tanto su fidelidad como su capacidad de irradiación. La celebración litúrgica del matrimonio no es punto de llegada, sino un punto de partida de una vida en la que el BERNHARD HÄRING amor ha de ir creciendo y ha de convertirse en "sacramento" de la felicidad de la pareja y de la familia. 6. La unción de los enfermos. Partiendo del testimonio de la carta de Santiago (St 5,1416), la tradición ha subrayado la dimensión salvífica de este sacramento. Con otros muchos soy de la opinión de que este texto no se refiere directamente al ministerio sacerdotal, como hoy se da, sino a los ancianos como representantes del pueblo sacerdotal de Dios. Una experiencia ayudará a aclarar esto. Cuando, a partir de 1963, comencé a difundir la idea de las casas-escuela de oración, las religiosas del Inmaculado Corazón de María de Monroe/Michigan levantaron una casa- modelo. Muy pronto las hermanas de esa comunidad comenzaron a visitar a los enfermos del barrio para rezar con ellos y levantarles el ánimo. El Card. Dearden, obispo de la diócesis, les permitió llevar la comunión a los enfermos. El ejemplo cundió y el resultado fue que el cardenal recibió gran cantidad de cartas de los enfermos, en las que le pedían que las hermanas pudiesen también administrarles el sacramento de la unción. Razón: el sacerdote viene y se va con prisas; en cambio, las hermanas tienen tiempo para escucharnos, entender mejor el sentido de la enfermedad, consolarnos y animarnos. La Iglesia tiene plenos poderes para acercar la liturgia a la vida y para inculturarla. Esto pertenece a su doble misión: anunciar la salvación y realizarla. La Iglesia como sacramento de reconciliación Sólo se puede entender la dimensión y la dinámica terapéutica del sacramento de la penitencia, si se considera a la Iglesia, en su conjunto y en todas sus dimensiones, como sacramento de la reconciliación y la salvación. En su vida, la Iglesia ha de ir haciéndose el vivo retrato del siervo de Dios que no vino a juzgar, sino a salvar. El sacramento fundamental de la reconciliación es el bautismo. El recién bautizado es integrado en el reino de paz de Cristo. Pero además como hija/hijo de Dios es llamado a ser constructor de la paz y reconciliador. Aquí voy a fijar mi atención en el sacramento de la penitencia y en la eucaristía, en cuanto se celebra siempre "para el perdón de los pecados". 1. El sacramento de la penitencia. Ningún otro sacramento ha experimentado tantos cambios a través de la historia como el de la penitencia. Aquí se bifurcaron los caminos de la Iglesia ortodoxa y de la Iglesia latina. Las Iglesias orientales han hecho siempre hincapié en la dimensión terapéutica, mientras el Occidente latino ha acentuado, a veces unilateralmente, la función de juez del confesor. En las Iglesias orientales perduró una conciencia de la diferencia fundamental entre la disciplina penitencial en el caso de pecados gravemente escandalosos y el sacramento de la reconciliación. En ellas, el reconocimiento de los pecados con la plegaria implorando el perdón adoptó generalmente la forma de confesión a seglares. Es una aplicación del texto de la carta de Santiago. En cambio, la forma litúrgica de alabanza a la misericordia salvífica de Dios quedó reservada a la celebración con el sacerdote. Y digo "con el sacerdote" a ciencia y conciencia, pues se trata de una celebración en la que el que se confiesa y el sacerdote alaban a Dios conjuntamente y se abren a su amor salvífico. BERNHARD HÄRING Respecto a la disciplina penitencial en el caso de los delitos gravemente escandalosos hubo siempre serias tensiones entre Iglesias. Así, en el siglo III, los obispos romanos se enfrentaron a la Iglesia africana por una concepción laxa. Sin embargo, a grandes trazos se puede afirmar que la disciplina rigurosa de la penitencia fracasó finalmente en Occidente. El vacío que quedó fue cubierto, al final de la edad antigua, por la Iglesia misionera de Irlanda. La Iglesia irlandesa mitigó la disciplina de la penitencia, pero amplió mucho el catálogo de pecados. La Iglesia romana se opuso sobre todo al principio irlandés de que el sacramento de la penitencia podía recibirse muchas veces durante la vida. Sin embargo, cuando, en el cuarto Concilio de Letrán, se abordaron las cuestiones de la confesión y de la penitencia, aquella oposición pasó a la historia y se reglamentó la praxis de la confesión anual para todos los que tuviesen conciencia de pecado mortal. En los siglos siguientes, durante la cuaresma y en las témporas, obispos y abades daban la absolución general, con la condición de confesar individualmente los pecados graves (peccata gravia, et quidem criminalia). Aquí queda clara todavía la diferencia, que la Iglesia oriental nunca ha dejado de lado, entre la disciplina penitencial en el caso de los pecados gravemente escandalosos y los otros pecados. Tan pronto como se eliminó el et quidem criminalia, surgió el conflicto nunca resuelto sobre cómo el pecador podía saber si había cometido o no pecado mortal, pues se había puesto conceptualmente al mismo nivel pecado mortal y pecado grave. Los "pecados graves" proliferaron hasta sofocar la sana conciencia. Hoy distingue la teología entre pecados graves y pecados mortales, lo cual es muy útil sobre todo en conexión con el tratado de la opción fundamental. La actual crisis, que se da en todas partes, del sacramento de la penitencia responde a múltiples causas. Sin contar con la falta de sacerdotes que hace imposible la confesión de todas las personas piadosas, está ante todo la reacción contra la comprensión de la confesión como un juicio, que ha conducido a interrogar sobre "la especie y número" de los pecados y ha desembocado muy a menudo en una escrupulosidad sin remedio. De vez en cuando, sobre todo después de la Encíclica Casti connubii, se han producido denegaciones de absolución en serie. Precisamente la dilación y la negación de la absolución le proporcionó a san Alfonso Mi de Ligorio la ocasión para propiciar un acercamiento a la tradición de la Iglesia ortodoxa. Alfonso hacía hincapié en que el confesor ha de ser reflejo de la misericordia de Dios. Sería "maestro de la ley" por lo que se refiere al gran precepto del amor y "juez" en la causa del discernimiento espiritual. Con todo, perduró hasta nuestros días en la Iglesia romano-católica un juridicismo a menudo repulsivo y una estrechez de conciencia basada en la norma externa. Esto queda de manifiesto, por ej., en la actual insistencia de las autoridades romanas en que los niños, antes de la primera comunión, se confiesen necesariamente, a veces con el argumento de que podrían haber cometido ya pecado mortal. La superación de la crisis va en la línea de aquella clara distinción que siempre se ha hecho en la Iglesia oriental, y en el constante esfuerzo por alcanzar una síntesis entre anuncio y realización de la salvación. La liturgia penitencial, con o sin absolución, y el diálogo personal constituyen pasos adela nte en esta línea y merecen la aprobación de los fieles. En la liturgia penitencial se expresa cada vez mejor la dimensión solidaria y el significado social de la reconciliación sacramental. BERNHARD HÄRING El objetivo de todas las formas de reconciliación y perdón de los pecados en la Iglesia debe ser que cada cristiano, cada comunidad y la Iglesia entera se convierta en un sacramento de salvación cada vez más visible y eficaz. Más allá de la cuestión de la obligación de confesarse, cada cristiano debería tener claro que recibirá a raudales la gracia de la reconciliación, si en su plan de vida se propone asemejarse cada vez más al Padre del cielo en el perdón y en el amor fraterno. 2. La celebración de la eucaristía "para el perdón de los pecados". Han pasado los tiempos en que la mayor parte de las personas piadosas creía que, para comulgar, había primero que confesarse. Pero no todos son conscientes de que la eucaristía misma siempre se celebra para el perdón de los pecados, para una siempre más eficaz solidaridad de la salvación. El rito penitencial del comienzo no es mero preludio, sino más bien introducción en una dimensión esencial de toda la eucaristía. Toda ella es alabanza de la misericordia de Dios y exigencia nueva de asemejarnos a él. El anuncio de la Palabra de Dios posee también una fuerza purificadora y salvadora, si todos se sienten animados por el espíritu de la alabanza a Dios e imbuidos de una memoria agradecida. Toda la celebración despertará el amor agradecido a Dios y el amor mutuo entre nosotros. La pregunta del Catecismo posttridentino sobre el número de los sacramentos ha de completarse con la siguiente pregunta existencial: ¿cuántos de nosotros se dejan transformar en "sacramentos", o sea, en signos vivientes y eficaces del amor de Dios salvífico y liberador? Y luego cada uno, en particular y en comunidad, ha de seguir preguntando cómo, con la confianza puesta en la acción de Dios, puede primero vivir y luego anunciar a los hombres la salvación, de suerte que ésta sea una realidad. Si lo hiciésemos así, no dejaría de haber enfermedad y sufrimiento, pero no habría ya personas enfermas por nuestra culpa o por culpa de la Iglesia. No habría desgraciados que, por culpa nuestra permaneciesen sin salvación, atrapados en la insolidaridad. Tradujo y condens ó: MARIO SALA