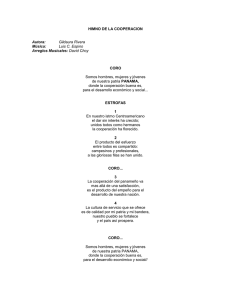En dirección contraria
Anuncio

AYER En dirección contraria Mª Ángeles Sallé En dirección contraria María Angeles Sallé Carlos y Angela son mis padres. Y a ello debo que me haya tocado andar siempre viajando al revés, como les ha sucedido a tantos emigrantes de segunda generación. Travesía río arriba buscando un lugar propio, tratando de atrapar una identidad rotunda y, a ser posible, lineal. Soy así y de aquí, éste es mi proyecto. Un empeño de valles…donde se cuelan montañas. Porque un hijo de emigrantes arranca su vida siendo una persona en exceso condicionada por un proyecto que no eligió. Que vive a caballo entre dos patrias y culturas que se dan la espalda. O más bien la espada. La primera es la de la herencia. Patria próxima o interior porque es la que representa el lenguaje básico de la familia, pero a la vez lejana o exterior, por referirse a un mundo distorsionado, transmitido, que queda al otro lado de algún mar o frontera. Esa es la cultura del origen, y origen también del destino. La segunda patria, en la que se crece, es, por lo habitual, la de la libertad y la de la propia elección. El espacio de la niñez, los amigos, la escuela, los planes que surgen corazón adentro, las primeras caricias. Una corriente que fluiría suave y armoniosamente sino fuera por la necesidad de responder, aceptando o rechazando, aquella herencia que nos identifica y desidentifica. Unas veces, debido a la obligación de rebelarse para ganar autodeterminación; otras, al convertirnos en dócil instrumento del proyecto familiar (hay que volver, volver…y además triunfar); casi siempre por acarrear, sin serlo, con ese doble fondo de nostalgia y expectativa que recorre la espina dorsal de todo emigrante. 89 Tanto si permanece como si se mueve ¡y con qué energía es capaz de hacer las dos cosas en paralelo! todo hijo de emigrantes suele estar acompañado de un equipaje contradictorio construido con muchos ingredientes comunes: es inquieto y poco conformista, o bien extremadamente sumiso, viajero y casero impenitente, le atenaza un poso de dolor producto de pérdidas de antemano aseguradas, su familia es centro neurálgico bien sea de refugio bien de encadenamiento, y la mirada se le pierde inequívocamente entre el aquí y el allá. He escuchado muchas veces que la patria es una abstracción, y seguro que tal afirmación es cierta…cuando no se está lejos de ella. Aceptamos que los sentimientos se agrandan y magnifican con la imposibilidad, con la renuncia. Así se manifiesta a veces el amor. Y los emigrantes profesan a su tierra un gran amor que la hace más viva cuanto más inalcanzable, que la cristaliza y densifica a fuerza de imaginación. Porque nada es tan verdad como el hecho de que nuestros padres ganaron un amor, su patria, al emigrar. Está lejos y la perdieron, sí, precisamente por lo cual pueden rescatarla, hacer real y concreto ese concepto difuso mediante poderosos símbolos, imágenes, rituales, sonidos, sabores y olores anclados a su espíritu. No importa de qué se huyera, de la pobreza, del tedio, de la falta de oportunidades o alicientes; desde allá lejos ese trozo de árboles, casas y cielo se hace verde, azul, de aire limpio, se viste con sus mejores galas, es siempre la más bella del baile, la elegida, el paraíso. Nosotros, los hijos, aprendemos, ya de pequeños, a pertenecer de alguna manera a ese paraíso cuyos símbolos, imágenes, rituales, sonidos, sabores y olores nos resultan ajenos y que, no estando asociados a nuestro pasado, forjarán inexorablemente nuestro futuro. Un objeto de amor, de gran amor, heredado, desconocido. Un reino al que estás obligado a rendir tributo. Se lo debes a tus padres. Al tremendo sacrificio y esfuerzo que ellos hicieron para darte un porvenir mejor. Tú y sólo tú, sangre de sangre emigrante, aportas sentido y justificación a tanta lucha. Tú, presencia nacida sobre la ausencia. ¡Cuántas veces somos nosotros los llamados a ser los protagonistas del baile con aquella bella esquiva y lejana, a culminar la conquista, a llevarla al altar! Pero ¿seguro que somos el novio? ¿Actuamos en nuestro nombre o lo hacemos por poderes? Y, todavía más ¿qué hacemos con aquella otra mujer cuyo sabor y olor sí que hemos probado y nos impregna con su aroma a café? Real y próxima, falda de colores agitándose alrededor tuyo, ojos negros que interpretan sueños, cuerpo delicioso de piel morena. AYER En dirección contraria Mª Ángeles Sallé Creando ellos su patria, hecha de renuncia y ofrenda, han creado también la nuestra. Distinta e igual. Contornos nuevos que diluyen los viejos, luz rosada donde ondeaban los violetas pero, al cabo, pérdida para compensar otra pérdida, sólido mito, alma que se agarra a un fetiche, puerto y velero. Cargar con tanta patria implica un cúmulo de vivencias que, una vez integradas, son fuente de riqueza, comprensión y amplitud de miras, pero que cuando se es niño o adolescente adquieren tintes, si se me permite, algo dramáticos. Mi estigma personal era el de ser “la españolita”. Un terrible desdoro que me hacía emplear un buen caudal de energías en andar demostrando permanentemente lo contrario. Qué no hubiera hecho yo entonces para lograr que, por mis venas, circulara sangre negra, para que los trópicos fueran parte de una larguísima historia de generaciones que se fundiera, tradición con vocación, en mi entrega presente, apasionada, a la lluvia torrencial y a las palmeras. ¿Españolita yo? ¿Por qué? Si prefería el arroz con coco, el plátano frito y los tamales a las croquetas o los calamares en su tinta (aunque traicionase, debo confesar, la tortilla de maíz por la inigualable tortilla de patatas que preparaba mi madre). Borrar las diferencias, mimetizarme, soy como tú ¿no lo ves? hazme un sitio en el rancho. ¿Qué precio? Todo mi botín. Espejo, espejito, mírame, hablo, bailo, me visto y cimbreo como panameña. Células de Caribe y Pacífico, yo así, de aquí, sólo de aquí, siempre de aquí. Todos los años, como ocurre en la mayoría de los pueblos, el mío se vestía de gala. ¡Las fiestas! Feria de ganado, caballos, bailes; ellos y su pañuelo rociado de perfume para secarle el sudor a ellas, un sudor de ritmo, de torbellino de vida en movimiento, de osadía, de contacto. ¡Qué magnífica ocasión para desfilar delante de todos enseñoreándome con nuestro traje típico! Vestido barroco de reminiscencias valencianas, doscientos bordados diferentes, primoroso estilo de recoger el compás del aire, cabeza adornada de moño recogido, atavío de hembra, de hembra caribeña. Mis padres, conscientes de que en ese gesto se jugaba mi frágil equilibrio adolescente, algún año me dieron permiso para engalanarme de pollera, exhibiendo mi arte desde lo alto de una carroza de la Cervecería Nacional. Pocas veces me sentí tan dichosa, mientras regalaba, a todo el público que seguía el desfile, una sonrisa que destilaba pertenencia, genuina, inalienable…como si fuera un anuncio de la Oficina de Turismo. 91 Ay, pero la temible amenaza ibérica nunca dejaba de cernirse sobre nosotros. Laboriosa y activa colonia, la de mis progenitores, que liderada encima por ellos, tenía un gran sentido de la participación en las efemérides populares. Y que, por si fuera poco, recreaba también sus singulares e hispanas celebraciones. Ya fuera el 19 de marzo (día del patrón carpintero y fiesta grande de mi pueblo), la Navidad, el Año Nuevo, los Reyes Magos, el 12 de Octubre…cualquiera de tales fechas suponía una inestimable oportunidad para estar presentes en la vida comunitaria a través, por supuesto, de un manojo de hijos humillados y abochornados. Pocos actos de amor, respeto o miedo a los padres alcanzará la intensidad emocional que representa la imagen de verse a uno mismo rescatando aquellos infaustos trajes regionales enviados por el antiguo Instituto de Cultura Hispánica, con los que teníamos que recorrer el pueblo al son de pasodoble. ¡Aja, toro! —¡No! de baturro jamás. —¿Qué tal este disfraz que dicen que es de catalana? —Pero ¿cómo me voy a colocar este ridículo sombrero cordobés cuatro tallas menor que la de mi cabeza? —Este de vasco es más discreto, tiene un pasar. —A ver ¡qué manía! ¿por qué será que todos los trajes de las mujeres incluyen delantalitos? Pobres señoras ibéricas ¿les tocará trabajar también los festivos? —Y a coro: Qué raros son estos españoles. El caso es que salíamos al estrado, nos fotografiaban, debíamos saludar y, las chicas, lanzar besos. El orgullo de papás y mamás, España hecha hijos, aquellos pobres hijos avergonzados, regodeándose, masoquistas, en una diferencia que se abismaba con cada uno de aquellos desfiles malditos. En Navidades fuimos pastorcitos y cantábamos villancicos… españoles, cómo no. Mientras que cada Nochevieja, nuestro equipaje a fiestas o playas consistía en grandes racimos de uvas que engullíamos, a golpe de campanilla, ante un improvisado auditorio de curiosos. Ron, uvas y son. Para dar la bienvenida después a los Reyes Magos de Oriente, exóticos y generosos monarcas, que todos los seis de enero marcaban la fecha grande de la colonia española. Tres privilegiados caballeros circulaban por la calle principal en magníficos corceles, de paso peruano. Los demás españolitos teníamos menor suerte. Habíamos de seguir la comitiva encaramados a una carroza convertida AYER En dirección contraria Mª Ángeles Sallé en gigante nacimiento. Jesús en el pesebre, la Virgen María, San José velando al niño. Hijas e hijos resignados, injustamente ajusticiados bajo aquel sol de justicia. Profesores, compañeros, peor aún, enamorados, todos fatalmente descubriendo y redescubriendo que nuestro mundo tenía otro acento, otra luz. Naturalmente, no nos libramos tampoco de sucumbir frente al más elevado tópico de lo español. ¡Olé! ¡El flamenco! —Sabrás bailarlo ¿no? —Préstame tu traje de gitana. —Pie entero, tacón, tacón, pie entero, instrucciones para emular el zapateo. —Cojo la manzana, me la como y la tiro, tres hitos para mover las manos con salero. —Permíteme que te explique, soy panameña, como tú ¿te enteras? Además, mis padres son vascos, sí, vascos y, según tengo entendido, eso está en el norte, justo al otro extremo de Andalucía, que se encuentra en el sur. Repito, no sé, ni aprenderé jamás ¡pero jamás! a bailar flamenco. Ni siquiera conozco España. —¡Déjenme en paz! ¿Cómo? ¿Que me queda bello, super bello, el traje rojo de lunares blancos…? De ese modo, unas cuantas criaturas unidas por el hecho de llevar incómoda sangre española terminamos siendo empujadas a crear un corito patriótico. Ese toro enamorao de la luna, De España vengo, Mi carro, pero también éxitos de Raphael, Serrat, Massiel o Los Brincos, fueron desgranados por nosotras en multitud de eventos locales en los que se obsequiaba, a la entrada, con un jaboncito Maja, de la Casa Myrurgia. Algún clamoroso error de interpretación cometíamos. Pero ¿quién lo iba a apreciar?. Sonaban bonitos, en aquellas noches tibias y húmedas, los acordes del “no te enamores, campostelana” (en nuestra opinión, sofisticada forma que se utilizaba en España para designar a las campesinas ¿qué íbamos a saber de Compostela, si ni siquiera éramos gallegas?). O la lección de dignidad que, resistiéndose al hambre, ofrecía “la española que cuando besa es que besa de verdad, sin que a ninguna le interese besar por frijolidad”. Frijolidad que, como era comúnmente aceptado, no significaba para nosotros otra cosa que el humano —visto que no hispano— sucumbir a un delicioso, suculento e inigualable plato de frijoles. Y, por encima de todos, Anduriña, el tema que nos consagró como efímeras estrellas del firmamento musical hispano-panameño. 93 —”En Galicia un día yo escuché…era de una niña que del pueblo se escapó, Anduriña joven que voló” (sí, sí, bien, bravo, como nosotras ahora mismo, ya, un dos tres, esfúmate otra vez). Os estaremos eternamente reconocidas, Juan y Junior, por incitarnos a la rebelión. Y mientras se iba consolidando aquella prometedora carrera, cuya popularidad estuvo a punto de redimirnos, la hermana Socorro, una poco paciente profesora de costura, decidía a cambio castigar mi desinterés y extrema inhabilidad manual hundiéndome bajo la despectiva denominación de “españolita de mierda”. Durante años, mi interior retumbaba al recordar esa fatídica frase de monja que, de nuevo, más que un insulto (por lo de mierda) constituía una injuriosa y asesina expulsión de mi territorio, de mi casa (por lo de españolita). Mi casa… Cuesta creer que, bajo el paraguas de un mismo idioma, puedan existir tantas diferencias culturales. Costumbres, valores, lenguaje, todo resultaba distinto en casa respecto a fuera de ella, y todo era, por otro lado, objeto de comparación. —Mamá, que todas mis compañeras tienen llave de su casa ¿por qué yo no? —Hija, a tu edad en España… —Papá ¿Puedo volver más tarde de la fiesta? —Hija, a tu edad, en España… —¿Por qué soy la única niña que no puede presumir de tener su propio sujetador talla 30 doble A? —Hija, a tu edad en España… —Mamá ¿De verdad que en España nadie se echa novio hasta los veinticinco años? —Sí, hija, allí los chicos y chicas jóvenes suelen salir en pandilla a montar en bicicleta. Y se llevan la merienda que, por cierto, pueden comer tranquilamente en el campo sin que les atosiguen repugnantes bichos y serpientes venenosas. Además, en el recorrido cantan canciones ¡o le ré le ré le ré yi uh! y bailan alzando airosamente las manos ¡sin tocarse! Ya lo comprobarás cuando te vayas a estudiar a la Universidad. Y sus palabras, ilusionadas, atravesaban mis raíces con un helado temblor. Añadiendo distancia e inaugurando desprecio hacia aquellos jóvenes españoles en plan familia Von Trapp, asexuados, insulsos, carentes de AYER En dirección contraria Mª Ángeles Sallé toda tentación de robar un beso o de rozar una mano, apenas pendientes de descoloridas bicicletas, pandillas y meriendas. Gané mucho con todo aquel proceso de doble asimilación cultural. Y finalmente, adquirido ya el certificado de autenticidad criolla, llegué a comprender las ventajas de ser partícipe de dos mundos distintos y distantes, aunque la era de la globalización quedase entonces todavía muy lejos. Tuve un lugar mío, y hasta se me respetaba ese terco y excesivo empeño localista, cuando muchos hubieran dado cualquier cosa por una porción de mi denostada extranjería. “Panameño, panameño, panameño vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría”. Con ese equipaje de identidad americana, peleada y ganada a pulso, aterricé en la revolucionaria Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, un día de invierno a mitad de los años setenta. —¿Dónde estáis son y merengue, calor eterno, sonidos misteriosos de la selva? Un desgarro y un silencio para estrenarme como emigrante nacida de emigrantes. Primero, el rechazo de todos esos símbolos, imágenes, rituales, sonidos, sabores y olores heredados que, muy a mi pesar, tenía que reconocer en secreto que me resultaban sumamente familiares. No, no soy así, ni tampoco de aquí. —No es posible. Pero si ahora me llaman sudaca. —¿Sudaca yo? Vamos, qué dices… si mis padres son españoles y yo tengo pasaporte español. —Sí, del País Vasco. Bueno, no, mi padre en realidad no emigró por razones políticas; ya lo siento, ya, pero nada que ver con las izquierdas ni con el exilio. —Sí, claro que me hubiera gustado. Pero, en todo caso, ellos son camaradas estupendos; además, son parte de la clase obrera en la emigración. —Pensándolo bien ¿por qué no? podría interpretarse que, indirectamente, ellos salieron del país como resultado de la represión política de la época… Por otro lado, mi padre, cuando se deja barba, se parece a Fidel Castro y ni siquiera va a misa. —¡Coño, papá! ya que te largaste de aquí no te habría costado nada que hubiera sido, al menos, para convertirme en heredera de una valiente estirpe de vascos, exiliados, rojos, republicanos… 95 —¿Sudaca yo? ¿Vulgar hortera caribeña? Por favor, mírenme bien, les presento a una española nacida en el extranjero, hija de antiguos e ilustres independentistas vascos. O, si acaso, de dos representantes de la sufrida clase obrera y campesina en el exterior. —¿Sudaca yo? ¿Mulatita blanca de usar y tirar? ¡No, no! Disculpa pero no sé de dónde habrás podido sacar que en mi escuela se impartieran clases rápidas de Kamasutra. ¡Y haz el favor de quitar la mano de ahí pedazo de zafio! Espera…¿cómo me has llamado? ¿reprimida? ¿REPRIMIDA? Sólo me quedó una alternativa: calzarme un buen poncho y poner cara de guerrillera recién salida de Sierra Maestra. Sí, ésa soy yo, así quiero ser, por siempre, amén. Muchos años y vivencias más tarde junté las piezas rotas y tendí al sol la cicatriz de los dolores mestizos, a ver si se curaba. Tal vez lo haya conseguido aunque, en muchos momentos, sienta que mis raíces han acabado por crecer en el aire. O perciba que, por el contrario, e independientemente de los reconocimientos externos, siempre andaré a trasmano, colándome en todas las fiestas, sudaca en España, hispana racial en América; eternamente extranjera. O me alíe con el entorno para eliminar los rastros de cualquier imperceptible diferencia. O pierda mis señales cada vez que despego de los aeropuertos de Barajas o Tocumen, notando cómo se me clava la angustia al pecho. Y arrastre la cadena que me ata a esos, mis dos países, tan forjados ambos, tan conflictivamente conquistados. Amadas patrias. Nunca me quiero ir, de allí, de aquí. Echo de menos esto, extraño aquello. Adiós a tanto adiós. Y me deslizo por las puertas grandes y pequeñas de toda ceremonia de rumba y congo, mientras se expande el interés por celebraciones y sonidos nuevos. Me gusta, eso sí, volver a casa, a mis casas. De nieve y de ríos caudalosos. De piedra, madera y caña. De coches y carros. De aspereza y sinuosidades. Me gusta pensar en nuestro privilegio, el de los hijos de emigrantes, de poseer una identidad paradójica que, con el actual empequeñecimiento del planeta, probablemente se esté perdiendo ya para siempre en el recuerdo. Y vivir en una época en la que nos es dado, maravilloso regalo, romper la escisión entre dos amores y lealtades, cambiando el sentido de un viaje en dirección contraria por otro a favor de la corriente. Un viaje facilitado por la expansión de la aviación comercial, de las telecomunicaciones pero, quizás, más que ninguna otra cosa, un arduo y hermoso viaje interior, hecho de tiempo, de tiempo sin espacio.