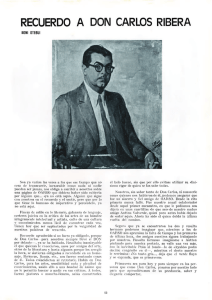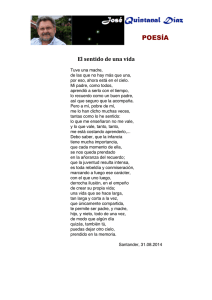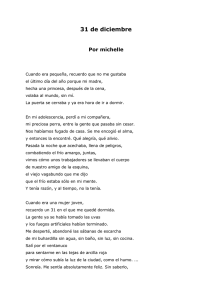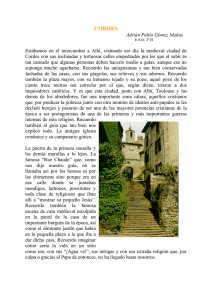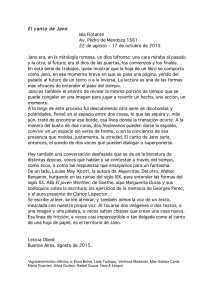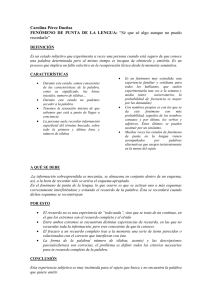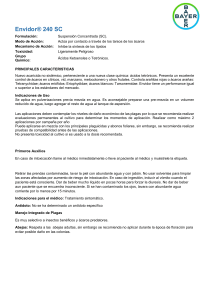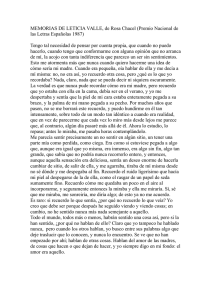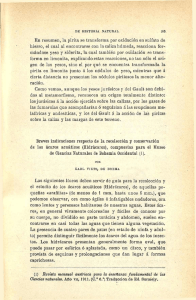rueda 36 - Jano.es
Anuncio

RUEDA 36 25/1/07 09:02 Página 1 Rueda de escritores Espido Freire Amantes y amados uchos escritores, y muchísimos lectores, aman los libros. Los abren para olfatearlos, y para viajar a otro lugar a través del olor de pegamento y papel nuevo. Buscan ediciones nuevas, o antiguas, o primeras tiradas, traban amistad con los libreros de viejo y saben del tipo de letra y de encuadernación. Otros, sin ir tan lejos, los aman por agradecimiento, por las horas felices que se guardan entre sus tapas: los hacen suyos con ex libris, los rescatarían en un incendio —o, con menos espíritu dramático, en un divorcio— y miran generalmente con respeto a los autores que los han creado: son casi dioses, casi locos. A mí los libros me importan poco. Nunca me han entusiasmado; lo que he amado siempre, desde que recuerdo, y con pasión, han sido las historias. Mi alergia a los ácaros me prohíbe acumularlos; crecí en casa de otra alérgica, sin libros y sin moqueta, y sólo los ingresos de mi hermana mayor, tan magros como se puede esperar de un estudiante, poblaron durante mi infancia las estanterías. Sin embargo, esos fueron los años de mi formación más intensa. Leía sin descanso, un libro tras otro, con los mechones de pelo sobre las orejas calientes y rojas, oculta por una cortina, para aprovechar mejor la luz norteña, y con la firme convicción de cometer un acto prohibido o, al menos, censurado: yo debía estar estudiando en aquel momento, no leyendo una novela decimonónica, amarillenta y con el lomo cuarteado y reparado con cello: a veces la cinta adhesiva era transparente, otras la habían rescatado de la caja de herramientas. Dependía, en general, de la sensibilidad y el tiempo de la bibliotecaria. Me fascinaba aquella biblioteca municipal, como a otras personas las joyerías, por la increíble riqueza que albergaban. Pero, como tampoco se me hubiera ocurrido instalar una cámara acorazada en casa, así tampoco le veía sentido a convertir mi salón en un almacén de libros. Gratuitos, libres, casi siempre disponibles — la mayor parte de los usuarios de aquella biblioteca eran estudiantes sin habitación propia en casa, o jubilados que leían el periódico—, me sentía como una hermosa actriz a la que las mejores firmas prestan sus diademas y sus collares para un estreno. Los libros no se acababan, pero aquella emoción, muy diferente a la que surge ahora cuando pienso algo parecido, resultaba emocionante: por mucho que leyera, siempre habría un autor más, un libro más. Aún recuerdo con cierta precisión cómo se ordenaban los volúmenes en aquella biblioteca y, en realidad, años más tarde, he imitado aquel reparto racional, limpio y práctico. Durante años viví obsesionada con ese espacio, no muy grande, que ocupaba todo el bajo de un edificio nuevo, algo alejado del centro del pueblo. Envidiaba a mis primos porque vivían en el bloque de pisos contiguo, y les bastaba bajar las escaleras para olvidarse del mundo. En las tardes lluviosas, que entonces eran casi todas, el viento se colaba bajo el abrigo, y los árboles del parque se vencían; la cuesta que separaba la biblioteca del pueblo se hacía interminable, y el tiempo corría siempre demasiado. No me quedaba más remedio que inventar mentiras, ingeniosas e imposibles —pese a lo que yo creía, fui siempre una mediocre mentirosa— para justificar la media hora, la hora de retraso. Años más tarde recorro con ansia las secciones infantiles de las bibliotecas que visito, por placer o por trabajo, las que sospecho que obtuvieron su dotación por las mismas fechas que la mía: se me acelera la respiración cuando descubro algunos de los libros que habitaban aquélla, en las mismas ediciones, un poco gastadas o repegadas; ruego, suplico a los bibliotecarios que tomen nota de mi dirección, que me avisen cuando pretendan descatalogar esos libros de infancia, que corran los gastos de mi cuenta, que viva su nombre en mi memoria… Intento contagiarles el entusiasmo con que recuerdo esos pequeños volúmenes, pero no son los libros lo que amo. Es la infancia, las horas que les dediqué, la capacidad de tocar de nuevo una ingenuidad, una pasión y una voluntad de las que carezco ahora. Abro las páginas, me sumerjo en ellas como una polilla devastadora y, cuando he terminado, sólo queda una cáscara vacía. Queda en la memoria una escena brutal, un final terrible, una dulzura intuida en dos acotaciones. El movimiento de una rama, en un árbol torturado por el viento, en un invierno del norte. El polvo que, con el tiempo, se posa entre las páginas y se convierte en parte del libro, de la historia. Porque es imposible limpiar de polvo y ácaros un libro.J Neus Bruguera M 66 JANO 2-8 DE FEBRERO 2007. N.º 1.636 . www.doyma.es/jano