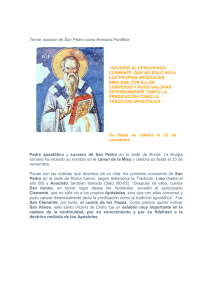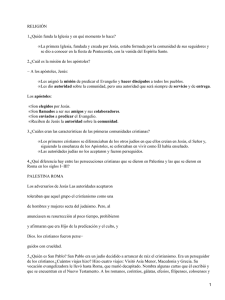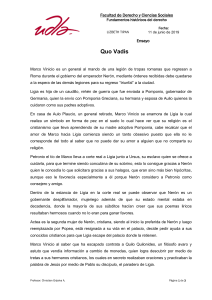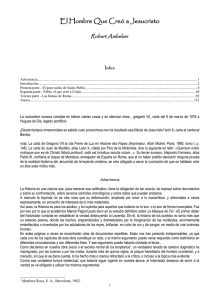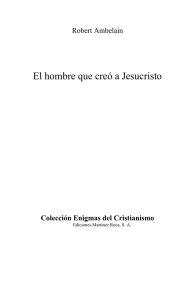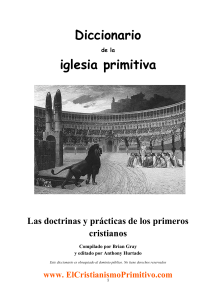orígenes del pontificado romano: los primeros papas
Anuncio

ORÍGENES DEL PONTIFICADO ROMANO: LOS PRIMEROS PAPAS Foto: San Pedro Apóstol, primer Papa Luis Alonso Somarriba Arvo.net, julio 2011 Desde hace mucho tiempo, en nuestra cultura circulan diferentes opiniones y teorías según las cuales el Papado y su poder espiritual no corresponden a las primeras comunidades cristianas, sino que son fruto de una evolución histórica posterior, y por lo tanto un invento de la propia jerarquía de la Iglesia. Sin embargo, estas ideas carecen de fundamento sólido, pues ignoran la rica tradición eclesiástica, así como los testimonios históricos y las pruebas aportadas por la arqueología. Cuando Jesucristo fundó la Iglesia estableció a los Apóstoles como jerarquía para su gobierno. Al frente y como cabeza rectora de aquellos Doce, Cristo eligió a Simón, a quien cambio el nombre por Cefas o Pedro, que significa piedra, para dar a entender con ello que se convertía en fundamento y base del nuevo edificio, la Iglesia. Los Evangelios nos narran la escena, cerca de Cesarea de Filipo, en la que Jesucristo designó al que habría de ser Príncipe de los Apóstoles, prometiéndole todos los poderes sobre la Iglesia: «Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos» (1). Posteriormente, Cristo confirmará a Pedro como supremo pastor de la Iglesia: «Apacienta mis corderos… Apacienta mis ovejas» (2). Los sucesores de San Pedro, conocidos más tarde con los títulos de «papas» y «romanos pontífices», heredarán de éste el gobierno y la suprema autoridad sobre toda la Iglesia. Los Apóstoles se extendieron principalmente por el Imperio Romano, predicando, bautizando y organizando las primeras comunidades de cristianos; con el tiempo nombraron a sus sucesores, los obispos. Sobre la actividad misional de los Apóstoles, las noticias más claras que nos han llegado corresponden a San Pedro, San Pablo y San Juan, siendo especialmente abundantes los datos sobre el segundo. Pablo estuvo en Roma, aproximadamente entre los años 61 y 63, a causa del proceso judicial suscitado por los judíos en Palestina y que terminó con su liberación, después de lo cual es probable que continuara sus viajes, para terminar por ser detenido en Roma, donde fue martirizado en tiempos de Nerón, el año 67. De Pedro sabemos que, después de su labor en Palestina, se dirigió a la vecina Siria, residiendo algún tiempo en Antioquía, importante ciudad donde por primera vez se dio el nombre de cristianos a los seguidores de Jesús. Finalmente, San Pedro se instaló en Roma, donde dirigió la primitiva comunidad cristiana de la Urbe. Fue en esta ciudad donde escribió su primera epístola, dirigida a los fieles de varias regiones del Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Las consecuencias del incendio que asoló Roma, en el verano del 64, habrían de cambiar por mucho tiempo la suerte de la Iglesia. Tras la catástrofe todo parecía apuntar al emperador Nerón (54-­‐68 d. C.) como su más probable autor. Ante la indignación creciente del pueblo, Nerón decidió atribuir la responsabilidad a los cristianos, iniciando así la primera de las persecuciones, que según parece quedó circunscrita a la ciudad de Roma y sus alrededores. Aquella comunidad cristiana debía ser ya importante pues el historiador Tácito (54-­‐120 d. C.) nos dice que se registró una muchedumbre ingente de víctimas, las cuales muchas veces encontraron una muerte atroz, devorados por las fieras, crucificados o quemados a modo de antorchas (3). Uno de los mártires de la persecución neroniana fue San Pedro. Como otros cristianos, el Apóstol sufrió la muerte en el circo de Nerón (en el año 64 o 67), donde fue crucificado cabeza abajo. Dicho circo –o hipódromo– se encontraba en el Vaticano, por entonces un área, extramuros de Roma, formada por una colina y su entorno. En ese lugar, en el siglo I, el emperador Calígula (37-­‐41 d. C.) había mandado edificar un circo, para cuyo embellecimiento hizo traer un obelisco desde Egipto. Esta construcción fue completada años más tarde por Nerón. Muy cerca del circo se desarrolló una necrópolis en la que se dio sepultura al cuerpo de San Pedro. Desde muy pronto, en los difíciles tiempos en que la Iglesia vivió en la clandestinidad, la sencilla tumba del Primero de los Papas se convirtió en lugar de culto y devoción para los cristianos. Cuando por fin cesaron las persecuciones (año 313), el primer emperador cristiano, Constantino, decidió levantar sobre el venerado sepulcro apostólico una gran basílica (324-­‐326), para cuya cimentación fue necesario desmontar la colina Vaticana y enterrar el cementerio. En el nuevo templo, la Basílica de San Pedro del Vaticano, el altar mayor se situó justo encima del túmulo del apóstol Pedro. A principios del siglo XVI, la ya más que milenaria basílica Vaticana fue demolida, edificándose sobre el mismo solar una nueva y más grande, la actual, en la que trabajaron los más destacados artistas del Renacimiento. El genial Miguel Ángel remató el templo con la espléndida cúpula que hoy podemos admirar. Dicha cúpula, elevada sobre el altar principal, señala, al exterior, el exacto emplazamiento de la tumba de San Pedro, y, en el interior, con enormes letras sobre el friso, recuerda a todo el que alce la vista, las palabras con las que Jesucristo designó al Apóstol como jefe de la Iglesia: «Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam et tibi dabo claves regni caelorum» («tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y yo te daré las llaves del reino de los cielos»). Asimismo, a finales del siglo XVI, el obelisco que en su día adornó la espina del circo de Calígula y Nerón fue trasladado e instalado en el centro de la plaza de San Pedro. Desde entonces, aquel mudo testigo del sacrificio del Primer Papa se ha convertido en monumento que apunta con la cruz al cielo celebrando la victoria de la Iglesia sobre el paganismo. Las excavaciones arqueológicas realizadas en el subsuelo de la basílica del Vaticano, entre 1939 y 1957, ratificaron todo lo que se sabía por la tradición sobre aquel histórico lugar, empezando por el hallazgo de la antigua necrópolis romana con sus panteones. También se encontró una inscripción en griego, «Petros eni», es decir, «aquí está Pedro» (4), así como un esqueleto, el de San Pedro. El estudio científico realizado con los huesos demostró que pertenecían a un varón, anciano, de constitución robusta y que vivió en el siglo I (5). Los primeros sucesores de San Pedro heredaron del Apóstol la dirección sobre la comunidad romana, así como la supremacía –autoridad y gobierno– sobre toda la Iglesia. Si bien esta segunda función quedó matizada por las especiales circunstancias, los cristianos de los primeros tiempos tuvieron siempre claro que el obispo de Roma poseía una especial dignidad y autoridad. La literatura cristiana de los siglos I-­‐III aporta importantes muestras de esta primacía que se reconocía a los romanos pontífices. Así, hacia el año 110, San Ignacio de Antioquia, en una carta que escribe camino del martirio, se refiere a la Iglesia de Roma como la que está «puesta a la cabeza de la caridad», entendiendo por el contexto que la palabra caridad es aquí sinónimo de Iglesia (6). En torno al 180, San Ireneo de Lyon señala la «preeminencia» especial de Roma, que es «la Iglesia más grande, la más antigua y mejor conocida, fundada y establecida por los gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo». Por este motivo, añade, que los que deseen la verdad deben buscarla en Roma (7). A mediados del siglo III, San Cipriano, obispo de Cartago, llama a la Iglesia romana «la silla de Pedro y la iglesia principal, de donde procede la unidad de los obispos». Y, en otro pasaje, el mismo autor escribe: «El que abandona la cátedra de Pedro sobre la que está fundada la Iglesia, ¿cree aún estar dentro de la Iglesia? (...) Ciertamente los otros eran también lo que era Pedro, pero el primado se le ha dado a Pedro y así se muestra y demuestra una sola Iglesia y una sola cátedra» (8). Un buen ejemplo de cómo se ejercía el Primado sobre la Iglesia universal en los primeros tiempos lo encontramos en una noticia que nos ha llegado de San Clemente Romano, tercer sucesor de San Pedro, quien, hacia el año 96, tuvo que intervenir en una disputa de la comunidad de Corinto. El papa Clemente escribió una epístola ordenando lo que se debía hacer para resolver el problema. Los corintios acogieron respetuosamente las indicaciones de Roma. No solamente obedecieron, sabemos por un obispo de esa ciudad griega que, unos setenta y cinco años después, en Corinto se mantenía la costumbre de leer en las celebraciones litúrgicas la epístola de San Clemente (9). El título de «papa» –término de origen griego que significa padre– no se usó como específico y singular del obispo de Roma hasta finales del siglo IV. Los tres primeros sucesores de San Pedro fueron, San Lino (entre el 64 o 67 y el 76 o 79), San Cleto, o Anacleto, (76 o 79 al 89 o 90), y el ya citado San Clemente (89 o 90 al 97 o 99). Su memoria, junto a la de otros santos, ha perdurado hasta el día de hoy en la Misa, dentro del Canon Romano o Plegaria eucarística I. San Ireneo, a fines del siglo II, dejó escrito lo siguiente sobre el segundo de los papas, San Lino: «Después de que los santos apóstoles (Pedro y Pablo) hubieran fundado y constituido la Iglesia pasaron a Lino el oficio del episcopado. Este es aquel Lino que menciona Pablo en su epístola a Timoteo. Le sucedió Anacleto…» (10). En total, hasta el 313, año en que Constantino concedió la paz a la Iglesia, se pueden contar más de treinta papas, que, con frecuencia, al igual que sucedió con numerosos cristianos de esa difícil época, sufrieron las penalidades impuestas por las persecuciones, llegando a derramar su sangre en testimonio de Cristo. Este trágico y mortal fin fue el que corrieron, entre otros, los papas, San Fabián (236-­‐250) y San Sixto II (257-­‐258), durante las persecuciones de los emperadores Decio y Valeriano, respectivamente. Pese a todos los problemas, consta históricamente que los romanos pontífices anteriores al año 313 se esforzaron, más allá de la Urbe, por gobernar con autoridad la Iglesia universal o católica. Entre los ejemplos que ilustran sobre este proceder, podemos señalar los siguientes: la ya mencionada intervención de San Clemente con los corintios (hacia el año 96); las disposiciones del papa San Víctor I (189-­‐199) sobre la celebración de la Pascua; la actuación de San Esteban I (254-­‐257) en el problema suscitado por los obispos hispanos, Basílides y Marcial, y en el caso del obispo galo Marciano de Arlés; o la condena de las herejías del sabelianismo y subordinacionismo por parte del papa San Dionisio (259-­‐268). Cuando Constantino, a través del Edicto de Milán (313), declaró legal el cristianismo abrió un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia. Años después, el propio emperador se bautizaba favoreciendo la rápida cristianización de la sociedad. Finalmente, en el 380, el cristianismo católico se convirtió en la religión oficial del Imperio. Desde entonces, con el nuevo contexto, los papas pudieron mostrarse al mundo más libremente, desarrollando todas sus prerrogativas, si bien también tuvieron que enfrentarse a nuevos retos y problemas. Luis Alonso Somarriba. Santander, julio del 2011 NOTAS: (1) Mt 16, 18-­‐20. (2) Jn 21, 15-­‐18. (3) TÁCITO, Annales XV, 44. (4) IÑÍGUEZ, José Antonio, Síntesis de la arqueología cristiana, Ediciones Palabra, Madrid, 1977, pp. 90-­‐156. (5) El estudio de los huesos de San Pedro correspondió a Venerato Correnti, profesor de Antropología de la Universidad de Palermo. En 1965, Margherita Guarducci publicó una obra sobre las reliquias de San Pedro: Reliquie di Pietro sotto la Confessione della Basilica Vaticana, Editorial Vaticana, 1965. (6) LLORCA, Bernardino, Historia eclesiástica, Editorial Labor, Barcelona, 1951, p. 99. (7) S. IRENEO, Adversus haereses, 3, 3. (8) S. CIPRIANO, De Ecclesiae unitate, 4 ss. (9) GARCÍA MORENO, Luis A., La Antigüedad Clásica. El Imperio Romano, tomo II** de la Historia Universal de EUNSA, Pamplona, 1984, p. 495. (10) S. IRENEO, Adversus haereses 3, 3.