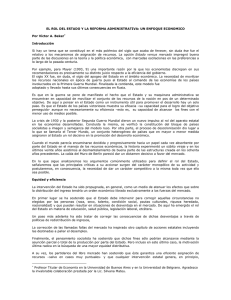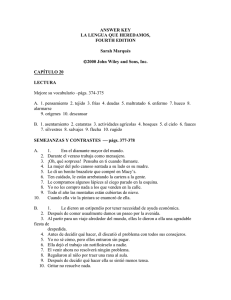ESTADO Y MERCADOS - Facultad de Ciencias Económicas
Anuncio
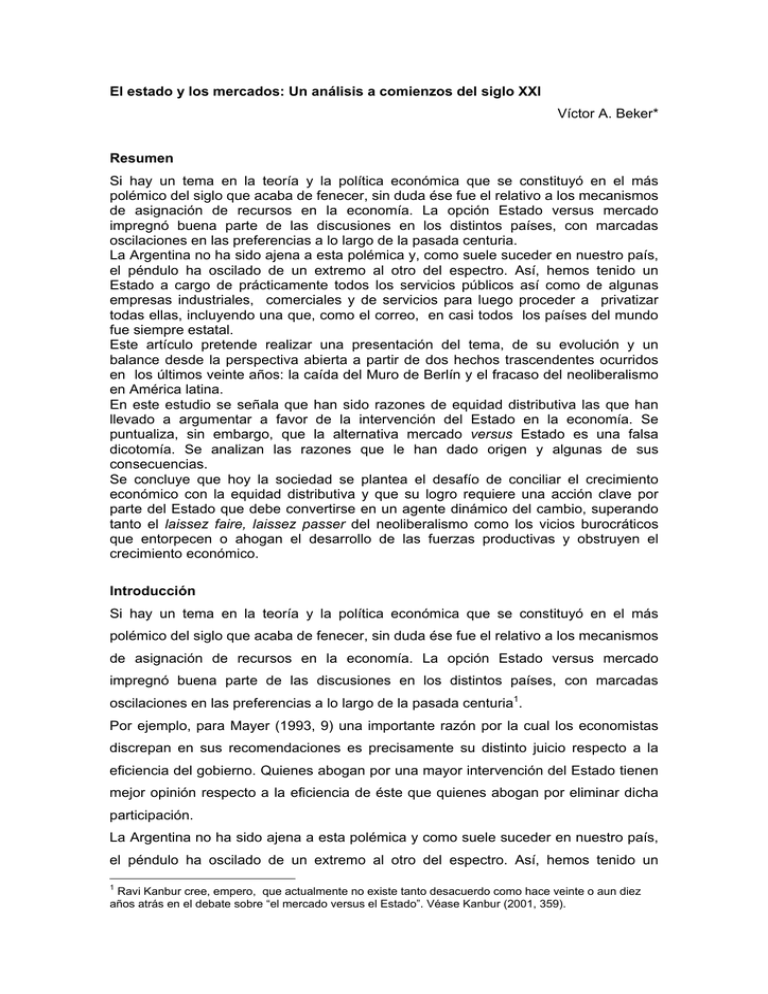
El estado y los mercados: Un anáIisis a comienzos del siglo XXI Víctor A. Beker* Resumen Si hay un tema en la teoría y la política económica que se constituyó en el más polémico del siglo que acaba de fenecer, sin duda ése fue el relativo a los mecanismos de asignación de recursos en la economía. La opción Estado versus mercado impregnó buena parte de las discusiones en los distintos países, con marcadas oscilaciones en las preferencias a lo largo de la pasada centuria. La Argentina no ha sido ajena a esta polémica y, como suele suceder en nuestro país, el péndulo ha oscilado de un extremo al otro del espectro. Así, hemos tenido un Estado a cargo de prácticamente todos los servicios públicos así como de algunas empresas industriales, comerciales y de servicios para luego proceder a privatizar todas ellas, incluyendo una que, como el correo, en casi todos los países del mundo fue siempre estatal. Este artículo pretende realizar una presentación del tema, de su evolución y un balance desde la perspectiva abierta a partir de dos hechos trascendentes ocurridos en los últimos veinte años: la caída del Muro de Berlín y el fracaso del neoliberalismo en América latina. En este estudio se señala que han sido razones de equidad distributiva las que han llevado a argumentar a favor de la intervención del Estado en la economía. Se puntualiza, sin embargo, que la alternativa mercado versus Estado es una falsa dicotomía. Se analizan las razones que le han dado origen y algunas de sus consecuencias. Se concluye que hoy la sociedad se plantea el desafío de conciliar el crecimiento económico con la equidad distributiva y que su logro requiere una acción clave por parte del Estado que debe convertirse en un agente dinámico del cambio, superando tanto el laissez faire, laissez passer del neoliberalismo como los vicios burocráticos que entorpecen o ahogan el desarrollo de las fuerzas productivas y obstruyen el crecimiento económico. Introducción Si hay un tema en la teoría y la política económica que se constituyó en el más polémico del siglo que acaba de fenecer, sin duda ése fue el relativo a los mecanismos de asignación de recursos en la economía. La opción Estado versus mercado impregnó buena parte de las discusiones en los distintos países, con marcadas oscilaciones en las preferencias a lo largo de la pasada centuria1. Por ejemplo, para Mayer (1993, 9) una importante razón por la cual los economistas discrepan en sus recomendaciones es precisamente su distinto juicio respecto a la eficiencia del gobierno. Quienes abogan por una mayor intervención del Estado tienen mejor opinión respecto a la eficiencia de éste que quienes abogan por eliminar dicha participación. La Argentina no ha sido ajena a esta polémica y como suele suceder en nuestro país, el péndulo ha oscilado de un extremo al otro del espectro. Así, hemos tenido un 1 Ravi Kanbur cree, empero, que actualmente no existe tanto desacuerdo como hace veinte o aun diez años atrás en el debate sobre “el mercado versus el Estado”. Véase Kanbur (2001, 359). Estado a cargo de prácticamente todos los servicios públicos así como de algunas empresas industriales, comerciales y de servicios para luego proceder a privatizar todas ellas, incluyendo una que en casi todos los países del mundo fue siempre estatal, como es el correo. Este artículo pretende realizar una presentación del tema, de su evolución y un balance desde la perspectiva abierta a partir de dos acontecimientos trascendentes ocurridos en los últimos veinte años: la caída del Muro de Berlín y el fracaso del neoliberalismo en América Latina. Ambos hechos marcan el simétrico fracaso de sendos experimentos, planteando la necesidad de un enfoque renovado sobre el rol del Estado y los mercados que permita superar esquemas ya obsoletos y perimidos. El comienzo de un nuevo siglo parece un momento oportuno para intentar realizar una síntesis, saldar provisoriamente la discusión y fijar un nuevo punto de partida. El siglo XX fue, sin duda, el siglo del apogeo del Estado en el ámbito económico. La necesidad de movilizar los recursos nacionales en época de guerra puso al Estado al comando de las economías de los países involucrados en la Primera Guerra Mundial. Finalizada la contienda, este modelo fue adoptado y llevado hasta sus últimas consecuencias en Rusia. En reiteradas ocasiones, Lenin invocó a la maquinaria de guerra puesta en funcionamiento por las grandes potencias como el modelo en que debía inspirarse la construcción del Estado socialista. Es que en la guerra se pone de manifiesto el hecho que el Estado y su aparato administrativo se encuentran en capacidad de movilizar el conjunto de los recursos de la nación en pos de un determinado objetivo. De aquí a pensar en el Estado como un instrumento útil para promover el desarrollo hay un solo paso. Es que el Estado de los países victoriosos en una contienda muestra su eficacia –su capacidad para el logro del objetivo perseguido- aunque no necesariamente su eficiencia –esto es, su capacidad de alcanzar los fines con el menor uso de medios posible. La crisis de 1930 y la posterior Segunda Guerra Mundial dieron un nuevo impulso al rol del aparato estatal en las economías desarrolladas. Concluida la misma, se verificó la constitución del bloque de países socialistas a imagen y semejanza del modelo ruso. Por otra parte, el proceso de descolonización dio lugar a la formación de lo que se llamaría el Tercer Mundo, un conjunto heterogéneo de países que en mayor o menor medida asignaron al Estado un rol decisivo en la promoción del desarrollo económico. Argentina no permaneció ajena a este fenómeno. El gobierno conservador de Agustín P. Justo instituyó el control de cambios, creó las juntas reguladoras de la producción de granos y carnes y estableció el Banco Central. Pero el gran vuelco hacia un mayor rol del Estado en la economía se produjo con el advenimiento del gobierno del General Perón en 1946. El Estado pasó a jugar un rol activo con vistas a generar una redistribución de ingresos que favoreciera a los asalariados, el principal soporte del nuevo gobierno. Cuando el mundo parecía encaminarse decidida y progresivamente hacia un papel cada vez absorbente por parte del Estado en el manejo de los recursos económicos, la historia experimentó un súbito viraje y en los últimos veinte años asistimos al desmantelamiento de buena parte de las estructuras creada en los setenta años precedentes. La caída del Muro de Berlín pareció dar un dictamen decisivo a favor del mercado. Popper y Marx podrían sentirse reivindicados, si bien por razones bastante diferentes. El primero vería abonada su tesis de que no puede haber predicción del curso de la historia humana. Para el segundo, el súbito derrumbe del sistema socialista confirmaría su conocida aseveración que cuando las relaciones sociales se convierten en traba para el desarrollo de las fuerzas productivas, aquellas inevitablemente saltan hechas añicos. El fiasco que constituyó el experimento neoliberal en América Latina y particularmente en Argentina indican que tampoco el mercado sin Estado es una alternativa viable. En este estudio se comienza señalando que han sido razones de equidad distributiva las que han llevado a argumentar a favor de la intervención del Estado en la economía. Se puntualiza, sin embargo, que la alternativa mercado versus Estado es una falsa dicotomía. Se analizan las razones que han dado origen a la misma y algunas de sus consecuencias. Un capítulo es dedicado a la evolución del rol del Estado en la economía argentina. Finalmente, se postula la necesidad de la introducción de mecanismos competitivos en el seno del Estado como forma de evitar comportamientos monopólicos. Deseo agradecer la valiosa colaboración de la profesora Silvana Mateu, que cooperó activa y pacientemente en la preparación de material que sirvió de base para este ensayo. También a Guillermo Rozenwurcel, que leyó pacientemente una versión inicial y aportó ideas y comentarios, así como a Vanesa Valeria D’Elia y Guillermo M. Levitán, que también contribuyeron con sus comentarios. El mercado, las organizaciones y el Estado Equidad y eficiencia La intervención del Estado ha sido propugnada, en general, como un medio de atenuar los efectos que sobre la distribución del ingreso tendría un orden económico librado exclusivamente a las fuerzas del mercado. En primer lugar se ha sostenido que el Estado debe intervenir para corregir aquellas circunstancias no elegidas por las personas (raza, sexo, talento, condición social, pautas culturales, riqueza heredada, nacionalidad) y que pueden resultar en situaciones de desventaja en el mercado. De aquí ha emergido el rol del Estado en materia de educación, salud pública, legislación laboral, etcétera. Un paso más adelante ha sido tratar de corregir las consecuencias de dichas desventajas a través de políticas de redistribución de ingresos. Así se ha sostenido la necesidad de contar con un sistema impositivo que grave en mayor medida a los más ricos (impuestos progresivos) y que el Estado utilice tales fondos para subsidiar a los sectores más necesitados. La corrección de las llamadas fallas del mercado ha inspirado otro capítulo de acciones estatales. Se ha planteado que la existencia de competencia imperfecta, externalidades o información imperfecta son fallas –apartamientos del modelo de mercado perfectamente competitivo- que requieren algún tipo de corrección por parte del Estado. En este rubro se incluye como falla del mercado de trabajo el desempleo. Finalmente, el pensamiento socialista ha sostenido que estos objetivos sólo podrían alcanzarse mediante la asunción parcial o total de la producción por parte del Estado. Pero incluso en este último caso, la motivación última radica en la búsqueda de una mayor equidad distributiva. A su vez, los partidarios del libre mercado han mantenido que éste garantiza una eficiente asignación de recursos –salvo en casos muy puntuales- y que cualquier intervención estatal genera, en principio, ineficiencias y es, por lo tanto, indeseable. La expresión más sintética y, a la vez, más conocida de este pensamiento se encuentra en la célebre referencia de Adam Smith (1776) a la acción de la mano invisible. Para este economista escocés, considerado el padre de la Economía Política, cada individuo “persiguiendo su propio interés, a menudo promueve el de la sociedad de forma más eficaz que cuando pretende realmente promoverlo”. Para quienes se ubican en esta perspectiva, las desigualdades sociales reflejan las escaseces relativas e interferir con ellas implica restar incentivos que estimulen una mayor oferta de las aptitudes o habilidades más escasas. Una transferencia de ingresos de ricos a pobres lleva a desestimular el esfuerzo por superarse y a desarrollar una actitud indolente por parte de quienes, de esa manera, percibirán ingresos similares a quienes se han esforzado. En definitiva, lo que está en cuestión por detrás de la alternativa entre mercado y Estado es el trade off entre equidad y eficiencia. Mercado vs. Estado: ¿una falsa dicotomía? Si bien en la teoría económica es posible concebir una economía constituida solamente por mercados, no existe ninguna economía real con tales características. Los bienes objeto de transacciones deben ser previamente producidos; en la actualidad, lo son por parte de organizaciones más o menos complejas. Por tanto, toda economía contemporánea incluye por lo menos mercados, agentes económicos individuales (consumidores) y organizaciones (incluyendo al Estado entre éstas). La frontera entre el mercado y la organización fue analizada por el Premio Nobel de Economía Ronald Coase (1937) quien sostuvo que la distribución entre una y otra entidad dependía de lo que posteriormente Oliver Williamson (1985) bautizó como “costos de transacción”. La existencia de empresas, según Coase, se explica por el ahorro que ellas posibilitan realizar en tales costos. Imaginemos que para producir un automóvil una firma comprara las distintas partes a miles de proveedores, las ensamblara y luego vendiera el producto terminado. Cada una de estas transacciones genera un costo: hay que seleccionar el proveedor, negociar los contratos, hacer las gestiones para recibir cada uno de los productos y controlar su calidad. Si estos costos no existieran, las firmas no tendrían razón de ser. La empresa tiene su razón de ser, según Coase, en que permite ahorrar buena parte de esos costos. Claro está que la empresa también debe incurrir en costos de organización, supervisión y contralor del proceso de producción. Para Coase, la empresa absorberá actividades hasta que el costo organizativo dentro de la empresa sea igual al costo de organización en cualquier otra firma y al costo de dejar que la transacción fuera “organizada” por el mercado. Mientras el costo organizativo de la empresa sea inferior al del mercado, la operación será “ïnternalizada” por la empresa. Cuando el costo de transacción sea menor que el costo organizativo, la operación será dejada al mercado. En este último, la coordinación entre los distintos agentes que en él participan se logra a través de los precios. Si se requiere mayor cantidad de un producto, su precio se eleva y esto lleva a que haya una mayor asignación de recursos para su producción. Los precios funcionan como mecanismo de coordinación en la medida en que ellos puedan transmitir toda la información relevante para las partes que intervienen en una transacción. Pero, a medida que la economía se torna más compleja, los precios se tornan insuficientes en muchos casos para transmitir la información necesaria para la concreción de las operaciones. En tales casos, se requiere un mecanismo alternativo de coordinación. En las organizaciones, la coordinación se establece básicamente en base a directivas. Si se necesita mayor producción de un bien, el departamento de suministros recibirá la directiva de enviar mayor cantidad de materia prima al departamento a cargo de su elaboración. La información que circula y que está contenida en las directivas no es de precios sino de índole tecnológica u organizacional y tiene que ver con cantidades, asignaciones de trabajo y cronogramas operativos. El Estado, desde el punto de vista económico, es una forma de organización. Como tal, se rige por directivas. La antinomia Estado versus mercado implica elegir entre precios o directivas como mecanismo de asignación de recursos. Pero esta alternativa se plantea en cualquier economía, aún en una en que el Estado no exista; basta con que existan empresas. ¿Por qué razón, entonces, los límites de actuación del Estado despiertan muchas más polémicas que la frontera entre el mercado y el resto de las organizaciones? Una respuesta posible a la pregunta anterior es que el límite entre el mercado y las organizaciones privadas se autorregula. Cuando los costos de transacción exceden los costos de organización habrá alguna firma que lo advertirá y se hará cargo de esa actividad. Del mismo modo, las firmas se desprenderán de aquellas actividades que resulta menos costoso transferir al mercado. Esta garantía no existe respecto al Estado que puede absorber actividades en las que el mercado es más eficiente. Dado que el Estado no busca maximizar beneficios tampoco le interesa reducir costos. Bien puede absorber actividades aún cuando el costo de organizarlas sea mayor que dejarlas al mercado. Sin embargo, no parece ser esta la cuestión que está en el centro de las discusiones respecto al rol del Estado. Dicho rol se plantea especialmente con relación a las privatizaciones de empresas estatales y precisamente este ejemplo indica que lo que está en cuestión no es el límite entre el mercado y la organización sino entre la organización privada y la organización pública. En efecto, las privatizaciones consisten en la transferencia de actividades desempeñadas por el Estado a empresas privadas sin que, en general, se altere la frontera entre la actividad desarrollada dentro de la organización y aquella dejada en manos del mercado. Simplemente, las mismas actividades que venía desarrollando una organización pública pasan a ser desempeñadas por una organización privada. Tampoco es cierto que las privatizaciones otorguen, en general, un mayor rol al mercado en el sentido que los precios de venta dejan de ser establecidos por actos administrativos y pasan a serlo por aquél. Los servicios públicos privatizados están normalmente sujetos a precios regulados o administrados. El argumento sólo sería válido en los pocos casos en que la privatización es seguida de una apertura del sector a la competencia; pero éstos son más la excepción que la regla. Por tanto, resulta cuanto menos discutible afirmar que “la privatización es uno de los más importantes elementos del persistente fenómeno global del creciente uso del mercado para asignar recursos”2. Parece más congruente con la realidad reemplazar “mercado” por “organizaciones privadas”. Como señala Schneider (1999, 46), “lo opuesto de un desarrollo liderado por el Estado no es un desarrollo liderado por el mercado sino por las empresas”. Por tanto, no se trata de mercado versus Estado ni de precios versus directivas. Las empresas privadas, al igual que las públicas, se manejan con directivas. La dicotomía relevante es empresa privada versus empresa pública. El mercado: ¿una institución en decadencia? Los productos que consumimos y los servicios que utilizamos nos son provistos, en su gran mayoría, por grandes empresas, muchas de ellas de alcance multinacional. Los procesos de integración vertical y horizontal por parte de las firmas han ido limitando cada vez más el rol de los mercados. Una buena parte de las transacciones que antes pasaban por los mismos hoy son transferencias internas de grandes empresas que incluso trasponen las fronteras nacionales. Es que las empresas han sido capaces de hacer lo que el mercado no podía: coordinar los recursos físicos y humanos de manera de desarrollar una capacidad productiva que supera con creces la mera suma de los mismos. El concepto de mercado puede aún ser un instrumento pedagógico útil en los cursos universitarios de Microeconomía pero cada día se hace más difícil encontrar ejemplos para ilustrar a los alumnos respecto a su funcionamiento en la práctica. Gran parte de las transacciones se realizan al interior de gigantescas corporaciones, muchas de ellas de alcance trasnacional. Otra parte importante tiene lugar entre dichas organizaciones a través de complejos contratos de largo plazo que especifican precios, calidad y cantidades. Generalmente, son el fruto de arduas y trabajosas negociaciones en que el usuario fija las especificaciones que el producto que va a adquirir debe reunir, los ritmos de entrega y otras condiciones. Tales contratos contienen una densidad de información que, obviamente, el solo precio no podría sintetizar. No se trata de simples operaciones de compra-venta. Las grandes corporaciones tienen un enorme peso en la economía contemporánea. En Estados Unidos, por ejemplo, tan solo 150 empresas del sector manufacturero generaban en 1997 el 37% del valor agregado del sector3. Estas corporaciones actúan como fijadoras de precios. La concurrencia de precios es hoy sólo una rara excepción. Las cantidades transadas se ajustan a los precios fijados y no a la inversa. Los ajustes de cantidades son la norma; los ajustes de precios constituyen la excepción. La única decisión que pueden adoptar los consumidores es 2 3 Megginson y Netter (2001, 321). White (2002, 144) qué cantidad quieren o pueden adquirir a los precios fijados por las empresas productoras. Ello no significa que no exista competencia sino que ésta se libra por otros medios: principalmente la innovación tecnológica y la publicidad. Precisamente, el poder de mercado de que gozan las grandes empresas es el reaseguro que garantiza la rentabilidad de la inversión que realizan en investigación y desarrollo. En este mundo –que es el mundo económico actual- es escaso el papel que juegan los mercados vis a vis las organizaciones. La organización ha desplazado al mercado del centro de gravedad de la economía. El mercado juega un rol pero es un rol subordinado a las organizaciones. Son los departamentos de investigación y desarrollo de las grandes empresas los que diseñan qué van a poner en el mercado; el departamento de ventas determina el precio y el consumidor sólo decide cuánto va a adquirir. El mercado como instrumento para la asignación de recursos por medio de los precios es cada vez más una reliquia del pasado. En este sentido, en la realidad actual la opción principal no es entre mercado y Estado sino entre tipos de organización. La alternativa real a la organización estatal no es hoy el mercado sino otro tipo de organización: la organización privada. Por supuesto que las empresas privadas producen para el mercado; pero también lo hacen las empresas públicas. La influencia de los demandantes sobre los precios en uno u otro mercado no es significativamente distinta. Por tanto, lo que está realmente en cuestión es la línea divisoria entre las actividades que deben estar a cargo de la empresa privada y las que debe encarar el Estado. Consecuencias de la falsa dicotomía Establecido que existen diferencias importantes entre organizaciones públicas y privadas, es interesante poder establecer un análisis comparativo entre ambas. Lamentablemente, la teoría económica no provee de muchos elementos para el análisis de la empresa pública en comparación con la privada. Gran parte de la Microeconomía ha estado dedicada a analizar el rol del mercado en la asignación de los recursos y a evaluarlo desde el punto de vista de la Economía del Bienestar. Una parte importante de la literatura sobre privatizaciones compara la asignación de recursos por parte del Estado con la asignación hecha por el mercado. Pero, como ya hemos visto, este análisis, en la mayoría de los casos, es poco relevante. Una de las excepciones la constituye el aporte de Laffont y Tirole (1993) que comparan la propiedad privada y la estatal. Su conclusión es que la teoría por sí sola no es concluyente respecto a las ventajas de una forma de propiedad sobre la otra. Otro error característico en el análisis de la empresa pública es el de atribuirle la misma función objetivo que a la empresa privada. Por ejemplo, una reseña sobre el tema de Megginson y Netter (2001) comienza sosteniendo que “suponemos que el objetivo del gobierno es promover la eficiencia”(329). A partir de ahí comparan empresas privadas y públicas según este objetivo. Pero esto es como si en un equipo de fútbol comparáramos la habilidad de un arquero con la de un delantero sobre la base de la cantidad de goles convertidos por cada uno. En efecto, la empresa pública tiene objetivos distintos de la privada; de lo contrario, no se entendería el propósito perseguido por quienes abogan por la propiedad pública de las empresas. Cuando se plantea transferir una actividad al sector público se hace con la idea que se persigan fines diferentes a los que busca la firma privada, como ser subsidiar el consumo o reducir la desocupación. Por ejemplo, se argumenta que las empresas públicas tienen generalmente exceso de personal. Pero ya en otro trabajo4 hemos demostrado que, por ejemplo, si se le asigna a la empresa pública el doble objetivo de maximizar beneficio y contribuir al pleno empleo, ocupará trabajadores hasta que la productividad marginal del trabajo sea cero. Este resultado, incompatible con el criterio de eficiencia -salvo que el trabajo sea gratis- no lo es con el de contribuir a bajar el desempleo. Por tanto, es natural el sobreempleo en una empresa pública si uno de los objetivos que le ha sido asignada es el de absorber mano de obra desocupada. El punto de vista ortodoxo: el argumento de la eficiencia. La corriente ortodoxa del análisis económico centra su análisis -como hemos visto- en el concepto de eficiencia. Basándose en el primer teorema de la economía del bienestar, argumenta en favor de la empresa privada la cual, bajo condiciones competitivas, aseguraría un óptimo paretiano. Según este punto de vista las razones que justifican la intervención del gobierno deberían buscarse, entonces, exclusivamente en la existencia de fallas de mercado o en el incumplimiento de algunos de los supuestos que aseguran un equilibrio competitivo. La existencia de externalidades, la provisión de bienes públicos, la presencia de monopolios naturales o de otra índole serían las causas que justificarían la intervención gubernamental. Dicha intervención estará dirigida a asegurar un resultado eficiente. Pero este punto de vista es marcadamente unilateral. La eficiencia no es el único objetivo perseguido por una sociedad. Este supuesto, subyacente en los análisis de la 4 Baumol y Beker (1998). economía del bienestar, implica la formulación implícita de un juicio de valor, como ya hemos señalado en otra ocasión5. En efecto, aún un concepto tan simple como el de una mejora en el sentido de Pareto no está desprovisto de un juicio valorativo. Por ejemplo, supongamos una medida que mejore la situación del 1% más rico de la comunidad y deje iguales al resto. Es claramente una mejora paretiana. Sin embargo, esta alternativa más eficiente seguramente será rechazada en más de una sociedad en nombre de la equidad. El concepto de mejora paretiana tiene por detrás el supuesto que lo relevante es exclusivamente la eficiencia. Si bien éste es un supuesto simplificador habitual en Microeconomía, ello no implica que las sociedades, al valorar una determinada medida de política económica, se ajusten al mismo. Todo depende de qué idea de equidad tiene la sociedad en cuestión. Como señalara el Premio Nobel de Economía Amartya Sen(1970, 22) con referencia a una sociedad donde unos pocos poseen bienes de lujo y otros se encuentran al borde de la inanición, “una sociedad o una economía puede ser óptima en el sentido de Pareto y ser totalmente repugnante”. Recordemos también –como saben los economistas- que la discriminación perfecta de precios conduce a un resultado eficiente en el que el monopolista se apropia de la totalidad del excedente económico. En segundo lugar, corresponde a la sociedad y no a la teoría económica decidir qué peso relativo asignar a la eficiencia y cuál a la equidad: se trata de un típico juicio de valor. En tercer término, en la medida en que en la realidad normalmente no se cumplen todas las condiciones que garantizan un óptimo paretiano, las soluciones eficientes no necesariamente son las deseables, como surge de la teoría del segundo mejor de Lipsey y Lancaster (1956). Los referidos economistas probaron que si no se cumplen algunas de las condiciones de Pareto, generalmente no será deseable que se cumplan las restantes para alcanzar un óptimo. Es decir, para que exista un óptimo deben cumplirse todas las condiciones; de lo contrario, no es cierto que el hecho que se cumpla un mayor número de condiciones sea mejor que el que se cumplan menos. Supongamos que existe alguna restricción por la cual no es posible que el sistema económico alcance el óptimo. En tal caso el segundo mejor no necesariamente debe ser una asignación eficiente. El siguiente ejemplo puede ilustrar el punto. Imaginemos una economía cuyos consumidores son niños y donde se producen dos bienes: caramelos y sopa. La 5 Véase Beker (2002). producción óptima, según las preferencias de esos consumidores, sería 100 unidades de caramelos y 10 de sopa. Otra producción eficiente –esto es que utiliza el total de recursos de dicha economía- es 50 unidades de caramelos y 20 de sopa. Sin embargo, es más que probable que esta combinación sea menos preferida que la de 80 unidades de caramelos y 8 de sopa, aún cuando ésta no utilice el total de los recursos disponibles y, por tanto, sea ineficiente. En muchos casos la sociedad prefiere asignaciones de recursos ineficientes si le resulta imposible de lograr la asignación óptima. Sin embargo, los economistas de la corriente tradicional dan por supuesto que las soluciones eficientes deben tener prioridad per se. Es así como muchas recomendaciones de política económica, particularmente por parte de los organismos multilaterales, sólo tienen en cuenta la eficiencia como criterio sin prestar atención a las consecuencias distributivas que las mismas tienen. El cambiante equilibrio entre provisión pública y privada La distribución entre suministro público y privado es diferente en cada país y suele variar en un mismo país con el paso del tiempo. Hay países donde el Estado ha tenido tradicionalmente una muy fuerte presencia y otros donde siempre se ha tratado de minimizar su actividad. Mientras que en la Edad Media, el feudo constituía simultáneamente una unidad económica, administrativa y política, con el advenimiento del régimen capitalista se produce una tajante separación entre la esfera de lo público y lo privado. La empresa es típicamente una unidad de producción que se desentiende del resto de las cuestiones que antes abordaba el feudo. En mayor o menor medida, el Estado se fue haciendo cargo de algunas de ellas. Mientras el señor feudal no sólo era la cabeza de la organización económica local sino también el encargado de velar por la protección y el bienestar de sus súbditos, estos últimos aspectos no son de la incumbencia del empresario. Mientras la empresa provee a la manutención de su personal, no es su responsabilidad asistir a quienes interrumpen la relación laboral por razones de invalidez, desempleo o edad. Se presentó en este aspecto un vacío que el Estado fue llenando. El divorcio entre la esfera de la producción y la de la protección social llevó a que esta última se convirtiera en atributo del Estado. Un caso paradigmático en tal sentido es el de Alemania. La legislación bismarckiana, por ejemplo, sentó las bases del primer estado del bienestar en el mundo. Su ejemplo fue seguido en buena medida por el resto de los países de Europa continental donde la participación del Estado en la esfera social y económica fue siempre concebida como necesaria. En el polo opuesto se encuentra Estados Unidos, donde la participación del Estado se ha tratado de mantener siempre en el menor nivel posible. La variación del equilibrio está también relacionada con el cambio tecnológico. Por ejemplo, la televisión por cable permite cobrar más fácilmente por su uso que la televisión de aire. Por tanto, la televisión por cable nació como emprendimiento privado. Las computadoras han reducido los costos administrativos de muchos sistemas de cobranza permitiendo que ciertos servicios para los que el cobro por la prestación resultaba oneroso puedan ahora suministrarse en forma privada. Albert Hirschman ha sugerido que estos cambios son también consecuencia de las variaciones de los gustos: la distribución entre suministro privado y público oscila periódicamente. Cuando los consumidores se decepcionan o no quedan satisfechos con lo que obtienen como bien privado recurren al servicio público y a la provisión publica de bienes y servicios; cuando sus previsiones sobre el grado de satisfacción que pueden obtener en la esfera pública no se cumplen totalmente, pueden sentirse decepcionados de nuevo y volver a recurrir al mercado privado. Es así como observamos en varios países (Gran Bretaña es un ejemplo) ciclos de estatizaciones, privatizaciones y reestatizaciones de algunos servicios públicos. En algunos casos, estos cambios suelen estar asociados a las circunstancias generales que atraviesa el país o la sociedad en cuestión.. Por ejemplo, los periodos de guerra o de crisis económica profunda llevan generalmente a un acrecentamiento del rol del Estado. El Estado en la Argentina La crisis de 1930 precipitó una creciente intervención del Estado en la mayoría de las economías. El New Deal en Estados Unidos, el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia, el franquismo en España redistribuyeron funciones entre el sector privado y el público a favor de este último. El laborismo inglés se plegó a esta tendencia en la Inglaterra de posguerra, como lo hizo De Gaulle en Francia para la misma época. Argentina no permaneció ajena a este fenómeno. El gobierno conservador de Agustín P. Justo instituyó el control de cambios, creó las juntas reguladoras de la producción de granos y carnes y estableció el Banco Central. Pero el gran vuelco hacia un mayor rol del Estado en la economía se produjo con el advenimiento del gobierno del General Perón en 1946. El Estado pasó a jugar un rol activo con vistas a generar una redistribución de ingresos que favoreciera a los asalariados, el principal soporte del nuevo gobierno. Por un lado, se dictó una frondosa legislación social que generalizó los convenios colectivos de trabajo, estableció salarios mínimos, introdujo el salario anual complementario o aguinaldo, implementó las vacaciones anuales pagas y estableció un sistema generalizado de jubilaciones y pensiones a cargo del Estado. Por otro, se creó el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) que pasó a manejar las exportaciones de cereales y oleaginosas y las importaciones consideradas críticas. El IAPI, como único comprador de las exportaciones tradicionales, fijaba sus precios en el mercado interno al margen de las cotizaciones internacionales. Ello posibilitó mantener bajo control el precio de las materias primas utilizadas en la elaboración de los bienes-salarios (pan, carne, aceite, fideos), procurando así conservar el poder de compra de los salarios. Del mismo modo, el congelamiento de alquileres urbanos y arrendamientos y aparecerías rurales tendió a favorecer a inquilinos y arrendatarios. La adquisición en masa por parte del Estado de las empresas de servicios públicos y la creación de otras apuntó a utilizarlas como instrumento para asegurar el pleno empleo así como la redistribución de ingresos. En efecto, las empresas estatales fueron una herramienta para absorber mano de obra mientras que sus precios se utilizaron para subsidiar el consumo. Esto hizo que funcionaran con precios por debajo de sus costos, por lo que no tardaron en generar un déficit que se fue acrecentando con el pasar del tiempo. Una tal política para ser sostenible, requiere, por parte del Estado, la formación de un fondo de inversiones que posibilite realizar las compras de equipamiento que se necesiten, dado que, al operar a pérdida, las empresas no cuentan con fondos propios para hacerlo. Pero este fondo nunca se constituyó. Ni siquiera se previó. La lógica de la acción política lleva a maximizar los efectos positivos y minimizar los negativos. Por consiguiente, no es de extrañar el curso de acción seguido, el cual no fue rectificado a fondo por ninguno de los gobiernos que se sucedieron. La consecuencia de este comportamiento fue que el equipamiento de las empresas estatales no se renovaba ni modernizaba y se tornó cada vez más y más obsoleto. Es así como aún hoy, en el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires operan vagones construidos entre 1910 y 1920 y que nunca fueron reemplazados. La empresa telefónica estatal, ENTEL, demoraba entre 10 y 15 años para otorgar una nueva línea telefónica. El período requerido para efectuar una reparación podía ser superior a un mes. Las empresas de electricidad debían recurrir a cortes en el suministro por no poder atender los “picos” estacionales de demanda. La sujeción de las empresas públicas a las decisiones del poder político permitió utilizarlas para cumplir, en distintas épocas, con diferentes objetivos politicos. Así, las tarifas se atrasaban con el objeto de bajar los niveles de inflación a costa de crecientes déficit o se obligaba a las empresas a endeudarse en el exterior para así ingresar divisas a las arcas del Banco Central y sostener la política cambiaria. Tal lo ocurrido, por ejemplo, cuando hizo crisis la “tablita cambiaria” de Martínez de Hoz a fines de 1980 y comienzos de 1981. Finalmente, con un Estado extremadamente endeudado y empresas estatales necesitadas de fuertes inversiones para poder seguir operando, no quedaba otra alternativa que proceder a su privatización. Ello ocurrió en la década de los ’90. En esos años, Argentina se sumó a la ola mundial de reducción del rol del Estado y de privatizaciones. De este modo, a fines de dicha década, el Estado argentino recobró la dimensión relativa que tenía a comienzos de los años ’30. Los servicios públicos volvieron a estar en manos de empresas privadas. El resultado de su gestión ha estado directamente correlacionado con el volumen de inversiones realizadas. Muchas veces se ha contrastado la experiencia argentina en materia de intervención estatal con las de otros países latinoamericanos. No sólo el Estado argentino careció de los recursos materiales para mantener en adecuado funcionamiento las empresas a su cargo sino que su expansión cuantitativa no fue acompañada por una adecuada capacidad de gestión técnico-administrativa que le permitiera cumplir con idoneidad y eficacia sus nuevas responsabilidades6. Mientras en el caso de Brasil, ya a mediados de la década de 1930 se reorganizó la administración pública estableciendo concursos para el ingreso y una carrera administrativa con fuertes incentivos salariales, poco o nada se hizo en tal sentido en Argentina salvo intentos acotados, esporádicos y sin demasiada continuidad. También en el caso de México se estableció una administración pública altamente profesionalizada con funcionarios de carrera bien pagos y técnicamente capacitados. En ambos casos la capacidad de gestión y ejecución ha sido muy superior a la evidenciada por el Estado argentino y han sido capaces de generar nichos burocráticos de excelencia reconocidos a nivel internacional, como es el caso, por ejemplo, de la cancillería brasileña. Por el contrario, la desprofesionalización y el deterioro salarial han sido la tendencia de largo plazo imperante en el sector público argentino. 6 de la Balze (1993,44). Ello fue creando una notoria asimetría entre un Estado débil y dotado de escasa capacidad operativa y los intereses sectoriales y corporativos tradicionalmente fuertes en este país. La captura del Estado por estos últimos no constituyó una tarea difícil. Competencia y monopolio en el Estado Cuando se compara una organización pública con una privada surge como un elemento claramente diferenciador el hecho que, normalmente, la organización pública brinda sus servicios con carácter exclusivo, esto es actúa como monopolista. El usuario generalmente no tiene alternativa frente al Estado como proveedor como sí la tiene usualmente en el caso de la empresa privada. Si no me gusta la atención en un restaurante, la próxima vez iré a otro pero para obtener mi documento de identidad tengo una sola opción. En realidad, muchas de las llamadas fallas del gobierno surgen de esta condición monopolística en que aquél desarrolla sus actividades. La mayoría de las organizaciones públicas no reciben sus ingresos del público al que se dirige su actividad sino del presupuesto general. Aquél se encuentra cautivo y su opinión, por ende, puede ser ignorada. En todo caso la atención se centra en responder a las demandas del poder político puesto que es ahí donde se decide la asignación de los fondos públicos. Visto desde esta perspectiva, el Estado aparece como un proveedor monopolista carente de incentivos para mejorar sus servicios o innovar en su actividad. En efecto, se trata de un monopolio que no tiene en la búsqueda del beneficio –como el monopolista privado- un incentivo para la innovación. El statu quo y el inmovilismo constituyen el mejor de los mundos para el monopolio público. La innovación, como todo cambio, genera un riesgo y es instintivamente rechazada. Mientras se considera indeseable el monopolio en la actividad privada, se tiende a pensar que esa condición monopólica es, en cambio, propia, deseable e inevitable para la actividad del Estado. Sin embargo, ello no es necesariamente así. No hay razones para suponer que la actividad estatal debe ser, por naturaleza, nocompetitiva. Hay muchos sectores de la actividad pública donde podría introducirse la competencia entre las propias entidades gubernamentales7. 7 Este tipo de competencia difiere de la que señala Tirole (1996, 24) como propia de la administración pública. Tirole se refiere a que la existencia de múltiples principales juega un rol similar al que fiscal y defensor desempeñan en un juicio, cada uno aportando elementos parciales desde el punto de vista de su misión específica. Claro está que el propio Tirole (1996, 27) reconoce que este sistema de controles y equilibrios es una condición necesaria pero no suficiente para el buen gobierno y que, en determinadas circunstancias, puede llevar al inmovilismo. Por ejemplo, la asignación de fondos para las escuelas del Estado o para sus hospitales podría realizarse en función del número de alumnos o del de pacientes que captan en lugar de establecer una suma totalmente independiente de aquellas variables. Un mecanismo como el mencionado llevaría a despertar una mayor preocupación por la calidad del servicio, por la reputación del establecimiento y su capacidad de atraer usuarios. Por otra parte, ha habido cambios tecnológicos que hacen hoy posible la prestación descentralizada de muchos servicios que anteriormente se consideraba que, por razones de economías de escala y de alcance, debían prestarse centralizadamente. Esta prestación descentralizada debería permitir organizar la competencia entre los distintos organismos prestadores de un determinado servicio. Si bien es cierto que hay algunas actividades –como la defensa nacional o la seguridad- que por su naturaleza requieren una organización jerárquica y monocéntrica, ello no implica que todo el resto de la actividad estatal deba estar organizada en base a ese modelo, como ha ocurrido en la práctica. Particularmente, todo lo que constituye prestación de servicios podría organizarse sobre bases competitivas. Claro está que ello requiere un cambio cultural copernicano en la organización estatal. Implica sustituir la racionalidad formal –adecuación a las normas- por la racionalidad sustantiva –adecuación a los objetivos. Y ello requiere –y es fieramente resistido por ello- de una delegación del poder de decisión. En efecto, dado que en el sector público los resultados no pueden evaluarse con precisión es más probable que se juzguen los procedimientos y los procesos. Los miembros de la administración pública son evaluados en función del cumplimiento de las normas. Su conducta se supone que debe basarse en la estricta aplicación de rígidas reglas de comportamiento (“no dedique más de 10 minutos por consulta”, “el horario es de 9 a 17 horas”, etc.). En caso de conflicto entre la norma y la eficacia técnica, aquélla tiene prioridad. El resultado es que el empleado público queda así privado de toda discrecionalidad y, por ende, de todo poder de decisión. De este modo se procura evitar que la captura del agente por grupos de interés pueda volcar sus decisiones en cierta dirección favorable a éstos. Pero, en la práctica, el resultado es un mecanismo que asegura la centralización del poder de decisión en el nivel superior y convierte a los agentes en meros ejecutores incapaces de cualquier iniciativa aún cuando responda al más elemental sentido común. También se requiere la eliminación de la llamada restricción presupuestaria débil. Si el tesoro público termina cubriendo los defasajes presupuestarios, no existirá diferencia entre las unidades que cumplen y las que incumplen con el presupuesto. Asimismo, necesita de regímenes de remuneración que premien el cumplimiento de las metas, cualesquiera que éstas sean, así como que se les permita a las dependencias conservar los fondos ahorrados. En este sentido, es absolutamente absurda e irracional la carrera que se desata al fin de cada ejercicio fiscal en las oficinas públicas para tratar de gastar todo lo autorizado puesto que la alternativa es que la dependencia pierda definitivamente. los fondos ahorrados. El estimular la competencia interna en el Estado no es una propuesta meramente teórica. El exitoso comportamiento de la economía china en las últimas décadas ha sido atribuido, entre otras causas, a la introducción de mecanismos competitivos al interior del Estado8. La reforma del sistema de empresas del Estado en China comenzó con la autorización a las mismas a retener parte del aumento de ingresos. Más tarde el sistema fue reemplazado por uno de contratos en el cual la empresa debía entregar al Estado determinado monto y podía retener el resto. Del mismo modo, cada provincia celebró una suerte de contrato fiscal con el gobierno central por el cual se hacía cargo de la recaudación de impuestos en su jurisdicción y se la autorizaba a retener para sí una alta proporción del ingreso marginal. Ello desató la competencia entre las distintas jurisdicciones por atraer inversiones como forma de incrementar sus recursos fiscales y aumentar el empleo local. La falta de competencia entre las oficinas del Estado se ha considerado una virtud, porque evita la duplicación de esfuerzos. Sin embargo, ello se hace al costo de que no existan bases para cotejar los resultados de unas y otras. La existencia de competencia al interior de las oficinas del Estado permitiría tener elementos de comparación sobre su funcionamiento. Rol del Estado en la economía y reforma administrativa9 La definición de políticas requiere de un Estado con suficiente capacidad de gestión para instrumentarlas. La concentración del capital privado en grandes organizaciones sólo puede balancearse por la presencia de un Estado ágil, dinámico y ejecutivo. 8 Walder (1997) y Bardhan (2002). El presente capítulo utiliza algunos conceptos del documento del CEPES (2005) cuya elaboración fue coordinada por el autor y que contó en este tema con la colaboración del especialista Marcos Makón. 9 Si la mano invisible del mercado ha sido reemplazada por la mano visible de las organizaciones, lo peor que puede ocurrir es que ello se complemente con una mano artrítica por parte del Estado. Por el contrario, este debe tener una capacidad de gestión por lo menos equiparable a la de las grandes organizaciones que dominan el escenario económico. El rol del Estado se puede analizar desde dos puntos de vista absolutamente interdependientes e interrelacionados: a) hacia afuera, es decir, su relación con la sociedad, b) hacia adentro, lo que implica verificar las características que debe tener su funcionamiento para viabilizar dicha relación. En materia de relación con la sociedad, la experiencia del experimiento neoliberal de desguace del Estado ha generado una corriente mayoritaria en la opinión pública a favor de una visión no neutral de la relación Estado-sociedad, ubicando al sector público en funciones de promotor, incentivador, operador, regulador, negociador, articulador y emprendedor. Es necesario, sin embargo, señalar que una condición esencial para encarar una transformación en el rol del Estado es la adopción de una política de modernización del aparato público orientada al aumento de sus capacidades efectivas. Sin ella, toda referencia al cambio de rol estatal quedará en el ámbito discursivo y la brecha existente entre la intención y la realidad nunca será saldada. Esta política de modernización se debe sustentar en tres pilares: a) definición de una macro-organización del sector público con reglas que determinen claramente los mecanismos de coordinación y articulación estratégica, tanto horizontal (entre distintas áreas de gobierno) como vertical (nación, provincias y municipios), capaces de procesar de manera efectiva información y recursos; b) cambio de paradigma en el funcionamiento de las instituciones, que permita definir acciones y rendir cuentas no ya del simple cumplimiento de normas formales sino de los resultados; y c) reestructuración de los sistemas administrativos de apoyo (presupuesto, tesorería, contabilidad, crédito público, recursos humanos, compras y contrataciones, control interno y externo) que posibiliten lograr una asistencia efectiva a la producción de regulaciones, bienes y prestación de servicios que la sociedad le demanda al sector público. En lo que se refiere a macroorganización, se requiere una Ley de Reforma del Estado para todos los niveles de gobierno y la redefinición de las relaciones financieras Nación-Provincias a través de una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Es imperioso un cambio en el actual paradigma de funcionamiento de la administración pública que posibilite contar con organizaciones públicas ágiles, con procesos de gestión que apunten a los resultados previstos. Respecto del rol del Estado, se requiere un replanteo de su forma de funcionamiento eliminando en lo posible los elementos de monopolio de modo de asegurar la mayor transparencia y en lo posible competitividad en las actividades que la sociedad decide encomendar al poder público. En lo que se refiere a los sistemas administrativos de apoyo, debe procederse al refuerzo del sistema presupuestario a través de la utilización de técnicas de programación que posibiliten vincular productos y resultados con la asignación de recursos. Por otra parte, en una época signada por el cambio, el imperio de una multiplicidad de normas y reglamentos conspira contra la capacidad de innovación por parte del Estado, haciendo notoria su incapacidad para dar respuestas en tiempo y forma a los requerimientos sociales. La administración por objetivos debería reemplazar a una administración cuyo principal objetivo es el cumplimiento de las normas de procedimiento. En muchos países en desarrollo existe la errónea idea de que es deseable tener funcionarios públicos con bajos salarios. Si bien es cierto que el primer requisito para un funcionario público es que cuente con vocación de servicio, eso no quita que su retribución debe estar acorde con la responsabilidad del cargo. La base para el cálculo debería ser el costo de oportunidad, esto es el salario que recibiría por igual tarea en la actividad privada, a lo cual deberían deducirse las ventajas que otorga la pertenencia al sector público como es la estabilidad en el cargo, el régimen de licencias, etcétera. De lo contrario, se dará lo que en Economía se denomina selección adversa, esto es que de manera sistemática los mejores para cada función vayan al sector privado y los peores al Estado. Esto de por sí coloca en inferioridad de condiciones al Estado frente al sector privado. Peor aún, el mensaje que recibe el funcionario mal remunerado es que el Estado supone que él completará sus ingresos de alguna manera. Del mismo modo que el sueldo de los mozos y mozas suele ser bajo porque se supone que el mismo se complementa con las propinas que reciben, un bajo salario en la administración pública es una tácita incitación a percibir “propinas” por los servicios prestados a los “clientes”. Más aún, es probable que entonces se verifique la peor variante de la selección adversa: que sean dichas “propinas” las que se conviertan en la mayor motivación para acceder al sector público. La experiencia argentina es suficientemente ilustrativa al respecto. Al inicio del siglo XXI y próximo a cumplirse el segundo centenario de la Revolución de Mayo, la sociedad se plantea el desafío de conciliar el crecimiento económico con la equidad distributiva. Su logro requiere de una acción clave por parte del Estado que debe convertirse en un agente dinámico del cambio, superando tanto el laissez faire, laissez passer del neoliberalismo como los vicios burocráticos que entorpecen o ahogan el desarrollo de las fuerzas productivas y obstruyen el crecimiento económico. * Licenciado en Economía Política, FCE, UBA. Profesor titular de Microeconomía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y la Universidad de Belgrano. Profesor titular de Economía en la Escuela de Economía y Negocios Internacionales, Universidad de Belgrano. Profesor Honorario de la Universidad Blas Pascal, Córdoba, y de la Universidad del Aconcagua, Mendoza. Director de la carrera de Licenciado en Economía, FCE, UBA. Miembro del Proyecto Estratégico Plan Fénix. Bibliografía Albert, M. (1991).Capitalismo contra capitalismo. Paidós, Buenos Aires. Bardhan, P. (2002). “Decentralization of Governance and Development.” Journal of Economic Perspectives. Vol. 16, Nº 4, págs. 185-205. Barnard, C. (1968). The Functions of the Executive. Harvard University Press, Cambridge, Mass. Baumol, W.J. y Beker, V.A (1998). “Privatización y regulación del servicio telefónico argentino”. El Trimestre Económico, Nº 257, págs. 155-170. Beker, V.A. (2003). “El rol del Estado y la reforma administrativa: un enfoque económico”. Revista Argentina del Régimen de la Admnistración Pública, julio. CEPES (2005). “Hacia un proyecto de mediano y largo plazo” en C. Alvarez (coordinador), El desarrollo económico de la Argentina en el mediano y largo plazo, Prometeo, Buenos Aires, págs. 15-59. Chandler, A. (1977). The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass. Coase, R.H.(1937). “The nature of the firm.” Economica, vol. 4, págs. 386-405. Daems, H. y Van Der Wee, H. (1974). The Rise of Managerial Capitalism. Leuven University Press, Lovaina, y Martinus Nijhoff, La Haya. Dixit, A.(1997). “Power of Incentives in Private versus Public Organizations”. American Economic Review, Papers and Proceedings, mayo, págs. 378-381. Drucker, P.F. (1990). Las nuevas realidades. Editorial Sudamericana, Buenos Aires. Etkin, J. (1986). Burocracia en organizaciones públicas y privadas. Ediciones Macchi, Buenos Aires. Galbraith, J. K. (1972). El capitalismo americano. Ediciones Ariel, Barcelona. Galbraith, J. K.(1977). The New Industrial State. Penguin Books, Harmondsworth. Gilbert, M. (1972). The Modern Business Enterprise. Penguin Books, Harmondsworth. Harmon, M. M. y Mayer, R.T. (1999). Teoría de la organización para la administración pública. Fondo de Cultura Económica, México. Hassler, J.; Rodríguez Mora, J.V.; Storesletten, K. y Zilibotti F. (2003). “The Survival of the Welfare State.” American Economic Review, marzo, págs. 87-112. Hirschman, A. (1981). “Shifting Involvements", Princeton, N. Jersey, Princeton University Press. Jacoby, C. (1972). La burocratización del mundo. Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires. Kanbur, R. (2001). “Política económica, distribución y pobreza: naturaleza de las discrepancias”. Desarrollo Económico, octubre-diciembre, págs. 355-372. Keynes, J.M. (1986). Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Fondo de Cultura Económica, México. Laffont, J.J. y Tirole, J. (1993). A Theory of Incentives in Procurement and Regulation. MIT Press, Cambridge, MA. Lipsey, R.G. y Lancaster, K.J. (1956). “The General Theory of Second Best”. Review of Economic Studies, vol. 24, págs. 11-32. Mayer, T. ( 1993). Truth versus Precision in Economics. Edward Elgar, Aldershot. Megginson, W.L. y Netter, J.M. (2001). “From State to Market : A Survey of Empirical Studies on Privatization”. Journal of Economic Literature, junio, págs. 321-389. Merton, R.K. (1964). Teoría y estuctura social. Fondo de Cultura Económica, México. Schneider, B.R. (1999). “Las relaciones entre el estado y las empresas y sus consecuencias para el desarrollo: una revisión de la literatura reciente”, Desarrollo Económico, abril-junio, págs. 44-75. Shleifer, A. (1998). “State versus Private Ownership”. Journal of Economic Perspectives, Nº 4, págs. 133-150. Smith, Adam (1987). Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, Fondo de Cultura Económica, México.. Stiglitz, J. (1990). La economía del sector público. Antoni Bosch, Barcelona. Thurow, L. (2000). Construir riqueza. Vergara, Buenos Aires. Tirole, J. (1994). “The internal Organization of Government”. Oxford Economic Papers, 46, págs. 1-29. Walder, Andrew G.(1997) The State as an Ensemble of Economic Actors: Some Inferences from China's Trajectory of Change, en Transforming post-Communist political economies / Task Force on Economies in Transition, Commission on Behavioral and Social Sciences and Education, National Research Council. Wang, Mengkui (2000). China’s Economic Transformation Over 20 Years. Foreign Languages Press, Beijing. Weber. A. (1946). Bürokratie und Freiheit, en Die Wandlung, diciembre. Citado en Jacoby, H. (1972, 12). White, L.J.(2002). “Trends in Aggregate Concentration in the United States.” Journal of Economic Literature, vol. 16, nº4, págs. 137-160.. Williamson, O. (1985). The Economic Institutions of Capitalism. The Free Press, Nueva York. Wilson, J.Q. (1989). Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It. Basic Books.