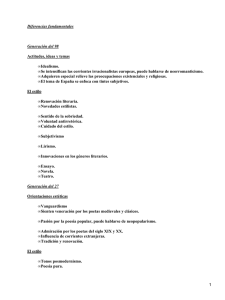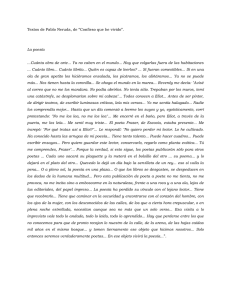la poesía lírica - jardinhesperides
Anuncio

LA POESÍA LÍRICA LA POESÍA LÍRICA EL NACIMIENTO DE LA LIRICA La poesía lírica nace en Roma bastante tarde, cuando ya estaban consolidados hacía tiempo el teatro y la poesía épica. En la segunda mitad del siglo II a. C. los romanos, que habían vivido hasta entonces volcados hacia el exterior, empiezan a padecer problemas internos, primero de tipo social y económico. A la vez, a impulsos de la irradiación humanística del círculo helenizante de Escipión, crece y se reafirma la individualidad, el talante reflexivo, el gusto por la intimidad personal, todo lo cual constituye el clima necesario para el nacimiento de una poesía lírica. Creado este clima, surgen a finales del siglo, los primeros poetas líricos, que cultivan el epigrama erótico, poesía amorosa sin grandes pretensiones imitada de ciertos poetas alejandrinos, escrita en "dísticos elegíacos" (hexámetro + pentámetro). En el paso del siglo II al primero se sitúan algunos poetas, a los que se suele calificar de "manieristas", innovadores de vocabulario, sobre todo en diminutivos y en palabras compuestas. Pero ya entrado el s .I a. C., aparece un grupo de poetas mucho más importantes en orden al desarrollo de la lírica romana. Son los denominados tradicionalmente novi poetae o "neotéricos". Querían innovar, abrir nuevos caminos a la poesía latina, y emprendieron una revolución literaria con resultados muy positivos para la poesía latina, y sin romper del todo con la tradición nacional. Influirán luego en Virgilio y Horacio, los dos grandes poetas que aúnan lo mejor de la tradición con las mejores innovaciones de los neotéricos. Siguen la doctrina literaria del poeta alejandrino Calímaco, según la cual hay que concentrar los temas en poemas cortos, pero de la máxima perfección formal. El jefe de filas de este grupo, por encima de todos ellos, es Catulo, el primer gran poeta lírico de Roma, que vivió en la primera mitad del s. I a. C. Catulo insufló en la poesía latina unos aires de renovación y frescura. Su lengua es una mezcla de elementos cultos y populares. En su obra (116 poemas) lo podemos leer como elegíaco, épico, piadoso, además de tierno en sus amores y feroz en sus odios. Hemos de citar también en este apartado a Virgilio, el creador de la gran obra épica latina La Eneida, que compuso Las Bucólicas recogiendo la herencia de los neotéricos, aunque superándola. No podemos olvidar a Ovidio, uno de los autores más fecundos de la literatura latina y considerado, después de Horacio y Virgilio, uno de los mejores poetas latinos. Recordemos obras como Ars amandi, Metamorfosis o sus libros de elegías escritos en el destierro Tristes y Pónticas. Para terminar esta introducción, estudiaremos brevemente la elegía en Roma. En Grecia se llamaba primitivamente elegía a toda composición poética escrita en dísticos elegíacos cualquiera que fuese el contenido temático. Los poetas alejandrinos del s. III a. C. comienzan a componer elegías de tema amoroso, pero no personal: cantan generalmente amores de héroes mitológicos, con gran aparato erudito. Este tipo de elegías pasa a Roma con los poetas neotéricos; la Cabellera de Berenice de Catulo constituye el modelo exacto de lo que era la elegía alejandrina. Va a ser en la época de Augusto cuando surgirá la gran elegía romana, con el metro elegíaco tradicional, pero con una característica diferenciadora: es una elegía de tema amoroso personal; y con su último gran representante, Ovidio, surgirá la elegía dolorosa, que pasará luego a ser exclusiva en el concepto moderno del género. También aquí ya Catulo había hecho algo, sin embargo, la poesía elegíaca florecerá en la época de Augusto con cuatro grandes figuras: Cornelio Galo, Tibulo, Propercio y Ovidio. HORACIO La vida, las costumbres y el carácter de Quinto Horacio Flaco, poeta humano y comunicativo, se reflejan en sus obras, sobre todo en sus Sermones y Epistulae, rebosantes de intimidad. Cinco años más joven que Virgilio, nace, el 8 de diciembre del año 65 a. de C. en Venusa, localidad de la Italia meridional, en donde la cultura romana se habría nutrido de la savia griega. Su padre, liberto acomodado, recaudador de impuestos y organizador de subastas públicas, había adquirido con los ahorros de su trabajo una granja en los alrededores de Venusa. En ella transcurrió la infancia y la niñez de Horacio, en la campiña poblada de olivos, regada por el Aufido y coronada por el monte Vultur; allí se modelaron para siempre sus aficiones a la vida campestre; allí retorna con frecuencia su pensamiento en los años de la madurez. Siempre consideró con orgullo la humildad de su origen y conservó una gratitud inmensa hacia su padre, que sólo se ocupó de la educación de su hijo, a quien quiso proporcionar una cultura reservada en aquellos tiempos a los hijos de los senadores y caballeros (Sat., I, 6, 71-78). Para ello lo llevó a Roma, cuando apenas contaba 12 años y, además de infundirle personalmente el amor a la virtud y el horror al vicio (Sat., I, 4, 105-134), le hizo instruir por los maestros más famosos, entre ellos figuraba el plagosus Orbilius, cuyo sistema educativo basado en el lema «la letra con sangre entra» y en la memorización de la árida versión de la Odisea, hecha por Livio Andrónico, produjo en el muchacho una indeleble aversión a todos los poetas antiguos. Mostraba ya entonces Horacio una tendencia bien definida hacia los estudios que mejor pudieran nutrir su mente reflexiva y satisfacer su curiosidad observadora. Se orientó, pues, hacia la filosofía que, en su sentido lato de “amor a 1a sabiduría”, llegó a ser como el alma de su poesía. Fue la escuela epicúrea la que más influyó en él, por responder en mayor grado a las exigencias de su espíritu en los comienzos de su formación. Como solían hacer los jóvenes de elevada posición, realiza un viaje a Grecia. Su padre hace con gusto este sacrificio económico, para brindarle la oportunidad de estudiar en Atenas, cuna y sede de la filosofía, de las ciencias y de las artes. Allí, en el primer centro universitario del mundo antiguo, entre lo más selecto de la juventud romana, se entregó a la búsqueda de la verdad en los jardines de Academo (Epist. II, 2, 45). Mientras en Roma se imponía la voluntad omnímoda de César, en Atenas se habían refugiado los viejos ideales de la libertad republicana. Allí se difundía la obra ciceroniana De officiis, en la que exaltaba, como deber sagrado, la lucha contra los tiranos. La alusión a César no ofrecía duda alguna. Idus de marzo del año 44. Muere asesinado César. Los estudiantes romanos de Atenas aclaman a Bruto y Casio como héroes de la libertad. Horacio, hijo de un liberto, pero educado como un joven de la alta sociedad, forma en las líneas de los asesinos de César; Bruto lo elige para el cargo de tribuno militar de su ejército. Jamás olvidará el poeta las dentelladas de la envidia, que se cebó en “el hijo de un liberto que podía, siendo tribuno, mandar una legión romana” (Sat. I, 6, 46). Llega el otoño del 42, el año de la batalla de Filipos, en la que toma parte Horacio. A ella alude al hablar del escudo cobardemente abandonado, para buscar la salvación en la fuga vergonzosa (Carm., II, 7), aunque tal alusión más bien parece un simple motivo literario, imitado de los grandes líricos griegos. Sus versos atraen la atención de Virgilio y de Varo, con los que había trabado conocimiento en la escuela epicúrea. Éstos le presentaron el año 38 a Mecenas, que, dado el historial republicano del poeta, le deparó una acogida un tanto fría. Tras nueve meses de prueba, vuelve a llamarlo y lo acoge definitivamente entre sus amigos. El poeta nos describe este momento decisivo con emoción profunda (Sat. I, 6, 53-56). Pronto surgió entre ellos una amistad íntima, que duró hasta la muerte, casi coincidente, de ambos. Mecenas le obsequia con el presente que más podía agradarle: la quinta de la Sabina, a cinco millas de Tíbur. En este sereno refugio, en medio de los montes, transcurrieron los días más plácidos del poeta. Allí, libre de apuros económicos, pudo colmarse su amor a la naturaleza, alejado del mundanal ruido y de los molestos convencionalismos de la vida de la ciudad. Al favor de Mecenas se añadió pronto el de Octavio Augusto, que se ganó la adhesión del poeta antes de la victoria de Actium, a medida que iba disipando los temores de Horacio acerca de la ruina de Roma, reflejados en dos de sus Epodos. Celebra ya la victoria de Actium como umbral de una nueva era de orden, de paz, de imperio universal. Vemos desarrollándose en él, como en Virgilio y T. Livio, la idea de restauración de la vieja Roma, que iba encarnándose poco a poco en Augusto. A pesar de ello seguía manteniendo su propia independencia, rechazando incluso el cargo de secretario del emperador, que éste le ofreció cuando estaba en España durante la guerra contra los Cántabros (Carm., II, 6; III, 16). Murió el 27 de noviembre del año 8 a. C., pocos días después que Mecenas. Ambos fueron sepultados en la falda del Esquilino. Epodos y Sátiras Representan el primer período de sus obras, por lo que muestran huellas de inmadurez e impulsos amargos y desordenados de búsqueda de sí mismo. Las guerras civiles le proporcionaron motivos de ansiedad, de desilusión y de rencor, que afloran en estas obras de juventud. Más tarde, la filosofía y, más concretamente, el epicureismo, le provee, en cierto modo, de materia nueva de desdén y de represión, descubriéndose los errores, las vanidades y los prejuicios humanos. Su ánimo se orienta entonces hacia la ironía, manifestada en forma de sátira. Pero la sátira horaciana carece de la crudeza e hiriente agresividad de la de Lucilio. A su limpio lenguaje, a su donaire, a su fino humor, se une un agudo espíritu de observación. No sólo satiriza las faltas y debilidades ajenas, sino también las propias, lo cual le gana las simpatías de los lectores y aplaca las iras de los satirizados. Los primeros Epodos, a imitación de Lucilio, de Catulo, de Arquíloco o de Hiponacte, resultan violentos, desgarrados o agresivos. Algunos Epodos, sin embargo, son de carácter más templado y suave. El más famoso de los Epodos de Horacio es el titulado Beatus ille, compuesto hacia el año 37 a. C. Rebosante de ironía y donaire, constituye un amable cuadro de la vida campestre. El usurero Alfio admira la vida feliz y tranquila del labrador que, alejado de los negocios, ara con bueyes propios los campos heredados de sus mayores. No se despierta sobresaltado por el toque de alarma de la trompeta bélica, ni se horroriza ante la tormenta desencadenada, ni tiene que acudir de madrugada a rendir pleitesía a su patronus. Su existencia discurre más placentera y sosegada. Casa las parras con los olmos, disfruta viendo sus rebaños errantes por el prado, injerta frutales, cata colmenas, esquila sus ovejas, recoge gozoso las peras y las uvas... Tendido al pie de una vieja encina o sobre el verde césped, puede echar una siesta arrullado por el susurro de un arroyuelo o las quejas de las aves en la enramada. En invierno, entretiene sus ocios con la caza, olvidado de las cuitas que acarrea el amor. Si, además, una honesta esposa comparte con él las tareas de la administración de la casa y de criar a los dulces hijos, todos los manjares más exquisitos no le serán más preciados que las aceitunas cogidas de sus olivos, la cordera sacrificada en las fiestas dedicadas al dios Terminus o el cabrito arrebatado al lobo. En medio de esta paz idílica, goza al ver de vuelta a casa a los cansados bueyes o a los esclavos sentados en torno al fuego del hogar. Tras esta deliciosa pintura de la vida del labriego, Alfio vuelve a las andadas, es decir, a su duro oficio de usurero. Aparecen en este epodo diversos tópicos literarios: Edad de Oro, cantada incluso por Cervantes en El Quijote; vida dichosa del labriego y del pastor, reflejada ampliamente en la poesía pastoril, que nos presenta idealizada una región aislada y pobre del Peloponeso, la Arcadia; miedo del soldado ante el combate y del mercader ante las iras del mar embravecido; intrigas en el Foro: humillante salutatio matinal; etc. El propio Horacio nos describe la génesis de sus mejores sátiras, que son un espejo de su vida, ajena a toda ambición, sencilla y honesta, aun en medio de las ventajas obtenidas (Sat., I, 6, 106-125). Se refugia en su villa rural y, como su famoso “ratón de campo”, se siente más seguro y feliz que el “«ratón urbano” (Sat., II, 6, 60-81). Allá, en torno al fuego del hogar, entre humildes labriegos, se cuentan, esmaltadas de proverbios, fábulas y apólogos; se exponen así los problemas de la conducta moral, de la sencilla sabiduría popular. Éstos son los principales argumentos de sus sátiras, que no son áridos, convencionales o abstractos, sino que están impregnados de la vida misma. Las Epístolas El año 20 a. C. publica su primer libro de Epístolas, el más rico y variado, compuesto por una veintena de cartas dirigidas a diversos amigos, en las que vuelve a la filosofía de sus Sátiras, dulcificada por el paso del tiempo. El libro II, formado por sólo tres epístolas, es obra de sus últimos años. En él se advierte un tono de melancolía: “Los años en su huida nos despojan de todo; nos roban el humor, los placeres de Venus, los goces de la mesa, el juego y aún pretenden llevárseme los versos” (Epist. II, 55-57). En las dos cartas primeras de este libro sigue dictando normas de moderación, de aborrecimiento de los vicios, exponiendo su personal filosofía de la vida, sazonada de humor y de amable ironía. Termina el libro con el conocido poema denominado Arte poética, dirigido a la ilustre familia de los Pisones. De ahí su título Ad Pisones. Constituye un verdadero tratado orgánico sobre estilo, elementos, géneros y cometidos de la poesía. Los conceptos básicos derivan de la Poética de Aristóteles, contaminados a su paso por las escuelas filosóficas, pero su fuente principal e inmediata fue el tratado de poesía de Neoptólemo, gramático y poeta de finales del siglo IV a. C. Señala los límites entre elocución y contenido poético y atribuye a la poesía un fin práctico y moral basado en la unión de lo útil y lo agradable. Esta especie de preceptiva literaria, arraigada profundamente en la tradición de los estudios clásicos, desde el Renacimiento a nuestros tiempos, se convirtió en código del buen gusto en las literaturas modernas, sirviéndoles de pauta en la imitación de los modelos clásicos, sobre todo en el arte dramático, al que está especialmente destinada. Constituye además una valiosa fuente en la historia de las doctrinas literarias en Grecia y Roma. Las Odas Estas composiciones, denominadas Carmina, que representan la madurez artística del poeta, una vez culminada su evolución espiritual, van naciendo en el decenio que transcurre desde la batalla de Actium al encumbramiento supremo de Augusto como dueño absoluto de los destinos de Roma. Los tres primeros libros se publicaron, como un corpus bien definido, el año 23 a. de C. Después le añadió un cuarto libro, al que se incorporó el Carmen Saeculare. En su afán de adaptar las gracias de la lírica griega a las letras latinas, comienza por ampliar la base de Catulo, limitada a las creaciones de Safo, inspirándose para ello en Alceo, Arquíloco, Baquílides, Anacreonte y Píndaro. Si con sus Epodos había pretendido ser el Arquíloco romano, con las Odas, intentará emular a Alceo, con quien se sentía plenamente identificado. Píndaro, en cambio, le parecía demasiado sublime para intentar competir con él (Carm., IV, 2). En sus laboriosos poemas fue introduciendo los procedimientos técnicos y los ritmos de sus modelos griegos, a los que debe la gracia de la forma, aunque introduce en las estructuras métricas delicadas variantes, reveladoras de su sentido personal del ritmo. Obra suya es la claridad y precisión de la expresión artística, la adecuación entre la melodía y la representación, la elaboración de la expresividad de la lengua, la feliz elección y difusión de los epítetos y el primor de sus imágenes. El espíritu de Horacio, modelado por la filosofía, era propenso al razonar sosegado, a la meditación reflexiva, a las observaciones morales, a la ironía. A pesar de ello, en las Odas consigue altos vuelos poéticos, al cultivar los aspectos líricos de su mentalidad observadora e irónica. Sus hábitos de pensamiento, su melancolía, su sentimiento epicúreo de la vida, su carácter escéptico, su renuncia a toda ambición, el sensato disfrute de los placeres de la vida, se convierten en objetos de conmovida contemplación artística. La aurea mediocritas, el vivir contento con poco, el aprovechar el momento fugitivo (carpe diem), el esperar constante de la muerte, que golpea con pie indistinto las puertas de las cabañas de los pobres y las de los alcázares de los reyes, se tornan bellas imágenes coloreadas, armoniosos acordes, efusiones de un alma sensible, que vibra impulsada por palpitantes experiencias internas. Cantan algunas de estas Odas la alegría de los banquetes, la placidez de la vida campestre o las enojosas complicaciones de la vida urbana. Otras aluden a vagos y pasajeros amoríos, propios o ajenos, reales o ficticios, en tono ligero, pero sensato, de acuerdo con la doctrina epicúrea, que se muestra indulgente con los sentidos y permite gozar de la belleza, pero que rechaza la tiranía de las pasiones, cuyas alternativas contempla Horacio con suave escepticismo, irónica superioridad y velada melancolía. Horacio no se dejó arrastrar nunca por la pasión amorosa desenfrenada. En nada se parece su poesía amatoria a la de los grandes poetas elegíacos, ya que es por naturaleza antielegíaco. Su aspiración ética mantiene un rumbo constante hacia la calma, la perfección espiritual, el «puerto tranquilo», resguardado de las borrascas de las pasiones y de los errores de la ignorancia. Sólo el pensamiento de su patria y de los héroes que la hicieron grande con sus virtudes suscitan en él los ecos más vibrantes, que resuenan sonoros en las odas nacionales, destinadas a celebrar a Augusto, a Roma y al Imperio. El poeta se identifica con Régulo, el viejo cónsul que, para cumplir la palabra dada a los enemigos, se enfrenta sereno con las torturas y la muerte, y se siente romano, por encima de todo, con cada uno de los soberbios personajes de la vieja Roma que desfilan por sus versos. Es especialmente famoso el Carmen Saeculare, que por deseo expreso de Augusto compuso el año 17 a. C. para ser cantado en los Ludi Saeculares por un coro mixto de jóvenes y doncellas. En él contempla Horacio la grandeza de Roma y la gloria de la nueva época desde el punto de vista moral, universalmente humano, en las alegrías de la paz, en la concordia de las familias, en la fertilidad de los matrimonios, en la purificación de las costumbres. Tales son las peticiones que formula a los dioses el poeta en sus fervientes súplicas.