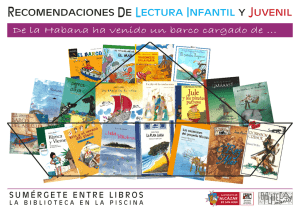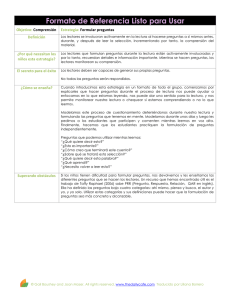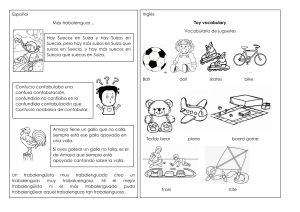LITERATURA E HIGIENE Carlos Casares En Suecia es bastante
Anuncio

ENCUENTROS EN VERINES 1995 Casona de Verines. Pendueles(Asturias) LITERATURA E HIGIENE Carlos Casares En Suecia es bastante frecuente encontrarse en algunos lugares públicos, especialmente en los hospitales y en los colegios, unos letreros en los lavabos que explican cómo se debe proceder para lavarse correctamente las manos. Según la etiqueta en la que figuran las instrucciones correspondientes, hay que abrir primero el grifo, hacer luego uso del jabón, coger después una toalla de papel para secarse y finalmente servirse de otra más para cerrar el grifo. Como se ve, todo es susceptible de ser enseñado. La racionalidad convierte en asuntos perfectamente serios actividades que, privadas de ella, podrían entenderse como un síntoma de debilidad mental o de estupidez humana. El ejemplo que acabo de citar no es tan ridículo como pudiera parecerá simple vista ni rebela ninguna carencia que nos haga dudar de la capacidad intelectual de los suecos, sino más bien todo lo contrario. De lo que se trata con esta práctica aparentemente extravagante, es de evitar que el acto higiénico de lavar las manos se convierta en una acción inútil, que es lo que sucede cuando tocamos de nuevo el grifo. En ese momento, si no tomamos la precaución de usar un trozo de papel, los gérmenes depositados en la llave por usuarios anteriores pasan a nuestra mano, de la mano a la boca y de la boca al interior del cuerpo, ahora transformados en peligrosos agentes patógenos. En nuestra cultura este tipo de precauciones se juzgan innecesarias. Para unos, en un nivel que pudiéramos considerar emotivo y primario, bastante extendido, forman parte de la definición que corresponde a gentes poco inteligentes y de cabeza cuadrada, que generalmente son todas aquellas que viven en países en los que la improvisación se entiende que es una de las formas poéticas que adopta la irresponsabilidad. Que una concepción tan liberal de la existencia acabe en cagalera masiva de ciclistas o en banquete de bodas pasado por baño y hospital no deja de ser un añadido gracioso, como el estrambote de un soneto; poesía, al fin y al cabo. Naturalmente, en un nivel más serio y reflexivo, hay quien puede hacer objeciones inteligentes a la inocencia pedagógica de los suecos. En primer lugar, el mundo y sus habitantes no estamos metidos en un tubo de cristal esterilizado, sino que nos movemos en medio de un magma de organismos vivos, relacionados unos con otros, que nos obligan a generar mecanismos de defensa para poder fortalecernos y no ser víctimas de la primera bacteria agresiva que se nos cuele dentro. Sucede además que el número de infecciones que se pueden producir por no tomar las precauciones que adoptan los suecos a la hora de lavarse las manos es estadísticamente despreciable, como lo son los accidentes de aviación, por muy llamativos y espectaculares que sean. Cualquiera de estas dos opciones puede ser defendida con argumentos aceptables, aunque la más racional de ellas resulta fácil de disolver en el ácido corrosivo del humor, casi siempre eficaz y brillante á costa de ser injusto. Me temo que en el asunto del cual nos vamos a ocupar en estos días, esa puede ser la suerte que reservemos para la literatura. Adelanto mi devoción por la racionalidad ingenua de Suecia y por los suecos, aunque no sea más que por amor a mis hijos, que dicho sea de paso, se lavan las manos como Dios les da a entender y no como sus abuelos de por allá trataron de enseñarles con paciencia escandinava e ineficacia latina. Creo que la literatura puede y debe ser enseñada, aunque estoy convencido de que se enseña poco y mal. Generalmente se considera que esta materia, por lo menos en los estudios de bachillerato, es un fracaso, no tanto por los métodos o la capacidad de los profesores, sino por la falta de interés de los alumnos. Cualquiera de los aquí presentes tenemos experiencias suficientes al respecto, no muy diferentes, por lo que sé, de las que viven a diario las personas involucradas en otros ámbitos de la enseñanza, sea ésta la que concierne al latín, a la física, a las ciencias naturales o a las matemáticas. Ahora bien, cuando el fracaso es tan general y persistente, ya no se puede hablar de desastre pedagógico, sino que nos encontramos ante una norma que se cumple con carácter inexorable y que la realidad impone por encima de la voluntad de quienes pretenden oponerse a ella con una terquedad que mejor empleada podría ayudarnos a hacer un diagnóstico más certero de la situación en que nos encontramos y que tantas frustraciones nos causa. No se sabe por qué confusa razón, la ley basada en el sentido común que dice que no sería ni posible ni deseable ni económico que todo el mundo tuviese las mismas aficiones y los mismos gustos, debiera hacer una excepción con la literatura. Aceptamos sin reparos que haya alumnos con escasa disposición o interés por las matemáticas, la biología, el dibujo o la gimnasia; nos aparece, en cambio, aberrante que a muchos estudiantes no les interese la literatura en absoluto. Si admitimos sencillamente esta obviedad que algunos consideran una maldad metafísica, algún tipo de error incompatible con el espíritu humano o alguna derivación perversa de la civilización actual, nos costaría menos comprender por qué año tras año, generación tras generación, se produce la catástrofe. Aún estoy viendo a un profesor amigo mío, más consternado que divertido, con el examen de un alumno en la manos, sin dar crédito a lo que acababa de leer. Sabedor de las dificultades con que se encontraba curso tras curso en la enseñanza de la literatura, se había esforzado en hacerles amenas y fáciles las clases a los alumnos. Antes de enfrentarse con las Églogas de Garcilaso, para captar la atención de los estudiantes, un día les contó la vida del poeta, de quien les dijo que había muerto a consecuencia del golpe que le produjo en el pecho una gran piedra arrojada desde la muralla en el asedio a la fortaleza de Muy, en la Provenza, cuándo para complacer al emperador, que había mostrado su disgusto por la tardanza en acometer el asalto, se lanzó a escalar el baluarte. La buena voluntad y la preocupación pedagógica de mi amigo acabó convertida en una historia disparatada, en la que Carlos I invitaba a Garcilaso a una merienda en medio de un bosque y allí, cuando estaban solos, el monarca, a traición, lo mataba a pedradas. De ahí a que Unamuno haya escrito Divinas palabras, que Valle-lnclán fuese un escritor vasco que andaba siempre con gorra o qué Pío Baroja se quedó manco a consecuencia de una estocada, no hay mucho camino. Podría decirse, por otra parte, que tampoco cambian mucho las cosas cuando nos encontramos con alumnos que saben que Unamuno escribió Paz en la guerra o que Divinas palabras pertenece a Valle-lnclán, que además es un escritor gallego a quien tuvieron que amputarle el brazo izquierdo como consecuencia de un bastonazo propinado por un tal Manuel Bueno. En el mejor de los casos, a estos alumnos más aplicados, ese tipo de información correcta les valdrá para aprobar un examen o para no quedar como acémilas en un concurso de televisión. Es dudoso que esa modesta erudición les ayude a convertirse en uno de los diez mil lectores, entre cuarenta millones de compatriotas, que en España se interesan, unos por placer, otros por obligación profesional, en esa hermosa inutilidad que es la literatura. Dicho lo cual, quisiera añadir, para que no se entienda lo contrario de lo que pretendo decir, que la literatura debe enseñarse, como creo que debe enseñarse a la gente a lavar las manos, a pesar de que estadísticamente el número de infecciones, o el número de lectores, que para algunos viene a ser lo mismo, sea insignificante. Por supuesto no tengo interés en aburrir a nadie ofreciendo planes ni proyectos ni programas. Me atreveré a sugerir únicamente que quizá sea más útil e importante enseñar a leer, que informar y teorizar sobre lo que ya está escrito. Tal vez por ese camino se podría despertar el interés de la gente por la lectura, además de elevar el nivel cultural y el prestigio de nuestro país, ya que en las estadísticas internacionales pesa mucho el número de lectores, tanto que se ocupen estos en la consulta de diarios, revistas de deportes, jardinería, manualidades e información general, como en el" placer estrafalario de coleccionar novelas, libros de poesía o recopilaciones de ensayos. Conseguido, por lo tanto, el modesto objetivo de enseñar a leer y mejorada al mismo tiempo la posición cultural de España, non sería impensable que algunos de estos lectores, salvados de la inanición provocada por la falta de consumo de letra impresa, acabasen orientando sus gustos hacia la lectura de obras literarias, esa manía particular, no muy diferente de la afición a los sellos, a los trenes eléctricos o a la estrategia naval. Si se me permite una nueva alusión a Suecia, quisiera terminar contando una historia. En aquel país, los paquetes de leche llevan impreso, en una de las dos caras, un texto que ocupa todo ese espacio. Puede ser un cuento breve, el relato de un episodio relacionado con la historia o una información de tipo práctico, que explique, por ejemplo, cómo se construye un comedero para pájaros, cómo se debe tratar a un erizo que entra en el jardín y decide quedarse unos días o cuáles son las reglas del juego de la petanca. Este texto cambia todas las semanas, de manera que los lunes es frecuente ver a los suecos, a la hora del desayuno, enfrascados en la lectura o esperando turno, eso sí, de manera muy civilizada, para meterse una ración de literatura láctea. Excuso aclarar que este modesto paquete impreso ocupa el primer lugar en las preferencias y hábitos lectores de los ciudadanos de aquel país. Confieso que yo aprendí sueco por ese procedimiento, lunes a lunes, durante muchos veranos, mientras desayunaba unas excelentes caballas ahumadas, cumpliendo con la recomendación clásica de aprender con deleite. Ahora, tengo la suerte, incluso me atrevería a decir que la buena leche, de poder leer en aquel idioma a poetas, novelistas y otros colegas, que dicho sea de paso, se quejan tanto como nosotros del escaso interés que les prestan, tanto a ellos como a las cosas que escriben, sus conciudadanos. Si digo la verdad, yo me cambiaría por un escritor sueco, no porque la enseñanza de la literatura goce allí de mejor suerte o porque la higiene en el lavado de las manos resulte más sana que nuestra arraigada cochambre nacional, sino porque los españoles tuviesen la oportunidad de leer con gozo cada lunes un paquete de leche. Algunos lectores más nos tocarían a todos cuantos andamos metidos en esta chifladura, aunque sólo fuera por simples extrapolaciones estadísticas. Carlos Casares