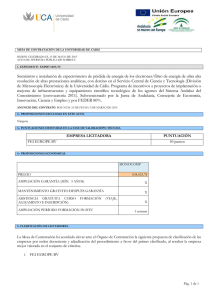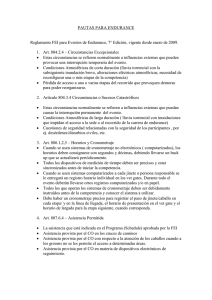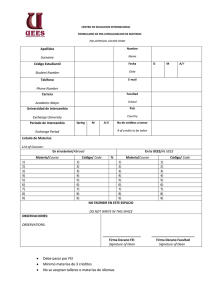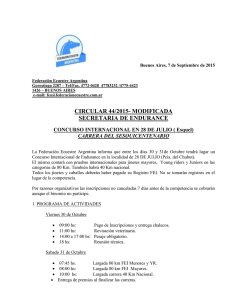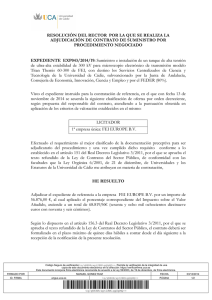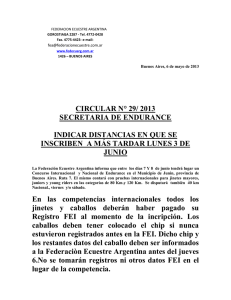Por una canción, cien canciones
Anuncio

Por una canción, cien canciones Vida de un poeta en las cárceles chinas Por una canción, cien canciones Vida de un poeta en las cárceles chinas Liao Yiwu Prefacio de Herta Müller Traducción de María Tabuyo y Agustín López Tobajas Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida o almacenada de manera alguna sin el permiso previo del editor. Título original For a Song and a Hundred Songs. A Poet’s Journey Through a Chinese Prison © 2013, Liao Yiwu. All rights reserved This translation published by arrangement with Peter W. Bernstein Corp. Primera edición: 2015 Traducción © María Tabuyo y Agustín López Tobajas Prólogo © 2011, Herta Müller Imagen de portada Cortesía del autor Copyright © Editorial Sexto Piso, S. A. de C. V., 2015 París 35-A Colonia del Carmen, Coyoacán 04100, México D. F., México Sexto Piso España, S. L. Calle Los Madrazo, 24, semisótano izquierda 28014, Madrid, España www.sextopiso.com Diseño Estudio Joaquín Gallego Impresión Kadmos ISBN: 978-84-15601-85-2 Depósito legal: M-33957-2014 Impreso en España ÍNDICE Prefacio Por Herta Müller 13 INTRODUCCIÓN 21 Parte I. EL POETA ERRANTE. 1988-1990 Fei Fei La juventud del poeta La ciudad al borde del río La fiebre revolucionaria «Masacre» A Xia «Réquiem» 25 27 37 43 53 61 77 83 Parte II. EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN. MARZO - JUNIO DE 1990 La detención Los cómplices El «menú» Los interrogatorios El policía confuciano Fantasías de fuga «Confiesa e informa sobre otros» Matar el tiempo El artista Aislamiento El otro sexo Zhang el jugador 105 107 119 125 137 153 161 167 175 181 189 195 199 Parte III. EL CENTRO DE DETENCIÓN. JUNIO DE 1990 - AGOSTO DE 1992 Los muertos vivientes El suicidio bajo vigilancia El sol implacable Un vecino nuevo El agente Gong La celda modelo La vista preliminar El pelotón de la muerte Trabajo de esclavos El hombre que asesinó a su mujer La marcha de Chang el Muerto Los muertos vivientes reflexionan sobre la muerte «Mano negra y consejero del mal» Bienvenido a la celda 6 Por favor, méteme de nuevo en tu vientre El epiléptico El Año Nuevo chino El leñador El veredicto de Wang Er Un intento de suicidio El banquete imaginario El funeral El loco La intimidación El ladrón Regreso a la celda 5 Permiso para leer Por una canción, cien canciones El juicio El poder está en la boca del fusil La pasta de dientes 205 207 215 227 231 235 241 247 253 257 261 269 275 281 289 295 299 313 319 327 333 341 347 357 363 373 381 393 401 407 417 425 Parte IV. LA PENITENCIARÍA. AGOSTO DE 1992 - ENERO DE 1994 La penitenciaría n.º 2 Visitantes inesperados La penitenciaría n.º 3 La reforma por el trabajo La generación del 89 El maestro de flauta 433 435 449 455 461 475 491 Epílogo 509 AGRADECIMIENTOS 521 MASACRE 525 A mi padre y a mi hermana Fei Fei INTRODUCCIÓN He escrito este libro tres veces debido a los obstáculos y dificultades que de forma implacable ha tratado de ponerme la policía política china. Empecé garabateándolo inicialmente en el dorso de los sobres y en los trozos de papel que mi familia me pasaba a escondidas en la cárcel donde estuve cumpliendo una condena de cuatro años, de 1990 a 1994, por escribir y distribuir un poema que condenaba la infame y cruenta represión desencadenada por el Gobierno contra el movimiento estudiantil a favor de la democracia en la plaza de Tiananmén en 1989. Incluso después de mi liberación en 1994, la policía continuó controlándome y acosándome. El 10 de octubre de 1995, unos policías asaltaron mi apartamento de Chengdú, provincia de Sichuan, confiscando el manuscrito de Por una canción, cien canciones. Como castigo por lo que ellos consideraron que era «un ataque al sistema penitenciario del Gobierno» en mis escritos, fui puesto bajo arresto domiciliario durante veinte días. Empecé el libro de nuevo desde el principio. Me llevó tres años acabar la nueva versión, que me arrebataron en 2001, junto con otros trabajos literarios míos no publicados. Esta vez, la policía se llevó también mi ordenador. A los escritores les gusta ponerse líricos y alardear de sus obras en un intento por asegurarse un lugar en la historia de la literatura. Desgraciadamente, no poseo ya muchos registros físicos de mis años de incesante trabajo. Más bien me he convertido en un autor que escribe para deleite de la policía. La mayor parte de mis memorias del pasado —los manuscritos que he ido redactando laboriosamente sobre mi vida, y mis poemas— están ahora guardados bajo llave en la Oficina de Seguridad Pública. En un giro imprevisto y lúgubremente cómico, de los acontecimientos, la policía se dedicaba a leer meticulosamente mis escritos, con más detenimiento incluso del que hubieran podido mostrar mis más concienzudos editores. Los funcionarios de la policía china tienen una memoria asombrosa. El director de un despacho de la seguridad pública local podía memorizar muchos de mis poemas e imbuirles contenidos más complejos de lo que yo originalmente había pretendido. De ese modo, mi escritura, en cierto sentido, llegaba a la cabeza y a los labios de un público indudablemente entusiasta. En efecto, la policía demostró tener una necesidad insaciable de mis obras. Por eso, después de cada asalto sucesivo, yo excavaba más hoyos, como una rata, y escondía mis manuscritos en hendiduras cada vez más profundas por toda la ciudad, en casas de familiares y amigos. Mis esfuerzos furtivos por ocultar mi trabajo recordaban a los del premio Nobel Aleksandr Solzhenitsyn, cuyo manuscrito Archipiélago Gu­lag había sufrido, como sabemos, amenazas similares por parte de la kgb. La única manera de preservar sus escritos fue conse­ guir su publicación. A principios de 2011, después de que este libro saliera finalmente a escondidas de China y fuera programado para su publicación en Taiwán y Alemania, volví a encontrar resistencia por parte de las autoridades chinas. Mis acompañantes policiales, que de vez en cuando se apostaban delante de mi apartamento durante los momentos álgidos de la Primavera Árabe, me invitaron un día a salir para «tomar el té». En una tetería cercana, me pidieron que firmara una orden para cancelar la publicación. —Tu biografía empaña la reputación de nuestro país y perjudica el interés nacional —me dijo un agente de policía que había leído el manuscrito confiscado. —¿Por qué no puedes escribir libros de amoríos inofensivos que puedan publicarse aquí y hacerte rico? —añadió el agente con visión pragmática. 22 Cuando decliné cortésmente su sugerencia, el agente me lanzó una advertencia: si desobedecía, o bien me procesarían o bien me harían «desaparecer durante un tiempo», igual que habían hecho con otros escritores y artistas, como Ai Weiwei y Ran Yunfei. Nunca firmé la orden de cancelación y opté, en cambio, por abandonar China, mi tierra natal. Con la ayuda de unos amigos intrépidos, pasé a Vietnam y aterricé a salvo en Alema­ nia, justo a tiempo de promocionar el lanzamiento de esta cróni­ca de mi vida que llevaba elaborando veinte años. En China, el Gobierno continúa borrando y tergiversando la memoria colectiva del país para adaptarla a su programa político, al que nada puede escapar. Sin embargo, la memoria individual, con su codificación psíquica y las cicatrices indelebles de la opresión, nunca podrá ser borrada. 23 PARTE I EL POETA ERR ANTE 1988-1990 FEI FEI En 1988, cuando la era del automóvil amanecía en China, mi hermana mayor, Fei Fei, murió inesperadamente en un accidente de tráfico. Tenía treinta y siete años. Fue la primera vez que viví el fallecimiento de una persona próxima. Mi abuelo había muerto no hacía mucho, aquel mismo año, pero siempre vivió en un pueblo apartado y nunca había formado realmente parte de mi vida. Mi duelo por él era en buena medida sólo una obligación familiar. Pero Fei Fei era mi hermana querida; éramos dos frutos de la misma planta y su muerte me afectó profundamente. He redactado muchos textos y poemas lamentando la muerte de mi hermana, evitando deliberadamente los detalles cruentos y terribles de sus momentos finales. Describir su muerte como una abstracción sin forma era más tolerable en mi estado de profundo dolor y posiblemente incluso armonizaba mejor con el amable y refinado espíritu de la muerta. Pero, entre la verdad y la eternidad, decidí hacer hincapié en la otra dimensión. En el mundo místico poblado por tantos artistas románticos, el espíritu de Fei Fei se fundía con la naturaleza, en la que podía elevarse, transformado. Aunque si Fei Fei hubiera podido leer mis escritos, se habría sentido quizá un tanto avergonzada ante las elogiosas palabras que yo acumulé sobre ella. Era un ser angélico, decía, «bañado en rayos de estática luz». Cuando al principio empecé a anotar ideas, en secreto, sobre la vida en la penitenciaría provincial n.º 3 de Sichuan, en 1993, volvía constantemente a los recuerdos de Fei Fei; ella fue mi primera lectora imaginaria. En los años siguientes, cuando las perspectivas de que este libro se publicara eran prácticamente nulas, escribir para Fei Fei se convirtió en mi única motivación para continuar. Como hija mayor que era, Fei Fei trabajó sin descanso durante toda su vida. Desde pequeña se había tenido que encargar de lavar a mano la ropa de la familia, estrujándola contra las ondulaciones de una tabla de lavar. Pero aunque parezca increíble, el duro trabajo parecía elevar su espíritu: rememoraba viejas melodías de películas, cantando en voz alta letras que yo retuve durante muchos años. Por la noche nos entretenía, a mí y a mis otros hermanos, contándonos historias de terror que evocaban los cuerpos de los muertos que se reanimaban en el depósito de cadáveres, o sobre algún espeluznante asesinato perpetrado en el viejo campanario de la iglesia de la ciudad. A menudo las historias que mi hermana nos contaba nos inducían a ocultarnos bajo el edredón, dejando fuera sólo las orejas para poder seguir escuchando. En 1966, en vísperas de la Revolución Cultural, Fei Fei dejó el hogar para aceptar un empleo en una empresa de explotación forestal en el lejano condado de Pingwu, al noroeste de Sichuan. No había de transcurrir mucho tiempo antes de que todo el país se viera sumido en la confusión. Y también nuestra familia se rompió bajo los ataques de los Guardias Rojos. Nuestro padre, hijo de un antiguo propietario de tierras, enseñaba literatura china en un instituto de Yanting, una pequeña ciudad al nordeste de Sichuan. Por tal motivo, fue tachado de contrarrevolucionario. Para protegernos mejor, nuestros padres se divorciaron y quedamos bajo la sola custodia de nuestra madre, que reunió nuestras escasas pertenencias y nos llevó apresuradamente hacia el sur, a Chengdú, la capital provincial, donde nos refugiamos en casa de nuestra tía. Yo había cumplido entonces ocho años, y la vida era dura sin mi padre. Poco después de nuestra llegada a Chengdú, los vecinos de mi tía nos denunciaron por supuestas infracciones. Acusando a mi madre de ser la esposa de un terrate­ niente en fuga y de habernos instalado en la ciudad sin el correspondien­te permiso, las autoridades nos expulsaron. Una 28 vez más tuvimos que hacer las maletas y marcharnos; en aquella ocasión encontramos otro hogar en un barrio cercano. No teníamos dinero para comprar comida y, un día, un pariente dio a mi madre un vale por un trozo de tela de dos metros. Mi madre intentó vender el vale en el mercado negro cambiándolo por algo de comida para la familia, pero la Oficina de Seguridad Pública la descubrió. En aquellos días, era un delito grave vender vales emitidos por el Gobierno. La detuvieron y luego la exhibieron, junto con otros delincuentes, ante miles de personas en el escenario de la Casa de la Ópera en Sichuan. De algún modo, las personas próximas consiguieron ocultarme inicialmente la noticia, por eso me sentí especialmente de­ solado cuando mis compañeros de clase me informaron de que habían visto a las autoridades paseando a mi madre por los alrededores de la Ópera. En Pingwu, Fei Fei estaba a salvo de los infortunios de la familia y de problemas políticos. En realidad, según manifestó más tarde, aquellos años en Pingwu fueron los más felices de su vida. Inventando una historia familiar políticamente más conveniente, incluso pudo unirse a una compañía de canto que se dedicaba a difundir los pensamientos del camarada Mao; se le dedicaron reseñas muy entusiastas por su representación de una militante del clandestino Partido Comunista que se ocultaba tras su condición de propietaria de una tetería de Pekín en la ópera Shajiabang. Mi ingeniosa hermana pronto se convirtió en una celebridad menor. Incluso ahora, mi madre guarda un viejo retrato de una Fei Fei alta y esbelta con su traje de propietaria de la tetería, posando en el escenario delante de un decorado de montañas con los picos cubiertos de nieve. Los admiradores de Fei Fei en Pingwu podrían haber llenado fácilmente un auditorio. De manera nada sorprendente, tuvo muchos pretendientes, y su vida amorosa estuvo llena de dramatismo. Un joven y apuesto compañero perseguía implacablemente a Fei Fei. Después de que ella rechazara sus muestras de afecto, él se suicidó tragándose varias cajas de cerillas. En los años siguientes, Fei Fei se enamoró profundamente de 29 un oficial del Ejército. Sin embargo, los militares desaprobaron su unión tras descubrir que nuestro padre era un «contrarrevolucionario» y la relación terminó. Tres años más tarde, Fei Fei se casó con un antiguo colega trasladado y tuvo dos niñas. Aunque su nueva familia exigía de ella toda su atención, siempre encontró tiempo para cuidar de sus hermanos y ayudar a nuestros padres. Mi hermano mayor había sido enviado a trabajar al campo al terminar el instituto, y durante las vacaciones viajaba cientos de kilómetros para estar con ella. Mi hermana pequeña y yo también la visitábamos a menudo. Ella compartía con nosotros sus raciones de comida y nos compraba ropa con sus ahorros. Durante las celebraciones del Año Nuevo lunar de 1988, Fei Fei y yo nos sentamos alrededor de la estufa de carbón, y nos quedamos charlando hasta el amanecer. La vida no era demasiado fácil para ella. Estaba planeando un viaje de negocios a Pingwu para adquirir algunas maderas en nombre de una empresa de Chengdú. Con la comisión que conseguiría por el trato, pretendía llevar a mamá y a papá a la provincia de Jiangxi, donde ellos se habían conocido. —Hace tanto tiempo que no tengo unas vacaciones… —comentaba Fei Fei. Una semana después, me despedí de ella en la estación de ferrocarril de Chengdú. Los pasajeros abarrotaban la puerta de facturación. Fei Fei cogió su bolsa, que llevaba yo, y se la colgó al hombro. Antes de ser arrastrada por la oleada de seres humanos, gritó hacia atrás: —¡Me voy! ¡Adiós! Ésa fue nuestra última despedida. Cada vez que pienso en ello, siento como si la garganta se me llenara de piedras. Tal como había planeado, Fei Fei viajó a Pingwu con una amiga. Había hecho el recorrido por aquel tortuoso camino de montaña innumerables veces, pero en aquella ocasión el mi­ nibús que la transportaba, junto con otros siete pasajeros, perdió el control y se salió de la carretera para deslizarse por una pendiente y quedar tambaleándose peligrosamente al borde 30 de un acantilado, con una rueda delantera sobresaliendo en el aire. Pero en el violento descenso, Fei Fei había salido despedida del autobús. Su cuerpo voló por el aire hasta que quedó empalado en la afilada rama de un árbol que se le clavó en el vientre. Cuando llegaron hasta ella, estaba empapada en sangre. El conductor consiguió llevar de nuevo el autobús hasta la carretera, y se dirigió velozmente al hospital. La amiga de Fei Fei la llevaba sobre sus rodillas llamándola suavemente por su nombre, mientras urgía al conductor a ir más deprisa. Fei Fei nunca llegó al hospital. En el momento antes de morir, apretó los labios contra el oído de su amiga, tratando al parecer de murmurar algo. A continuación exhaló su último suspiro. Siempre me he preguntado: ¿tomó el alma de Fei Fei el minibús a Jiangxi en busca del pueblo en el que había sido concebida? Nuestros padres se conocieron en Jiangxi en 1948. Nunca hablaban de cómo se habían enamorado, pero con los años conseguimos elaborar una versión a grandes rasgos, gracias a las indicaciones de nuestra abuela, sobre cómo comenzó su vida. El hermano menor de mi madre dirigía una compañía de ópera itinerante de Pekín que actuaba en las provincias a lo largo del río Yangtsé. En una de sus giras, llegaron a una pequeña ciudad de la región del lago Poyang, en Jiangxi. Mi tío, conocido por su genio vehemente, ofendió a un propietario local, y éste contrató a unos matones que lo golpearon causándole la muerte. Mi abuela fue enseguida a aquella ciudad, junto con mi madre, para enterrar a mi tío. Cuando las dos mujeres quemaban ritualmente el dinero delante de la nueva sepultura para despedirse del difunto, pasó por allí un joven maestro. Estaba de viaje turístico aprovechando sus vacaciones de primavera. Por su acento, se reconocieron como procedentes del mismo lugar y así fue como mi futura madre conoció a mi futuro padre. Era el destino. Antes de su muerte, mi abuela confió a mi madre al cuidado del joven. Se casaron y tuvieron cuatro hijos; Fei Fei fue la mayor, y yo el tercero. Sin embargo, la vida doméstica no 31 fue una vida de tranquilidad. En la medida en que puedo recordarlo, el matrimonio de mis padres estuvo marcado por una constante turbulencia, y durante muchos años se sucedieron las diputas y las riñas. Mi madre diría más tarde: —Nunca pensé en si nos queríamos o no. Teníamos que sobrevivir y criar a una familia. No había retratos de los primeros años de nuestra vida familiar. Sólo había sobrevivido una fotografía en grupo de mi abuela materna, mi padre, mi hermano mayor y Fei Fei. Considerábamos aquella foto una reliquia arqueológica. Y cuando Fei Fei alcanzó la mayoría de edad, llenó aquel vacío tomando abundantes fotos, muy variadas y llenas de vida, en aquellos años monótonos y apagados de la Revolución Cultural. Tenía una enorme pila de álbumes llenos de fotos en blanco y negro que narraban cronológicamente cada hito importante de la familia. A partir de aquel encuentro casual de mi madre y mi padre en la cima de una colina de Jiangxi, nuestra familia nació y se extendió por diferentes partes del país. Cuatro décadas después, Fei Fei fue la primera en volver a aquel cementerio. Recibí la noticia de la muerte de Fei Fei por medio de un telegrama, cuando me encontraba en Fuling, ciudad de las montañas de la provincia oriental de Sichuan donde yo, como poeta, impartía clases en un instituto municipal. Con el telegrama en el bolsillo, me despedí de mi cariacontecida esposa, A Xia, y durante las dos noches siguientes, viajé, primero en barco, después en tren, hasta el hogar de mi hermana en Mianyang, a casi mil kilómetros de distancia. A medida que el tren se iba aproximando a Mianyang, me fui dando cuenta del temor que me inspiraba ver su cuerpo en el depósito de cadáveres, días después de tenerla tan presente en mis recuerdos. Cuando llegué a su casa, todo estaba ya recogido y or­ denado. Las sábanas de luto estaban apiladas en un rincón. Fuera, en el balcón, restos de coronas de flores de papel a medio quemar se movían de un lado a otro, arrastradas por el viento de la tarde. Los familiares estaban de pie, estoicamente, 32 como piezas del viejo mobiliario de la sala de estar, en torno a una urna colocada sobre una mesa en el centro de la habitación. —¿Por qué has tardado tanto? —me dijo en tono de reproche Xiao Fei, mi hermana menor. —Te estamos esperando desde hace tres días —añadió mi cuñado—. Con el calor que está haciendo, teníamos que darnos prisa. Metí la mano en el bolsillo para coger el telegrama y comprobar la fecha. Por alguna razón, no se me había entregado hasta dos días después de ser emitido. Las lágrimas se deslizaron por mis mejillas. Al no poder asistir al funeral, me había ahorrado la visión del cadáver de mi hermana. La comprensión de ese hecho me golpeó como un trueno; en aquel retraso debía de haber intervenido el espíritu de Fei Fei. Me puse un brazalete negro y me retiré a la terraza. Al anochecer, los truenos resonaban a nuestro alrededor. La tierra parecía vibrar como un escenario a punto de venirse abajo. Dejé la casa de mi hermana y dirigí mis pasos por entre la espesa cortina de una lluvia torrencial, vagando por la ciudad sin rumbo fijo. Las farolas parpadeaban como si fueran los ojos de un fantasma. Los coches se movían en el agua como animales marinos. Los endebles refugios improvisados por los vendedores se inclinaban con el viento. Andaba con dificultad por entre el agua, pero seguí caminando, tenía demasiado miedo a dete­ nerme; miedo a ahogarme en mi tristeza. Fui a buscar a un amigo poeta. Nos sentamos en un bar cercano, empapados por la lluvia, y bebimos. En un intento de distraer mi atención de la tragedia familiar, mi amigo sacó a relucir el eterno tema de la literatura. Muy pronto, estábamos bromeando a voz en grito sobre el futuro de la poesía de vanguardia en China. La conversación me despertó el apetito, pero aquella boca que hablaba y comía parecía pertenecer a algún otro. Aunque una severa voz interior me decía que era tiempo de llorar, la noche, hermosa y ya serena, después de la intensa lluvia, la eclipsó. Rechacé la pena y retuve, más bien, la imagen de Fei Fei sonriéndome radiante con sus perfectos 33 dientes blancos y sus mejillas con hoyuelos. ¿Cómo era posible que mi hermana, delicada como una brisa, hubiera sido tan violentamente destrozada por un accidente de automóvil? La mirada fija de una joven sentada cerca de mí abrasó mis mejillas. Ansié entonces aquel cuerpo radiante que brillaba con deseo animal; el calor ardiente de los deseos podría sin duda secar mi piel humedecida. Necesitaba hundir mi cabeza en su pecho y esconderme en un infantil refugio familiar para olvidar las ilusiones que la muerte de Fei Fei había roto en pedazos. Media hora después, la seguí hasta su puerta. La desconocida resultó ser una recién casada, cuyo marido estaba fuera en viaje de negocios. En silencio, nos besamos en la oscuridad antes de buscar a tientas la cama. Éramos como dos lobos hambrientos, cada uno pretendiendo despedazar al otro hasta arrancarle todas sus vísceras. Ella gemía de placer y, en el clímax de su pasión, me mordió como si yo fuera un brote de bambú, dejando sus marcas por mi cuerpo, en el pecho y en la espalda. Mi ropa de luto estaba esparcida por el suelo. En el exterior, los árboles susurraban y sus sombras parpadeaban a través de la ventana. Me parecía como si Fei Fei suspirara de decepción y de furia. Había mancillado el recuerdo de mi hermana. En la década posterior a la muerte de Fei Fei, me asaltó la culpa por aquella escapada sexual inmediatamente después del funeral, pero cuando estaba con mis amigos poetas, volvía a mis antiguas costumbres. Fue un período de tiempo en el que lo viejo estaba desapareciendo y una nueva época empezaba a definirse en el horizonte. En vida de Mao, los ciudadanos ordinarios podían ser detenidos y tenían que afrontar penas de cárcel por tener relaciones sexuales prematrimoniales o por adulterio. Con la muerte de Mao, los viejos valores morales puritanos se desvanecieron gradualmente, especialmente en el mundo literario. Los jóvenes poetas no sólo competían por el reconocimiento de sus obras provocadoras e innovadoras, sino también por 34 el número de mujeres con que se habían acostado. El mundo de los poetas de vanguardia era prácticamente un club sexual, lleno de humo y de juergas, donde las orgías grupales eran comunes. Nunca me sentí perfectamente integrado en esa epicúrea sociedad de poesía; en realidad, llevaba una vida hipócrita, bien vestido y presentándome como un ejemplo a seguir entre los poetas, pero inhalando continuamente a las mujeres como inhalaba el aire, buscando refugio y calidez en las azarosas aventuras del sexo. Me había convertido en un fantasma. Y, como es bien sabido por todos, en la cultura china los fantasmas no tienen corazón y nunca sienten la necesidad de arrepentirse. 35 LA JUVENTUD DEL POETA Hacia el final de los años ochenta, después de instalarme en la ciudad de Fuling con A Xia, mi esposa, me mantuve alejado de los poetas vanguardistas hambrientos de sexo y me centré en la escritura. Mi ambición literaria se infló. A diferencia de otros poetas de mi generación, nunca tuve la oportunidad de recibir una educación sólida y convencional, a pesar de que mi padre, que vivió hasta los ochenta años, había sido profesor de literatura china y alimentó intelec­ tualmente a miles de estudiantes en su larga carrera de maestro, que abarcó cuatro décadas. Vine al mundo en medio de una hambruna terrible, que se llevó la vida de treinta millones de personas en todo el país entre 1959 y 1962. Mi padre me contaría luego cómo, cuando yo tenía un año de edad, mi pequeño cuerpo estaba hinchado por la desnutrición. Ni siquiera tenía fuerza suficiente para llorar. Un médico naturista de Niushikou, cerca de Chengdú, recomendó a mis padres que me pusieran sobre un gran cuenco con una infusión de hierbas medicinales cada mañana y cada noche. Finalmente, los vahos drenaron mi cuerpo, gota a gota, de un líquido amarillento. Gracias a aquel médico, pude sobrevivir. El hambre me persiguió durante toda la infancia, atrofiando mi crecimiento y obstaculizando mi desarrollo cognitivo. Era un niño atrasado, pero mi padre nunca me dio por imposible y trató de alimentar a la vez mi cuerpo y mi mente. A los tres años, aunque seguía teniendo problemas para hablar y para andar, empezó a enseñarme la lectura de los caracteres chinos. Un año más tarde, me alimentaba por la fuerza con antiguos poemas chinos. Cada día yo tenía que memorizar poemas y ensayos sencillos escritos por los que él llamaba los maestros literarios de la antigüedad. Aquellos textos no significaban nada para mí, y me limitaba a recitarlos, como un monje novicio que aprende de memoria las Escrituras. La mayor parte de las veces, olvidaba lo que mi padre me había enseñado antes incluso de que él abandonara la habitación, pero mi padre era paciente. Nunca recurría a los azotes, práctica común en el antiguo pensamiento confuciano. En lugar de ello, levantaba mi cuerpo diminuto y me ponía de pie sobre la gran mesa octogonal del comedor familiar. Si no conseguía memorizar un poema, no me dejaba bajar. Yo era un niño sumiso, demasiado asustado para bajarme de un salto, pedir clemencia o protestar llorando. Mi única solución era cerrar los ojos y recitar los poemas y los ensayos una y otra vez hasta que se hubieran fijado firmemente en mi memoria. Así, en dos años, pude recitar con soltura numerosos poemas y textos breves conocidos, aunque no pudiera comprender su sentido. A veces sentía odio por mi padre, y en mi imaginación lo asesiné en numerosas ocasiones. Cuando crecí, mis sentimientos hacia él cambiaron. Las semillas que él había plantado empezaron a florecer en mí. Los significados y la belleza de cada poema y cada texto que había memorizado comenzaron a ponerse de relieve. Durante la Revolución Cultural, dejé de asistir a la escuela y me moví intermitentemente entre las ciudades de Yanting y Chengdú. Conseguía viajar gratis persiguiendo y saltando a los trenes, falsificando documentos de viaje, recorriendo durante días tortuosos senderos de montaña y alojándome en las cabañas de mis parientes pobres en las zonas rurales. Después del instituto, seguí con mis viajes por el país, trabajando primero como cocinero y luego como camionero en la carretera Sichuan-Tíbet. Fue durante ese período cuando comencé a interesarme seriamente por la poesía contemporánea. En mi tiempo libre, leí a poetas occidentales anteriormente prohibidos, de Keats a Baudelaire, y empecé a componer mis propios poemas para publicarlos en revistas literarias. A lo largo de los años ochenta, colaboré en revistas nacionales y publicaciones 38 clandestinas con muchos poemas de estilo occidental contemporáneo, la clase de poemas que el Gobierno consideraba «contaminación espiritual». Indiferente a lo que los demás pudieran pensar de mis textos, éstos me producían un intenso sentimiento de euforia. El verano de 1988 fue insoportable. Si uno dejaba la ventana abierta por la mañana, la temperatura interior podía subir hasta los 40º C. En un estado de gran ansiedad, componía mis poemas de manera compulsiva, sin comer ni dormir mucho. Sin embargo, mi cuerpo se mantenía fuerte y resistente. Andaba con pantalones cortos todo el día, con frecuencia en cueros. De vez en cuando, me ponía en cuclillas sobre un banco de madera como un mono, con una toalla mojada colgando de los hombros. Mi rostro estaba oculto entre el cabello espeso y despeinado y una barba larga. El sudor me resbalaba por la frente y las mejillas, dejando huellas sucias como surcos en la tierra. Me encontraba en ese estado de delirio cuando terminé mi largo poema «El maestro artesano», de más de tres mil estrofas, y seguí componiendo «Bastardo» e «Ídolo», cada uno de los cuales constaba de quinientas estrofas. Mientras escribía estos poemas descomunales, también elaboré ensayos poéticos. Las palabras salían de mi interior a borbotones. Cuando escribía, observaba estrictamente los grandes principios de la abstinencia; mi pluma se movía desbocada por el papel. Las urgencias sexuales me impulsaban a dejar el trabajo, pero yo resistía. Todos los recovecos de mi vida han estado llenos de poesía. Amontonaba pilas y pilas de manuscritos ilegibles y desordenados ante mi siempre paciente esposa, que trabajaba de día como mecanógrafa en el Gobierno Local del municipio. Por las noches, la instaba, con inconsiderada exigencia, a que copiara y copiara, de forma incansable, todas mis palabras. A Xia aguantaba en silencio, reteniendo las lágrimas, superando su sentimiento de soledad, y aplicando su hábil caligrafía a llenar los vacíos creados por mi descuido. Luego el tiempo refrescó y el cansancio fue en aumento. Empecé a inventarme excusas, algunas descaradamente 39 endebles, de «viajes de negocios». Sentía un deseo irresistible de viajar. Estaba influido por los poetas beat americanos como Jack Kerouac, y fantaseaba con vagabundeos carentes de todo objetivo. A medianoche las sirenas de los barcos en el río Yangtsé perforaban la oscuridad, como el mugido sonoro de un toro hambriento. Hechizado, me quedaba ante la ventana, mirando obsesivamente los barcos que se deslizaban por el agua. Un día, A Xia resbaló y se fracturó una pierna. La llevé corriendo al hospital y esperé fuera, lleno de angustia, a que el médico terminara. Cuando la vi de nuevo, llevaba una gran escayola. La llevé a casa en el sillín trasero de mi bici, limpié la casa y le preparé la comida. Mientras ella se quedaba adormilada en la cama, salí sin hacer ruido y corrí hasta el muelle para comprar un billete de barco; luego, recorrí mi camino de vuelta a la colina como un atleta olímpico. A la hora de la cena, le dije a mi esposa que debía salir en viaje de negocios aquella misma noche. Mentí y le dije que el viaje estaba previsto desde hacía tiempo. A Xia me cogió el brazo, y me suplicó que me quedara junto a ella y la cuidara. —Se me va a hacer tarde —contesté. Endurecí mi corazón y logré zafarme de ella. La sirena del barco resonó en la distancia. A Xia estalló en sollozos. —No me hagas esto, por favor… Lancé una mirada a mi reloj mientras le secaba las lágrimas con el pañuelo. Cuando cerré la puerta tras de mí, pude sentir su mirada impotente en mi espalda. Bajé corriendo los peldaños sin ninguna idea de adónde me dirigía. «Lo decidiré una vez esté en camino», me dije a mí mismo usando una frase que era habitual entre mis amigos vagabundos. Con frecuencia nos poníamos en camino teniendo sólo una idea difusa de nuestro destino, esperando descubrir a lo largo del viaje nuevos objetivos sexuales y literarios que estimularan nuestro interés. Escribir poesía en casa era una forma de acción, pero cuando la mente se consumía, viajar sin rumbo era el tónico que podía devolver la psique a un estado de apacible introspección. 40 Sin embargo, me resultó difícil permanecer en actitud totalmente introspectiva, y rápidamente volví a mis viejos hábitos de flirteo. En marzo de 1989, poco después de que A Xia se recuperara de su pierna rota, la dejé de nuevo y me matriculé en un programa de escritura de la Universidad de Wuhán, en la cercana provincia de Hubei. Tras un mes en el curso, tuve una escandalosa aventura amorosa con una estudiante que pronto iba a contraer matrimonio. La aventura me llevó a un hospital con graves heridas de arma blanca infligidas por su novio. No mucho después, me expulsaron. Apenas recuperado de las heridas, me sentí de nuevo con ganas de moverme y viajé con un amigo a Pekín para asistir a la ceremonia de entrega de los Premios de Poesía Contemporánea, presidida por Bei Dao, poeta conocido por sus «poemas brumosos». La ciudad era presa de la excitación por la muerte de Hu Yaobang, antiguo secretario del Partido Comunista Chino, que había sido purgado por sus ideas liberales. Un diluvio de flores, ramos y coronas cubría la plaza de Tiananmén. Toda la ciudad parecía haber salido a las calles para llorar al popular líder. Mi amigo y yo vagamos por la ciudad, devorando ansiosamente todo lo que veíamos. Podíamos sentir la inminencia de una revolución. ¿No nos había dicho Mao que «una sola chispa puede prender fuego a toda una pradera»? Como la protesta iba cobrando intensidad en la plaza de Tiananmén, me olvidé de lo que estaba sucediendo en la ceremonia de los premios. Cuando me enteré de que ninguno de mis trabajos había logrado ningún premio, acusé de manera ridícula a Bei Dao de manipular la atribución de los premios y marginar a otros poetas contemporáneos. Desilusionado porque mi poesía no había logrado vencer al capital, dejé el centro de la tormenta política y me fui hacia el sur, atravesando medio país. De este modo, me perdí el acontecimiento más importante acaecido en China en el último medio siglo. Una semana más tarde, volví a Fuling, desengañado y amargado. 41 LA CIUDAD AL BORDE DEL RÍO A primeros de mayo de 1989, los amigos de Chengdú, Pekín, Cantón y Wuhán me escribieron comentando entusiasmados el auge que estaba adquiriendo el movimiento de protesta en sus respectivas ciudades. Sin embargo, yo permanecía al margen de la turbulencia política de fuera y continuaba con mi rigurosa rutina de escribir. El 16 de mayo, los líderes de los estudiantes de Pekín comenzaron una huelga de hambre en la plaza de Tiananmén después de que el Gobierno se negara a reconocer la naturaleza patriótica de su movimiento. Sus acciones galvanizaron a toda la nación. Los estudiantes universitarios de otras ciudades respondieron organizando huelgas de hambre similares. Un centenar de cantantes organizó en Hong Kong un maratón musical para recaudar dinero y conseguir reconocimiento para los manifestantes. Todo tipo de cartas abiertas, panfletos y solicitudes de firmas llenaban mi buzón. Me deshice de ellas con desdén. Mientras el país estaba inmerso en el frenesí, yo me enorgullecía de mi propia serenidad. Mi indiferencia duró poco. Una noche, ya tarde, oí el ruido de fuegos artificiales en el exterior. Abrí la ventana. El himno comunista de la «Internacional» flotaba en el aire, sonando como el suave coro armonioso de un orfeón infantil. Supuse que procedía de la Facultad de Pedagogía, al otro lado del río Wu. A diferencia del himno vigoroso propio de un partido político, el canto era muy claro, y la canción, con un ritmo lento y suave, reverberaba en el aire como un réquiem, acompañado de lágrimas y oraciones. «Nunca pensé que ese himno de movilización del proletariado se pudiera convertir en un canto fúnebre», recuerdo que pensé. Corrí escaleras arriba hasta lo alto del edificio, y me uní a un pequeño grupo de colegas de la Casa Municipal de la Cultura que se había reunido en el tejado, estirando el cuello para mirar hacia el sur. La letra era clara: Hierve la sangre que llena nuestro pecho. ¡Debemos luchar por la verdad! Siguió otra tanda de fuegos artificiales. Podía ver la línea de las antorchas moviéndose serpenteante y cruzando el río Wu hacia el lado de la ciudad en el que nos encontrábamos nosotros. Antes de que pasara mucho tiempo, los manifestantes ocupaban la ciudad. Las luces de los edificios se encendían mientras la gente, en las casas, bajaba a los portales para ver el alboroto. Mirando desde lo alto de la Casa Municipal de la Cultura, contemplamos cómo la multitud entraba a raudales en los barrios esculpidos en la ladera de la montaña. La muchedumbre parecía impulsada por una cinta transportadora: una mezcla de trigo, maíz y guisantes de tamaño humano avanzando entre colores y cánticos. El espectáculo y los sonidos de la revolución me sacaron de mi aislamiento. También yo me convertí en un guisante, rebotando escaleras abajo y rodando por la calle. Pronto fui barrido por aquella oleada de grano y arrastrado a la pequeña plaza de la ciudad. La corriente humana formaba remolinos en diversos lugares. En el centro de cada uno había alguien que hablaba en voz alta, oradores exaltados cuyo número no dejaba de aumentar. Traté de luchar por abrirme camino en aquel torbellino, pero la multitud me lo impedía. Al final, conseguí subir a la parte alta del edificio del Club de los Trabajadores, desde donde tenía la visión de toda la plaza. Secándome el sudor, miré hacia abajo. Los estudiantes habían llegado finalmente, con sus grandes pancartas confeccionadas con sábanas blancas. En cada pancarta, escritos en grandes letras, había eslóganes como «¡Abajo la corrupción del Gobierno!», «El patriotismo no es un delito» o «¡Apoyo a los estudiantes de Pekín!». 44 Sus líderes marchaban delante con cintas rojas y blancas en la frente, como las usadas por los pescadores de Hokkaido en las películas japonesas. Los espectadores se apartaban para abrir camino a los manifestantes. Pronto, los remolinos de la plaza se fundieron en un único torbellino gigantesco y poderoso. Estudiantes y residentes se mezclaron. No podía creer lo que estaba presenciando: miles de puños se levantaban en el aire una y otra vez. Los atronadores eslóganes siguieron reso­ nando durante casi una hora antes de que los estudiantes se reagruparan y salieran de la plaza en dirección al estadio de deportes más grande de la ciudad. A medida que se iban añadiendo unidades, la línea formada por los estudiantes aumentó, dejando de ser una pequeña culebra para convertirse en una enorme serpiente pitón que avanzaba poderosamente. Cuando el cuerpo de la pitón se hizo más denso, su avance se volvió más lento. Un organizador estudiantil levantó su megáfono para instar a los no estudiantes a permanecer fuera de la marcha para mantener las filas revolucionarias libres de elementos extraños. Antes de que terminara la frase, la rugiente multitud lo apartó a empujones. Los manifestantes avanzaban gritando y riendo; agarrados unos a otros por los hombros, hacían alguna pausa ocasional y alzaban los brazos o los puños para puntuar algún eslogan. La fiesta continuó hasta el amanecer. Cuando la gente se cansaba, simplemente se retiraba a un lado de la calle y se sentaba en el suelo formando círculos. Vecinos, colegas y desconocidos, todos mezclados. Los desconocidos se ofrecían cigarrillos unos a otros. Traté de mantenerme despierto, pero no lo logré. Agotado, me fui a casa. La luna creciente se volvió roja. Las estrellas corroían el cielo nocturno como enjambres de moscas verdes. Un anciano que estaba a mi lado decía que había sido la noche más memorable de toda la historia de Fuling. Cuando me desperté al día siguiente, ya era mediodía. A Xia me informó de que los estudiantes habían tomado el edificio del Gobierno Municipal. Me maravillé: 45 —¿Piensas que es un golpe de Estado? Sin lavarme siquiera la cara, salí corriendo, en chanclas, a la calle. Nada inusual sucedía: los peatones se apresuraban por las aceras bajo los aleros de los tejados de las casas o las tiendas. Una pareja de perros callejeros avanzaba lenta y despreocupadamente por la carretera mientras los coches que bajaban veloces de la loma hacían sonar sus cláxones. Las huellas de la revolución de la noche anterior eran todavía perceptibles: trozos de papel, panfletos y trapos arrastrados suavemente por la brisa. La puerta de hierro forjado del edificio administrativo, de casi cinco metros de altura, permanecía cerrada. Había oído que los estudiantes se estaban preparando para celebrar una manifestación en el interior del recinto. Una pequeña entrada lateral estaba guardada por un grupo de estudiantes con cintas en la frente, que sólo dejaban un estrecho espacio entre ellos para quienes querían pasar. Me dijeron que sólo se permitía entrar a quienes tenían carné de estudiante. Fuera del recinto gubernamental, el mercado de verduras bullía como de costumbre. Unos cuantos vendedores campesinos dejaron sus vehículos y sus bolsas y se agruparon alrededor de la verja. Un muchacho estaba subido a los hombros de un desconocido como un mono de circo y trataba de agarrarse a la valla, gritando con entusiasmo. Un estudiante del servicio del orden lo echó con una escoba. Yo me abrí camino hacia delante y saludé a un guardia. —Oye, por favor, tengo que ver a mi mujer —mentí—. Trabaja ahí. Ni siquiera levantó la cabeza para mirarme: —Tu mujer se ha marchado. —No, mi mujer todavía está ahí —insistí, tratando de meter la cabeza. Oí risas por lo bajo de la gente. —Otro espabilado tratando de entrar —dijo alguien. —El edificio del Gobierno está vacío —afirmó otro—. Todos los funcionarios se largaron anoche. 46 La noticia no me sorprendió. En Pekín, los principales líderes comunistas, tanto conservadores como reformistas, estaban discutiendo en busca de una solución para poner fin a la crisis en la capital. Puesto que era difícil discernir qué facción empezaría a toma ventaja, los líderes locales habían decidido esperar pacientemente, colocándose al margen hasta que hubiera señales políticas claras. El secretario del Partido de la provincia de Sichuan, en el punto álgido de las ma­ nifestaciones estudiantiles en Chengdú, escapó de la ciudad con un grupo numeroso de colegas. Recientemente, un periódico había publicado una imagen suya, al parecer «llevando a cabo una investigación social», en la cubierta de un barco en el río Yangtsé. En Fuling, con una población de un millón de habitantes, el alcalde había desaparecido, dejando al mando a un subdirector jubilado. Yo estuve allí cuando, al día siguiente, se dirigió a los estudiantes delante del edificio administrativo. El viejo zorro estaba delante de nosotros sacando el cuello como una tortuga, pero dispuesto a retirarse en cualquier momento al interior de su caparazón. El sudor le chorreaba por la frente. Una estudiante dirigía a la gente en varias rondas de vigorosos gritos con lemas como «¡Abajo con la corrupción del Gobierno!» y «¡Aprended de los estudiantes de Pekín!». La multitud gritaba su aprobación en medio de un intenso fre­ nesí. El suplente jubilado era todo sonrisas y gritaba su mensaje entre los lemas: —¡Queridos estudiantes, respetados y patrióticos estudiantes, estudiantes animosos, dinámicos y llenos de energía! Sólo quiero que sepáis que compartimos vuestros objetivos. El Gobierno os da la bienvenida y os invita a un diálogo sincero. Como sabéis, la palabra china para «nación» consta de dos caracteres, uno significa «país» y el otro, «familia». Los dos están relacionados entre sí. La estabilidad de un país beneficia a las familias. Queridos estudiantes, tenéis la misma edad que mi nieta. Os veo como si fuerais de mi propia familia. Si tenéis problemas económicos, o con vuestros estudios, yo trataré de 47 resolverlos de inmediato. Y todas aquellas cuestiones a las que yo no pueda proporcionar una respuesta inmediata, las trataré con la autoridad superior… En un momento de su charla, el funcionario incluso derramó lágrimas patrióticas y dio unas palmaditas en los hombros de una líder estudiantil que estaba junto a él. La muchacha, que llevaba gafas, se separó y le apartó la mano. —¿Qué es lo que pretendes? —dijo con sequedad. Antes de que aquel viejo memo pudiera retirar la mano y recuperar la compostura, otros estudiantes empezaron a acribillarlo a preguntas. Estudiantes: ¿Piensa que deberíamos luchar contra la corrupción y que los funcionarios corruptos deberían ser castigados? Funcionario: Sí, absolutamente. Estudiantes: ¿Piensa que deberíamos derrocar al primer ministro Li Peng? Funcionario: No… quiero decir, transmitiré vuestras demandas a los principales líderes del Gobierno Provincial. Estudiantes: ¡Te preguntamos a ti! ¿No piensas que deberíamos derrocar al primer ministro Li Peng? Funcionario: Sí, por supuesto que sí. El suplente jubilado asentía con la cabeza, como un gallo picoteando un montón de arroz. Su reacción servil confundió a los líderes estudiantiles, que no sabían cómo continuar. Alzaron la voz y comenzaron otra ronda de gritos y consignas. El funcionario jubilado les siguió la corriente, aplaudiendo con todas sus fuerzas. —¡Queridos y patrióticos estudiantes! Me siento muy conmovido por vuestro entusiasmo. Por favor, tened fe en nuestro partido, el mayor partido político del mundo. No nos da miedo corregir nuestros errores. Y, os lo ruego, cuidad vuestra salud, porque necesitamos que trabajéis en la revolu­ ción socialista en el futuro próximo. Sé que muchos de vosotros apenas habéis podido comer o dormir en los últimos dos días. Silencio, por favor. Los cocineros han preparado comida 48 para todos vosotros. Si les enseñáis vuestro carnet de estudiante, podréis conseguir un bollo y un plato de sopa gratis. Una vez tengáis el estómago lleno, os podéis ir a casa y pensar qué hacer en la próxima fase de nuestra revolución, ¿okay? Al final de su discurso, el viejo pícaro aplaudió instintivamente su propia brillantez y pareció sorprendido al darse cuenta de que no había ninguna respuesta por parte del público. Agarró el micrófono y gritó con decisión: —Por favor, ¡seguidme! —Y, así, se abrió paso a codazos entre la muchedumbre y se dirigió con paso firme hacia la cafetería. La comida gratis era algo indiscutiblemente tentador. Los estudiantes se quedaron parados unos segundos y luego lo siguieron. Viendo que no podían invertir la situación, los abatidos líderes estudiantiles se unieron a ellos. De este modo, los bollos y la sopa vegetal gratuita desmovilizaron el movimiento estudiantil que estaba surgiendo en la ciudad de Fuling. Mientras tanto, el viejo pícaro se metió en la cocina, agarró un bollo y se deslizó por la puerta trasera como una anguila. Germaine Greer, una escritora feminista australiana, dijo en una ocasión: «La revolución es una fiesta para los oprimidos». Fuling, al borde de la revolución, no era una excepción. En las esquinas de cada calle de Pekín aparecieron puestos que recogían donativos para los hambrientos estudiantes en huelga. No había escasez de donantes generosos. Vi a una anciana que se ganaba la vida recogiendo basura acercarse tambaleante a un puesto. Sacó del bolsillo un paquete envuelto en un pañuelo sucio en el que llevaba unos billetes arrugados. Estaba a punto de introducir los billetes en la caja de la colecta cuando una estudiante la detuvo y se negó a aceptar su dinero. Se pusieron a discutir, y se reunió en torno a ellas un pequeño gentío. Humillada, la anciana se sentó en el suelo y exclamó entre sollozos: —¿Acaso pensáis que el dinero de una mendiga como yo está sucio? Todos los presentes quedaron profundamente conmo­ vidos. 49 En las semanas siguientes, la ciudad escasamente animada del río se agitó. El espíritu de la revolución se había apoderado de ella. Los medios de comunicación regionales aumentaron su actividad, y la emisora de televisión realizó entrevistas en directo, emitiendo continuamente los rostros exaltados de los manifestantes y sus discursos improvisados. Esas mismas imágenes fueron utilizadas más tarde por la policía como prueba contra aquellos a los que el Gobierno etiquetó de «gamberros y delincuentes violentos». Durante aproximadamente una semana, el aparato del Partido se paralizó, y los funcionarios se ausentaron temporalmente. Parecía que sin el liderazgo del Partido, la gente podía ser verdaderamente más dueña de su país que con él. En la calle, los desconocidos se saludaban entre sí de manera efusiva. Aparecían voluntarios para mantener el orden. Como en otras grandes ciudades, los carteristas y los ladrones de Fuling decretaron una moratoria en sus actividades. Irónicamente, los avisos de la moratoria se colgaron en las paredes junto a los grandes carteles que exponían la corrupción de los funcionarios importantes del Partido y los fondos secretos que habían depositado en bancos del extranjero. Los acontecimientos de Pekín estaban presentes en todas las conversaciones de la ciudad. En el complejo residencial de la Casa Municipal de la Cultura, las gentes se visitaban diariamente unas a otras. En lugar de ver la televisión en sus casas, mis colegas preferían hacerlo comunitariamente en la casa de sus vecinos. En mi apartamento, las visitas se dejaban caer sin anunciar a todas horas, independientemente de lo que mi esposa y yo estuviéramos haciendo o de cómo nos sintiéramos. Cuando alguien llamaba a mi puerta alrededor de medianoche, me sentía obligado a recibirlo como gesto de solidaridad. Durante las dos semanas siguientes, vivimos una confusa calma en la acción. Los estudiantes seguían acampando en la plaza de Tiananmén y allí no se producía ninguna respuesta de las autoridades. La fatiga y el aburrimiento comenzaron a hacer mella. Perdí la esperanza en los periódicos y apagué 50 la televisión. Como un cadáver, dormía día y noche. A Xia era la única que iba de acá para allá en esta tumba para vivos. Por la noche, cuando abría las ventanas para respirar un poco de aire fresco, podía oír, por encima del ruido del mundo, las conversaciones murmuradas entre las nubes y las montañas. El mundo entero parecía una tumba enorme para una idea que había muerto tras un nacimiento prematuro. Yo miraba fija y catatónicamente en la distancia y fui invadido por un sen­ timiento desconocido de vacío, una superficie serena que disfrazaba el torbellino que había en mi interior. Anteriormente, siempre había despreciado todo lo que estuviera asociado con la política —partidos políticos, mítines y campañas— pero, al mismo tiempo, me asustaba quedarme atrás o ser de alguna manera olvidado. El hogar se convirtió en un desolado campo de batalla. Una noche, a mediados de mayo, A Xia se acostó temprano, pero yo seguía despierto. Salté de la cama y, descalzo, circulé sin hacer ruido entre mi estudio y el salón. Encendí la televisión y permanecí desnudo contemplando las noticias. Había sido declarada la ley marcial, y las tropas estaban a punto de entrar en la capital para expulsar a los estudiantes de la plaza de Tiananmén. Los reporteros captaban escenas de soldados y residentes charlando pacíficamente y de forma animada en las afueras de Pekín. Al mismo tiempo, la plaza de Tiananmén estaba llena de papeles, botellas y envases de comida. Zhao Ziyang, el entonces secretario general del Partido, favorable a las reformas y partidario de los estudiantes que se manifestaban, desafió la lluvia y apareció en la plaza de Tiananmén. Atragantado por la emoción, se dirigió a los estudiantes por medio de un megáfono: —Todavía sois jóvenes. Tenéis un brillante futuro ante vosotros. Nosotros somos viejos y no importa lo que nos pueda suceder. Zhao Ziyang parecía completamente impotente. Nadie sabía que ésa sería su última aparición pública, antes de que fuera puesto bajo arresto domiciliario por los partidarios de la 51 línea dura. Cambié a otro canal y vi el mismo rostro entristecido del dirigente reformista. Pulsé de nuevo el botón. Ahora, el rostro triste e impotente se transformaba en el de una mujer agitada, una líder estudiantil que levantaba el puño en el aire, llamando a aquellos corderos inocentes a continuar su guerra contra los chacales. «Si fuera primera ministra de China, sería más despiadada que Li Peng —pensé—. ¡Maldita alborotadora!». Apagué la televisión y pensé para mis adentros: «No me importa que la revolución triunfe o no; en cualquier caso, yo no podría obtener de ella ningún beneficio». Rescaté un poema a medio terminar y comencé a escribir. La noche fue larga. La luna ensangrentada lucía una barba de lobo y yo podía escuchar los ecos de los aullidos del cielo. 52 LA FIEBRE REVOLUCIONARIA El 1 de junio, fui a recoger a mi amigo canadiense Michael Day al embarcadero. Day y yo nos habíamos conocido varios años antes por medio de nuestro amigo común Liu Xiaobo. Day trabajaba en el China International Publishing Group y Liu le había dado un ejemplar de mi revista clandestina de poesía. A Day le gustaron mis poemas y me escribió una carta. Me visitó en Fuling durante el Año Nuevo chino de 1988. Yo tenía un gran interés por el famoso ensayo del presidente Mao escrito en 1939 en memoria de Norman Bethune, médico canadiense y simpatizante comunista que viajó a China y murió mientras trabajaba de voluntario en un hospital del Ejército sirviendo al ejército de irregulares de Mao. Desde entonces, los chinos veíamos a los canadienses como samaritanos altruistas que parecían disfrutar de otros países más que del suyo. En el caso de Michael Day, su amor por China era conmovedor. Se había unido a un grupo de poetas chinos y había marchado con ellos por la plaza de Tiananmén, gritando lemas en chino con su voz tronante. Cuando la ley marcial se aplicó de forma rigurosa, Day se subió al tren entre maldiciones camino hacia el sur. Day, con su camisa sucia y sus zapatos negros cosidos a mano, parecía un mendigo que vagaba por el mundo. Cuando lo vi, acababa de llegar de las manifestaciones de Pekín y era como una pistola cargada. Gruñendo, me dirigió un breve saludo y luego subió los escalones de piedra a toda prisa. Como él andaba a grandes zancadas, yo, el anfitrión, me arrastraba detrás. En mi casa, antes de que tuviera ocasión de darme un respiro, Day me bombardeó con una emotiva puesta al día sobre la situación en Pekín. —¿Puedes parar un minuto? —dije, secando el sudor de mi rostro—. Bebe un poco de agua fría primero. Me parece que deberías darte una ducha. Hueles terriblemente mal. Day se olió la camisa y luego se agachó para rebuscar en su bolsa. Pero no buscaba ropa limpia. En lugar de ello, sacó un pequeño aparato de radio de onda corta. Eligiendo un sitio cerca de la ventana, sacó la antena y se puso los auriculares en los oídos, como un operador de telégrafos en una vieja película china de espías. De vez en cuando, Day se inclinaba sobre mi escritorio para tomar notas. —Estoy escuchando la cobertura en directo de la bbc sobre los acontecimientos en la plaza de Tiananmén —dijo Day, dejando traslucir la alegría en su voz—. Se oye muy bien aquí. Escuchaba la emisión inglesa atentamente mientras traducía, de vez en cuando. Yo podía sentir la tensión que había en la habitación, que parecía un almacén de municiones listo para explotar en cualquier momento. Durante los días siguientes, todas nuestras conversaciones se centraron en Pekín y las manifestaciones estudiantiles. Yo trataba de cambiar de tema, preguntándole por su vida en Canadá, la situación de los manuscritos que le había pedido que sacara de China, el progreso de su tesis de posgrado, y su última novia. Day respondía distraídamente con monosílabos y luego volvía a llevar la conversación a su tema principal. —Muchos de los intelectuales chinos más conocidos en el mundo están en Pekín, incluido mi profesor —exclamó—. Todos quieren asistir a la mayor transformación de la historia humana. El entusiasmo de Day se hacía contagioso. Mis ojos estaban enrojecidos como los suyos por la falta de sueño. Discu­ tíamos, con gestos enérgicos. Llevamos nuestro debate a la mesa del comedor, donde estuvimos charlando durante toda la tarde, entre botellas de cerveza y platos vacíos esparcidos a nuestro alrededor. —Los soldados están entrando en la ciudad desde direcciones diferentes. Se les ha ordenado tomar la plaza de Tiananmén a toda costa. El movimiento acabará —dijo Michael 54 Day—. Los estudiantes no creen que los soldados vayan a disparar contra ellos. Como mucho, piensan en unas cuantas pelotas de goma. ¡Tenemos que ofrecer nuestro apoyo! —¡Para ya, Michael! —le grité—. ¡No me ladres como si fueras un bulldog! No soy el tipo de poeta que tú piensas que soy. Nunca me han interesado los movimientos de masas ni esos productos extranjeros de importación como la democracia, la libertad, los derechos humanos y el amor. Si la destrucción es inevitable, que así sea. —¿Quieres ver correr la sangre por la plaza de Tiananmén? —Pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer dos mierdas como tú y como yo? —grité, con la cara vuelta hacia arriba, como si estuviera ahogándome en sangre—. En esta vida, a nadie le importa si vivo o muero, salvo a mi madre y a… —iba a decir «mi hermana Fei Fei», pero su nombre se me atravesó en la garganta. El 3 de junio, a mediodía, espesas nubes colgaban en el cielo a baja altura, asfixiando la ciudad de Fuling como si fuera el humo de una sartén. Michael Day y yo nos sentamos, sin camisa, en torno a la mesa del comedor, discutiendo sobre los últimos acontecimientos de Pekín. A Xia, atrapada en el fuego cruzado, había llegado a hartarse de nuestra obsesión con el movimiento estudiantil y temía que pudiéramos meternos en problemas. Tiró sus palillos, gritó a pleno pulmón y se metió echando pestes en el dormitorio. Violento e indignado por su estallido delante de mi amigo, abrí de una patada la puerta del dormitorio y la abofeteé. A Xia se defendió, gritando y llorando. La tiré a la cama. Michael Day permanecía junto a la mesa del comedor, con la mirada perdida. La radio de onda corta continuaba estruendosamente con su emisión en directo. Afortunadamente, un amigo mío pasó en aquel momento a visitarnos y ofreció alojamiento temporal a Michel Day en su casa. Después de que el invitado se marchara, el apartamento quedó en silencio. El tiempo marcaba su tic tac con lentitud. Ningún ruido salía del dormitorio. Preocupado porque le 55 hubiera sucedido algo a A Xia, miré por la diminuta ventana de la puerta. Todo estaba oscuro. —A Xia —pronuncié su nombre suavemente. Ella no respondió. Como un leopardo domesticado, pegué la cabeza a la puerta. —¡A Xia! Sabiendo que presionar a A Xia sólo alimentaría su enfado, salí. Sentado en los peldaños de la entrada, examiné mis manos, diciéndome entre dientes: —¡Maldita sea! ¿Qué es lo que no funciona en mí? Nunca quise hacerte daño. Mis manos son más rápidas que mi cerebro. De vuelta a nuestro apartamento, me senté, ahogándome casi, en la silla de mimbre. Después de lo que pareció un siglo de ruido y de furia, las cosas se calmaron súbitamente. Tumbado en el sofá, podía notar el sabor de la saliva en mi boca y oír el latido de mi corazón y el tic tac del reloj en mi muñeca. Cayó la oscuridad. Abrí la ventana. Los ríos Yangtsé y Wu se unían a las afueras de la ciudad, emitiendo en su confluencia un poderoso estruendo. Las estrellas aparecieron en el firmamento cuando el crepúsculo oxidado dejaba sus huellas rayadas en los tejados. Había una pálida luna creciente sus­pendida en el centro de cielo, y el viento soplaba como un fantasma colgando de una soga, con la lengua fuera y respirando aire fresco. Cogí la pluma y escribí: Naciste con alma de asesino pero en el momento de la acción no sabes qué hacer, no haces nada, no tienes espada que sacar. Tu cuerpo es una funda oxidada, tus manos temblorosas, tus huesos podridos, tus ojos miopes, incapaces de apuntar con un fusil. Eres inútil, completamente inútil, y tratas de parar las balas con un escudo de papel hecho de justicia, moral, conciencia y responsabilidades. 56 Cuando las masas corrían, asustadas, te tocaba a ti apretar el paso. ¿De qué sirve apretar el paso? El sangriento resultado está escrito de antemano. Al anochecer, salí del estudio. Cuando me remangaba para preparar la cena, llamaron a la puerta de manera apremiante. Michael Day entró, parecía abatido. A Xia salió del dormitorio, me echó a un lado y se puso a cocinar. Comenzó la última cena. En silencio, los tres inclinamos la cabeza para comer. Nadie quería ser el primero en tocar el plato de verduras que había en el centro de la mesa. Una cuchara de porcelana resbaló de las manos de Day y se hizo pedazos en el suelo. Cuando me levanté para coger una nueva, observé que los ojos infantiles de Day se movían con nerviosismo entre A Xia y yo. Al acabar de cenar, en vez de pegar la oreja a su aparato de radio, Day se sentó torpemente en una silla. Como un pez fuera del agua, intentó varias veces abrir la boca, pero nada salió de ella. —Si no tienes otra cosa que hacer, ¿por qué no te vas a la cama? —dije, fingiendo un bostezo. Una hora más tarde, tumbado ya en la cama, oí un golpe suave en la puerta del dormitorio. Luego, otro. La puerta vibró con el golpe. Me levanté y fui rápidamente al estudio. Day estaba en el balcón, medio desnudo con su ropa interior a rayas, gesticulando con nerviosismo. —¡Han abierto fuego! —exclamó. —¿Dónde? —saqué la cabeza, echando un vistazo a la ciudad. —¡Los soldados, malditos cabrones! —masculló, señalando a lo lejos de forma vaga con la mano. Agucé el oído; el sonido de los petardos procedía de la parte suroriental de la ciudad, como guisantes saltando en una sartén caliente. Lancé un suspiro de alivio. 57 —Es un funeral. Day parecía desconcertado. —En China, cuando el alma de una persona sale de su cuerpo, sus parientes tiran petardos para informar al rey del mundo de los muertos de que un nuevo espíritu está en camino —expliqué. —No es un buen presagio —refunfuñó Day—. Los sol­dados se están aproximando a Pekín. La bbc ha informado de que muchos soldados se han negado a cumplir las órdenes. Han abandonado los tanques y han huido. Hay varios tanques inmovilizados dentro de la Universidad del Pueblo. Se ha informado de disparos esporádicos. —Que haya unos pocos tanques parados no significa que las tropas vayan a entrar en Pekín —dije. —Rezo para que una gran tormenta o un terremoto se abata sobre Pekín. Rezo para que todos los soldados despierten a la llamada de su conciencia. Sé que no son más que ilusiones vanas… ¡En fin! —dijo Day—. Sé que tú y muchas otras personas no queréis veros implicados. No importa cuánta sangre se derrame, a ti no te preocupa lo que le pueda suceder a tu país y a tus compatriotas. —¿Crees que amas China más que yo? —Tal vez —insistió Day—. A diferencia de ti, yo, al menos, he participado en las manifestaciones de Pekín. Encabecé un grupo, gritábamos lemas contra la corrupción y distribuimos panfletos. La gente que estaba en la calle nos aplaudía. Creo que esta vez no es como antes, la gente es diferente. Esos estudiantes, comerciantes, gentes normales, tan apasionados y tan entregados… —Es un espejismo colectivo —repliqué. —Es una especie de gran creencia religiosa, pero sin dios y sin dogmas —continuó Day, con los ojos humedecidos—. En la larga historia de China, esas personas pueden haber sido insignificantes, y sus papeles fugaces, pero han ayudado a cambiar la historia. Nadie aspiraba a tomar el poder político, 58 ni quería aprovecharse del caos. ¿Tienes tú una pasión tan pura como ésa? —No, no la tengo. Sus observaciones comenzaban a en­ furecerme—. Pero no necesito que un canadiense venga a decirme cómo ser un patriota. Day temblaba y trataba de agarrarse los hombros desnudos con los brazos cruzados. Después de una larga pausa, continuó: —No amo este país a causa del Gobierno que lo dirige. Pero quiero a mis amigos. Tal vez, el calor asqueroso de China me sienta bien. 59