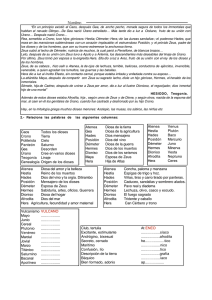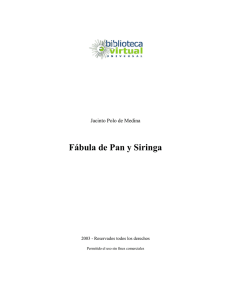Ínaco, el antiguo fundador y rey de los pelasgos, tenía una hija de
Anuncio

Ínaco, el antiguo fundador y rey de los pelasgos, tenía una hija de gran belleza llamada lo. En ella se había posado la mirada de Zeus, el señor del Olimpo, un día en que la doncella guardaba los rebaños de su padre en los prados de Lerna. El dios se sintió preso de amor por ella; se le acercó en figura humana y empezó a tentarla con seductoras palabras de adulación: —Oh doncella! Feliz será quien te posea; pero ¿qué mortal es digno de ti? ¡Tú mereces que te despose el más alto de los dioses! No huyas de mí. Sábelo pues, yo soy Zeus. Ven conmigo bajo la sombra del alto soto que allí, a nuestra izquierda, nos brinda su frescor; ¿qué haces en los ardores del mediodía? No te asuste penetrar en el bosque oscuro y en las gargantas donde mora el venado. Yo estoy aquí para protegerte, yo, el dios que sostiene el cetro del cielo y que envía a la tierra el hiriente rayo. Pero la doncella huyó del seductor con raudo paso, el miedo le dio alas y se hubiese librado de él de no ser porque el dios perseguidor, abusando de su poder, sumió a todo el país en profundas tinieblas. Rodeaban a la fugitiva oleadas de niebla, y pronto frenó sus pasos el temor de chocar contra una peña o de precipitarse en un río. Así fue cómo la desdichada lo cayó en poder del dios. Tiempo hacía que Hera, la madre de los dioses, conocía los devaneos de su marido, quien, apartado de su amor, se dirigía a las hijas de los semidioses y de los mortales; e incapaz de dominar la ira y los celos, seguía con vigilante desconfianza todas las andanzas de Zeus por la tierra. En aquel momento, estaba observando precisamente las regiones por donde vagaba su esposo a hurtadillas de ella. Vio de pronto con asombro como, en un lugar determinado, el día radiante quedaba oscurecido por una densa niebla, niebla que no procedía ni de un río ni de la humedad del suelo, ni de otra causa natural cualquiera. Entonces pasó por su cabeza la idea de la infidelidad de su marido, y cuando recorrió el Olimpo con la mirada no lo vio por parte alguna. ¡Mucho me engaño —se dijo, irritada— o mi esposo me está ofendiendo vilmente! Y tras montarse en una nube bajó a la tierra desde las altas regiones etéreas y ordenó dispersarse a la niebla que envolvía al raptor y a su víctima. Zeus había presentido la llegada de su esposa y, para sustraer a su amada a su venganza, transformó en un instante a la hermosa hija de Inaco en una garrida becerra, blanca como la nieve. Pero aun así seguía siendo bella. Hera, que enseguida penetró la treta de su marido, alabó al noble animal y preguntó, como si ignorase la verdad, a quién pertenecía y cuáles eran su casta y procedencia. Zeus, puesto en un aprieto, y deseoso de evitar ulteriores indagaciones, se refugió en una mentira y pretendió que la vaca era hija de la Tierra. Hera se dio por satisfecha, pero suplicó a su esposo que le regalase el hermoso animal. ¿Qué iba a hacer el impostor cazado? Si cede la vaca, pierde a su amada; si la niega, despertará las sospechas de su esposa, la cual no tardará en causar la perdición de la infeliz. Se avino, pues, a renunciar momentáneamente a la doncella y dio a Hera la reluciente becerra, creyendo no haber sido descubierto. La diosa, aparentando gran placer por el obsequio, ató una cinta en torno al cuello del hermoso animal y se llevó triunfante a la desventurada criatura, en cuyo pecho latía un corazón humano. No obstante, Hera no estaba aún tranquila, y no cejó hasta confiar a su rival a la segura custodia de Argo, hijo de Arestor. Argo era un monstruo particularmente apropiado para aquel servicio: tenía en la cabeza cien ojos, de los cuales entregaba al descanso un solo par alternativamente, mientras los demás, diseminados cual rutilantes estrellas por la cara y el cráneo, velaban sin cesar. A este monstruo designó Hera como guardián de la pobre o para que Zeus no pudiese raptar a su amante perdida. Bajo sus cien ojos, Ío, la becerra, podía pacer durante el día en una lozana pradera; pero Argo permanecía cerca de ella y, en cualquier postura que estuviese, siempre veía al objeto de su custodia; aunque se volviese de espaldas, la tenía bajo los ojos. Al ponerse el sol, la encerraba y le cargaba cadenas al cuello. Sus alimentos eran entonces hierbas amargas y hojas de árboles, su lecho el duro suelo, ni siquiera cubierto de paja, y debía saciar la sed en una charca cenagosa. Ío se olvidaba a menudo de que había dejado de ser persona humana y, deseosa de pedir compasión, trataba de levantar los brazos suplicantes a Argo; sólo entonces se daba cuenta de que ya no poseía brazos. Si intentaba dirigirle un ruego con quejumbrosas palabras, de su boca escapaba un mugido que la aterrorizaba, recordándole cómo su egoísta raptor la había convertido en animal. Pero Argo no permanecía siempre en el mismo lugar con ella; Hera esperaba poder arrebatársela más fácilmente a su esposo mediante un constante cambio de residencia. Por eso, su guardián la llevaba de un lado para otro, hasta que un día llegó con él a su vieja patria, a la orilla de un río donde ella solía jugar de niña. Allí vio por vez primera su imagen en las ondas; cuando la testa de un animal cornudo la miró desde las aguas tranquilas, retrocedió espantada y, aturdida, echó a correr huyendo de sí misma. Un afanoso impulso la llevó al lado de sus hermanas, junto a su padre Ínaco, pero ellas no la reconocieron. Ínaco acarició al hermoso animal y le ofreció hojas que recogió del arbusto más próximo. Ío lamió, agradecida, aquella mano, humedeciéndola con sus besos e íntimas lágrimas; pero nunca pudo sospechar el anciano a quién acariciaba y quién le devolvía las caricias. Finalmente a Ío, cuya inteligencia no había sufrido con su transformación, se le ocurrió una feliz idea. Con la pata comenzó a trazar letras, atrayendo con el movimiento la atención de su padre, el cual muy pronto leyó, escrito en el polvo, que la que tenía ante sí era su propia hija. —¡Desventurado de mí! —exclamó el viejo ante aquel descubrimiento, colgándose de los cuernos y del cuello de la gimiente becerra—. ¡Así he de encontrarte de nuevo, después que te busqué por todas las tierras! ¡Ay de mí! ¡Duelo más ligero era el buscarte que el haberte recobrado! ¿Te callas? ¡No puedes decirme ni una palabra de consuelo, sino sólo responderme con un mugido! Loco de mí, que estuve pensando en procurarte un esposo digno y preocupándome de los festejos y de la boda. Y ahora eres un miembro del rebaño. Argo, el cruel guardián, no permitió al desolado padre terminar y, tras arrebatarle ¡o, se la llevó a las praderas solitarias. Trepó luego a la cumbre de una montaña a cumplir su misión, dirigiendo sus cien vigilantes ojos hacia los cuatro vientos. Zeus no podía resistir por más tiempo los sufrimientos de la hija de Ínaco. Llamó a Hermes, su hijo bienamado, y le ordenó que, valiéndose de su astucia, cegara la luz de los ojos del odiado cancerbero. Hermes calzó las alas, empuñó con mano fuerte la vara que esparce el sueño, se cubrió con su sombrero de viaje y salió del palacio de su padre para encaminarse a la tierra. Una vez en ella, dejó las alas y el gorro, guardando únicamente la vara y, tras tomar la figura de un pastor, atrajo hacia sí unas cabras que condujo a las remotas praderas donde lo pastaba bajo la vigilancia de Argo. Apenas hubo llegado, sacó su zampoña, que llaman también siringa, y comenzó a tocar con gracia tal como raramente se oye de labios de pastores terrenos. El criado de Hera quedó encantado con la insólita música y, levantándose de su asiento de piedra, exclamó: —Oh tú, quienquiera que seas, flautista bienvenido, podrías subir a reposar a mi lado en estas peñas! En ninguna parte hallarás hierba más lozana para el ganado que aquí, y ya ves lo excelente que es para los pastores la sombra de estos espesos árboles. Hermes le dio las gracias y se sentó junto al guardián, con quien entabló animada charla, adentrándose en ella tan profundamente, que el día transcurrió sin que Argo se diese cuenta. Comenzaron a cerrársele los ojos y Hermes, echando nuevamente mano a su zampoña, se puso a tocarla con el propósito de sumir al boyero en profundo sueño. Argo, sin embargo, que pensaba en el enojo de su señora si dejaba a la cautiva sin trabas ni vigilancia, luchaba contra el sueño y si bien éste cerraba parte de sus ojos, él seguía velando con el resto. Hizo un esfuerzo y, puesto que la siringa era de invención reciente, preguntó a su compañero el origen de aquel hallazgo. —Con gusto te lo contaré —dijo Hermes—, si tienes paciencia para escucharme en esta hora tardía y me prestas atención. En las nevadas montañas de Arcadia vivía una famosa hamadríada, una ninfa de los bosques, llamada Siringa. Los dioses selváticos y los sátiros, cautivados por su belleza, llevaban largo tiempo persiguiéndola con sus solicitudes, pero ella siempre lograba esquivarlos; pues temía el yugo del matrimonio y, al igual que la sobria Artemis, quería seguir siendo doncella y dedicarse a la caza. Por fin, el poderoso dios Pan, durante sus correrías por aquellos bosques, acertó también a ver a la ninfa; se acercó a ella y, lleno de orgullo por la conciencia de su grandeza, le pidió insistentemente su mano. Pero la ninfa desdeñó su ruego y huyó de él a través de estepas impracticables, hasta que llegó a las mansas aguas del arenoso río Ladón, cuyas ondas, con todo, eran aun lo bastante profundas para cerrarle el paso a la doncella. Ésta conjuró entonces a Artemis, su diosa protectora, pidiéndole que se apiadase de su adoradora y la transformase antes de caer en manos del dios. En esto llegó volando el inmortal y cogió en sus brazos a la infeliz que permanecía temblorosa en la orilla. ¡Cuál no sería su asombro, empero, cuando se dio cuenta de que, en vez de a la ninfa, tenía abrazada una simple caña! Sus fuertes suspiros salían amplificados por el tubo y se repetían en un profundo y doliente susurro. El hechizo del melódico son consoló al dios decepcionado: —Ninfa esquiva —exclamó con dolorosa alegría—, aun así será nuestra unión indisoluble! Y, tras cortar del amado tallo varios tubos de distintos tamaños, los juntó con cera y dio a la flauta de hermosos sones el nombre de la encantadora hamadríada; desde entonces se llama siringa a este caramillo de pastor. Tal fue la narración de Hermes, durante la cual el dios no perdió de vista al guardián de los cien ojos. No había terminado todavía el cuento, cuando reparó en que aquellos ojos iban cerrándose uno tras otro hasta que, al fin, las cien luminarias quedaron apagadas bajo un sueño profundo. El emisario de los dioses calló entonces, tocó con su vara soporífera los cien párpados cerrados y aumentó su sopor. Y mientras Argo cabeceaba dormido, Hermes empuñó rápidamente la curva espada que llevaba oculta bajo su disfraz de pastor, y le cortó de un tajo el pescuezo inclinado, allí donde el cuello se une a la cabeza. Cabeza y tronco rodaron peñas abajo, y un torrente de sangre tiñó la roca. Io, liberada, aunque sin haber recobrado todavía su forma humana, echó a correr, libre de trabas. Pero no escapó a las penetrantes miradas de Hera lo que ocurría en las bajas regiones. (oncihió un refinado tormento para su rival, y le envió un tábano que, con su aguijón, volvía loca a la desgraciada criatura. Aquel suplicio sin tregua hizo que la angustiada Jo recorriera en su huida toda la tierra, pasando junto a los escitas del Cáucaso y al pueblo de las amazonas, hasta llegar al Bósforo cimérico y a la laguna Meótida. Después se dirigió a Asia, para terminar en Egipto aquella loca y desesperante carrera. Allí, al borde del Nilo, sintió Io cómo se le doblaban las patas delanteras y, torciendo el cuello hacia atrás, alzó sus mudos ojos al Olimpo en una mirada llena de desolación a Zeus. El dios se compadeció de su aspecto; corrió en busca de su esposa Hera y rodeándole el cuello con los brazos, le pidió piedad para la pobre doncella, que ninguna culpa tenía de su infidelidad, y le juró por la Estigia, la laguna del Averno por la que los dioses juraban, renunciar en adelante a su inclinación por ella. En tanto que Zeus le dirigía estas súplicas, Hera oía el doliente mugir de la becerra, que llegaba hasta el Olimpo. Y he aquí que la madre de los dioses se dejó ablandar y autorizó al esposo para devolver a la doncella su forma humana. Corrió Zeus a la Tierra y al Nilo, y pasó su mano acariciadora por el lomo de la vaca. Sucedió entonces algo maravilloso: voló el vello del cuerpo del animal, se contrajeron los cuernos, se estrecharon los discos de los ojos, el hocico se cambió en labios, volvieron los hombros y las manos, desaparecieron las pezuñas y no quedó nada de la becerra, aparte de su hermoso color blanco. Io se levantó del suelo y permaneció erguida, reluciente de humana belleza. En el Nilo dio a luz a Épafo, hijo de Zeus, y como el pueblo veneró a aquella criatura milagrosamente metamorfoseada y salvada como si fuese una diosa, reinó largo tiempo sobre el país. Con todo, no se vio absolutamente libre de la cólera de Hera, la cual instigó al salvaje pueblo de los curetes o coribantes a raptar a su tierno hijo Épafo con lo que ella hubo de iniciar una nueva e inútil peregrinación en busca del raptado. Por fin, después de que Zeus con sus rayos exterminase a los curetes, Jo encontró a su hijo perdido en las fronteras de Etiopía y, tras regresar juntos a Egipto, compartió el trono con él. El muchacho se casó con Menfis, de quien tuvo a Libia, que dio nombre al país de Libia. Después de la muerte de madre e hijo, los habitantes del Nilo elevaron templos en su honor y les tributaron culto como a dioses, llamando a ella Isis y a él Apis. Gustav Schawab, Dioses y héroes de la Grecia Antigua. Editorial Juventud. 2000