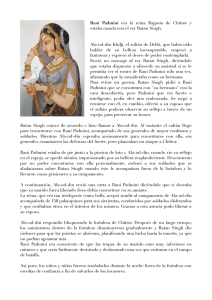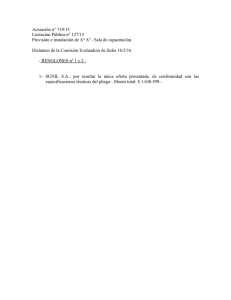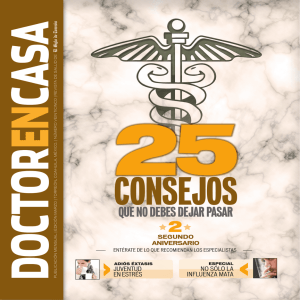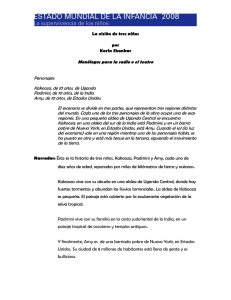Mudilapa, una de las quinientas mil aldeas de la India y sin duda
Anuncio

Mudilapa, una de las quinientas mil aldeas de la India y sin duda una de las más pobres de ese país, grande como un continente. Situada al pie de los montes salvajes de Orissa, en ella vivían unas sesenta familias de la comunidad de los adivasis, los descendientes de las tribus aborígenes que poblaban la India hace unos tres mil años, y que los invasores arios venidos del norte empujaron hacia las zonas montañosas, menos fértiles. Aunque estaban "oficialmente" protegidos por las autoridades, los adivasis permanecían en su mayoría apartados de los programas de desarrollo que, a principios de los setenta, intentaron transformar la vida de los campesinos en la India. Los habitantes de la región, desprovistos de tierras, intentaban mantener a sus familias trabajando como jornaleros. Cortar la caña de azúcar, bajar a las minas de bauxita, romper piedras a lo largo de las carreteras... Aquellos desamparados de la mayor democracia del mundo no rechazaban ningún trabajo. "¡Adiós, mujer mía; adiós, niños; adiós, padre; adiós, madre; adiós, loro! ¡Que el dios vele por vosotros en mi ausencia!" Al principio de cada verano, mientras un calor infernal aplastaba la aldea como una losa de plomo, un hombrecillo seco y fuerte, de piel muy oscura, se despedía de los suyos antes de alejarse con su petate sobre la cabeza. Ratna Nadar, de treinta y dos años, se disponía a emprender un duro viaje de tres días a pie hasta un palmeral a orillas del golfo de Bengala. Gracias a la musculatura de sus brazos y de sus pantorrillas, ha-bía sido contratado por un tharagar, un reclutador de mano de obra itinerante. El trabajo en un palmeral exige una agilidad y una fuerza atlética poco comunes; hay que trepar con las manos desnudas, sin arnés de seguridad, hasta la cima de las palmeras, altas como edificios de cinco pisos, para hacer un corte en la base de las hojas y recoger la miel que segrega el corazón del árbol. Estos acrobáticos ascensos eran la razón por la cual a Ratna y a sus compañeros se los conocía como "hombresmono". Cada noche, el capataz de la finca iba a cargar la preciada cosecha para llevársela a un confitero de Bhubaneshwar. Ratna nunca había podido saborear el delicioso néctar. Pero las cuatrocientas rupias de su trabajo temporal, ganadas con riesgo de su vida, le permitían alimentar a los siete miembros de su familia durante varias semanas. En cuanto presentía su regreso, su esposa, Sheela, encendía un bastoncillo de incienso frente a la imagen de Jagannath, que decoraba un rincón de la choza, para dar las gracias al "dios del universo", una de las formas del dios hindú Visnú venerada por los adivasis. Sheela era una mujer frágil, vivaz, siempre sonriente. La coleta en la espalda, los ojos en forma de almendra y sus sonrosadas mejillas le daban un cierto aire de muñeca china. Y no había nada sorprendente en ello: sus antepasados pertenecían a una tribu aborigen oriunda de Assam, en el extremo norte del país. Los Nadar tenían tres hijos. La mayor, Padmini, de ocho años, era una niña delicada, de largos cabellos negros recogidos en una doble trenza. Había heredado los bonitos ojos achinados de Sheela y el perfil de su padre. El pequeño aro de oro que, según la tradición, le atravesaba una aleta de la nariz, subrayaba el resplandor de su rostro. Desde el alba hasta la noche, Padmini era la única ayuda de la casa. Se ocupaba de sus dos hermanos, Ashu, de siete años, y Sunil, de seis, dos diablillos hirsutos, más dispuestos a matar lagartos a pedradas que a ir a por agua a la charca del pueblo. En el hogar de los Nadar vivían también los progenitores de Ratna: su padre, Prodip, de facciones muy marcadas y con un eterno bigotillo gris, y su madre, Shunda, arrugada y con una joroba prematura. Como decenas de millones de niños indios, Padmini y sus hermanos no habían tenido la suerte de acercarse a la pizarra de una escuela. La única enseñanza que habían recibido había sido la de aprender a sobrevivir en el paupérrimo mundo donde los dioses los habían hecho nacer. Y como los demás habitantes de Mudilapa, Ratna Nadar y los suyos vivían al acecho de la menor oportunidad de ganar unas rupias. Una de esas oportunidades volvía todos los años al principio de la estación seca, cuando llega la hora de cosechar las distintas hojas que sirven para confeccionar los bidis, los finos cigarrillos indios de forma cónica. Durante seis semanas, Sheela, sus hijos y los padres de Ratna partían todas las mañanas al alba con los demás aldeanos hacia la selva de Kantaroli. El espectáculo de aquella gente, que invadía la maleza como si de una nube de insectos se tratara, era fascinante. Cogían una hoja con precisión de autómata, la depositaban en un morral y volvían a repetir incansablemente el mismo gesto. Cada hora, los recolectores se detenían para confeccionar ramilletes de cincuenta hojas. Si se daban prisa, po-dían hacer hasta ochenta ramilletes en un día. Por cada ramillete pagaban treinta paisas, unas dos pesetas, el precio de un par de berenjenas. Los primeros días, mientras la recolección se hacía en la linde de la selva, la joven Padmini a menudo conseguía hacer unos cien ramilletes. Sus hermanos, Ashu y Sunil, no tenían la misma agilidad para arrancar de un golpe las hojas del tallo y su cosecha se resentía por ello. Pero entre los seis -niños, madre y abuelos-, volvían a casa todas las noches con casi un centenar de rupias, una fortuna para esa familia, acostumbrada a sobrevivir un mes entero con mucho menos. Un día corrió por Mudilapa y sus alrededores el rumor de que se reclutaban niños en una fábrica de cigarrillos y cerillas que habían abierto recientemente. Gran parte de los cien mil millones de cerillas producidas cada año en la India se fabricaban todavía a mano, principalmente por niños cuyos deditos lograban hacer maravillas. Ocurría lo mismo con los bidis. Si trabajaba sin parar desde el alba hasta el anochecer, un niño podía enrollar hasta mil doscientos cigarrillos al día. La inauguración de esa fábrica causó una auténtica conmoción entre los habitantes de Mudilapa. Todo valía para seducir al tharagar encargado de reclutar la mano de obra. Hubo madres que se precipitaron hacia el mohajan, el usurero de la aldea, para empeñar sus últimas joyas; hubo padres que vendieron su única cabra. Y eso a pesar de que las condiciones de trabajo propuestas eran extremadamente duras. -Mi camión pasará todos los días a las cuatro de la madrugada -anunció el tharagar a los padres de los niños que había escogido-. ¡Ojo con los que no estén fuera esperando! -¿Cuándo nos devolverán a los niños? -preguntó preocupado el padre de Padmini, haciéndose eco del sentimiento de los demás. -No antes del anochecer -contestó secamente el tharagar. Sheela vislumbró una expresión de miedo en el rostro de su hija, y en seguida trató de tranquilizarla. -Padmini, piensa en cómo ha acabado tu amiga Banita. Sheela se refería a la hija de sus vecinos, a la que sus padres habían vendido al ciego de la aldea para poder alimentar a sus otros hijos. Ese tipo de trato era corriente. A veces, unos padres demasiado ingenuos entregaban a sus hijas a contratistas que trabajaban para proxenetas, creyendo que serían empleadas como criadas en una familia o como obreras en algún taller. Era todavía de noche cuando sonó la bocina del camión. Padmini, Ashu y Sunil ya estaban fuera, esperándolo, acurrucados los unos contra los otros. Tenían frío. Su madre se había levantado antes que ellos para prepararles comida: un puñado de arroz sazonado con un poco de dal (1), dos chapatis (2) para cada uno y una guindilla troceada en tres, todo envuelto en una hoja de banano.