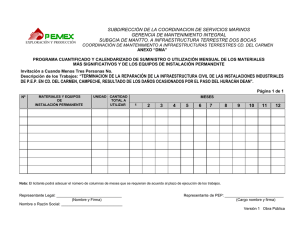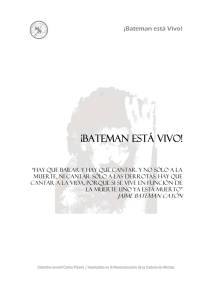Era la primera vez que entraba en esa web
Anuncio

Era la primera vez que entraba en esa web. Mi licenciatura en Ciencias del Mar por la Universidad de Galway me había llevado a Cushendun, un pueblo precioso de la costa irlandesa, tan precioso como deshabitado. Una iglesia, dos pubs y cuatro casas de vecinos se desparramaban por la calle mayor, quiero decir, por la única calle que merecía verdaderamente llamarse así. Un pequeño puente de piedra recubierto de musgo unía Mill St. con el pequeño muelle donde se resguardaban tres o cuatro pequeñas embarcaciones. La cercanía de Ballycastle había hecho desaparecer toda actividad pesquera en la villa, lo que hacía que sus aguas se hubieran vuelto limpias, cristalinas y llenas de vida. Un lugar perfecto para el estudio del Cetorhinus maximus, pero también muy, muy aburrido. Ese aislamiento había hecho que me refugiara en mi otra pasión, el cine. A pesar de ser más blanca que la mantequilla de Irlanda, y que apenas fuera incapaz de domar mis rebeldes rizos pelirrojos, había elegido como nick un nombre tan latino como el de Carmen, no por la cigarrera de Bizet, sino por la heroína de Chandler, la preciosa Carmen Sternwood de “El sueño eterno”. Esa noche le conocí, precisamente en el hilo sobre la película de Hawks. - ¿Te pareces a la Bacall? - ¿Y tú a Bogart? - Sí que me parezco, sí. Algún dia lo descubrirás. Se hacía llamar Bateman. A pesar de adorar el cine-clásico, su nick venía de "American psycho", no la película, que confesó odiar, sino la novela de Bret Easton Ellis, que yo también había leído hace tiempo y reconozco que me había hecho mirar debajo de la cama más de una vez. Durante meses estuvimos compartiendo charlas en Filmnoir.com, nuestro pequeño refugio virtual. Pero parecía que los dos queríamos más. Dos privados, uno de ellos conteniendo su dirección de messenger, bastaron para que comenzáramos a hablar todas las noches. Rodeada de libros de Connolly y Bruen, música de Morrison y MacGowan y una botella de Bushmills, las charlas empezaron a hacerse más íntimas. Y con ellas, llegaron las sorpresas. No estábamos tan lejos como pensábamos. Unos 60 kilómetros separaban Cushedun de Newtownabbey, barrio periférico de Belfast, lleno de jardines, edificios nuevos y grandes avenidas, pero que me confesó apenas pisar. Bateman no solía salir de casa. Su agorafobia había hecho que prácticamente no tuviera amigos. Años y años de psiquiatras sólo habían servido para diagnosticarle un trastorno esquizoafectivo, enfermedad que le producía episodios maniacos, depresivos y paranoides. Increiblemente, y a pesar de todo eso, sus conocimientos sobre cine, música, libros, incluso ciencia, le hacían irresistible. ¿De qué no sabía hablar este tipo? Lamentablemente, el penoso disco duro de mi ordenador portátil, lleno de tablas de temperaturas basales, tasas de puesta de huevos, ciclos de mareas y demás datos con olor a salitre, hacían imposible que fuera guardando esas conversaciones. Pero en mi mente las iba recordando, una a una. Como cuando me confesó que había intentado tirarse al tren dos veces, pero que también habia tenido tentaciones de empujar a la via a más de uno. Conocer el olor de la muerte, sentir el poder de quitarle la vida a otra persona. ¿Cómo sería matar? ¿Y morir? Aquellas conversaciones me asustaban, lo confieso. Él me decía que no debía hacerlo. Que su enfermedad le hacía tener esas fantasias. Que a veces planeaba como matar a tal o cual político, pero también como matarse a sí mismo. Cómo hacerlo para que pareciera un asesinato, ocultando su propio suicidio. Morir engañando a todos, como los viejos capos de la mafia. Pero todo eran fantasias...sólo fantasias. Un día me pidió que nos vieramos. Últimamente habiamos hablado de viajes, de conocernos y escaparnos juntos por ahí. Gracias a un tratamiento nuevo, había conseguido dar un paseo por Manse Rd., un logro enorme para él. Dos o tres horas fuera de casa. Hacía meses que no había sentido el aire fresco en su cara, por lo menos durante tanto tiempo. En unas semanas estaría listo para llegar hasta Carrickfergus, incluso a Whitehead, y yo podría conocerle por fin. Y lo hicimos. Una mochila, un par de mudas, dos libros sobre los que habiamos charlado, y su dirección. Estas últimas semanas habían sido maravillosas. Nada de asesinatos ni muertes. Joyce, Heaney, Mahon...horas y horas de charlas. Y por fin iba a conocerle. ---------------------------------------------------------------Aquella casa no era como me imaginaba. Me había hablado de un edificio moderno de cemento gris y granito verde. Pero aquella casa parecía construida en los años 40. Ladrillo rojo y madera, diminuta, rodeada de un jardín un poco descuidado...y muy, muy oscura. No había luz por ningún lado. El timbre no funcionaba, pero la puerta estaba abierta. Entré...y allí no había nadie. Los interruptores parecían como quemados. Eran más de las diez y apenas dos farolas iluminaban el porche de la casa. Lo demás era oscuridad. Oscuridad y un olor nauseabundo que parecía venir de la cocina. Tanteando la pared conseguí llegar a ella. Una atmósfera irrespirable y...¿qué había en el suelo? Un líquido viscoso y caliente lo cubría todo. Era, era...era sangre. Un mechero, un mechero...Sabía que tenía uno. Lo palpé dentro del bolsillo interior de la chaqueta. Un chasquido y el horror se hizo presente. Un cuerpo sin vida yacía sobre aquella mezcla de sangre y vísceras. Un disparo certero había hecho diana en el estomago de aquel hombre. Su cara, desfigurada por el dolor, había adoptado una mueca casi fantasmagórica, que apenas podía adivinarse y... De repente, la luz lo iluminó todo. Los reflectores de la policía del Condado de Antrim atravesaron la habitación y dieron paso a la pesadilla. - No se mueva. Las manos en la nuca y ni un movimiento. - Tranquilo, jefe, ya la tenemos. Un hombre de unos cuarenta años, todo vestido de verde, parecía informar a su superior a la vez intentaba no respirar ese hedor inmundo. - No llegamos a tiempo, jefe. El chaval cayó en manos de esta psicópata. Sospechó que podía estar en peligro, pero fue tarde. ¿Psicópata? ¿Yo, psicópata? Era él, él, él... Dos meses más tarde mi abogado me informó que habían registrado el disco duro del ordenador de Bateman. Encontraron miles y miles de conversaciones en las que una tal Carmen le confesaba que a veces tenía fantasías con matar a alguien. En las que él expresaba sus miedos ante esas ideas tan macabras y en las que Carmen insistía en llegar a conocerse. Unos minutos antes del fatídico encuentro, el jóven intuyó que podía estar en peligro y llamó a la policía, pero fue tarde. La suposición de un suicidio quedaba totalmente descartada. Nadie se suicida pegándose un tiro en el estómago. La muerte es lenta y dolorosa. Además, ¿por qué iba a suicidarse? Bateman era un tipo normal. Había sido un buen estudiante, quizás un poco solitario, pero nunca se le detectó ningún síntoma de psicopatía alguna. Ni siquiera de una leve depresión. Y ademas, ¿por qué implicar a otra persona en ello? Yo no podía ofrecer prueba alguna de mi inocencia. No tenían constancia de mis conversaciones. Sólo existían en mis recuerdos. Mis recuerdos. Mi abogado acordó una condena de 30 años gracias a un atenuante de enajenación mental, que me salvó de la pena de muerte. -----------------------------------------Lo había conseguido. Había muerto y me había quitado la vida. Quizás fuera mejor que yo también lo experimentara. Quizás...