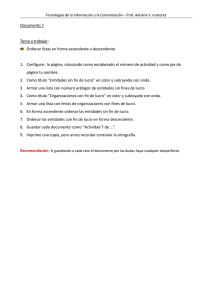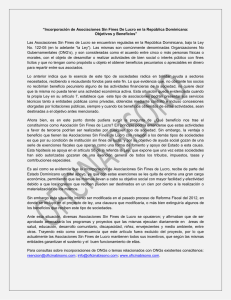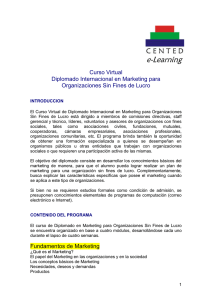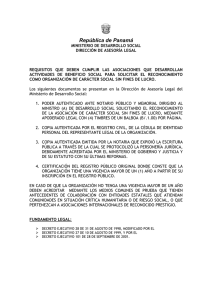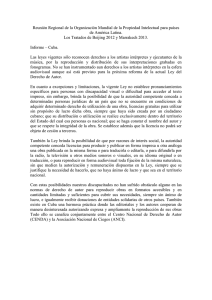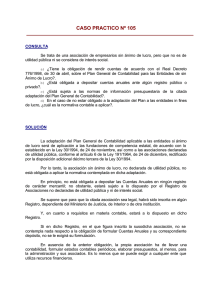la ética del lucro - Escuela Superior de Ciencias Sociales
Anuncio
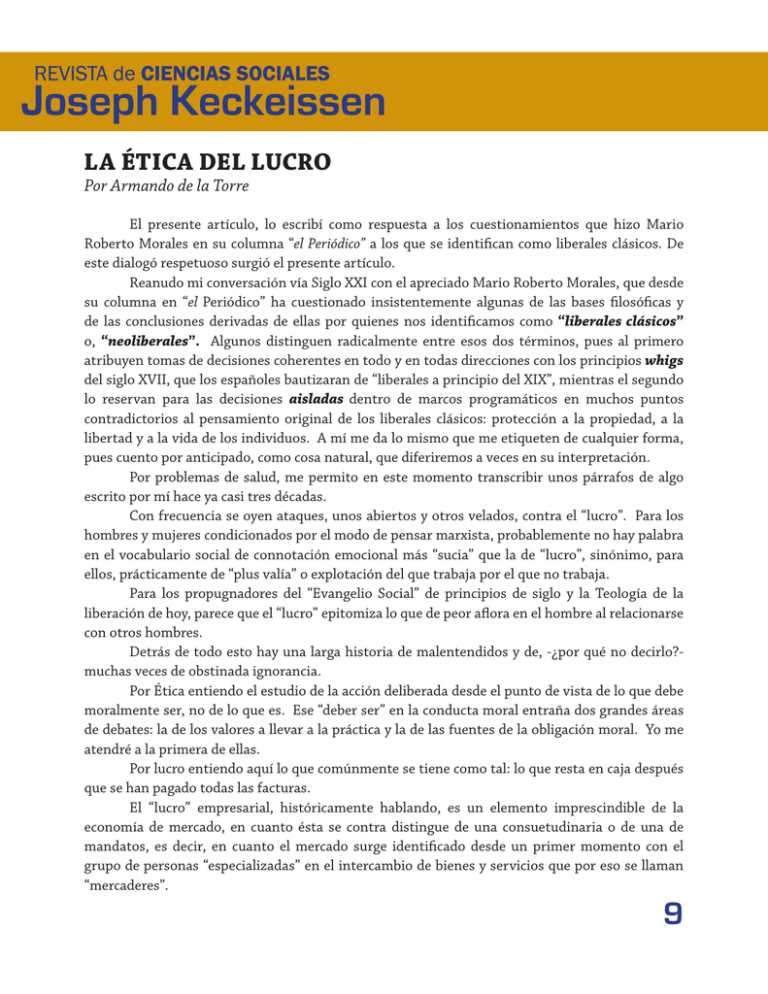
LA ÉTICA DEL LUCRO Por Armando de la Torre El presente artículo, lo escribí como respuesta a los cuestionamientos que hizo Mario Roberto Morales en su columna “el Periódico” a los que se identifican como liberales clásicos. De este dialogó respetuoso surgió el presente artículo. Reanudo mi conversación vía Siglo XXI con el apreciado Mario Roberto Morales, que desde su columna en “el Periódico” ha cuestionado insistentemente algunas de las bases filosóficas y de las conclusiones derivadas de ellas por quienes nos identificamos como “liberales clásicos” o, “neoliberales”. Algunos distinguen radicalmente entre esos dos términos, pues al primero atribuyen tomas de decisiones coherentes en todo y en todas direcciones con los principios whigs del siglo XVII, que los españoles bautizaran de “liberales a principio del XIX”, mientras el segundo lo reservan para las decisiones aisladas dentro de marcos programáticos en muchos puntos contradictorios al pensamiento original de los liberales clásicos: protección a la propiedad, a la libertad y a la vida de los individuos. A mí me da lo mismo que me etiqueten de cualquier forma, pues cuento por anticipado, como cosa natural, que diferiremos a veces en su interpretación. Por problemas de salud, me permito en este momento transcribir unos párrafos de algo escrito por mí hace ya casi tres décadas. Con frecuencia se oyen ataques, unos abiertos y otros velados, contra el “lucro”. Para los hombres y mujeres condicionados por el modo de pensar marxista, probablemente no hay palabra en el vocabulario social de connotación emocional más “sucia” que la de “lucro”, sinónimo, para ellos, prácticamente de “plus valía” o explotación del que trabaja por el que no trabaja. Para los propugnadores del “Evangelio Social” de principios de siglo y la Teología de la liberación de hoy, parece que el “lucro” epitomiza lo que de peor aflora en el hombre al relacionarse con otros hombres. Detrás de todo esto hay una larga historia de malentendidos y de, -¿por qué no decirlo?muchas veces de obstinada ignorancia. Por Ética entiendo el estudio de la acción deliberada desde el punto de vista de lo que debe moralmente ser, no de lo que es. Ese “deber ser” en la conducta moral entraña dos grandes áreas de debates: la de los valores a llevar a la práctica y la de las fuentes de la obligación moral. Yo me atendré a la primera de ellas. Por lucro entiendo aquí lo que comúnmente se tiene como tal: lo que resta en caja después que se han pagado todas las facturas. El “lucro” empresarial, históricamente hablando, es un elemento imprescindible de la economía de mercado, en cuanto ésta se contra distingue de una consuetudinaria o de una de mandatos, es decir, en cuanto el mercado surge identificado desde un primer momento con el grupo de personas “especializadas” en el intercambio de bienes y servicios que por eso se llaman “mercaderes”. 9 Todo eso es imposible sin libertad de contratación. Pero también sin una garantía de obligatoriedad de ciertas “reglas de juego”, las dos principales de las cuales son: el respeto a la propiedad privada y el atenerse ambas partes a lo libremente contratado. La necesidad universal de “reglas” planteó el primer gran problema por partida doble para los mercaderes: el someterse a soberanos que reforzaran con su poder coactivo la obligatoriedad de los contactos, y el subordinarse, simultáneamente, a los juicios de valor de los profetas y sacerdotes de las varias religiones constituidas. Es decir, que fueron los no mercaderes quienes iban a decidir y valorar en buena parte, más allá de las propias decisiones y valoraciones de ellos mismos, el cómo y el para qué de la actividad mercantil. Y no ha resultado menos obvio que el hombre custodio de lo divino tenderá a ver el mismo proceso mercantil desde la exclusiva perspectiva del consumidor, y no de la del productor o del intermediario. Siendo ello así, las transacciones para el libre intercambio de lo producido y su ampliación lógica a través de las operaciones de crédito, ahorro e inversión, le resultarán mucho más misteriosamente remotas y sospechosas que las mismas exacciones fiscales del monarca, tan detestadas habitualmente por todos. Las principales objeciones que muchos teólogos han levantado modernamente contra el concepto y la práctica del “lucro” y que, desde otras premisas, materialistas y ateas, comparten los ideólogos marxistas en general y ciertos socialistas, son: 1) La motivación del lucro consiste, según ellos, en otorgar prioridad suprema al egoísmo individual y no al servicio al prójimo. 2) La competencia de los que buscan lucrar en el mercado es la antítesis de la cooperación; sustituye la confianza mutua por la hostilidad; lleva a los hombres a mentir y a engañar y, en ocasiones, hasta matar. 3) Un sistema de lucro resulta en grandes desigualdades económicas y sociales, lo que concentra el poder en unos pocos para explotar a los demás. Es una afrenta al clamor universal por la justicia, y además, deshumaniza al hombre al dejarlo a la merced de los vaivenes impersonales del mercado, al mismo tiempo que mina las bases de la compasión hacia los que fallan y fracasan en la carrera competitiva. 4) El afán de “lucro” alimenta nuestras tendencias más brutalmente groseras, que hoy se traducen a un consumismo desenfrenado, o sea, esa obsesión por tener más a cambio de ser menos. 5) Conlleva, además, al menor aprecio y aun a la hostilidad hacia la actividad reguladora del Estado que, a sus ojos, es el encargado de velar porque el bien común prime a fin de cuentas sobre el particular. 10 ¿Es esto así? Para refutar tamañas objeciones, permítaseme extenderme algo en las siguientes consideraciones: 1) El riesgo empresarial de ganar o perder, esencial al mercado competitivo, es un instrumento moralmente neutro en la formación de capital. Sin lucro -o ganancia-, tampoco podrían darse esas otras actividades “no lucrativas”, tan apreciadas, sea el culto religioso, la beneficencia, o aun el mero hecho de costear al gobierno. Porque de ahí sale el dinero para sufragarlas, incluidos los salarios. 2) El sistema que descansa en lucro o pérdidas deriva de las libres iniciativas de dos o más individuos que han aceptado pacíficamente obligaciones recíprocas, de su entera y libre voluntad. Es decir que el ámbito de la actividad lucrativa coincide exactamente con el de la libertad. Y es bien sabido que sin libertad se extingue toda responsabilidad moral. Por lo tanto, sólo en un sistema en el que se produce y no sólo se consume parasitariamente, es dable el riesgo de lucrar o perder, de actuar éticamente bien o mal, de observar una conducta aceptable o rechazable. Por el contrario, en un sistema donde el lucro (o la pérdida) para el individuo se hace imposible por la voluntad política de los que monopolizan la fuerza, se extingue, en esa misma proporción, aun el mero concepto de lo ético. 3) Sólo logra lucrar quien bien ha servido a los consumidores desde el punto de vista de los consumidores. La imaginación popular excluye este punto y se pinta cuadros fantásticos de supuestas enormes ganancias por parte de las grandes empresas. Históricamente, la tajada del león de los precios al consumidor va a retribuir el factor trabajo, no el del capital, el terrateniente o el empresario. Por eso, cuando una corporación lucra, hasta una tercera parte (o hasta una mitad) de su lucro le queda para reinvertirlo o distribuirlo entre los accionistas. Idéntica experiencia histórica muestra que a largo plazo, y con una tasa de inflación inferior al 4%, las utilidades de las empresas (cuando las hay) oscilan en promedio entre un 3 y un 6% sobre el total de ventas. Una equivocación muy repetida por ciertos demagogos es la de que las utilidades o ganancias han sido añadidas por el productor y el intermediario al precio de venta, a costa del consumidor. Nada más falso. En realidad, lucra quien ha logrado deducir de ese lucro los costos de producción competitiva, gracias a una mayor eficiencia en la asignación de los recursos. De lo contrario, muy probablemente, hubiera sido barrido del mercado por sus competidores más eficientes y en un lapso más o menos breve. Dejada a sí misma (es decir, a la libre oferta y a la libre demanda agregadas), la competencia por lucrar en el mercado tiende a la reducción de costos y, por ende, de los precios, y así los 11 consumidores –que lo somos todos- devenimos siempre al mediano y largo plazo los más beneficiados. Fue precisamente ese fenómeno el principal detonante para la revisión de ciertas tesis de Marx y Engels por Edouard Bernstein, a los cincuenta años de la publicación del Manifiesto Comunista (1848). Porque ya a fines del siglo XIX se palpaba un crecimiento enorme y pacífico de la clase media en los países industrializados. Por lo tanto, propuso Bernstein, habrían de eliminarse de entre los vaticinios dialécticos aquellas tesis de la depauperización creciente del proletariado, de la revolución violenta, y de la subsiguiente dictadura del proletariado. A ello intentó ripostar Lenin con su “Imperialismo, última etapa del capitalismo”, sobre el supuesto equivocado de que las colonias eran un buen negocio para sus metrópolis. En realidad, tanto progreso (“la belle époque”) se había alcanzado a la medida de la implementación internacional del libre comercio (incluso más generalizado entonces que hoy) y de la estabilidad monetaria bajo el patrón oro (de la que, por cierto, poco nos queda). 4) Por otra parte, “el poder tiende a corromper” -decía Lord Acton- “y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Esa frase lapidaria, producto de una tristísima y larga experiencia de la entera raza humana, apunta hacia otra de las ventajas que desde perspectivas exclusivamente éticas ofrece el sistema competitivo de pérdidas y ganancias. En el mercado libre nadie está asegurado de su poder, lo que lo hace relativamente inocuo para las libertades de los demás, nobles o innobles que hayan sido sus intenciones. Porque quien triunfa queda automáticamente expuesto a los émulos que intentarán arrebatarle, o reducirle, su ventaja. En cambio, cuando el mercado se halla aherrojado a las prioridades políticas de los que detentan el poder público, “los peores” -como observa Hayek- “acaban por llegar a la cima”. Porque cuanto más abarcador e ilimitado se hace el poder legal de coacción, más seductor se vuelve para los ambiciosos sin escrúpulos valerse de él, como todavía hoy lo atestiguan las corruptas dictaduras totalitarias de Cuba y Corea del Norte, o los arrebatos colectivistas, y no menos corruptores, de Hugo Chávez o de, probablemente, Evo Morales. Es que el mercado, inevitablemente, descentraliza y fragmenta todo poder, y somete a quienes mejor se hayan situado en él a que redoblen a diario sus esfuerzos para mantenerse frente a sus competidores en el favor del voto anónimo e inmisericorde de los consumidores. 12 5) Además, en una sociedad de mercado libre, cada uno adquiere bienes y servicios únicamente a cambio de la oferta indirecta suya de otros bienes y servicios que los demás desean. El sistema, por tanto, lucrativo del mercado acaba por distribuir de esa manera todo lo socialmente producido con una justicia aproximada, esto es, de acuerdo a la utilidad marginal de lo que para la producción hayan aportado sus varios factores (la tierra, el capital, el trabajo, y, por supuesto, la misma iniciativa empresarial). Esta justicia distributiva del mercado lamentablemente es distorsionada cada vez que grupos de presión, ya sean sindicalistas, empresariales, agrarios, religiosos, étnicos, promueven a través del Estado obstáculos desalentadores a sus respectivos competidores y empobrecen así la provisión a los consumidores de bienes y servicios de una mejor calidad y de un menor precio. En contra de las tesis de la dialéctica marxista, y de las posteriores del darwinismo social, según las cuales todo progreso es el resultado de algún choque frontal, de algún conflicto violento entre colectividades, la percepción liberal entraña lo contrario, esto es, que el progreso siempre ha sido el fruto de la cooperación pacífica entre individuos, de la mano de una creciente división del trabajo, la voluntaria, por la que cada uno, a la búsqueda de su propio interés, descubre sólo poder alcanzarlo en la medida en que satisfaga mejor intereses ajenos. Un hecho indiscutible para todos hoy es que las sociedades de la abundancia han sido el resultado de la productividad del mercado competitivo. Una publicación reciente de William Lewis, director del McKinsey Global Institute, “The Power of Productivity: Wealth, Poverty and the Threat to Global Stability” (Universidad de Chicago), es el ultimo de la serie de estudios que lo confirman. No menos indiscutible es que los “intereses creados” (es decir, los de los poderes “fácticos”), los de los privilegiados por el Estado -ciertos grandes empresarios, dirigentes sindicales, burócratas corruptos, políticos, por supuesto, y todo el resto de los favorecidos con subsidios, rentas, cobertura médica, créditos blandos no merecidos por no haber agregado ellos por su parte valor suficiente a lo producido-, se oponen tenazmente al acceso de nuevos competidores al mercado. En palabras de Carlos Alberto Montaner, “fabricantes de miseria”. El mismo Marx hizo una renuente loa de la productividad del mercado competitivo en un célebre párrafo de su Manifiesto Comunista (al tratar de los triunfos de la por él tan detestada burguesía) al concluir: “En el siglo corto que lleva de existencia como clase soberana, la burguesía ha creado energías productivas mucho más grandiosas y colosales que todas las pasadas generaciones juntas. Basta pensar en el sometimiento de las fuerzas naturales por la mano del hombre, en la maquinaria, 13 en la aplicación de la química a la industria y la agricultura, en la navegación de vapor, en los ferrocarriles, en el telégrafo eléctrico, en la roturación de continentes enteros, en los ríos abiertos a la navegación, en los nuevos pueblos que brotaron de la tierra como por ensalmo... ¿Quién, en los pasados siglos, pudo sospechar siquiera que en el regazo de la sociedad fecundada por el trabajo del hombre yaciesen soterradas tantas y tales energías y elementos de producción? La comparación, hacia el final de la “Guerra Fría”, de esos fecundos mercados con aquellos otros centralmente planificados en el bloque soviético llevó a nadie menos que a Deng Xiaoping, el sucesor de Mao, a desmantelar gradualmente los obstáculos a la libertad de competir en China, con los estupendos resultados que hoy asombran -y atraen- a los inversionistas del mundo entero. Adicionalmente, la evidencia histórica moderna constata que las migraciones de millones de seres humanos se han dado desde los países cuyos gobiernos ponen el énfasis en la seguridad social hacia los países donde se le pone a la libertad individual: de la Cuba de Castro a la Florida, de la extinta Alemania Oriental a la Occidental, de la Corea del Norte a la del Sur, de la China Popular –hasta 1996- a Hong Kong, de la antigua Unión Soviética a los Estados Unidos, etc… Los enemigos del lucro empresarial monetariamente “contable” (pues los hay también inmensurables como la verdad, la belleza, la felicidad de nuestros seres queridos, el aumento de la esperanza) suelen ser hombres y mujeres inseguros de poder competir bajo reglas iguales para todos. A ellos habrían de sumarse los a veces en exceso preocupados por los “fines últimos” del hombre: profetas y sacerdotes, filósofos y literatos, que no tanto por los prosaicos “medios” para proveernos de una vida más placentera y prolongada, la esfera propia de las iniciativas lucrativas. Los defensores de que eduquemos para el riesgo (de perder o de lucrar) en el mercado competitivo tienden a ser hombres y mujeres “de acción”, no de contemplación, atentos, ante todo, a los medios escasos para alcanzar sus fines, y con la puntillosa (y encima molesta costumbre para ideólogos) de desinflar con “prosaicas” consideraciones de costos/beneficios –o de rentabilidad a mediano y largo plazo- las burbujas de ilusiones sociales imaginadas por soñadores. Gracias a ellos se forma capital -clave para todo progreso- y se siguen rentas para los terratenientes, salarios para los obreros, intereses para los capitalistas, e impuestos para el Estado. Adicionalmente, por ellos subsisten las actividades privadas no lucrativas (fundaciones), de las que tanto nos enorgullecemos. Tampoco se les entiende por el desconocimiento generalizado, entre quienes viven de un jornal o de un salario más o menos estable, de los costos de oportunidad de quienes trabajan por cuenta propia y que así, a veces lucran, y mucho, y a veces lo pierden todo. Esos costos (los posibles usos alternativos para sus talentos a que renuncian) los anticipan la mayoría tan altos e inciertos, que corren a refugiarse en la seguridad de menores ingresos 14 insertados en cualquier burocracia, a cambio, eso sí, de que sean indudables (al final de la quincena o del mes). Son los mismos que censuran la “injusticia” de todo lucro, a sus ojos siempre por demás “excesivo”, que se han ganado los que más arriesgaron, los hombres de empresa (caso notable el de Bill Gates, pero el también posible de un anónimo vendedor ambulante o el de un lustrador de zapatos todavía hoy desconocido). Y quienes, por supuesto, ni siquiera ponderan los hábitos disciplinados que llevaron a esos hombres y mujeres a sus respectivos (y envidiados) logros empresariales. Todo el que honestamente ha lucrado empezó por ofrecer algo que los demás valoraron. Es decir, supo servir. Lucró porque sirvió mejor a los consumidores que su competencia. Por otra parte, los límites éticos al lucro son bien claros y sencillos: no usar de la fuerza y no engañar. La “mafia”, por eso, no es parte de ningún libre mercado, pues viola y miente. Pero la condición sine qua non desde un inicio ha de ser la de la igualdad ante la ley. Hay ricachones abiertamente mafiosos, esto es, que lucraron al margen de la misma. Los hay, a la par, ocultamente inmorales. Son quienes se valen de las “grietas” abiertas en la legislación por políticos, y de las burocracias a sus órdenes, que les son cómplices. Les llamamos “mercantilistas”. De ahí, la necesidad imperiosa, desde la perspectiva liberal, de recortar los poderes coactivos de los unos y de los otros. Nuestras sociedades iberoamericanas han estado expuestas, a partir de los años cincuenta del pasado siglo, a incesantes ataques desde cátedras universitarias, púlpitos religiosos y columnas de opinión en la prensa, que denigran el espíritu de amor al riesgo, a la innovación, a la exploración, en una palabra, al de la libre iniciativa individual, porque crea “desigualdades”. Se nos han propuesto, en su lugar, panaceas de seguridad entre “iguales” -en ingresos-, es decir, la propia del rebaño, bajo pastores arbitrariamente providentes (Castro, por ejemplo), y donde el rasero de lo alcanzable por cada uno no se mide por el de los ambiciosos que triunfan sino por el de los resignados que fracasan (el Che Guevara a la cabeza). Ni siquiera la caída del Muro y la disolución del bloque soviético les han hecho entender. Para muestra, la insensata alegría que algunos ostentan por esa última recaída en Sudamérica hacia la “izquierda” ruinosa, y humanamente tan degradante, al estilo de Hugo Chávez. No debe sorprendernos, por tanto, que el nuevo siglo se haya estrenado con amagos de dictaduras que quisieran ser totalitarias y que, mientras tanto, se empeñen en hipotecar el futuro de sus pueblos. El “miedo a la libertad” contra el que ya nos había prevenido Eric Fromm. 15 Ha tardado siglos en abrirse camino la comprensión de que el lucro, considerado en sí mismo, es moralmente neutro, es decir, en cuanto un factor más para el proceso de producir. Como cualquier herramienta, un martillo, por ejemplo, un azadón, unas tijeras, es un medio simplemente, que nos ayuda a la consecución de fines ulteriores. El mercado ha desarrollado muchísimos otros: el trueque, el dinero, la moneda metálica, el crédito, el contrato, el salario, la renta, el interés, además del lucro…, que permanecen enigmas, sin embargo, para profetas, sacerdotes, intelectuales, sindicalistas, políticos sí lo ven todo desde el exclusivo ángulo del consumo y no de la producción. Pero quedamos siempre abiertos al cuestionamiento moral o ético de los agentes humanos en el mercado. Ahí entramos todos, en cuanto hombres y mujeres libres, que escogemos individualmente, siempre al margen, lo que creemos en cada momento nos habrá de ser más útil. Así visto, no es éticamente indiferente, por ejemplo, que se lucre -o se gane un sueldo o se deriven rentas e intereses- de una empresa especializada en vender imágenes religiosas que de otra en el trasiego de pornografía infantil. O si se pretende movilizar turistas o, por el contrario, participar en el “negocio” de la trata de blancas. O de vender medicinas por prescripción médica o facilitar venenos (“¿drogas?”) a los más jóvenes e incautos. Mucho menos, si lo “lucrado” -o “ganado”- se logró al costo de un daño deliberado al prójimo, digamos mediante la mentira, el secuestro, el robo, el asesinato, la extorsión y la destrucción criminal de lo ajeno o la calumnia. Aunque se hubiera hecho en pos de fines legítimos y deseables: el bienestar propio y de la familia, la supervivencia de la empresa frente a sus competidores, la justicia para con los más débiles, la independencia nacional, las ventajas gremiales de la “tribu” a la que se pertenece, la igualdad de género, de un ingreso mínimo para todos,… o aun de “la sociedad sin clases”. “El fin no justifica moralmente los medios”. ¿Cómo andamos aquí a este respecto? Mal. La mayoría de los guatemaltecos, es verdad, prosigue pacíficamente con sus vidas, devociones, amistades. Pero nuestra ética de trabajo se ha vuelto precaria. Los contratos se incumplen frecuentemente. El “tráfico político de influencias” se calibra como algo casi “normal”. La palabra empeñada poco vale; la suspicacia, por eso, se ha generalizado y dificulta aún más la cooperación entre nosotros para competir en la aldea global. De la impunidad, sobre todo entre ciertos “hijos de alguien”, hasta se alardea. Autoridades 16 extranjeras, por su parte, se permiten manosear nuestra vida pública a control remoto, y no chistamos. Al interno, la deserción paterna se propaga como virus, y el nada edificante espectáculo de la “victimización” arroja dividendos –y émulos- crecientes. Botón de muestra actual: el sindicato magisterial y su cabecilla, Joviel Acevedo. Tanta flojera colectiva ante el mal termina por corroer la conciencia de muchos. Y así vemos que la opulencia, una vez lograda, abre a los opulentos las puertas de los círculos sociales, “no questions asked”… “Mire tras los tapiales”, recomendaba el recordado “Chico” Luna. En la cauda de tales carencias morales, como de su caldo de cultivo, extraen algunos que hasta se dicen “pensantes” multitud de recetas equivocadas: que tribute más, por ejemplo, el que gane más. O que el impuesto sobre la renta ha de ser “progresivo”. O el gobierno subir los salarios mínimos “por decreto”, o el Estado “tutelar” a unos ciudadanos a costa de otros, o endeudarnos, o subsidiarnos, mientras los criminales campean a sus anchas y la justicia agoniza. Ni siquiera están conscientes de que la prosperidad es el fruto de la libertad de mercado, y que ésta depende del respeto al derecho ajeno, y éste último, a su vez, de nuestras motivaciones éticas. A propósito de las motivaciones para lucrar, suelen darse dos posturas morales muy distintas desde las que calibrarlas: …la una, en primer lugar, aquella que usualmente mide el lucro por el rasero de sus consecuencias “buenas” o “malas” al largo plazo y para el mayor número posible de personas. …la otra, en segundo lugar, la que juzga de acuerdo a las supuestas intenciones del que actúa, cuando sus acciones, por ejemplo, responden a mera “codicia”… La primera coincide con aquella que en los libros de texto suele calificarse indistintamente de “prudencial” o “utilitaria” (“hipotética”, en el caso de Kant). La segunda, en cambio, es la típica de quienes creen que la conducta humana habrá de guiarse siempre por los preceptos absolutos del amor, de la justicia, de la compasión, sobre todo entre los fieles de religiones monoteístas que se proclaman “reveladas” (el judaísmo, el cristianismo, el Islam…). Quien de esa manera juzga, y se cuenta, empero, a sí mismo entre los agnósticos, habrá de refugiarse entonces en los imperativos incondicionales de la “razón” abstracta. A tales perspectivas “intencionalistas” se las ha llamado por turnos “solidarias” o “benevolentes” (y “categóricas” en la terminología de Kant). 17 La inmensa mayoría de los hombres y mujeres parecen ceñir su diario vivir a la aplicación más o menos sabia de las lecciones derivadas de sus propias experiencias y de las ajenas. Esto los sitúa, sin lugar a dudas, dentro de la ancha corriente ética “prudencial” o “utilitaria”. Ambas actitudes no tienen por qué excluirse mutuamente, pues parten del supuesto que el hombre es libre en cada caso para obrar según su mejor criterio. Un mismo agente puede remitirse en unos casos a la ética consecuencialista, en otros a la intencionalista. Por otra parte, quien se haya decidido por la una o por la otra no tiene derecho a minusvaluar la persona que juzgue diferentemente. La libertad de conciencia es valor hoy universalmente reconocido, sobre esa premisa conciliadora de que de las consecuencias de nuestros actos hemos de responder a diario ante los hombres, y de nuestras intenciones sólo ante Dios. Profetas, sacerdotes, teólogos, y hasta pensadores “mesiánicos” como Marx, a veces han identificado erróneamente los resultados desiguales en el mercado con las intenciones de quienes en él se han involucrado. A Moisés, por ejemplo, se le atribuye la prohibición del préstamo a interés, lo que retrasó enormemente la expansión del crédito y frenó el alza del nivel de vida de su pueblo. Y nadie menos que Santo Tomás de Aquino pareció no ver la incongruencia de la existencia de gremios y de la fijación de salarios con la por él tan pregonada primacía del “bien común”. Teólogos contemporáneos “de la liberación” no menos se equivocaron sobre el valor objetivo de cada bien y servicio en el mercado. Y de ahí aquel su vehemente rechazo al lucro empresarial. Seguidos de un largo etcétera. Por otra parte, obsesos enfermizos por el dinero, los avaros, los negreros de otros tiempos, incluso ciertos “intelectuales” darwinistas -o simplemente totalitarios-, así como políticos improvisados que alardean de su menosprecio hacia semejantes “sensiblerías éticas” de la burguesía, tampoco han mostrado mayor inteligencia de los finos matices morales ínsitos, por naturaleza, a nuestra voluntad de escoger. El mínimo moral lo fijó Immanuel Kant: la persona es siempre un fin, jamás un mero medio (involuntario) al servicio de los fines de otros. Esta apreciación, sea dicho de paso, llevó a la definitiva supresión de la esclavitud. También a la generalización del contrato laboral, cuya importancia decisiva para el avance de la libertad y de la dignidad humanas supiera reconocer tan acertadamente, hace ya siglo y medio, Henry Maine. Pero en todo ello, el respeto del lucro honestamente habido nos queda todavía como su mejor garantía. Si lucrar es una actividad éticamente “neutra”, y sólo los medios para lograrlo -o las intenciones de quienes procuran-, son moralmente aceptables o rechazables, ¿de cuál recodo, entonces, de la psique brota esa animadversión antilucro, hecho rutina para algunos ideólogos y 18 resentidos sociales? En primer lugar, debemos recordar que la función del “lucro empresarial”, en cuanto formador de capital y generador de empleos, se nos ha aclarado en un plazo relativamente corto: desde los tiempos más o menos de Jean Baptiste Say, a principios del siglo XIX, hasta nuestros días, con un Israel Kirzner, por ejemplo, o un Melvyn Kraus (o un Manuel Ayau). En segundo lugar, la anemia en muchos de rigor intelectual -y también de coherencia con sus principios-, hace que el lucro de otros, nunca el propio, pueda antojárseles en ocasiones excesivo. Por otra parte, no deja de sorprenderme -por muy monótona que se me haya vuelto la experiencia-, cruzarme con artistas que suelen demandar pagos exorbitantes por sus obras, o con profesionales de no menor talento y éxito que asímismo endilgan facturas jugosas a sus clientes, y que se permiten, sin embargo, despotricar contra las ganancias de empresarios de cuna con frecuencia más humilde que las suyas y de vidas personales, encima, también mucho más disciplinadas. Pablo Picasso dejó a mujeres e hijos de su elección un legado de unos trescientos millones de dólares, aunque en vida nunca hubiera cesado de aupar al Partido Comunista francés al que, empero, no dejó ni un centavo en herencia a la hora de su muerte. Hoy, a algunos de los grandes “gurús” de Hollywood, o a sus “estrellas” más aclamadas, se les podría incluir no menos entre los marcados por tamaña incongruencia. En tercer lugar, hay quienes genuinamente no le reconocen tanta importancia al dinero y “…siguen la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido.” Religiosos, maestros, artistas, incluso sindicalistas, políticos visionarios e “intelectuales” asalariados, se esperaría que nutran las filas de los indiferentes al lucro. Buda, Sócrates, San Francisco de Asís, van Gogh, Pablo Iglesias, Gandhi, Kant,... así se mostraron. A su manera, internalizó cada uno aquel reto espiritual que nos enderezara Cristo: “¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?” ¿Por qué habría de haberles molestado el que otros, igual de libres, se hubieran decidido por la senda del lucro empresarial? Y con respecto a la multitud de los mediocres que los emulan, ¿qué les puede hacer sentirse tan superiores como para despreciar a aquellos de cuyo lucro, lo sepan y les guste o no, indirectamente sobreviven? ¿Acaso el arte, la ciencia, la filosofía, no son locomotoras para el ascenso humano, sí, pero que circulan sobre los rieles de oro previamente emplazados por otros diestros en satisfacer las necesidades “prosaicas” de sus prójimos de techo, comida, ropa, transporte? 19 ¿No se deriva el término “civilización” de la raíz idéntica a la de “civitas”, ciudad? ¿Y no ha sido históricamente “civitates” marco indefectible del mercado? ¿De dónde, si no del comercio, derivó el genio de la Atenas del siglo V antes de Cristo, o las glorias respectivas del “quattrocento” en Florencia y del “cinquecento” en Venecia? ¿Y cómo explicar los prodigios de la ciencia moderna sin la antecedente laboriosidad mercantil de holandeses, franceses, ingleses, alemanes, norteamericanos, o japoneses? Creo, en verdad, que la envidia, esa degradante “tristeza por el bien ajeno”- ¡tan de la condición humana!-, se nos cuela a ratos por entre las fisuras de la hipócrita indignación contra el lucro ajeno, y aun les juega más de una mala treta a los fracasados que racionalizan su objeción al lucro de la mano del Evangelio. Alegrémonos de toda buena suerte, pues en este mundo del intercambio recíproco de bienes y servicios nadie prospera a solas. _______________________________ Armando de la Torre Estudios de Lenguas Clásicas, Filosofía y Teología a su ingreso en la Compañía de Jesús, en diversos centros y universidades europeas (Comillas, España, Fráncfort, Alemania, Saint Martín D´Ablois y Francia). Doctorado en Filosofía, Universidad de Múnich, Alemania. Prefecto de Estudios del Seminario Pio Latinoamericano, Roma; Catedrático de sociología y filosofía en Princeton University, New Jersey y en Hampton, Virginia. Director de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín desde 1977. Autor, columnista y catedrático de numerosos cursos y seminarios de la Universidad Francisco Marroquín. delatorre@ufm.edu 20