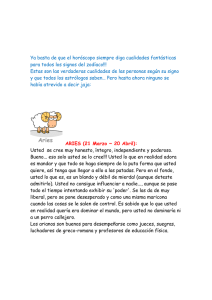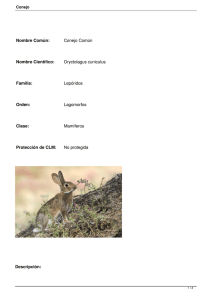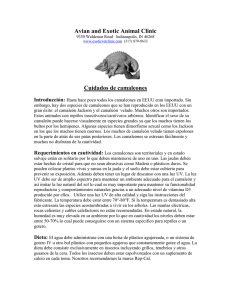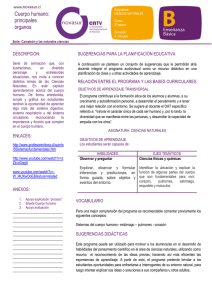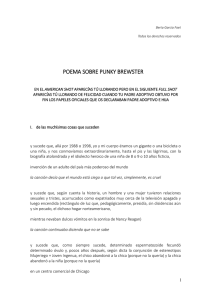German Maggiori - De revolutionibus orbium
Anuncio

Germán Maggiori De revolutionibus orbium-cælestium De Las Fieras, Antología del género policial en la Argentina, con selección y prólogo de Ricardo Piglia, Buenos Aires, Alfaguara, 1999. Camaleón había vuelto de pasar otra temporada criando conejos. Su vieja —humanoide resultado de la combinación de una señora mayor con un barril de silicona y colágeno— hizo una crisis grosa cuando lo encontró medio violeta con la cabeza adentro del bidet. Así se fueron algunos minutos —dos comprimidos de Lexo y un vaso cargado de Absolut— hasta que pudo llevárselo al hospital, donde un matasanos lo despachó, con el mismo asco y velocidad que a un tarro de mierda caliente, al consultorio de un psiqui, que tampoco estaba como para andar rompiéndose los sesos con ningún palero compulsivo, y que por lo tanto indicó, sin más vueltas, una granja de esas donde meten a los faloperos cuando ya no saben dónde meterlos. No conozco a nadie que se haya curado en una granja. En esos lugares, la vida se pasa entre drogones pesados y tan limados que lo hacen sentir a uno como el Quaker de bueno. Todo parece ir en cámara lenta; no hay nada que hacer aparte de acariciar conejos y curtir las falopas caras y muy cortadas, que mueven los punteros de la granja, unos malparidos que lucran con la abstinencia de los demás. Por eso no fue ninguna novedad encontrarme a Camaleón con cinco kilos menos, el pelo como un casco de brea tibia, sus camaleónicos ojos enmarcados por horribles ojeras hepáticas y unas marcas, más que sugerentes, en el brazo izquierdo. Era la época en que Brando y el Muerto se agarraban a esas chicas. La de Brando, una auténtica Codorniz —nariz de cóndor y cuerpo de codorniz—, daba lástima de tan fea. El Muerto, en cambio, había ligado un poco de jamón, y cuando digo un poco quiero decir muy poco; la suya era de ese tipo de minas que parecen haberse pegado una ducha con la ropa puesta. Todo llovido el pelo, la cara, la ropa, las tetitas, el culito; una tendencia a responder exageradamente a la ley de gravedad. En fin, las chicas no eran la gran cosa pero aportaban unos mangos para el tanque del Torino y las narices de los pibes, así que el asunto podía pasar como un buen negocio. Estaba pensando en ellos cuando le pedí a Ríos otro fernet. Un gesto de profundo desprecio en sus ojos de ardilla con fiebre acompañó la llegada del trago. —Tus amigos. —No recordaba haberle preguntado nada que motivara esa respuesta; sentí que Ríos podía leerme la mente—. Tus amigos tienen la entrada suspendida hasta que no arreglen el quilombo con Abel. ¿Me había perdido un par de capítulos de la novela de la tarde? —No pongas esa cara de boludo que vos sabés bien de qué hablo — agregó. Discutir con un tipo como Ríos era casi tan inevitable como meterle un cachetazo. Lo dejé de garpe, como de costumbre, con el labio colgándole de la boca como una corbata mojada, y mientras volvía a la mesa sentía que los huesos se me disolvían por la súbita transformación de mi sangre en ácido muriático. A veces creo que los demás saben todo lo cagón que soy y se aprovechan, pero un día..., un día de éstos... ¡Esa mosca de Ríos! Agarré el taco y en vez de partirlo contra el paño, como realmente quería, le puse tiza. —¿Conocés a un tal Abel? —le pregunté a Camaleón, pero pensaba en mis huesos hechos una masa viscosa y amarillenta. —Había un conejo, o sea, había un montón de conejos, pero había uno especial. —Boludo, te pregunté si conocés a Abel. —Veía en Camaleón a una persona fuera de foco, alejándose. Era apenas un puntito negro que me hablaba desde otro continente. —Sí, esperá un cacho. Dejáme que te cuente lo del conejo, quiero decir, es algo que todavía no lo puedo creer, ¿me entendés, loco? ¡Tengo que contarte la historia del conejo! —Se me deformó la cara en una mueca llena de cansancio y resignación. —¿Con qué jugaba? —preguntó. —Lisas —contesté. —El conejo este tenía muy buen pelo, es decir, no era de esos blancos con los ojos rojos que ves en todos lados. —Camaleón se inclinó sobre la mesa y antes de pegarle a la bola blanca me puso cara de conejo chupándose las mejillas y abriendo y cerrando el piquito que formaban sus labios. Lo más parecido a un monstruo del espacio—. Tenía el pelo largo, así, grisecito jaspeado, ¿viste?, ojos celestes medio saltones, o sea, era de otra raza, de Angora que le dicen. Además tenía cara de guacho con los dientes de adelante sobresalidos, ¿te imaginás más o menos? Un conejo cara de hijo de puta. Le pegó a su bola pero erró el tiro; movió la cabeza como un yupi en la quiebra y vino hasta donde yo estaba. Me sacó el vaso de la boca. —Lo quería de veras a ese guacho —suspiró—. Cuando estás tanto tiempo lejos, viviendo con desconocidos, ves tanta mierda, o sea, te agarrás de cualquier cosa y nada, bueno, quiero decir, a mí me había pegado por ese lado. Me habían encajetado con Punky. —¿Punky? —Sí, bueno, no sabía cómo carajo ponerle y un día que andaba medio chiflado me pegó hacerle un corte de pelo. Algo raro, o sea, quería que mi conejo fuera distinto, ¿cazás? Le hice unos rebajes con la afeitadora y le pinté la cresta de verde. ¡De puta madre quedó Punky! Pero viste cómo es, enseguida te encariñás con los bichos, y a mí se me empezó a cagar un poco la cabeza pensando que al final me lo iban a cepillar, porque en esos lugares los conejos son “animales de producción” que le dicen, y el Punky iba a terminar hecho rodajas en una cacerola si no hacía algo. Los martillazos del Camaleón se me incrustaban en la sien pero no lograba reaccionar. La palabra Abel crecía en mi cerebro y se fundía en imágenes con las que la asociaba. Se me apareció un tipo muerto a palazos, una novia muy puta que se llamaba Mabel, una flor amarilla, un juguete a cuerda made in China, un rebaño de ovejas negras, una postal de Miami y un conejo punk. —Dale, Max, tenés que tirar —interrumpió Camaleón mientras mi fernet desaparecía en su estómago. —Una noche me lo afané —dijo al toque—. Fue toda una historia, es decir, en ese lugar vigilan una bocha y hay que tener huevos para meterse un conejo que pesa como cinco kilos, o bueno ponéle cuatro, o tres y tres cuartos, entre el buzo y el pantalón, o sea, una onda Copperfield, ¿entendés? Vos podés pegarte un tiro en el medio de un bajón de merca que nadie te va a joder, pero donde les tocás el culo con el tema de la guita, esos hijos de puta son capaces de darte máquina un mes seguido sin que se les mueva un pelo. Sí, me mandé una movida jodida, y digamos que Punky no entendió que le estaba salvando el culo porque cuando llegué a mi jaula, o sea, te dan habitaciones pero son chiquitas como las conejeras y sin una puta ventana. ¿Sabés lo que es eso?, como el infierno pero un poco más choto todavía. Le pifié a la bola que había apuntado y le regalé dos tiros. Camaleón era un experto en el arte de la desconcentración. —Y entonces te agarraron con el conejo y te metieron seis meses en el pozo ciego —largué. Ya me había olvidado completamente de Abel. —Ni en pedo. —Le puso una gota de suspenso mientras preparaba el taco—. Ese guacho me cagó y me meó todo encima, o sea, mucho no importaba, pero en realidad sí porque después no se le fue más la baranda a la ropa, y la gente un poco me esquivaba por sucio, pero la historia no termina ahí. Le pegó un tacazo infernal a la bola roja, hizo dos bandas, empujó a la celeste y ésta a la verde que entró limpita en la buchaca que estaba abajo del vaso de fernet. Como si fuera un dibujito animado se me salieron los ojos de las órbitas y la mandíbula se me quedó rebotando contra el piso. ¡No se podía creer el culo de este hijo de puta! —Golazo, papi. —Camaleón guiñó la bola de su ojo y puso cara de James Bond. —¿Puede ser que tengas tanto ojete? —estallé. Inmediatamente empecé a creer que existía una conexión fuerte, pero muy, muy fuerte, entre la palabra suerte y la palabra muerte. Una conexión que excedía lo puramente fonético para pedirme a gritos que rompiera el taco sobre la cabeza de mi amigo. Suerte, muerte, suerte, muerte. ¿Es la muerte mala suerte? ¿O es la suerte que nos aleja de la muerte? ¿O es una suerte que haya muerte? ¿O es la suerte un tipo de la muerte?... ¡Basta! Qué mierda, me estaba trastornando; abandoné la idea por otra más optimista: lo que estaba precisando no era tener suerte sino fe en mi habilidad; necesitaba creer en el triunfo para que esa posibilidad tomara forma adentro mío y se estableciera otra conexión fuerte, pero esta vez entre mente, bola y buchaca. Un hilo de fe me recorrió la espalda como una geisha y me subió el aliento de la hinchada alucinada. —¡FE, FE, FE! —gritaba el público descontrolado—. ¡FE, FE, FE! — se avalanchaban las neuronas. —Sí, yo tenía fe en Punky. —Las cosas se complicaban, Camaleón también podía leerme la mente—. Era mi salvación, o sea, tenía que preocuparme por algo, quiero decir, yo no me preocupaba un carajo por nada y esto..., bueno, esto fue un flash, man. Por primera vez en la vida sentí que tenía algo que hacer: mi misión en el mundo era salvar a Punky de la parrilla; tenía que estar pendiente del chabón, o sea, tenía que conseguirle el morfi, limpiar los soretitos que dejaba por la pieza, cortarle el pelo, pintarle la cresta. Eran una bocha de cosas, pero me tenía ganada la cabeza, y lo más grosso era que me había colgado tanto que hasta había dejado de curtir. Casi ni fumaba, o sea, un porrito cada dos días o así, ¿te das cuenta?. Cada vez que me acuerdo... Hizo su juego y volvió a meter otra bola lisa, el muy conchudo. —Le faltaba hablar nada más, todavía me parece que lo estoy viendo comer pan duro con esas manitos —había entrado en la fase depresiva de la historia—, ¿entendés?, o sea, ¿ves lo importante que es darte cuenta que servís para algo? Éramos la pareja perfecta, como B. J. y el chimpancé ese que le tocaba la bocina del mionca. A la mierda las charlas en grupos con los otros faloperos, a la mierda los otros faloperos y los psiquis rompepelotas. Lo único que me mantenía al margen era Punky, o sea, había entendido que no tenía que darle más vueltas a las cosas. ¡Tenía que ocuparme de las cosas! Hubiera querido analizar el contenido de la última máxima, pero Camaleón erró ese tiro que podría haber metido hasta Punky con los ojos vendados y no pude controlar la alegría. Tomé lo que quedaba del fernet y enseguida se me dibujaron las posibilidades que tenía de ganar el partido. Sobre el paño quedaban —además de la negra y la blanca— tres bolas mías contra una de Camaleón. Cualquiera hubiera dicho que la tenía jodida. Pero no era así, mis bolas estaban estratégicamente ubicadas; hasta para un jugador mediocre hubiera sido un trámite, aunque ése no era mi caso, claro. Imité a los boxeadores cuando caminan hacia el ring dando saltitos y moviendo el cuello como si quisieran destrabarlo; me concentré para coordinar los músculos con la imagen que enfocaban los ojos y producir la trayectoria exacta que, una y otra vez, se me aparecía ante la bola blanca. Igual que se me aparecía, cuando era pendejo y estaba adelante de una hoja en blanco, la misma imagen de un sol con cara de bueno, dos árboles y un camino que terminaba en una casita. —Quise hacerle una casita —comentó en el mismo momento que hacía mi tiro. El shock hizo que la bola saliera con la mitad de la fuerza que había esperado. Me puse rígido de los nervios; podía escuchar el ruido que hacía cada pelo mientras se me caía—. Pero entonces Punky empezó a tener problemas para comer. —Con el último soplo de vida la blanca tocó a la tres y, no entiendo cómo, la tres llegó al borde de la buchaca y se zambulló antes de que mi calvicie fuera total. Largué el aire—. O sea, no es que no quería comer, era como si tratara y algo no lo dejara, o como si la comida no le gustara, es decir, había algo que..., que no sabía qué carajo era pero que lo estaba jodiendo. —Que mal, che, lo que me estás contando —dije. Le hice una sonrisa burlona. Quería demostrarle que era inmune a sus maniobras de desconcentración y a su poder para leerme la mente. Me sentía fuerte y listo para terminar el asunto. —Pero, fue mucho peor, loco. —Camaleón me ignoraba. ¿Estaría hablando en serio? ¿Tanto rollo por un conejo de mierda? Al carajo, Camaleón parecía uno de esos actores de cuarta que terminan su carrera contando chistes, duros hasta las pelotas, en algún puterío del microcentro. En cambio yo estaba hecho todo un campeón; lo único que tenía que conseguir era mantener la cabeza fría como un rolito y hacer de mi cuerpo un reloj suizo a prueba de camaleones. Ni una gota de la mierda con la que me salpicaba tenía que filtrarse. Puse cara de Maradona antes de patear un penal y metí un zurdazo violento que mandó a guardar mi anteúltima bola al estómago de la mesa. —Entré de fumarme un cohete y lo encontré tirado en el medio de la pieza. Era como un mensaje satánico, onda laburito de secta religiosa o algo así. Nunca vi nada tan triste en toda mi puta vida, ¿sabés lo que es eso viejo? ¡Mierda, pura mierda!, eso pensé que era. Le hice una mueca que no significaba nada, no quería mostrarle un solo lado flaco por el que pudiera entrarme. Decidí no dirigirle la palabra hasta que terminara el partido, de esa forma mi concentración sería total. —Le salía una sangre marrón de la nariz —siguió—. Tenía los ojos en blanco como si hubiera sufrido bocha, ¡la cresta!, la cresta, loco, era algo satánico que me apuntaba. Todo era un símbolo, ¿entendés?, de lo hijo de puta que soy. —Supliqué a la virgen que me hiciera sordo por un rato, pero como no creo en nada de toda esa mierda me tuve que aguantar a Camaleón—. En el medio, no en un rincón, el chabón la quedó en el medio de la pieza, o sea, cuando entré reloco, lo vi como estaba y... flashé, flashé mal. Cargué el rifle y pum, a cobrar. La última de mis bolas se había ido por un agujero, simple y maravillosamente como un mago que saca un conejo. —¡Un conejo! Nada más que un conejo. —El destino me estaba haciendo la cama, pensé—. Pero era lo único que me ponía pilas. Nos habíamos hecho amigos, o sea, no es que un animal pueda ser igual que un amigo, era como si fuera un... un compañero de celda..., un copiloto... Ya la cosa me rompía las pelotas, el pibe hablaba y parecía que el partido le chupara un huevo. Bueno, era natural, en su lugar hubiera hecho lo mismo; cuando se está al borde del precipicio hay que hacerse el superado, el que está por encima de boludeces como un partido de pool, un tipo al que le interesa encontrar el sentido íntimo de la vida en vez de ganar un partido de mierda. Pero a mí no me engañaba, no, no y no, sabía que Camaleón estaba representando una comedia, capaz que mejor que otras veces, pero era nada más que una comedia. —Se le habían clavado los dientes de abajo en la nariz y había hecho gusanos, o sea, todo podrido por dentro, pobre Punky, podrido, ¿entendés? Estoy tan limado que no me había dado cuenta que lo estaban jodiendo esos dientes malos que tenía. La repugnancia que sentí cuando imaginé al conejo con cresta verde y los dientes enterrados en la nariz y lleno de gusanos, fue rápidamente desplazada por una vibración en todo el cuerpo, la vibración del golpe de victoria. La bola blanca chasqueó a las ocho, ambas recorrieron el paño casi copiando el recorrido de la última bola. Como si ésta las estuviera llamando desde adentro para empezar otra vida lejos de nuestra vista, se perdieron por el mismo agujero. La bola celeste de Camaleón, sola sobre la mesa como un pitufo barrigón tomando sol en una cancha de golf, parecía ajena a mi triunfo, y sin embargo, todo me decía que había un sentido oculto en las trayectorias caprichosas que habían seguido las esferas en su paso por la mesa. La absurda coherencia del caos que a veces parece darle vida a una bola de marfil me dejó un mal presentimiento. ¿Qué taco nos empuja por la vida? ¿Qué manos lo mueven? Bah, me importaba una mierda; a veces me sorprende como se me va la vida en preguntas pelotudas. Lo único que quería era disfrutar el momento de gloria. ¡Había ganado! ¡Le había roto el culo a Camaleón! Me vinieron dos o tres frases contundentes para gastarlo. Lo miré con ojos de King Kong y..., y ahí todo se fue a la mierda. El tipo se había quebrado, no podía parar de llorar como una señora que plancha mirando novelas. —Estoy hecho para cagar las cosas, Maxi. Lo único que tenía lo cagué, estoy hecho para cagar todo —puchereaba—. No puedo zafar. —No, loco, te estás haciendo mal la cabeza... —No tenía la más puta idea de qué decirle; la verdad es que empecé a sentirme un poco para el carajo yo también. Sentía que era culpable por haberlo ignorado. ¡Carajo!, Camaleón estaba pasado de rosca y no me había enterado. —Me chupa todo un huevo. Hace días que vengo de gira, arrancado hasta las pelotas, y no puedo parar. Mirá, mirá, loco, si hasta me estoy haciendo ganchos. ¡Ganchos!, yo, que odiaba las agujas... Pero me gana la cabeza, Max, me gana la cabeza pensar en todo lo hijo de puta que soy, y no me quiero acordar... —Estoy cagado de miedo —dijo al final y como si se le hubiera escapado. Sentí en mi carne su miedo; era el miedo que tenemos todos, el miedo a estar solos, a quedarnos solos. Ese miedo que me camina por los huesos en las peores noches, el de estar viviendo una pesadilla, cada uno en nuestra celda con nuestro conejo muerto. Solos; sin poder contarle a nadie la mierda que nos carcome porque los otros tienen su propia mierda que no pueden contar. El miedo de que algún día las palabras pierdan el sentido, de que llegue ese día del fin de la conexión, el día que quedemos desenchufados para siempre, varados en nuestra estupidez. ¿Y todo por qué? Porque vivimos creyendo que el universo gira a nuestro alrededor, que somos el centro de la puta fiesta cuando en realidad todos damos vueltas alrededor de algo mucho más grosso. Algo que no sé qué es exactamente, pero que tendríamos que encontrar si queremos sobrevivir al miedo, a la soledad y al dolor. Me llevé a Camaleón a dar una vuelta. Salimos del Club —y así se lo conté, un par de meses después, a una putona paraguaya de las de treinta minutos por treinta pesos, un caramelito media hora que les digo—, como del velorio de nosotros mismos: pálidos, desubicados, con las manos vacías y las cabezas llenas de conejos muertos.