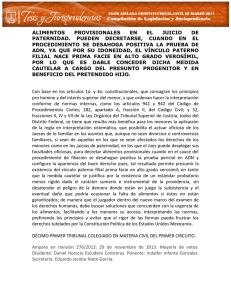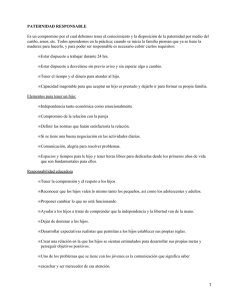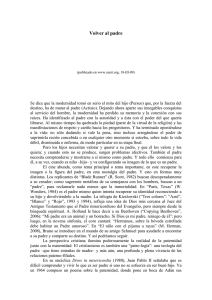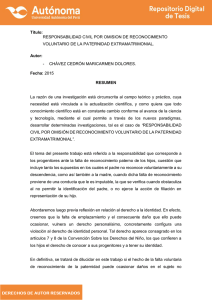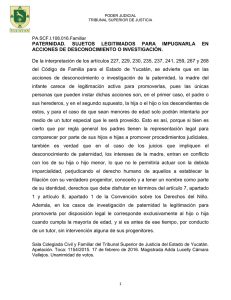descargar
Anuncio
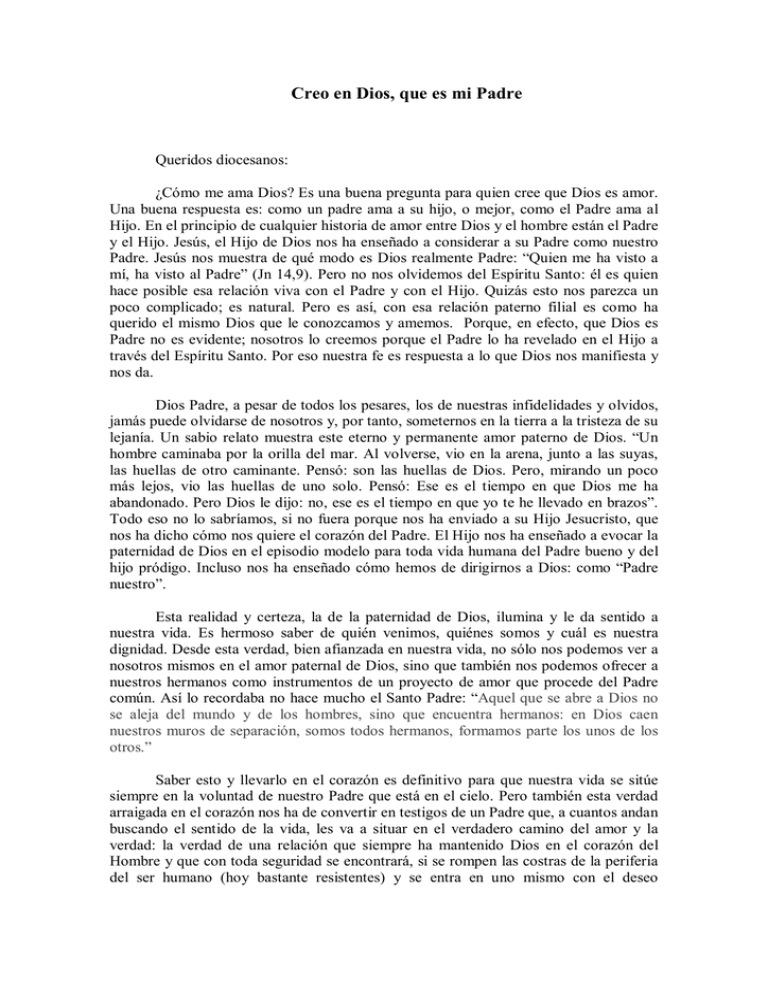
Creo en Dios, que es mi Padre Queridos diocesanos: ¿Cómo me ama Dios? Es una buena pregunta para quien cree que Dios es amor. Una buena respuesta es: como un padre ama a su hijo, o mejor, como el Padre ama al Hijo. En el principio de cualquier historia de amor entre Dios y el hombre están el Padre y el Hijo. Jesús, el Hijo de Dios nos ha enseñado a considerar a su Padre como nuestro Padre. Jesús nos muestra de qué modo es Dios realmente Padre: “Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Jn 14,9). Pero no nos olvidemos del Espíritu Santo: él es quien hace posible esa relación viva con el Padre y con el Hijo. Quizás esto nos parezca un poco complicado; es natural. Pero es así, con esa relación paterno filial es como ha querido el mismo Dios que le conozcamos y amemos. Porque, en efecto, que Dios es Padre no es evidente; nosotros lo creemos porque el Padre lo ha revelado en el Hijo a través del Espíritu Santo. Por eso nuestra fe es respuesta a lo que Dios nos manifiesta y nos da. Dios Padre, a pesar de todos los pesares, los de nuestras infidelidades y olvidos, jamás puede olvidarse de nosotros y, por tanto, someternos en la tierra a la tristeza de su lejanía. Un sabio relato muestra este eterno y permanente amor paterno de Dios. “Un hombre caminaba por la orilla del mar. Al volverse, vio en la arena, junto a las suyas, las huellas de otro caminante. Pensó: son las huellas de Dios. Pero, mirando un poco más lejos, vio las huellas de uno solo. Pensó: Ese es el tiempo en que Dios me ha abandonado. Pero Dios le dijo: no, ese es el tiempo en que yo te he llevado en brazos”. Todo eso no lo sabríamos, si no fuera porque nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, que nos ha dicho cómo nos quiere el corazón del Padre. El Hijo nos ha enseñado a evocar la paternidad de Dios en el episodio modelo para toda vida humana del Padre bueno y del hijo pródigo. Incluso nos ha enseñado cómo hemos de dirigirnos a Dios: como “Padre nuestro”. Esta realidad y certeza, la de la paternidad de Dios, ilumina y le da sentido a nuestra vida. Es hermoso saber de quién venimos, quiénes somos y cuál es nuestra dignidad. Desde esta verdad, bien afianzada en nuestra vida, no sólo nos podemos ver a nosotros mismos en el amor paternal de Dios, sino que también nos podemos ofrecer a nuestros hermanos como instrumentos de un proyecto de amor que procede del Padre común. Así lo recordaba no hace mucho el Santo Padre: “Aquel que se abre a Dios no se aleja del mundo y de los hombres, sino que encuentra hermanos: en Dios caen nuestros muros de separación, somos todos hermanos, formamos parte los unos de los otros.” Saber esto y llevarlo en el corazón es definitivo para que nuestra vida se sitúe siempre en la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Pero también esta verdad arraigada en el corazón nos ha de convertir en testigos de un Padre que, a cuantos andan buscando el sentido de la vida, les va a situar en el verdadero camino del amor y la verdad: la verdad de una relación que siempre ha mantenido Dios en el corazón del Hombre y que con toda seguridad se encontrará, si se rompen las costras de la periferia del ser humano (hoy bastante resistentes) y se entra en uno mismo con el deseo profundo de llegar hasta donde está el rostro radiante y amoroso del Dios, quizás aún sólo desconocido. Es evidente que llamar a Dios Padre incluye una connotación de ternura y confianza que le da solidez a nuestra vida y es, para muchos hombres y mujeres, una realidad maravillosa y gratificante. Es además hermoso saber que lo podemos sentir y expresar usando el lenguaje que utilizó el Hijo, que se dirigía a Dios como “Abba”. Sin embargo, puede suceder que, en ocasiones, decir padre nos traiga sentimientos no siempre gratos, o bien porque las relaciones con nuestro padre no sean o hayan sido lo que hubiéramos esperado, o porque nos hayamos dejado influenciar por los nuevos planteamientos que eliminan el sexo en la concepción del matrimonio, o bien porque nos parezca incompleto llamarle Padre a Dios, sin incluir la dulzura y verdad incondicional del amor de una madre. Si así fuere, habría que purificar, desde luego, la imagen de la paternidad: Pero no se olvide que cuando nos dirigimos a Dios como Padre no situamos nuestra vida ante un padre al uso, lo hacemos ante “el Padre”. En el Padre, con mayúscula, nos encontramos con todos los valores de la paternidad y experimentamos toda la riqueza de una relación filial sin objeciones ni reducciones, sino en toda su amplitud, que incluye, y siempre supera, el amor de un padre y una madre humanos. La paternidad de Dios y la filiación divina es un maravilloso misterio de amor que llevamos como un precioso tesoro en el corazón. San Pablo nos dice cómo sucede esa relación gratuita y amorosa entre Dios y nosotros: “Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo” (Gál 4,6). Y nos explica lo que nos sucede: “No habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer de nuevo en el temor, sino que recibisteis el espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: ¡Abba! ¡Padre!” (Rom 8,15). Deseo que lo que acabo de deciros os ayude a vivir esta verdad de nuestra fe. Con mi afecto y bendición. + Amadeo Rodríguez Magro Obispo de Plasencia