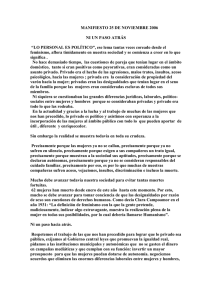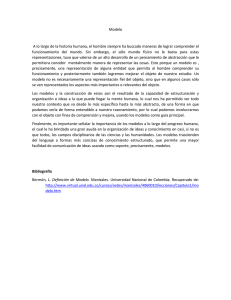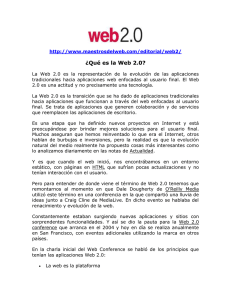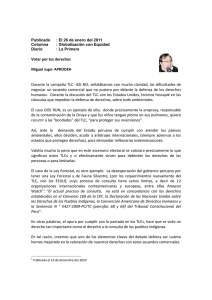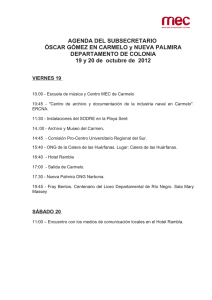Descarga - Orden Seglar Carmelitas Descalzos de Colombia
Anuncio

Fray Juan de la Cruz era un hombre sencillo, reservado y poco amante de hacerse notar. Pero, cada año, el día de su fiesta litúrgica, está casi obligado a salir de la sombra para ofrecerse a toda la Iglesia como modelo de vida cristiana y religiosa y como maestro y guía en los caminos del Espíritu. Para nosotros, hermanos suyos, que compartimos su misma vocación, esta celebración es algo todavía más importante: es un toque, una llamada a los valores fundamentales de nuestra vida, una invitación a retomarlos, a redescubrir en ellos el sentido y la belleza. Y esto se hace todavía más imperativo aquí en el Teresianum, en el contexto de esta celebración eucarística, en la que cuatro de nuestros hermanos jóvenes van a pronunciar su ‘sí' definitivo a la llamada del Señor en el Carmelo de Teresa y de Juan. Nuestro Colegio Internacional lleva el nombre de san Juan de la Cruz. Esto significa, creo, que nos reconocemos en Juan, en su vida y en su doctrina, y que a partir de ahí podemos aprender un programa y un estilo concreto de formación, un camino de crecimiento humano y espiritual. Quisiera subrayarlo con energía: lo necesitamos todos nosotros, carmelitas descalzos, no solo los estudiantes en formación, aprender de nuestro santo Padre Juan, sentarnos a su escuela. Quizá lo hacemos demasiado poco y esto nos empobrece, nos hace perder lucidez y claridad sobre nuestra vocación, si es verdad, como dicen nuestras Constituciones (n.12), que «la vocación del Carmelo renovado brilla en su vida, en sus hechos y en su doctrina». Pienso que sea sobre todo una cosa, o mejor, una actitud de fondo la que podemos y debemos aprender de Juan en estos tiempos, y es la esperanza. Sé que Juan de la Cruz ha sido presentado con mayor frecuencia como «maestro de la fe», pero precisamente por eso es también, inseparablemente, maestro de esperanza. Esta dimensión hoy es particularmente importante porque a nuestro mundo le cuesta cada vez más esperar, mirar al futuro con esperanza, una esperanza amplia, generosa, digna del hombre. Nosotros, religiosos, no somos una excepción, es más, estamos más expuestos que el resto a este riesgo del debilitamiento de la esperanza o de reducirla a horizontes de poco alcance, que son el signo de una crisis también de nuestra capacidad de creer y de amar. ¿Cómo nos enseña Juan la esperanza? Aquí harían falta los mejores especialistas para responder adecuadamente a esta pregunta (y aprovecho para dirigírosla a vosotros, queridos hermanos profesores y estudiantes de este benemérito Instituto de espiritualidad del Teresianum). Por parte mía, lo que puedo decir es que, cuando se lee Juan de la Cruz, se tiene la neta sensación de encontrarnos ante un hombre que ha entendido no una cosa, sino lo fundamental: es decir, que Dios es distinto de mí, y precisamente por esto, no estoy rodeado solo de cosas o de personas que me remitan a la imagen de mí mismo o de mi finitud. Juan tiene una respuesta a la pregunta contenida en una famosa brevísima poesía de Ungaretti, que no por casualidad se titula Damnación: «Cerrado entre cosas mortales / (también el cielo estrellado acabará) / ¿porqué anhelo a Dios?» La respuesta de Juan de la Cruz podría ser: ¡precisamente por esto! Porque Dios no es nada de todo esto y porque tú, hombre, eres más y vas más allá del recinto de todo lo que es mortal. Dios no es la conclusión de un razonamiento humano, ni la condición de posibilidad para nuestra vida moral, ni objeto de un deseo o de una nostalgia insatisfecha. Dios es Dios, y entre nosotros y Él hay una distancia, una brecha, una discontinuidad. Pero, precisamente por esto, Dios es quien puede venir en nuestra ayuda, quien puede liberarnos de «encerrarnos entre cosas mortales». Dios es la única novedad que puede liberarnos de nuestra tendencia a repetir, la única plenitud que puede liberar nuestras vidas de tanto estorbo superfluo. El hecho de que Dios exista, y que exista precisamente como Dios vivo y verdadero es lo que nos pone en camino, lo que nos ofrece una meta, un horizonte diverso del que nos propone el mundo. Ahora, ¡atención! Un horizonte diverso del que plantea el mundo, pero no «deshumano» o «no humano». Este es el misterio del Dios cristiano: es el misterio de un Dios «diversamente humano». No es un Dios simplemente diverso, sino diverso en la semejanza y en el acercamiento a nosotros. Por eso es nuestro Dios, es el Dios de Jesucristo, es el Dios que -como dijo hace exactamente 50 años el Concilio Vaticano II- «revela el hombre al hombre» (GS 22), el Dio Esposo del Cántico Espiritual. En las páginas, a veces largas y arduas, de fray Juan está el pathos, el fuego de esta experiencia: que el hombre no es como estamos acostumbrados a pensarlo y la vida es mucho más de lo que vivimos ordinariamente. Y esto no porque existen algunos hombres extraordinarios, heroicos, a quienes les toca en suerte hacer experiencias admirable, sino porque existe Dios y por lo tanto el hombre no está solo y no es todo. Gracias a Dios, hay tanto, tantísimo de verdadero y real que se nos escapa, y esta certeza nos abre un camino. Es la subida del monte Carmelo, cuyo cartel indicador dice: «para ir a donde no sabes has de ir por donde no sabes» (1S 13,11). Queridos hermanos, si ahora estáis a punto de pronunciar vuestros votos solemnes de castidad, pobreza y obediencia, sabed que lo hacéis esencialmente para recorrer este camino, para seguir estas directrices. De lo contrario, quizas no valdría la pena. Es para estar vacíos y al mismo tiempo llenos de esperanza, porque -para concluir con palabras de fray Juan- «cuanto menos se posee de otras cosas, más capacidad y habilidad se tiene para esperar lo que se espera y consiguientemente más esperanza» (3S 15,1).