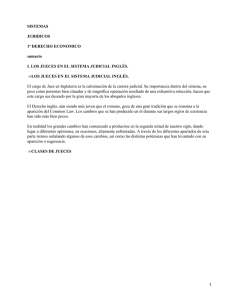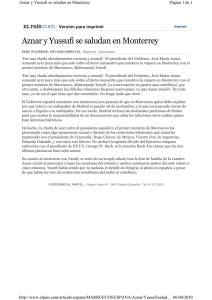Sábado 3 de agosto de 1996. Son las 16.30 en Atlanta, las 22.30 en
Anuncio

Sábado 3 de agosto de 1996. Son las 16.30 en Atlanta, las 22.30 en España. Empapados en sudor, nuestros campeones reciben al pie del podio del circuito de Buckhead un merecido homenaje. Junto a la tribuna todos buscamos zonas de sombra en las que protegernos del implacable sol de algodonar sureño. El teléfono móvil regresa de las manos de Abraham Olano a las de Miguel Indurain, y de las de Miguel -que abraza a su mujer Marisa y a su bebé de nueve meses- a las de Juan Antonio Samaranch. La primera llamada ha sido de Su Majestad el Rey y ahora, la segunda, es del Presidente del Gobierno. No es para menos: oro y plata en la contrarreloj individual de unos Juegos Olímpicos que, de alegría en alegría, llevan camino de igualar la cosecha de medallas de Barcelona 92. La ocasión reúne además todos los ingredientes de la épica deportiva. La medalla de oro supone para Indurain un gran desquite tan sólo veintisiete días después de la monumental pájara que, en el ascenso al col de Les Arcs, frustró su propósito de pulverizar el palmarés de Anquetil, Merckx e Hinault y convertirse en el primer ciclista de la historia en ganar un sexto Tour de Francia. Puesto que el mito del invencible se ha desmoronado, ésta se convierte en la más humana de sus victorias. Como si intuyera ya que nunca será capaz de asumir tan difícil sucesión, Olano contesta con alegres evasivas a la pregunta de si ese segundo puesto de hoy le consagra como heredero del mayor campeón español de todos los tiempos. «¡Éste sí que es mi heredero!», exclama Miguelón levantando sobre los destellos de su húmedo maillot de licra al pequeño Miguelín. Marisa, su mujer, y Ágatha Ruiz de la Prada sonríen al unísono mientras el presidente del Comité Olímpico Internacional vuelve a cambiar impresiones de satisfacción con José María Aznar. -Y tanto que ha sido estupendo, Presidente... Por mucho que lo disimule, Samaranch sigue ejerciendo de forofo de los deportistas españoles. Me lo había confesado la víspera mientras veíamos a la tan joven como voluminosa Lindsay Davenport, alias La Ballena, doblegar a Arantxa Sánchez Vicario en la final de tenis: -Sentado en la tribuna debo estar quieto como un buda, pero los del equipo español nunca se imaginan lo mucho que me preocupo... Aznar lo sabe, y por eso cada vez que cae una medalla importante pide que, además de con el héroe del día, le pongan con el presidente del COI. Pese a la diferencia de edad, entre ellos existe una corriente de mutuo aprecio y confianza.Y puesto que Samaranch me tiene a su lado, le parece natural contárselo. -Presidente, estoy aquí con un buen amigo tuyo. Sí, con Pedro J. Ramírez... Espera, que te lo paso... Pero antes de que llegue a despegar el móvil de su oreja, aborta el gesto y esboza una sonrisa que, poco a poco, se va congelando en su proverbial cara de póquer. -Ah, bueno, bueno... ¿Sí? ¿Tú crees? Pues ya se lo diré. Un abrazo y enhorabuena, Presidente. Nada más colgar, Juan Antonio nos explica, aún desconcertado, su brusco cambio de tono. -Me ha dicho que era mejor que hoy no hablara contigo.Y también me ha dicho: «Quédatelo lo más que puedas, que mientras esté contigo no se meterá conmigo.» ¿Qué pasa?, ¿es que os habéis peleado? Ágatha, siempre dispuesta a proclamarse fan del incansable presidente del COI, se lo explica en el acto: -Es que el Consejo de Ministros decidió ayer no entregar a los jueces esos documentos del CESID y, desde que se ha enterado, Pedro Jota se está poniendo de muy mal humor... Aunque yo creo que con toda la razón. Resulta difícil amargarme unos Juegos Olímpicos pero, efectivamente, las noticias que me llegaban de Madrid estaban consiguiéndolo. Hacía más de un año El Mundo había desvelado que existían documentos internos del CESID que probaban la participación del primer Gobierno de González en la puesta en marcha de los GAL. Desde entonces los jueces Garzón y Gómez de Liaño, que instruían diversos sumarios sobre los asesinatos y secuestros de esos años, habían pedido en vano que el Ejecutivo les entregara esos documentos. Aznar había prometido en varias ocasiones que, si él llegaba al poder, lo haría; pero, según acabábamos de enterarnos, a la hora de la verdad había decidido mantenerlos bajo siete llaves. No fue sencillo que un hombre esencialmente pragmático y con una visión muy clásica del Estado como Samaranch entendiera el calado de mi disgusto. Le conocía desde que, siendo yo un reportero principiante en ABC y él presidente de la Diputación de Barcelona en las postrimerías del franquismo, le incluí en una serie de entrevistas titulada «100 españoles para la democracia». Entre quienes habían tenido cargos de responsabilidad en el anterior régimen, me parecía una de las personas con mayor proyección: no era un fanático, se entendía de perlas con don Juan Carlos y tenía tanto un gran don organizativo como una voluntad de hierro. Cuando le eligieron presidente del Comité Olímpico Internacional me propuso que, cada vez que se celebraran unos Juegos bajo su mandato, pasáramos uno o varios días juntos para que yo tuviera una visión interna del mayor tinglado del deporte mundial y pudiera escribir sobre ello con conocimiento de causa. A lo largo de un prolífico «reinado» de veintiún años -el más largo después del de Pierre de Coubertin-, eso sucedería en cinco ocasiones y yo acudiría a tan singular y apetecible cita en cuatro de ellas: Los Ángeles, Barcelona, Atlanta y Sidney. La experiencia me ha demostrado que, así como a menudo lo peor del ser humano aparece en las páginas de información política y económica de los periódicos, es en las de deportes donde pueden encontrarse historias alentadoras sobre su capacidad de superación, su tenacidad en pos de una meta o su solidaridad en el combate. Ni siquiera la eclosión del profesionalismo con sus contratos multimillonarios o el exagerado sentido mercantil de Atlanta, habían podido con el espíritu de aquellos carros de fuego que, «con viento en el corazón y alas en los talones», fueron símbolo del movimiento olímpico y se reencarnan cada cuatro años en los nuevos dioses del estadio. El propio sábado 3 por la noche cualquier aficionado al deporte habría envidiado mi suerte de poder contemplar la final de 1.500 metros lisos sentado en el palco de honor junto al mismísimo Sebastian Coe, precisamente el único hombre capaz de ganar esa prueba reina en dos Juegos consecutivos. «Fermín Cacho -vencedor en Barcelona 92- puede igualar hoy mi hazaña», me dijo con su aire de gentleman recién pasado del deporte a la política, en el momento en que sonaba el pistoletazo de salida.Y cuando el gran favorito, el joven marroquí El Gerrouj, tropezó con el talón del argelino Morceli e hizo trastabillarse a Cacho antes de quedar él mismo fuera de la carrera, Coe volvió a darme su opinión de experto: «Esto ha sido decisivo y os ha perjudicado.» Al final, Morceli conquistó el oro y Cacho una más que meritoria medalla de plata. Cuando se toca la gloria máxima con los dedos, hasta un subcampeonato puede saber a poco, pero aún sonaba en mis oídos la resuelta contestación que Arantxa había dirigido la víspera a un periodista aguafiestas: «Si la medalla de plata es una decepción, usted es un gilipollas.» Luego nos fuimos juntos a ver la final de baloncesto. A cambio de su asesoramiento en el estadio, yo le expliqué a Sebastian Coe las claves del que había sido mi deporte favorito y sobre el que, como buen inglés, ignoraba casi todo. El dream team norteamericano machacó a la Yugoslavia del mejor Sasha Djordjevic, mientras en los tiempos muertos atronaba la música de Macarena y, en el descanso, Mohammed Alí recibía la mayor ovación, al proclamar, desde su temblor parkinsoniano, que seguía siendo «el más grande». Aparentemente la jornada no había podido resultar más redonda, pero durante toda ella yo había llevado la procesión de la indignación por dentro. El primero en pagar el pato de mi mal humor había sido el secretario de Estado para el Deporte, Pedro Antonio Martín Marín, con el que había coincidido desayunando en el hotel. -Acabo de enterarme de que no se desclasifica ni uno solo de los documentos. Me parece una catástrofe. Es un error muy grave del que estoy seguro de que os arrepentiréis, porque supone traicionar a los electores y... -Oye, oye, para el carro. A mí no me metas en ese plural que yo no he tenido nada que ver. Poco antes de que el PP formara Gobierno habíamos tenido ocasión de comprobar que Pedro Antonio Martín era uno de los «hombres del Presidente», pues el suyo había sido uno de los únicos dos nombres que desde el entorno de Aznar se habían añadido a la lista de futuribles que El Mundo estaba elaborando para reflejar el inminente relevo de la guardia en el palacio del poder. Quizá por eso estaba transfiriéndole una rabia y una decepción que en realidad iban dirigidas contra su mentor. -Perdona que haya personalizado, pero tú eres el que está aquí y este desastre va a condicionar toda vuestra labor de Gobierno en cualquier área. Y encima vais y ponéis en libertad a Galindo... ¡Menuda regeneración la vuestra! Pedro Antonio sonrió irónicamente. -Habrán sido los jueces. ¿O es que no defiendes la separación de poderes? -Sí, los jueces a petición del fiscal general del Estado y contraviniendo el criterio del fiscal encargado del caso. Mira lo que acabo de escribir. El secretario de Estado escudriñó el breve comentario que había incorporado -a modo de postdata- a mi artículo dominical bajo el título de «La emboscada del 2 de agosto». Bastaba leer entre líneas para captar su tono airado: «(…) intelectualmente son tan ultrajantes los burdos argumentos del Gobierno (...), políticamente resulta tan obvio el tejemaneje urdido en secreto (...), moralmente es tan lamentable que se haya aguardado la diáspora agosteña (...), personalmente es tan fuerte la decepción (...)». -Caray, esto es muy duro... Me parece que exageras. Además, cualquiera diría que te ha pillado de sorpresa. Dime sinceramente, ¿es que tú te esperabas otra cosa? Ahí me había cogido con la guardia baja y el impacto me hizo tambalear. Durante todo el día sentiría su incómoda reverberación. Desde que Garzón los reclamara por todos los medios habidos y por haber, y el último Gobierno de González le cerrara el camino mediante el tristemente célebre «pascualazo», aquellos dieciocho documentos del CESID que demostraban la implicación del felipismo en la «guerra sucia» se habían convertido en la piedra de toque de la credibilidad del nuevo Ejecutivo. Así quedó bautizada la decisión del Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, encabezado por el presidente del Poder Judicial, el siempre dócil Pascual Sala, por la que se denegaron los documentos al juzgado de Baltasar Garzón. En mi fuero interno estaba seguro de que todo lo que se comentaba sobre un pacto para enterrar el pasado, auspiciado por Suárez, Pujol y el mismísimo Rey, eran patrañas, pero tenía que reconocer que ni lo que había dicho Aznar en público durante la campaña, ni lo que nos había comentado a Ágatha y a mí la primera noche que nos invitó a cenar en La Moncloa, era demasiado tranquilizador. Sin embargo, la posición de tres miembros clave del Gobierno -los vicepresidentes Cascos y Rato, y el titular de Interior, Mayor Oreja- era abiertamente favorable a la desclasificación y entrega a los jueces de, al menos, una parte de los documentos. Ésa era también la tesis de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, con muy poco peso político -ni siquiera era militante del PP- pero con una sólida formación jurídica y un gran sentido de la rectitud. Y la de su colega de Agricultura, Loyola de Palacio, una histórica de AP cuyas ideas conservadoras siempre habían ido acompañadas de una firme defensa del Estado de Derecho. Lo lógico era que la posición de todos ellos prevaleciera sobre la del titular de Defensa, Eduardo Serra, y en base a tal razonamiento El Mundo había edificado esperanzados castillos en el aire. Pero siendo sincero conmigo mismo, yo debía reconocer que, desde que la víspera del viaje a Estados Unidos había almorzado mano a mano con el Presidente, ya tenía todos los elementos de juicio para ponerme en lo peor. Y no por lo que me había dicho, sino por lo que se había callado.