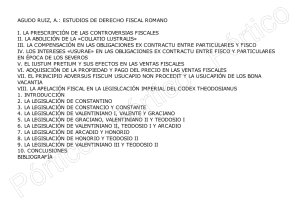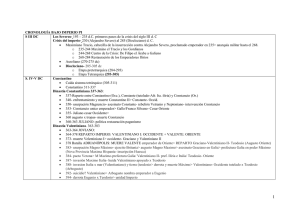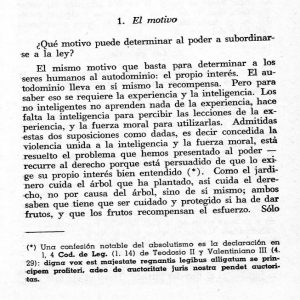El emperador Valentiniano III detuvo el caballo para respirar
Anuncio

El emperador Valentiniano III detuvo el caballo para respirar profundamente el frío aire de noviembre, acre con el aroma de la resina y el moho de las hojas en descomposición. Un olor a pescado menos agradable, procedente de las marismas de la cercana costa del Adriático, se entremezclaba también con la fragancia a tierra del bosque de pinos. El emperador sonrió a un arrendajo que reprendía su intrusión desde lo alto de un árbol seco. Disfrutaba cazando en los bosques que se encontraban en las afueras de la capital imperial de Ravenna con la única compañía de dos de sus guardaespaldas, Optila y Traustila, aunque sólo fuese durante unas horas. En palacio, él, Flavio Plácido Valentiniano, Augusto del Imperio Romano de Occidente, todavía tenía que soportar el acoso incesante de su madre, Gala Placidia.—Plácido, debes poner más interés en los asuntos del gobierno—imitaba burlón en falsete, mirando al arrendajo—. Pasas demasiado tiempo con esos mugrientos guardas hunos, Plácido.Deberías prestar más atención a Licinia y a tu futura hija.«Licinia Eudoxia, de nuevo embarazada.» Valentiniano frunció el ceño al pensar en su joven esposa. Llevaba dos años y medio casado con su prima y ésta se había pasado la mitad de ese tiempo embarazada o deprimida por haber tenido que abandonar la capital oriental de Constantinopla. En un principio, el matrimonio le había parecido muy excitante, pero ahora le resultaba aburrido. «Gracias a un afortunado signo zodiacal diacal lunar, Heracleo me encuentra tantas esclavas como desee dispuestas a hacer cualquier cosa a cambio de una moneda de bronce, que les permita comprar algún día su libertad.» El arrendajo volvió a piar, esta vez con un tono de advertencia, pero Optila, que se encontraba muy cerca de él, ya había visto el jabalí. —Allí, Augusto —susurró el guardia en latín, con acento huno—. En el macizo de zumaque, a la derecha.Valentiniano entrecerró los ojos para observar los anaranjados arbustos. El jabalí permanecía inmóvil, tan sólo se podían vislumbrar sus enfurecidos ojos rojos y el vapor de su respiración. Gruñendo, el animal intentó evaluar el peligro de los intrusos. Valentiniano levantó el arco lentamente y lanzó una flecha emplumada. Un agudo chillido de dolor delató a la bestia herida, pero en vez de cargar contra ellos, se dio la vuelta y se arrastró hacia la oscuridad de las sombras del bosque. —¡Caco! —soltó Valentiniano—. ¡Mierda! Chasqueó la lengua para que su caballo se acercase al zumaque, agachando la cabeza para no dañarse con la maraña de ramas e intentando vislumbrar al jabalí. Optila, seguido por Traustila, le acompañaban para ayudarle a seguir el rastro de la bestia herida. Mientras Valentiniano guiaba con destreza su monta entre los pinos, oyó el ruido de algo que caía al agua un poco más adelante. El jabalí había atravesado un arroyo que fluía hacia el este, hasta las revueltas ciénagas del mar. —Zeus, deja que la embravecida bestia se marche —murmuró, deteniendo su caballo ante el arroyo. Los dos hunos se detuvieron a pocos metros de él. Traustila sacó un odre de piel de becerro para compartir unos tragos de vino con su compañero. Mientras el caballo bebía del arroyo, Valentiniano limpió la resina de su chaleco de piel, blasfemando para sus adentros.Entre su esposa, su madre y Flavio Aecio, el comandante del ejército, le estaban haciendo la vida imposible en el Palacio Laurentum. Eudoxia tenía un carácter de mil demonios, eso era todo, pero Gala Placidia era peor, criticaba cada uno de sus pasos. «Madre no deja de controlarme ni siquiera ahora que tengo veinte años y estoy casado. Bueno, tendrá que hacerse a la furca idea de cambiar. Aecio, convencido de que será ascendido a comandante supremo del ejército romano occidental,no deja de tratarme como un niño. Su pavoneo me recuerda a esos dos avestruces que el capitán de la galera africana trajo para mi zoológico de palacio.» Tras la conquista de Cartago a manos de los vándalos en octubre, Valentiniano, como emperador recién liberado de la regencia de Gala Placidia, había tenido que asistir a un sinfín de reuniones de urgencia con sus ministros. Ya no podían disponer de los cereales africanos, de manera que existía el riesgo de que la falta de pan provocase amotinamientos en Ravenna. A Aecio le preocupaba incluso que la ciudad de Roma pudiese estar al alcance de los bárbaros, a través de Sicilia, ya que el obispo de una secta arriana de la isla había prometido proteger a sus amigos creyentes. Otra vez Aecio. «Después de traer a aquel bárbaro, Teodorico, desde Narbo, en la Galia, regresó a Ravenna y el Senado lo nombró cónsul por segunda vez. Aun así, el bastardo jamás se ha acercado a mí, a su emperador, para acatar mis órdenes. No soporta tener que presentarse ahora ante mí, y no ante madre. La única persona en la que puedo confiar es mi criado eunuco, Heraclio.» Valentiniano escupió y miró a su alrededor. Se encontraba en un pequeño claro. Aunque acostumbraba a cazar en el vasto bosque de Pini, los Pinos, a la afueras de Rabean, y conocía el riachuelo, nunca antes había estado en ese lugar en particular. Al trote de su caballo por la ribera izquierda, el emperador se fijó en una cabaña que había río abajo, medio escondida entre los árboles de hoja perenne. Supuso que se trataba de un refugio de leñadores y cabalgó hacia la casucha. Tal vez encontrase dentro algo de cerdo ahumado, pan y vino.Optila y Traustila dieron un último trago de vino, se secaron la boca con las mangas y cabalgaron tras él. En la orilla opuesta a la cabaña, el caballo de Valentiniano dio un respingo con tal brusquedad que el joven casi acaba en el suelo. Al final consiguió hacerse con el control de las riendas y miró hacia abajo para ver qué es lo que había asustado al animal. —¿Qué... qué demonios...? —tartamudeó ante el inesperado hallazgo. El cuerpo de un hombre cabeceaba con rigidez en las aguas del gélido arroyo con los brazos extendidos en cruz. Estaba desnudo, tan sólo un paño cubría sus genitales. Tenía los dos pies enganchados en una roca que impedía que la corriente lo arrastrase más allá, sujetado el delgado y blanquecino cuerpo de una extraña manera. Valentiniano reconoció el rostro tonsurado del hombre y sus pálidos rasgos. — Es ese monje hiberniano que viene a la biblioteca de palacio —exclamó con mofa—. He oído que este loco hace penitencias de este tipo... Se mete en el agua hasta que no puede soportar más el frío. Optila soltó una carcajada, después se apeó de su caballo y se arrodilló junto al arroyo para echar un vistazo más de cerca. El monje tenía los ojos abiertos, sin vida. —El pelado en trance, Augusto —exclamó con su extraño lenguaje— Voy a despertar. El huno dio unos golpecitos en el torso del monje con el extremo de su arco, pero el cuerpo continuó zarandeándose de manera grotesca. A continuación, Optila lo golpeó con un poco más de fuerza y alzó la mirada; su mueca divertida dio paso al desconcierto. —No en trance, Augusto. ¡Pelado muerto! —¿Muerto? Así que este estúpido monje ha hecho su última penitencia —Valentiniano realizó los gestos tradicionales, pequeñas cruces en la frente y en el corazón, más por superstición que por piedad—. La impresión que le causaron estas gélidas aguas debe de haber acabado con su vida. —¿Quién era, Augusto? —Se llamaba Behen, Behan, algo así —contestó Valentiniano, encogiéndose de hombros—. Procede de algún lugar de la Galia. —Augusto Valtino —exclamó Traustila—, mandad curanderos de palacio para ver cuerpo. Culpa no nuestra. —No te preocupes, no os van a culpar de nada —le aseguró Valentiniano—, pero Antíoco es demasiado viejo. Seguramente moriría antes de llegar hasta aquí. —Joven curandero en Via Cae-sar curó mi esposa —recordó Optila—. Enviad él. Valentiniano vaciló unos instantes. Tal vez sus dos guardaespaldas tuviesen razón y lo mejor sería hacer venir a un médico para que examinase el cuerpo. Seguramente, Pedro Crisólogo, el obispo de Ravenna, sería informado de la muerte del ermitaño. Y, una vez que pusiesen a su madre al corriente de lo ocurrido, Gala Placidia le acosaría hasta conocer todos los detalles. Lo mejor sería que un médico confirmase que el hiberniano había muerto de forma accidental. De esa manera, el asunto quedaría zanjado. El arrendajo regresó y se posó sobre una rama con la que frotarse para limpiarse el pico. Valentiniano observó el ave azul grisácea y su peculiar cresta, recordando por qué había salido a cazar a los Pinos. —Optila, mañana por la mañana conducirás a ese médico hasta aquí —ordenó, alejándose al galope del arroyo y de su espeluznante morador—. Busquemos otro jabalí, me muero de ganas de cenar cerdo salvaje esta noche.