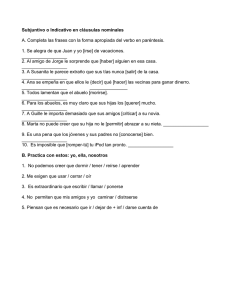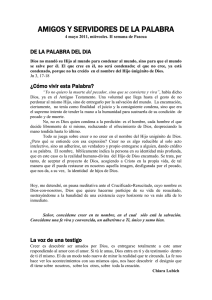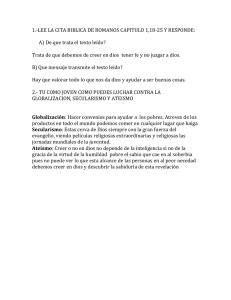La fe de la Iglesia en el creyente Jesús∗ Suele llamar la
Anuncio

La fe de la Iglesia en el creyente Jesús ∗ Suele llamar la atención que se diga que Jesús tuvo fe en Dios. Supuesto que como “Hijo de Dios” y “Dios” debió saberlo todo por anticipado, se piensa que no pudo haber experimentado la ignorancia y el sufrimiento inherentes a nuestra fe. Por el contrario, la opinión de prácticamente todos los cristólogos del siglo XX subraya la importancia de reconocer que Jesús, también en este aspecto, ha sido igual a nosotros. Se nos dice que Jesús no solo creyó en Dios, sino que es un ejemplo de creyente1. Si comparamos la fe de Jesús en Dios con la fe de los cristianos en Dios, debemos decir que son distintas, pero no tanto. La diferencia principal es que los cristianos, la Iglesia, creen en el Padre de Jesús y creen también en Jesús, el Hijo de Dios. Jesús creyó en Dios, al que consideraba su Padre. La Iglesia creyó en el creyente Jesús, e hizo suyo su modo filial de creer en Dios. La fe de la Iglesia, por decirlo así, contiene la experiencia espiritual de Jesús, pues es guiada por el mismo Espíritu que guió a Jesús. En este sentido, entre la fe de la Iglesia y la fe de Jesús hay también una gran semejanza. Por esto la Iglesia enseña a creer correctamente. Es precisamente cuando ella se aparta de la confianza y entrega total de Cristo a la voluntad de su Padre, que frustra su misión. La Iglesia trasmite la fe en Dios y en Cristo, porque Jesús le enseñó que Dios es amor, que merece por esto fe y, para no olvidarlo, ha escrito evangelios, cartas y crónicas. Durante dos mil años la Iglesia ha leído y releído las Escrituras, y con estas y nuevas experiencias, ha aprendido de su propia humanidad. Así, ha trasmitido a las siguientes generaciones cómo se cree. Lo ha hecho porque está convencida de que esta fe, la fe en el creyente Jesús, humaniza. Digo que la Iglesia cree que esta fe humaniza, porque no cualquier fe lo hace o no lo hace de la misma manera. “Fe” es un concepto análogo2. La fe tiene que ver con la confianza, con el crédito, con la fidelidad, con lo fidedigno, con la lealtad, con la fiabilidad, etc. Estos aspectos de la fe nos sirven para comprender qué está en juego cuando hablamos de la fe de los cristianos en el Dios de Jesucristo. Pero la “fe” cristiana es incomparable con las otras creencias o con tener fe en términos corrientes. Una cosa es creer que Dios existe, y otra qué Dios existe3. Hay quienes creen que Dios puede castigar. Para los cristianos, “fe” es creer en un Dios capaz de renunciar a su hijo por amor nuestro (cf. Rom 8, 31); es creer que Jesús en la cruz no es un mero hombre o un desgraciado entre tantos, sino Dios mismo amando a la humanidad hasta el extremo (cf., Mc 15, 39). Los cristianos no podemos despreciar otras formas de fe. Pero pensamos que la nuestra es la mejor respuesta humana a Dios (cf. GS 22). Sería extraño, por esto, que continuáramos siendo cristianos si estimáramos más otra religión o iglesia. La Iglesia sabe que, si no fuera por ella, la fe en Cristo se evaporaría en el mercado de las religiones, religiosidades, espiritualidades, agrupaciones o sectas. Cuando proclama a Jesús, ella lo hace absolutamente convencida del valor singular de su propia Publicado en F. Parra y A. Serrano (eds.), La inteligencia de la esperanza. Homenaje al profesor Juan Noemi Callejas, Anales de la Facultad de Teología, Santiago 2012, 121-130. ∗ 2 experiencia de Cristo. De aquí que no sepamos nada de Cristo que no lleve las huellas digitales de los primeros cristianos, de los segundos, de los terceros, hasta los de nuestros días. Hemos sido “nosotros” mismos quienes hemos puesto por escrito lo que nos ha pasado con él, porque nos fue imperioso comunicar una experiencia que nos pareció inaudita (cf., Hch 2, 22-36). Si alguien creyó en Cristo, a “nosotros” nos creyó, a quienes comenzamos a tratarnos como hijos e hijas, y hermanos y hermanas. De aquí que resulte sorprendente oír, como sostienen algunos, que la Iglesia nos habría traicionado ocultándonos algunos evangelios, como si a ella los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los llamados apócrifos, le hubieran caído del cielo como por arte de magia4. Jesús no escribió nada. Todo lo escribió la Iglesia. Igual sorprende que se diga “Cristo sí, la Iglesia no”, como si alguna vez hubiera sido posible saber del nazareno, de su historia y de su espiritualidad, al margen de la experiencia de la Iglesia5. Ella misma hizo discernimiento de sus escritos. Unos le parecieron inspirados por Dios y otros no. La Iglesia no ha engañado a nadie desechando lo que ella misma escribió, y que, como tantas cartas de amor, han ido a parar al basurero. Pero este es ya otro tema. Lo que importa retener es que la Iglesia cree en un creyente. Su experiencia espiritual integra el modo cómo Jesús se relacionó con su Padre. La fe de la Iglesia en Jesús La Iglesia cree en un hombre. Este hecho es impresionante. Pero no cree en cualquiera. La Iglesia cree en uno que resucitó. Pero no cree en uno cualquiera que resucitó. No cree en Jesús simplemente porque haya vuelto a la vida, sino porque “este hombre”, que respaldó sus palabras con su cuerpo, este profeta de un reino que proclamó ya llegado, fue validado por Dios como digno de fe por su resurrección de entre los muertos. Por esta vía la Iglesia llegó a inferir que el resucitado a la eternidad tenía ya un origen eterno6. Ella concluyó que el “hijo del hombre” era el “Hijo de Dios”. Creyó que este hombre era Dios (Nicea, año 325). Por esto cabe preguntarse hasta dónde sea posible creer en un hombre. La fe de la Iglesia en Jesús enhebra la posibilidad de fiarse de un hombre sin más. Esta posibilidad constituye una condición básica para que la fe en el Hijo tenga razón de ser. Porque, ¿qué sentido tendría creer que Jesús es Dios si, en cuanto hombre, no hubiera sido fidedigno? Los seres humanos vivimos de la confianza entre nosotros. Toda nuestra existencia descansa en un tejido infinito, milenario, de seguridades arduamente conseguidas que nos liberan de sospechar de cada contacto o movimiento. Confiamos. Si tomamos un avión a Buenos Aires no nos imaginamos que iremos a dar a Arica. El mundo de los negocios o de la política también requiere de una trama de verdades, fidelidades y compromisos. Sin “fe” en los otros, la humanidad entraría en el caos. Se ha dicho homo homini lupus (Hobbes). No hay que exagerar. Es cierto que algunas veces el hombre es un lobo para el hombre. Puede serlo también metafóricamente, si por ello entendemos la necesidad absoluta de abrirse un espacio en la vida. Pero si de una vida plena se trata, esta no se consigue sin una colaboración con los demás. La rapiña es parte de la vida. No la vida de suyo. 3 La confianza, la “fe” en los otros, es clave. Pero, no se puede olvidar, la vida humana es una sociedad de “responsabilidad limitada”. ¿Quién puede responder a los demás si no es capaz de responder por sí mismo? Un esposo puede decirle a su esposa “te amaré para siempre”. Pero, si él muere antes, ¿qué significará “para siempre”? Para ella este “para siempre” habrá tenido un significado temporal: 20, 30 o 50 años. Habría podido decirle ella a él: “no te creo”. Él se habría encogido de hombros, respondiéndole: “no te puedo garantizar la fidelidad que deseo ofrecerte”. “Puedo, a lo más, amarte sub specie aeternitatis”. La muerte, a fin de cuentas, se lo lleva todo. Por admirable que haya sido ser fiel a la esposa durante toda una vida, esta fidelidad tendrá los días contados. Habrá podido persistir más allá de la muerte como una presencia que todavía alegra o hace sufrir a la esposa, pero una presencia de otro género. Con todo, entrevemos un vínculo necesario entre “este” y el “otro” mundo; entre ser “fiel” en el sentido de la fe y serlo en un sentido secular. Por ejemplo, vistas las cosas desde la eternidad, el sacramento del matrimonio conjuga el amor de Dios con el amor de los esposos. No se podría amar a Dios, sin amar a la esposa. Asimismo, no tendría sentido alguno creer que Jesús resucitó si no hacemos nuestro su modo humano, histórico, terrenal y desgarrador que tuvo de creer que Dios era su Padre. La Iglesia, cuando cree en Cristo, hace suya la fe de Jesús. Los cristianos son “fieles” en el sentido que Jesús fue “fiel”. Dicho todavía de otro modo: tiene sentido creer que Jesús es la Palabra de Dios en tanto reconocemos a las palabras de Jesús -parábolas, dichos, discursos, denuncias, discusiones, y su grito en la cruz- tienen un valor eterno (cf., Jn 6, 68). En la oración por la unidad en el Evangelio de Juan, Jesús agradece al Padre: “Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti; porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti y han creído que tú me has enviado” (17, 7-8)7. La Iglesia cree que Cristo es la Palabra de Dios (cf., Jn 1, 1). Pero ella debió llegar a esta conclusión. No le fue para nada evidente. Las palabras de Jesús a sus discípulos tuvieron la provisionalidad que tiene toda habla humana (cf. Jn 10, 19 y Lc 9, 45). En el entrecruce y el conflicto de las interpretaciones, ellas no pudieron expresar inequívocamente la índole escatológica del Mesías, quien, a su vez, ciertamente ha debido discernir frase a frase su proclamación del reino. Jesús exigió una definición ante sus palabras (cf. Lc 9,45), pero no pudo evitar que muchos lo hayan tenido por un falso profeta (Lc 7,39; Jn 7,52). Prometió y no cumplió. Judas se sintió embaucado. Los discípulos de Emaús volvieron decepcionados a su pueblo. Otros habrán preferido no recordar sus metáforas. Algunos conservarían sus mejores cuentos, atenuando su perentoriedad. María y unos cuantos más, habrán querido memorizar cada uno de sus dichos, pero lo habrán hecho con la perplejidad más absoluta. Estas palabras debían cambiar la realidad, y no lo hicieron. La realidad dejó mudo a Jesús y a los discípulos. Tras la resurrección, la Iglesia recordó en los Evangelios el decir de Jesús: “el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Mc 13, 31). Es decir, pudo proclamar que las palabras de Jesús eran auténticas. Pues las palabras son sinceras cuando se las respalda con la vida. Esto, que la humanidad siempre había intuido, se nos reveló definitivamente con Cristo. La Iglesia creyó que Jesús era el hombre pleno porque vivió y murió para 4 trasmitirnos que Dios es amor, que ama a todos, incluso a los que condenaron a su Hijo por blasfemo (cf., Mc 14, 64). Cuando la Iglesia proclama a Jesús resucitado, sostiene contra viento y marea su autenticidad. Y, sub contrario, proclama su inocencia. La mentira existe y deshumaniza. Mucha gente, en la historia de la humanidad ha sido tratada como culpable no-fiable o sospechosa siendo inocente. Muchos han pedido justicia contra la injusticia, y se ha dicho de ellos que son una amenaza para la sociedad, y se los ha acallado o eliminado. La Iglesia, cuando cree en Jesús, asume su defensa, y la defensa que él hizo y habría hecho de las víctimas de la difamación y la calumnia. Primero la Iglesia creyó que Jesús fue un hombre auténtico (homo verus). Luego, cuando la herejía dudó de su humanidad, la Iglesia tuvo que defender que Jesús era un auténtico hombre (vere homo) (Calcedonia, año 451). La fe de Jesús en Dios Jesús creyó en Dios. María hizo de él un creyente. Fue ella, José y las enseñanzas de la sinagoga que le trasmitieron el credo de Israel. Fue así que Jesús supo conectarse con las esperanzas de su pueblo y representarlas. Al oírlo hablar, los israelitas no solo entendían lo que decía. Muchos le creyeron, porque sus palabras y acciones interpretaban hondamente el significado de la Ley y los Profetas. Pero Jesús llevó la fe de Israel aún más lejos. Al hablar de un reino del amor absoluto de Dios, exigió a sus contemporáneos a dar otro paso en el camino de su credo. Hasta entonces, se pensaba que Dios había sido bueno, justo para premiar y castigar, y parcial con Israel en relación a las demás naciones. Jesús llevó la confesión de Dios a un nivel más profundo: lo llamó Padre. Más tarde, la Iglesia enseñaría a sus catecúmenos a creer en un “Padre nuestro”, y padre de todos los pueblos de la tierra8. Esta empatía profunda de Jesús con la gente de su tiempo debe hacernos pensar, por otra parte, que él hizo propias las razones para “no creer” de los suyos. Jesús respondió a expectativas mesiánicas, porque conoció en carne propia los motivos que por entonces tenía su pueblo para desesperar. Jesús debió sufrir con la dominación romana. Debió sentir indignación contra los altísimos impuestos que su propia familia debía pagar a Roma y a las autoridades del Templo9. Como todos los demás, debió sentir miedo ante los opresores. En este sentido podemos pensar que Jesús interpretó las razones de Israel para “creer” y para “no creer”, y por esto pudo sorprender por la autoridad con que hablaba y se desenvolvía (cf., Mc 1, 27; 2, 10). A Jesús, el creyente por excelencia, le costó creer en Dios. Compartió, así, nuestra condición de creyentes10. Los Evangelios dejan muy claro que su condición de Hijo de Dios no le ahorró la experiencia de la tentación. En el desierto fue el Espíritu que lo sacó adelante. Su misma fe en Dios le hizo la vida difícil. Su predicación del reino avivó los conflictos que atravesaban su sociedad y constituyó la causa de su “sacrificio” (cf. Jn 11, 49-50; 18, 14). Su confianza radical en su Padre, fue la razón exacta de su grito en la cruz. Si Jesús no hubiera creído en Él, su grito se habría confundido sin más con las quejas de los afligidos por dolores físicos o con el simple aullar de las fieras. Este grito es estremecedor porque es “su” grito. El grito del hombre que creyó en Dios como nadie. Ninguno ha gritado a Dios con más fuerza que él. Horas antes de ser crucificado, en el huerto de Getsemaní, elevó una oración para conocer y hacer la voluntad de su Padre, la cual pudo no 5 serle evidente. En este momento suplicó, sudó sangre y debió llamar a su Padre “a gritos y con lágrimas” (Hb 5, 7). Fue el clamar auténtico de un creyente de verdad. Él no supo con detalles en qué terminaría su vida11. A un cierto punto, habrá podido intuir que la resistencia creciente a sus palabras le costaría la vida. Pero su divinidad no fue para él una ayuda extra que lo hubiera capacitado para avanzar sin tropiezos. Su pasión no fue simulacro de humanidad. En todo esto, Jesús fue el representante de los creyentes. También los que creen, en razón de su misma fe, deben buscar la voluntad de Dios y, en el camino, verse obligados a superar tentaciones, pruebas y sufrimientos que son especialmente crueles cuando más grande es la fe. Mientras más fe se tiene, más dolorosa se hace la ausencia de Dios. El creyente auténtico no se libra de las agitaciones, de los engaños y tormentos que lo turban, y lo pueden hacer fracasar. La fe es así, difícil, costosa. Si Jesús creyó con la posibilidad incierta de que prosperar, si pasó por la angustia del abandono de Dios (cf., Mc 15, 34), se abre para nosotros un modo más profundo de entender la vida espiritual. Jesús, con su precariedad, reveló qué quiere decir realmente que Dios nos sostenga cuando el mar quiere tragarnos (cf., Mc 4, 35-41). Hacer la voluntad de Dios, avanzar por la vida confiados en su palabra, puede ser, como lo fue en Jesús, una experiencia desgarradora. También nosotros podemos morir creyendo en Dios, sin que Dios haga nada por liberarnos del dolor o hacernos justicia. Jesús fue hijo de su tradición. Su confianza en Dios no surgió de la nada. Su fe hay que ubicarla antes y después de la de María. María trasmitió a su hijo el credo de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, la fe israelita en el Señor que se había comprometido con su pueblo, mediante la Alianza, por todas las generaciones. Pero después de la resurrección, María creyó en él en cuanto Hijo de Dios, representando con ello a la Iglesia naciente. Si María, educadora de Jesús, traspasó a su hijo una fe sencilla y genuina, María, en cuanto testigo de su resurrección, fue la primera cristiana. Desde entonces, esta cristiana representa a la Iglesia que, para creer, debe hacer suyas las razones que Jesús -intérprete de su pueblo y de la humanidad- tuvo para creer y no creer en Dios. La fe de María en Cristo ha debido re-incorporar y re-comprender, por tanto, la compasión de Jesús que ella misma, en cuanto israelita, le trasmitió. La fe de la Iglesia, nacida de Jesús y representada por María, enhebra las condiciones de posibilidad del creer humano con las razones de la humanidad para creer y para titubear. Si la Iglesia no fuera “atea” en algún sentido –el sentido de interpretar a quienes no creen no por mala voluntad, sino escandalizados por la fuerza del mal- no sería auténticamente fiel a Jesucristo. El problema es cuando los cristianos pretendemos saberlo todo de este mundo y del otro y, punto seguido, exigimos cumplimientos omnipotentes a una humanidad que apenas carga consigo misma. Cierre del círculo Si no fuera porque Dios es amor, la fe sería imposible. “Dios es amor”, enseña san Juan. “Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene”, dijeron los primeros cristianos, “y hemos creído en Él” (1 Jn 4, 16)12. 6 Jesús le cambió el nombre a Dios. Lo llamó “Padre”. La Iglesia dio otro nombre más a Jesús. Lo llamó “Hijo”. La Iglesia reconoció en Jesús a Dios, porque experimentó el mismo amor que hizo que Jesús creyera en Dios-Padre. Jesús se supo amado por Dios como un hijo, con el mismo amor con que los cristianos se trataron como hermanos. La Iglesia, para contárnoslo, escribió los evangelios. Pues, a fin de cuentas la fe, en todos los tiempos, ha sido una gracia. No una gracia cualquiera, sino una típicamente cristiana. Esta no es un don del cielo para creer simplemente en la existencia de Dios. Ella no es posible sino como iluminación para confiar en los que no son dignos de confianza. Dios -reveló Jesús- ama a los que no merecen crédito: los pobres (a los que nadie presta) y a los pecadores (infieles, tendencialmente infieles). Por una parte, sostenemos que la fe consiste (metafóricamente) en creer en un Dios que cree en el hombre13. Esta expresión tiene de suyo una fuerza antropológica filosóficamente plausible, pues puede equivaler a una formulación de una autonomía auténtica. Pero, por otra parte, la fe cristiana lleva las cosas aún más lejos. Nuestro Dios “cree” en un crucificado, “cree” en el representante de quienes suelen carecer de credibilidad; en uno que amó desinteresadamente a quienes nunca habrían podido corresponderle. El Padre hizo del Hijo encarnado un hombre digno de fe. Con su amor, con su Espíritu, despejó a Jesús, y a través de Jesús, a la humanidad, la posibilidad de creer y perdonarse a sí misma; la posibilidad de comenzar otra vez, sin deudas pendientes. La Iglesia es, por su parte, sacramento de humanidad: su misión es esencialmente reconciliadora (cf. LG 1). Ella misma es la humanidad que no desespera de sus fracasos. Porque sabe que Dios no deja de quererla: porque la ama, aunque no merezca ser amada. 1 Cf., H. Urs von Balthasar, La Foi du Christ. Cinq approches christologiques, Aubier, Paris 1968; K. Rahner, “Considérations dogmatiques sur la psychologie du Christ”, Exégèse et dogmatique, DDB, Paris 1966, 185210; B. Sesboüé, “ Science et conscience du Jésus prépascal ”, Pédagogie du Christ. Eléments de christologie fondamentale, Cerf, Paris 1996, 141-175 ; P. Hünermann, Cristología, Herder, Barcelona 1997; J. Guillet, La foi du Jésus-Christ, Desclée, Paris 1980; M. Gesteira, “La fe-fidelidad de Jesús, clave central de la cristología”, en G. Uríbarri (Ed.), Fundamentos de teología sistemática, Universidad Pontificia Comillas, Madrid 2003, 93-135; J. Dupuis, Introducción a la cristología, Verbo Divino, Pamplona 1994; J. Sobrino, Jesucristo liberador, Trotta, Madrid 1991; H. Kessler, Manual de cristología, Herder, Barcelona 2003; G. Giammarrone, Gesù di Nazaret Messia del Regno e Figlio di Dio, Messaggero, Padova 1995; O. González de Cardedal, Cristología, BAC, Madrid 2001; G. O’Collins, Para interpretar a Jesús, Paulinas, Madrid 1986; C. Duquoc, Cristología, Sígueme, Salamanca 1981; M. Cook, The Jesus of Faith, Paulist Press, New York 1981; L. Boff, Jesucristo el Liberador: ensayo cristológico para nuestro tiempo, Latinoamérica Libros S. R. L., Buenos Aires 1974; C. Palacio, Jesucristo. Historia e interpretación, Cristiandad, Madrid 1978; A. Nolan, Jesús antes do cristianismo, Paulinas, São Paulo 1989; R. Guardini, El Señor, Rialp, Madrid 1960; J. Gnilka, Jesús de Nazaret, Herder, Barcelona 1993; B. Forte, Jesús de Nazaret. Historia de Dios. Dios de la historia, Paulinas, Madrid 1983; W. Kasper, Jesús el Cristo, Sígueme, Salamanca 1989. 7 2 G. Ebeling subraya la originalidad de la fe cristiana en cuanto tal: “... la foi chrétienne n’est pas une foi particulière, mais la foi en tant que telle. Je concède que c’est là une thèse de dèpart moins évidente. Mais l’histoire du mot ‘foi’ révèle qu’il ne s’agit pas d’un terme qu’on rencontrerait partout et de façon universelle dans le domaine de la religion; au contraire, ce concept, qui provient de l’Antien Testament, n’a acquis sa signification central et décisive que dans le christianisme. Et la foi chrétienne elle-même, au fond, a toujours voulu être comprise de telle manière que le terme ‘croire’ trouve en elle sa véritable plénitude” (G. Ebeling, L’essence de la foi chrétienne, Seuil, Paris 1970, 13). 3 La distinción de Juan Luis Segundo entre la pregunta por la existencia y la pregunta por la imagen Dios, ha sido clave para la teología en América Latina (cf. J. Costadoat, Trazos de Cristo en América Latina, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2010, 31). 4 No hace mucho se ha levantado una sospecha injusta contra la Iglesia. A propósito de algunas novelas y documentales, se la ha denunciado por haber escondido la existencia de los apócrifos. 5 Cabe aquí recordar que la historia de la fuentes de la cristología ha pasado a constituir uno de los problemas teológicos stricto sensu más interesantes de la teología contemporánea. De Reimarus a la Third Quest, pasando por los fracasos de la Escuela liberal y el de Bultmann, hemos de distinguir pero nunca separar lo que sabemos del Jesús terreno y del Cristo en el cual la Iglesia cree (cf. Alvaro Cadavid, "La investigación sobre la vida de Jesús", Teología y Vida, Vol XLIII (2002) 512-540. Ninguna cristología puede pasar por alto este capítulo. En cualquiera de los casos no hay cristología posible que no deba conjugar ambos planos. 6 Cf., Joseph Moingt, El hombre que venía de Dios. Jesús en la historia del discurso cristiano, Volumen I, Desclée de Brower, Bilbao, 1985, 104. 7 Estos versículos de Juan vienen muy al caso para relacionar los planos pre y postpascual. Los discípulos, antes y después de la Pascua, han aceptado las palabras de Jesús, las que, proferidas en el tiempo de la vida terrena de Jesús, adquirirían, gracias a su muerte y resurrección, un valor inmarcesible. 8 La confesión “Creo en Dios Padre todo poderoso, creador del cielo y de la tierra”, encabeza la descripción del plan universal de la Iglesia consignada en el Credo. 9 Sobre la realidad social, económica y política de la Palestina de la época puede consultarse Joachim Gnilka, Jesús de Nazaret. Mensaje e Historia, Herder, Barcelona, 1993, 45-93. 10 Cf., H. Urs von Balthasar, La Foi du Christ, Cinq approches christologiques, Paris, Aubier, 1968, 181-182. 11 Ibidem, 182. 12 Cf., Hans Urs von Balthasar, Sólo el amor es digno de fe, Sígueme, Salamanca, 1971. 13 Según Adolphe Gesché: “… si, a propósito de la fe, es posible evidentemente hablar del hombre que cree en Dios, también será posible, en el marco de la fe cristiana, hablar de un Dios que cree en el hombre, echando así las bases que hacen posible su libertad. Yo no me siento realmente libre ante Dios si no soy consciente de que él cree en mí” (Jesucristo, Ediciones Sígueme, Salamanca, 2002, 44).