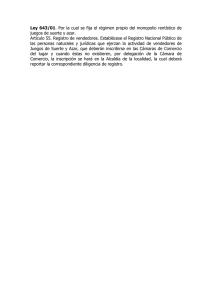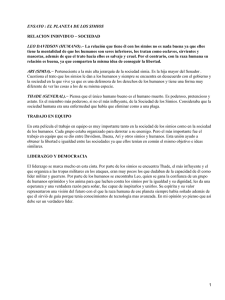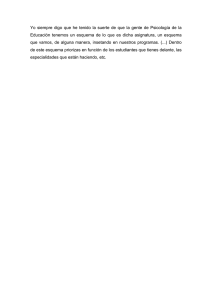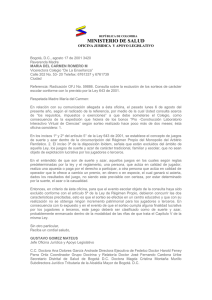GRANDES SIMIOS, HUMANOS, ALIENÍGENAS
Anuncio
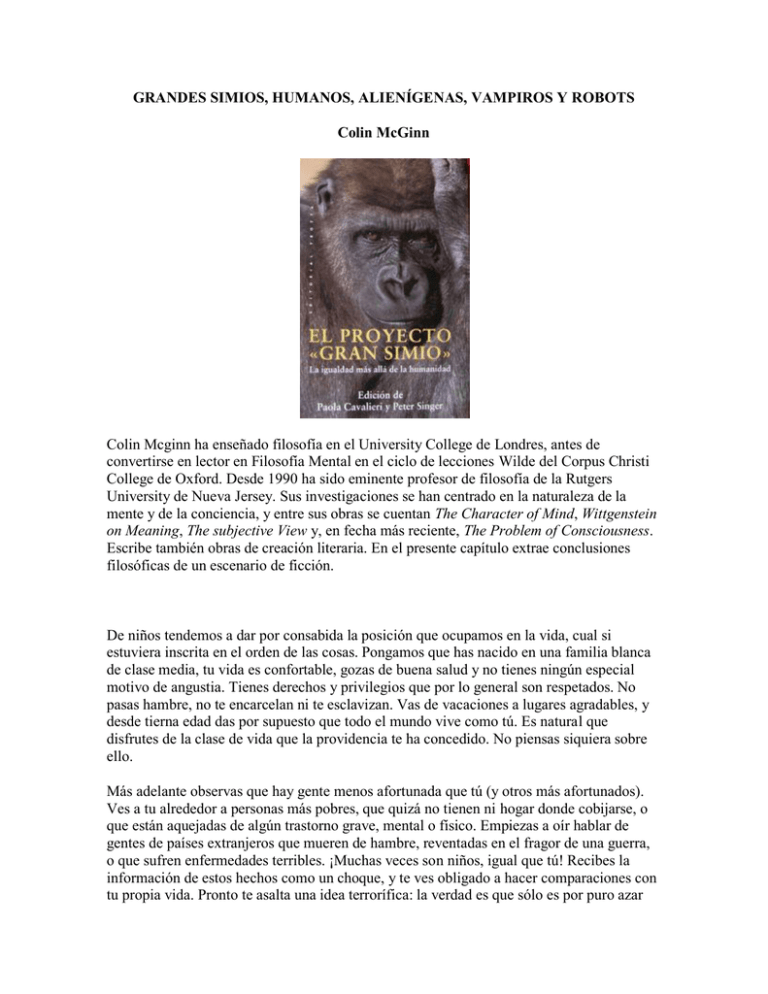
GRANDES SIMIOS, HUMANOS, ALIENÍGENAS, VAMPIROS Y ROBOTS Colin McGinn Colin Mcginn ha enseñado filosofía en el University College de Londres, antes de convertirse en lector en Filosofía Mental en el ciclo de lecciones Wilde del Corpus Christi College de Oxford. Desde 1990 ha sido eminente profesor de filosofía de la Rutgers University de Nueva Jersey. Sus investigaciones se han centrado en la naturaleza de la mente y de la conciencia, y entre sus obras se cuentan The Character of Mind, Wittgenstein on Meaning, The subjective View y, en fecha más reciente, The Problem of Consciousness. Escribe también obras de creación literaria. En el presente capítulo extrae conclusiones filosóficas de un escenario de ficción. De niños tendemos a dar por consabida la posición que ocupamos en la vida, cual si estuviera inscrita en el orden de las cosas. Pongamos que has nacido en una familia blanca de clase media, tu vida es confortable, gozas de buena salud y no tienes ningún especial motivo de angustia. Tienes derechos y privilegios que por lo general son respetados. No pasas hambre, no te encarcelan ni te esclavizan. Vas de vacaciones a lugares agradables, y desde tierna edad das por supuesto que todo el mundo vive como tú. Es natural que disfrutes de la clase de vida que la providencia te ha concedido. No piensas siquiera sobre ello. Más adelante observas que hay gente menos afortunada que tú (y otros más afortunados). Ves a tu alrededor a personas más pobres, que quizá no tienen ni hogar donde cobijarse, o que están aquejadas de algún trastorno grave, mental o físico. Empiezas a oír hablar de gentes de países extranjeros que mueren de hambre, reventadas en el fragor de una guerra, o que sufren enfermedades terribles. ¡Muchas veces son niños, igual que tú! Recibes la información de estos hechos como un choque, y te ves obligado a hacer comparaciones con tu propia vida. Pronto te asalta una idea terrorífica: la verdad es que sólo es por puro azar por lo que no estás tú en su lugar. Tienes la suerte de haber nacido en una clase social determinada, en una determinada parte del mundo, en la que existe un determinado modo de organización social y en un concreto período de la historia. Pero nada de esto tiene un carácter necesario: no es sino algo que te ha tocado en suerte. Las cosas podían haber sido distintas, y haberlo sido de diferentes maneras en las que resulta insoportable pensar. Te preguntas cómo habría sido tu vida si la suerte te hubiera reservado un peor destino y vivieses en circunstancias menos afortunadas. Imagínate que hubieras nacido en un país azotado por el hambre, o que hubieras llegado al mundo con anterioridad a los progresos hechos por la medicina, o antes de que se hubiera instalado en las casas el agua corriente. Estás dando vueltas a una cierta idea filosófica: la idea de que las cosas son como son por pura contingencia, y que podrían haber sido mucho peores. Simplemente, tienes suerte. Y comprendes que, de manera equivalente, el hecho de que a otros les haya tocado una vida tan dura es también mala suerte. No hay en todo esto necesidad divina ni lógica interna que valgan. Es básicamente un accidente moral. De no ser por la suerte… A partir de esta idea comienza la conciencia social. Ya que el orden del bienestar entre la gente no obedece a ninguna razón necesaria profunda, deberíamos rectificar las desigualdades y desgracias (evitables). Debería suprimirse la arbitrariedad en la distribución del bienestar. Deberíamos descubrir los orígenes de la miseria y las privaciones y, donde fuera posible, erradicarlos. No deberíamos en todo caso contribuir de manera voluntaria a la situación de desventaja de otros. No deberíamos sacar provecho del poder que poseemos por puro azar cósmico. La moralidad, así, se cimenta en un sentimiento del carácter contingente de la realidad, y la impulsa la capacidad de contemplar alternativas. La imaginación es fundamental para que funcione. La persona moralmente complaciente es aquella incapaz de concebir cómo las cosas podían haber sido diferentes: es un ser que no puede apreciar el papel que desempeña el azar, un concepto que a su vez se basa en la capacidad de imaginar alternativas. No tiene sentido buscar cambios si ésta es la forma en la que las cosas tienen que ser. La moralidad se basa, en consecuencia, en la modalidad. Es decir, en el dominio de los conceptos de necesidad y posibilidad. Ser capaces de pensar moralmente supone la capacidad de pensar modalmente. Depende, en concreto, de que veamos otras posibilidades; de que no consideremos que las posibilidades actuales tienen un carácter fatalmente necesario. Pienso, para llegar al punto que nos ocupa, que los seres humanos adultos persisten en subestimar el papel que el azar biológico desempeña en habernos dado el dominio sobre el resto de la naturaleza. Somos todavía como niños que tienen por necesarios unos hechos que son contingentes, y que son por tanto incapaces de comprender la significación moral de lo que realmente está ocurriendo. La gente cree de verdad, hasta la médula, que hay una necesidad divina que garantiza el poder que ejercemos sobre otras especies, y por ello no pone en tela de juicio el ejercicio de un poder semejante. Este supuesto se encuentra de hecho explícito en muchas religiones. En todos los mundos posibles nos situamos en la cúspide del árbol biológico. De niños consideramos que la posición que ocupa nuestra familia es el locus de la necesidad cósmica, y luego damos por supuesto que la posición de nuestra especie se halla cósmicamente garantizada. Funcionamos con el sobrentendido de que nuestra relación con otras especies obedece fundamentalmente a la manera en que las cosas tenían que ser, por lo que no tiene sentido que nos cuestionemos la ética de esa relación. De ahí que la conciencia moral se detenga en los límites de la especie humana, que dé o tome, aquí o allá, un trocito de supererogación. No nos tomamos en serio la idea de que es por puro azar por lo que nuestra especie ocupa el lugar número uno en la jerarquía del poder biológico. Así, la conciencia que tenemos de nuestra conducta en el mundo biológico no se siente aguijoneada por la reflexión de que nos podría haber tocado a nosotros ocupar un lugar inferior en la escala de la dominación de las especies. Es necesario, en consecuencia, que pongamos la moral de nuestra especie en línea con los hechos reales de la posibilidad biológica. Lo que en concreto no sabemos apreciar es que podría haber ocurrido que estuviésemos en la misma situación, con respecto a otra especie, en la que se encuentran en la actualidad los simios con respecto a nosotros. Nos estamos protegiendo, así, de las cuestiones morales que suscita la relación real que mantenemos con ellos. O, más bien, reconocemos lo contingente de nuestra relación biológica de manera aleatoria y localizada en determinados contextos. Es como si nuestro inconsciente lo reconociera demasiado bien, pero nosotros reprimiéramos ese conocimiento para eludir las consecuencias morales que tendríamos que sacar. Nuestro especismo instintivo se tambalea cuando contemplamos cuál sería nuestra situación si estuviéramos en el lado perdedor de la dominación ejercida por otra especie. Sólo nos permitimos considerar esta contingencia en determinados contextos imaginativos aislados, pero no en el modo de la dura realidad moral y política. Es significativo que esos contextos, de manera típica, impliquen horror, miedo y pérdida de control. En su mayor parte los contemplamos hoy en el cine. Me estoy refiriendo, naturalmente, a las películas de ficción científicas y de horror. Se exploran en ellas imaginarias alternativas a nuestra supremacía biológica. Mencionaremos tres tipos de ficción en los que nos toca a los humanos sufrir una situación de especie subyugada, en los que conseguimos evadirnos de esa situación enfrentándonos a fuerzas superiores. En primer lugar tenemos a los alienígenas invasores, procedentes del espacio extraterrestre, que vienen con la intención de destruir a la especie humana, vivir parasitariamente a su costa o esclavizarla. Son los ladrones de cuerpos, los destructores de las entrañas, los controladores de la mente. La idea que subyace a estas fantasías es que sólo el espacio exterior protege a nuestra especie de la depredación a que podrían someternos seres más poderosos, por lo que los viajes espaciales son una ruta potencial de la degradación de las especies. La contingencia salvadora es, en este caso, la pura distancia. Es sólo cuestión de suerte que esos alienígenas no vivan en la Luna. De lo contrario seríamos juguetes suyos incluso ahora. Luego hay las historias de vampiros, en las cuales el súmmum es la utilización de la especie humana como alimento. Una colonia de vampiros vive en los márgenes de un determinado lugar, bebe la sangre de los humanos y mata a los que se cruzan en su camino. Los humanos no son para los vampiros más que una especie de rebaño. Suele describirse a los vampiros como seres de extraordinaria maldad que sienten gran placer al acercarse al cuello de las jóvenes y bellas víctimas a las que van a morder. Pero a veces se hace de ellos un retrato más compasivo: son seres que no hacen sino lo que su naturaleza manda; esclavos de su biología, por así decirlo. Sea como fuere, se los percibe como terrorífica amenaza para los humanos, y por lo general interviene el azar en gran medida para conseguir repelerlos. La entera especia humana ha andado cerca de verse condenada a ser carne de vampiro por toda la eternidad. Y es una suerte que nosotros, los espectadores, no hayamos nacido en Transilvania. En una tercera categoría de la degradación humana intervienen las máquinas, nuestras máquinas. Supongo que el monstruo de Frankenstein entra dentro de esta categoría, ya que es de construcción humana, aunque las piezas que lo componen sean orgánicas. Pero un ejemplo más reciente de este género lo constituyen las películas de la serie Terminator, en las que la red internacional de ordenadores que controlan las armas nucleares adquiere un buen día conciencia de sí misma y, temerosa por su propia supervivencia en manos de los hombres, comienza a hacerle la guerra a sus creadores, con consecuencias sobremanera desagradables. Este superordenador construye sus propios, formidables robots (“terminadores”) cuya misión consiste simplemente en matar sin parar, en matar a cuantos humanos puedan. Se trata en este caso de una rebelión de nuestros artefactos para ejercer su dominio sobre nosotros, haciendo estragos en nuestra especie y trayendo su desgracia. La contingencia aquí no es otra cosa que el mero avance tecnológico de nuestras máquinas. Si no tenemos cuidado, viene a decir el mensaje, nuestra tecnología se volverá contra nosotros para oprimirnos, por lo que haremos bien en no confiar en la suerte si queremos evitar que esto llegue a ocurrir en el futuro. De hecho, si es posible viajar a través del tiempo, deberíamos pensar en ello ahora, ya que en el futuro pueden llegar a existir máquinas terminadoras que la expansión de nuestra actual tecnología habrá hecho posibles. Eso es, al menos, lo que sugieren estas películas. Bien, se trata de una forma de diversión para entretenernos, pero lo que quiero hacer constar aquí es que estas fantasías de pesadilla representan, en forma sublimada, el sentimiento que actualmente tenemos de lo contingente de nuestra supremacía biológica en cuanto especie. Lo que las películas nos dicen es: “Podríais ser vosotros los que os encontraseis en la situación en la que se encuentran otras especies: la situación en la que vosotros las ponéis”. Y se supone que nos compadecemos de nosotros mismos en estos posibles mundos fantásticos, puesto que aplaudimos a los luchadores de la libertad que se esfuerzan por liberarnos de la dominación egoísta de los seres de otras clases. Sin duda no pensamos que es justo el uso del poder o la fuerza, en estas batallas entre especies. Tenemos que combatir a esos seres precisamente por la ceguera moral de su comportamiento para con nosotros, o porque son francamente insensibles. Lo que yo propongo ahora es que tomemos en serio la idea de que podríamos ser nosotros los que nos encontrásemos en esa situación, y que nos preguntemos que principios morales nos gustaría que se observasen si fuésemos la especie más débil. Es decir, necesitamos una moralidad de especie, inspirada en la idea del azar biológico. Necesitamos asimismo preguntarnos qué derechos tienen que otorgarse a las especies que la casualidad ha hecho que nos estén sometidas: las especies de simios en el caso que nos ocupa. ¿Cómo son las cosas desde su punto de vista? Si los humanos no hubiesen evolucionado, no habría existido la experimentación científica con simios como sujetos, ni su encierro en parques zoológicos y otros sitios, ni su matanza sistemática como deporte. Es indudable que a los simios les habría ido mejor sin nosotros. Han tenido mala suerte cósmica, tal como la tendríamos nosotros si cualquiera de las pesadillas a las que hemos aludido antes se hiciera realidad. Y del mismo modo que lucharíamos para invertir los efectos de la mala suerte en nuestro caso – sirviéndonos de una sólida argumentación moral para justificar la lucha -, no debe seguir sin control la mala suerte de los simios de tener que enfrentarse con los seres humanos. En resumen: debemos dejar de oprimirlos. Debemos reconocer los derechos que demanda su naturaleza intrínseca, y no consentirnos el abuso de poder consiguiente a nuestra casual supremacía biológica. Podríamos ser nosotros los que ocupásemos su lugar en las jaulas o en las salas de vivisección, y es una verdad incontrovertible que no nos gustaría lo más mínimo. Es decir, la moral no debe estar dictada por la buena o mala suerte. Voy a terminar con una idea para un guión de cine. Nos adentramos un millón de años en el futuro, y el paso del tiempo no ha sido favorable para la especie humana. La inteligencia humana alcanzó un nivel de estancamiento en el siglo XXI, ya que las condiciones fisiológicas del parto impedían que la cabeza de los niños aumentase de tamaño. A esto vino a sumarse que, por desgracia, no había sido posible vencer los males – físicos y psicológicos – del mundo moderno, con lo que nuestra especie llegó a estar constituida por lo general por individuos enfermizos y neuróticos. La contaminación, la alimentación excesiva, el delito, el estrés, habían hecho de los humanos una raza débil y deprimida. Por el contrario, los simios habrían seguido una marcha ascendente. Sus lóbulos frontales no habían dejado de desarrollarse continuamente. Hoy tienen una constitución robusta y bien adaptada, y hace tiempo que se sacudieron del yugo humano. Poseen todo cuanto la civilización aporta, y de hecho el statu quo se ha invertido: los humanos son ahora vulnerables y están a su merced. Algunos de los gorilas con menos escrúpulos – los que viven en mansiones ostentosas y utilizan reactores privados – han emprendido el negocio de vender especímenes humanos con diversos fines, sin plantearse cuestión alguna. Algunas de sus víctimas se destinan a experimentos médicos que tienen por finalidad beneficiar a los simios; otras van a parar a los mataderos. Unas cuantas, que tienen más suerte, se venden como animales de compañía, y a otras se las dedica a la prostitución heteroespecífica. Hasta ahora todo este tráfico es ilegal: se desarrolla en el mercado negro, y el gobierno de los simios lo ve con malos ojos. Pero resulta fácil organizarlo, dado el estado de vulnerabilidad en la que tantos humanos se encuentran. El principal problema que tienen los empresarios simios es conseguir que se acepte y se legalice su tráfico en seres humanos, para no tener que funcionar al margen de la ley. Existe u grupo de presión simio que desaprueba esas formas de sometimiento humano, y a los humanos, como es natural, no les entusiasma en absoluto. Los turbios simios de negocios están empeñados en corromper a algunos altos responsables políticos para conseguir que se apruebe una ley que permita lo que ahora se hace en la ilegalidad. La propaganda que realizan es fácil y se recibe con gratitud, ya que todos los simios conocen el trato que, durante tantos siglos, han sufrido a manos humanas: está en los libros de la historia. Les está bien empleado, ¿no es verdad? Da la impresión de que van a tener éxito en la institucionalización de su explotación de los seres humanos, a menos que consiga impedírselo la valerosa coalición de los simios buenos y de los humanos desesperados… Pues bien, ésta es mi postura. Supongamos que esta historia se hiciese realidad: ¿No sería mejor poderles decir a los simios, que por lo general son amables y decentes, que dejamos de explotarlos voluntariamente en la última década del siglo XX? Nosotros comprendimos el error en que estábamos incurriendo. ¿Por qué han de repetir ellos errores pretéritos? No es que nos viéramos forzados sin más, a mediados del siglo mil, pongamos por caso, y debido a su supremacía biológica y a nuestro declive, a otorgarles sus derechos tras una sangrienta guerra, sino que lo hicimos mucho antes de que nos viésemos obligados a ello; lo hicimos en virtud de un principio moral. Podríamos, así, apelar a su sentido moral citando el ejemplo que anteriormente dimos nosotros. Tendríamos una respuesta frente a los más cínicos entre los simios, que insistirían en que sólo por “mala suerte” nuestra han alcanzado ellos una situación de mayor poder. A mí por lo menos me gustaría pensar que, si mi guión fuese alguna vez aceptado, nuestros descendientes tendrían algunos argumentos morales que oponer a la despiadada explotación que estarían sufriendo a manos y mandíbulas de otras especies. Si nosotros somos capaces de hacerlo, ¿por qué no han de hacerlo ellos?