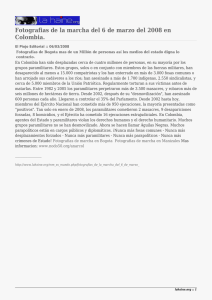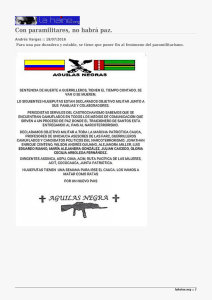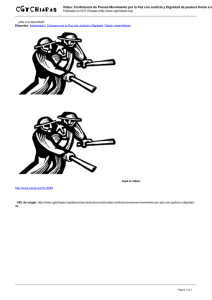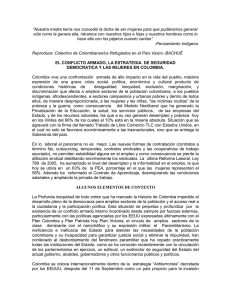NO HAY QUE DEJARSE CONFUNDIR SOBRE LA GRAVE CRISIS
Anuncio

NO HAY QUE DEJARSE CONFUNDIR SOBRE LA GRAVE CRISIS DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA (Palabras de agradecimiento por el otorgamiento del Premio Internacional de Derechos Humanos Emilio Mignone a la Comisión Colombiana de Juristas) Gustavo Gallón Giraldo Comisión Colombiana de Juristas Director Embajador Jorge Taiana, Canciller de la República Argentina Doctor Eduardo Luis Duhalde, Secretario de Derechos Humanos Maestro Horacio Verbitsky, Presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) Señor Pablo García Mignone, distinguido representante de la familia de Emilio Mignone Señor Gastón Chillier, director del Cels, y distinguidas compañeras y compañeros del Cels Amigas y amigos, señoras y señores: Colombia padece una grave crisis de derechos humanos que no es, sin embargo, fácilmente percibida como tal, debido a que en el país existe un régimen constitucional y no una dictadura. Por ello, no es extraño encontrar activistas y analistas que a veces opinan que sería preferible que en el país existiera una dictadura militar declarada para que las cosas fueran más claras y se empezaran a solucionar como corresponde, sin aguas tibias. Yo no puedo compartir esa opinión, pero entiendo sus motivos. No la puedo compartir porque he conocido, a través de muchos de ustedes, colegas defensores de derechos humanos y amigas y amigos de Argentina, como Emilio Mignone, con quien tuve el honor de compartir la iniciativa de creación del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) hacia 1991, junto con ese otro insigne argentino universalizado que es Juan Méndez, los dolorosos padecimientos y las inmensas dificultades para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos durante el llamado “proceso”, que ustedes pudieron dar por terminado un 10 de diciembre, hace 25 años. En una situación como la colombiana, a las organizaciones de derechos humanos algunas cosas nos resultan más fáciles de hacer que bajo una dictadura declarada: existe una Corte Constitucional ante la cual podemos lograr, como lo hemos hecho, la anulación de leyes violatorias de derechos fundamentales; hay jueces, que pueden decidir hábeas corpus, o recursos de amparo (conocidos en nuestro país como acciones de tutela) para prevenir la violación de derechos; funciona, mal que bien, un Congreso ante el cual podemos en ocasiones sacar adelante propuestas legislativas; actuamos fluidamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo hemos hecho cuando el hoy canciller Jorge Taiana era su Secretario Ejecutivo, y como lo seguimos haciendo hoy, con su sucesor en la Secretaría Ejecutiva, Santiago Cantón, actividad en la cual nos encontramos también con el comisionado Víctor Abramovich y con frecuencia estamos acompañados por entrañables amigas y colegas, también de Argentina, como Viviana Kristicevic y Liliana Tojo, de Cejil; o llevamos casos y medidas provisionales ante la Corte Interamericana, donde hoy en día tenemos el gusto de encontrarnos con el juez Leonardo Franco; y actuamos igualmente con fluidez ante el Consejo de Derechos Humanos, y antes la Comisión de Derechos Humanos, de Naciones Unidas, compartiendo propuestas con madres y abuelas como Martha Vásquez y Estela de Carlotto, o con representantes del gobierno argentino, como el embajador Sergio Cerda o el hoy Relator y antes Presidente de la Comisión, Leandro Despouy, o la experta Mónica Pinto y el experto Rodolfo Mattarollo; mantenemos una interlocución permanente con el gobierno colombiano, en medio de profundas diferencias y contradicciones, amparados por el acompañamiento de distinguidos embajadores como el hoy general en uso de buen retiro Martín Balza, quien sobresale por su solidaridad y su sensibilidad frente a las violaciones de derechos humanos. Todas estas cosas son más difíciles de hacer bajo una dictadura, aun cuando el Cels y muchas otras organizaciones y activistas de derechos humanos las hicieron meritoriamente aquí en Argentina en esas circunstancias, y lograron éxitos tan resonantes como la histórica visita de la Comisión Interamericana en 1979 o contribuciones tan grandes a la protección de los derechos humanos como la creación del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, por la misma época. Pero no se pueden menospreciar las penurias de una dictadura ni las posibilidades de un régimen constitucional, por lo cual no puedo compartir la idea de que sería preferible que en Colombia hubiera un régimen militar para que las cosas fueran más claras. Pero decía que entiendo el motivo de esa idea desesperada, porque ciertamente no es poca la gente que, tanto en Colombia como en el exterior, se inmoviliza frente a nuestra situación porque la considera muy compleja. Y en realidad es compleja, lo cual no significa que sea confusa. Es compleja porque el Estado no es el único violador, sino que está acompañado además por grupos paramilitares, y hay un conflicto armado en el que actúan grupos guerrilleros que violan el derecho humanitario y atropellan derechos elementales de la población. Es compleja porque se dan unos niveles de sofisticación institucional, como la capacidad de la Corte Suprema de Justicia para investigar a más de sesenta parlamentarios por sus relaciones criminales con grupos paramilitares, la mayoría de ellos aliados del Gobierno, y más de treinta actualmente privados de libertad. Esta sofisticación no impide que simultáneamente haya unos altísimos niveles de violencia, como la muerte o desaparición forzada de más de 14.000 personas por razones sociopolíticas, por fuera de combate, durante este gobierno, que se inició en agosto de 2002, hace seis años. Pero si bien es compleja la situación colombiana no es confusa, porque las responsabilidades están claras. El 25% de esas muertes o desapariciones es atribuido a grupos guerrilleros y el 75% a agentes del Estado y grupos paramilitares. Más aún, los agentes estatales solos, sin la ayuda de los paramilitares han casi duplicado durante este período el número de muertes y desapariciones, si se compara con su récord en los seis años anteriores a agosto de 2002: más de 1.400 personas han sido muertas o desaparecidas forzadamente por dichos agentes estatales en estos seis años por fuera de combate. Una misión internacional que visitó el país el año pasado y rindió su informe recientemente encontró que muchas de esas víctimas son presentadas como guerrilleros muertos en combate, cuando en realidad son civiles 2 muertos fuera de combate. El gobierno, a través del Presidente de la República y del Ministro de Defensa, de manera sistemática ha negado esa realidad y se ha referido a ella como una campaña de la guerrilla para desprestigiar las instituciones, supuestamente a través de las organizaciones no gubernamentales. Recientemente, en el mes de octubre, una entidad oficial, el Instituto de Medicina Legal, descubrió que varios jóvenes de escasos recursos presentados como muertos en combate habían sido en realidad asesinados por miembros del ejército dos días después de haber sido trasladados con engaños desde Bogotá hasta una localidad distante 400 kilómetros al nororiente, para hacerlos pasar como combatientes y cobrar así unas recompensas en dinero y otros beneficios que el gobierno tiene establecidos desde el año 2005. Con su traslado y entierro en un sitio distante de Bogotá se esperaba que sus familiares nunca supieran qué había pasado con ellos, pero el registro de los cadáveres en el Instituto de Medicina Legal permitió su identificación al cruzar los datos con un sistema recientemente establecido de registro de personas desaparecidas. Así, pues, que si bien es compleja la situación en Colombia, no es confusa, y los mecanismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos deberían actuar sin vacilación para deducir las responsabilidades consiguientes y frenar esta barbarie y este desangre sin fin, que ocurre en medio de un régimen constitucional. La Corte Penal Internacional, por ejemplo, instituida para perseguir los más graves crímenes de carácter internacional cuando un Estado no pueda o no quiera hacerlo, según el artículo 17 del Estatuto de Roma, está en mora de ejercer sus competencias en el país. El gobierno ha extraditado este año a Estados Unidos, por cargos de narcotráfico, a 16 líderes paramilitares que estaban siendo procesados en Colombia por crímenes de lesa humanidad. La justificación aducida es que estas 16 personas continuaban delinquiendo en Colombia, luego de haber celebrado con el gobierno una negociación que les permitía obtener reducción de penas si confesaban sus delitos y se sometían a un procedimiento judicial especial establecido para el efecto. Es cierto que estas personas habían continuado delinquiendo, y así lo habíamos denunciado las organizaciones de derechos humanos desde hace seis años, cuando el Gobierno inició la negociación con ellos bajo la condición, anunciada por el Presidente de la República, de que no hubiera ni una muerte más. Dicha condición no se cumplió: más de cuatro mil personas han sido registradas como asesinadas o desaparecidas por grupos paramilitares desde el inicio de las negociaciones el 1º de diciembre de 2002, y ante estas denuncias el Alto Comisionado gubernamental para la Paz había dicho cínicamente que “el cese del fuego era una metáfora que había que manejar con mucha flexibilidad”. De la noche a la mañana el gobierno cambió de actitud y decidió reconocer que efectivamente estaban delinquiendo. Lo que ha debido hacer, según la ley colombiana, era sacarlos del procedimiento especial de rebaja de penas y procesarlos por el procedimiento ordinario aplicable a todo delincuente. En vez de ello, el Gobierno decidió enviarlos a Estados Unidos, lejos del alcance de las víctimas, para que sean juzgados por un delito ciertamente grave, como el de narcotráfico, pero muchísimo menos importante que las masacres, desapariciones, torturas y desplazamientos forzados causados en Colombia por estos victimarios. La extradición habría podido esperar. Desde todo punto de vista 3 resulta censurable y precipitada esta decisión. Qué contraste con la actitud asumida ayer por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien, ante la decisión judicial de dejar en libertad a dos tenebrosos perpetradores de la época de la dictadura, afirmó que sentiría vergüenza si la solución a esa grave situación fuera dada por la extradición, dado que uno de ellos ha sido ya condenado en Francia, y que invitaba respetuosamente al sistema judicial a encontrar una solución interna y a hacer justicia dentro del país. El gobierno colombiano, por el contrario, no se avergüenza de haber sustraído a estos perpetradores de la acción de la justicia colombiana para entregarlos a una potencia extranjera. La Corte Penal Internacional no debería esperar más para actuar, ante esta evidente demostración de que no se puede o no se quiere juzgar a estos criminales de lesa humanidad en Colombia. Quizás quienes deben tomar decisiones al respecto en la Corte siguen paralizados por la idea de que la situación colombiana es compleja, y no han advertido que, además de ser supremamente grave, no es confusa. Y es probable que así sea, porque además de las dificultades que la situación tiene en sí misma, el gobierno es bastante activo para crear confusión. Una manera aparentemente inocente, pero muy eficaz para lograrlo, es la discusión semántica. A ese ejercicio han sido muy dados los diversos gobiernos de mi país durante años, pero ninguno quizás se ha destacado tanto en esa materia como el presente. Uno de sus principales empeños ha sido el de negar, contra toda evidencia, que en Colombia exista conflicto armado. Así lo ha afirmado explícitamente desde el principio, y lo reitera cada vez que puede. Aparte de dos o tres áulicos, casi ningún funcionario cree de verdad semejante disparate, pero terminará por convencerse, porque son muchas las acciones gramaticales orientadas congruentemente en la dirección de convencer que Colombia no tiene un conflicto armado interno, sino que padece una amenaza terrorista. Para ello, por ejemplo, el gobierno colombiano dedicó exitosamente gran cantidad de esfuerzos para lograr desde 2003 en Naciones Unidas que en la Declaración que se adoptaba sobre Colombia por la Comisión de Derechos Humanos se eliminaran las palabras “grupos guerrilleros” y “grupos paramilitares” y se hablara simplemente de “grupos armados ilegales”. Hoy en día se ha dado un paso más allá. Como supuestamente se desmovilizaron más de 30.000 paramilitares en el país, ya los paramilitares supuestamente no existen. Lo que existen son, según el gobierno, “bandas emergentes” o “bandas criminales”. Difícil entender cómo se desmovilizaron más de 30.000 paramilitares, si eran sólo 12.000 cuando se inició este gobierno, según las cifras oficiales. A menos que se acepte implícitamente que el gobierno permitió que se triplicaran, reproduciéndose como conejos, antes de desmovilizarse, lo cual no debería ser ningún motivo de orgullo para un Estado social de derecho. Y difícil entender también que sean considerados como bandas emergentes cerca de 10.000 paramilitares que están en plena actividad, según estudios realizados por organizaciones serias. O sea que de los 12.000 paramilitares existentes en 2002 se habrían desmovilizado 2.000. Pero la discusión semántica es complementada con un manejo de cifras, pues el gobierno afirma que 2.000 son los que quedan en actividad, según sus cálculos, e insiste, contra toda evidencia que se desmovilizaron más de 30.000. Y para hacer la cosa más confusa todavía, se inventó una expresión incomprensible para designar a estas “bandas criminales” con la abreviación 4 “Bacrim”. Así, pues, para el gobierno habría 2.000 bacrim en actividad, vocablo y concepto cada vez más lejanos del de grupos paramilitares, a pesar de que estos sigan matando y desapareciendo activistas sociales, defensores de derechos humanos o sindicalistas. Pero una vez que se logre desaparecer incluso del lenguaje el término de paramilitares, y la palabra guerrillero haya sido también eliminada y sustituida en la lengua corriente por la de terrorista, la aspiración oficial es que desaparezca asimismo la expresión conflicto armado interno y se vuelva común hablar de la amenaza terrorista. Así, en Colombia no habrá violación de derechos humanos, sino un Estado y una sociedad víctimas de la amenaza terrorista. Y tampoco habrá violación del principio de distinción entre civiles y combatientes, porque no hay combatientes. Y el camino estará despejado para llevar hasta sus últimas consecuencias la aspiración de que todos los civiles apoyen militarmente a las fuerzas militares, pues según el Presidente lo ha confesado públicamente él “no cree en eso del principio de distinción”, como si los principios del ius cogens fueran un asunto de creencias o de gustos. Pero la crisis de derechos humanos en Colombia no es un enredo semántico, sino una realidad golpeante. El pasado martes 16 de diciembre fue asesinado por el ejército un dirigente indígena, Edwin Legarda, esposo de Aida Quilcué, Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca. Aida, quien es una destacada lideresa, que ha encabezado en los últimos meses importantes marchas de protesta por el incumplimiento gubernamental a compromisos relacionados con el respeto del derecho a la tierra, regresaba de Ginebra, donde había participado la semana pasada en el examen periódico universal sobre Colombia en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Su esposo se movilizaba en el vehículo utilizado ordinariamente por Aida, lo cual, unido a su protagonismo en las últimas semanas, permite a las organizaciones indígenas denunciar que fue un atentado dirigido contra ella deliberadamente. El ejército asegura que el vehículo no obedeció la orden de parar en un retén militar, lo cual pone fuera de discusión la autoría del homicidio, pero es difícil entender cómo el vehículo apareció con 17 impactos de bala, varios de ellos en el vidrio delantero. La muerte de Edwin Legarda es una confirmación elocuente de la existencia de un cuadro persistente de graves violaciones sistemáticas, que afecta particularmente a defensoras y defensores de derechos humanos y a poblaciones vulnerables, como las comunidades indígenas, no obstante la existencia de un régimen constitucional. A estas víctimas, representadas en Aida Quilcué y en Edwin Legarda, dedica la Comisión Colombiana de Juristas el Premio Internacional Emilio Mignone, que la cancillería argentina, la Secretaría de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la familia Mignone han tenido la generosidad de concedernos: A las siete personas que cada día en promedio son muertas o desaparecidas por fuera de combate por razones sociopolíticas. A las dos personas que cada dos días, en promedio, son desaparecidas forzadamente por las mismas razones. A las 1.500 personas que cada día en promedio son desplazadas forzadamente de su territorio. A las personas secuestradas, algunas de las cuales llevan más de diez años en poder de las Farc, muchas otras no han sido devueltas por 5 los paramilitares supuestamente desmovilizados, y otras, en proporción de una cada día en promedio, siguen siendo secuestradas incluso por agentes estatales, especialmente por algunos de los que han sido encargados de combatir el secuestro. A todas ellas beneficia este apoyo y el que se pueda dar por parte de las autoridades argentinas para que la comunidad internacional y los mecanismos de protección de derechos humanos, como la Corte Penal Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre otros, puedan actuar de manera eficaz en Colombia para ayudar a superar la compleja pero no confusa crisis de derechos humanos allí existente. Con este premio, canciller Taiana, doctor Duhalde, maestro Verbitsky, familia Mignone, están reconociendo ustedes el trabajo que realizan en la Comisión Colombiana de Juristas 80 personas (49 mujeres y 31 hombres), 64 de ellas con vinculación laboral de tiempo completo y 14 de tiempo parcial, pero las cuales trabajan en su mayoría tiempo y medio para contribuir a la vigencia y al desarrollo de los derechos humanos en Colombia y en el mundo. 34 de ellas son padres o madres de 58 hijas e hijos. En nombre de todas y todos ellos, permítanme decirles con toda humildad: muchas gracias por su valioso respaldo a nuestros modestos esfuerzos. Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008 6