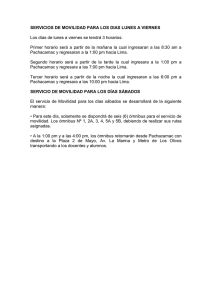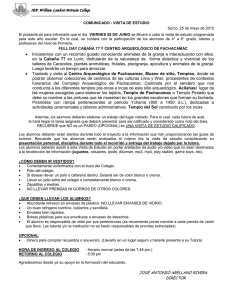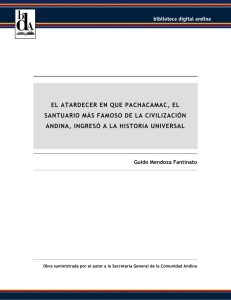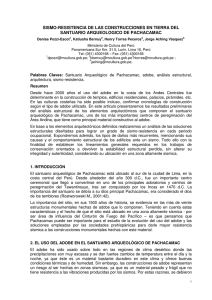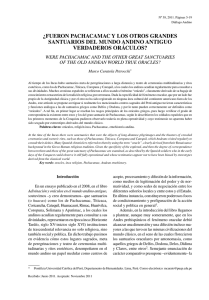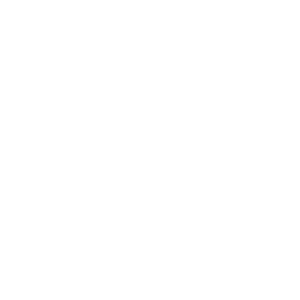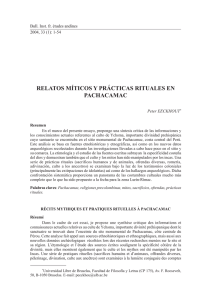BARRO SAGRADO DEL PERÚ
Anuncio
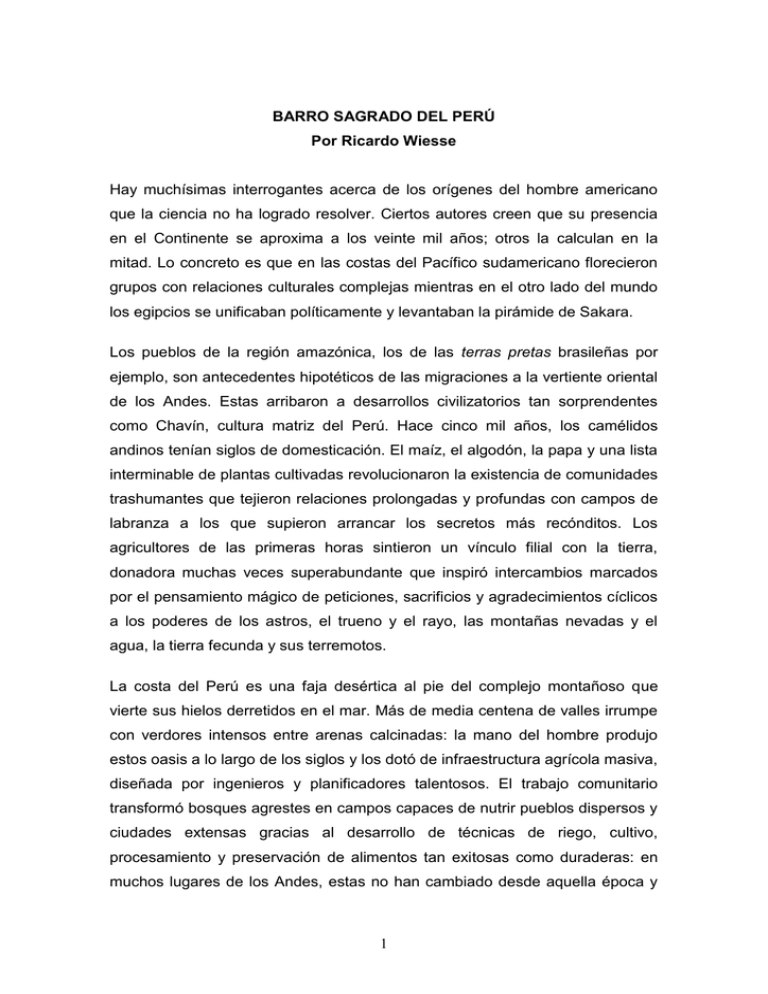
BARRO SAGRADO DEL PERÚ Por Ricardo Wiesse Hay muchísimas interrogantes acerca de los orígenes del hombre americano que la ciencia no ha logrado resolver. Ciertos autores creen que su presencia en el Continente se aproxima a los veinte mil años; otros la calculan en la mitad. Lo concreto es que en las costas del Pacífico sudamericano florecieron grupos con relaciones culturales complejas mientras en el otro lado del mundo los egipcios se unificaban políticamente y levantaban la pirámide de Sakara. Los pueblos de la región amazónica, los de las terras pretas brasileñas por ejemplo, son antecedentes hipotéticos de las migraciones a la vertiente oriental de los Andes. Estas arribaron a desarrollos civilizatorios tan sorprendentes como Chavín, cultura matriz del Perú. Hace cinco mil años, los camélidos andinos tenían siglos de domesticación. El maíz, el algodón, la papa y una lista interminable de plantas cultivadas revolucionaron la existencia de comunidades trashumantes que tejieron relaciones prolongadas y profundas con campos de labranza a los que supieron arrancar los secretos más recónditos. Los agricultores de las primeras horas sintieron un vínculo filial con la tierra, donadora muchas veces superabundante que inspiró intercambios marcados por el pensamiento mágico de peticiones, sacrificios y agradecimientos cíclicos a los poderes de los astros, el trueno y el rayo, las montañas nevadas y el agua, la tierra fecunda y sus terremotos. La costa del Perú es una faja desértica al pie del complejo montañoso que vierte sus hielos derretidos en el mar. Más de media centena de valles irrumpe con verdores intensos entre arenas calcinadas: la mano del hombre produjo estos oasis a lo largo de los siglos y los dotó de infraestructura agrícola masiva, diseñada por ingenieros y planificadores talentosos. El trabajo comunitario transformó bosques agrestes en campos capaces de nutrir pueblos dispersos y ciudades extensas gracias al desarrollo de técnicas de riego, cultivo, procesamiento y preservación de alimentos tan exitosas como duraderas: en muchos lugares de los Andes, estas no han cambiado desde aquella época y 1 sostienen a millones de campesinos hasta el día de hoy. Las obras de irrigación en la costa (represas, canales, acequias) han asombrado a estudiosos como Paul Kosok que no dudan en calificarlas como los logros más significativos de toda el área andina, superiores incluso a los monumentos megalíticos de la región serrana. En el litoral norteño, la cultura Moche lideró expansiones agrarias entre arboledas de algarrobo y los desiertos más secos, y levantó pirámides de barro enlucido con relieves y pintura mural. Los excedentes del campo permitieron desarrollos metalúrgicos, textiles y cerámicos dirigidos por una élite sacerdotal sucedida por otra, militar. Esa prosperidad colapsó por la furia de las aguas del fenómeno de El Niño hacia el siglo VII de nuestra era. Al sur, los paracas y los nasca dejaron testimonios estupendos de su genio artístico: mantos bordados de factura elegantísima que ilustran con colores perfectamente preservados una mitología cautivadora, y los famosos geoglifos o Líneas de Nasca, dirigidos a los espíritus de las alturas como imploraciones de lluvias. Las comarcas alrededor de la actual ciudad de Lima atestiguaron la edificación de un complejo arquitectónico que tendría una vigencia de por lo menos quince siglos, como la sede del oráculo más prestigioso de la prehistoria andina tras la caída de Chavín: Pachacamac. El valle de Lurín –donde se asienta Pachacamac, el conjunto de adoratorios que recibió peregrinajes incontables desde todos los rincones de los Andes– está regado por el río del mismo nombre. Su caudal escaso habilitó sembríos limitados en extensión pero su aprovechamiento al máximo compuso una sinfonía de verdes que contrastan hasta hoy con los tonos monocromos del despoblado circundante. Al pie de un promontorio frente al mar, las edificaciones en barro y piedra sumaron dieciocho pirámides, templos construidos por comunidades alternadas o reunidas en la ocupación del santuario, gobernado por los sacerdotes Ichsma, antiguos señores del lugar. Los custodios e intérpretes del ídolo fueron diplomáticos habilísimos: se las ingeniaron para hacer sobrevivir el culto por período tan prolongado, inusual en nuestra historia. Las características geográficas del lugar contribuyeron también a su crecimiento y durabilidad: río, montes, valle, desierto, mar e islas configuraron un paisaje arquetípico, una síntesis del cosmos. El habitante de la cordillera se extasiaba con la contemplación del Sol poniente sobre el horizonte 2 marino, un espectáculo deseado a lo largo de toda su vida. Como el musulmán en La Meca, el hebreo en Jerusalén o el católico en el Vaticano, el andino de hace siglos traspuso el umbral del mundo ordinario para internarse en los oratorios a rendir culto a Pachacamac, soberano del subsuelo, y tributarle los bienes más valiosos para apaciguar su furia destructora. El universo panteísta personificó en esta entidad los movimientos telúricos en una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Sin aviso previo, su poder incomprensible podía erradicar de la faz de la tierra siglos de trabajo de gentes muy diferentes a nosotros, que veían en un eclipse, cometa o mancha negra en el cielo estrellado los presagios del caos inminente y redoblaban sus ofrendas al gran padre subterráneo. Cuando los estiajes prolongados amenazaban la subsistencia de miles de comunidades, estas nombraban oficiantes que subían hasta el manto nevado de la montaña Pariakaka para dirigirle solicitudes como la siguiente: “Es el padre Pachacamac quien nos envía. Haz llover sobre la tierra. Si no se llena esta laguna, todos los hombres sufriremos por falta de agua. Ponte a llover pues, por esto venimos”. Las cimas de los adoratorios frente al océano despedían columnas de humo sacrificial. El fuego consagrado consumía cantidades fabulosas de tejidos de lana y algodón, y las fibras más diversas, plumas selváticas, maderas exóticas, hojas de la coca bendita, animales y alimentos. Abajo, en las grandes plazas, las multitudes se congregaban después de atravesar desfiladeros vertiginosos, llanos abrasadores y una variedad de pisos ecológicos acompañados por caravanas de llamas cargadas con las mejores manufacturas: ropa, comida, utensilios, joyas, todo lo que pudiera agradar a la voluntad intempestiva del dios. Los peregrinos ataviados con los vestidos específicos de cada clan y los cuerpos y rostros pintados de ocre rojo, tras la dieta ritual, bebían y bailaban por noches y días enteros al son de flautas, tambores y caracoles. Durante los grandes festivales religiosos consumían cantidades enormes de chicha –licor de maíz fermentado que los sacerdotes y dignatarios recibían de manos de las vírgenes escogidas para el culto–, pociones mágicas como la huachuma o cactus San Pedro y demás sustancias psicoactivas esenciales en los rituales nativos. La arquitectura imponente desplegaba entre las masas y muros de 3 barro una escenografía avasalladora, recubierta con los pigmentos minerales y orgánicos de todos los rincones del universo conocido. En el llamado Templo Pintado de Pachacamac, las capas de color superpuestas representaban personajes humanos, peces, aves marinas y plantas de maíz. Al recibir los últimos rayos del día, sus frisos escalonados amarillos y rojos resplandecían con calidez multiplicada. La puesta del Sol sobre la horizontal oceánica conmovía al visitante hasta el delirio. Se tienen noticias de poetas místicos cegados por la luz, puesto que no despegaban la mirada del astro mientras vagaban desnudos en la pampa ardiente. El mar era para el hombre andino un lugar de origen, tan venerado como el lago Titicaca. Las almas de los muertos retornaban al más allá transportadas en lomos de lobos marinos, que emprendían desde las islas el rumbo del crepúsculo. Pobres y ricos, débiles y poderosos en mortaja ostentosa o sencilla eran enterrados al pie de las construcciones venerables o en las colinas periféricas defendidas por cuatro murallas de adobe tan gruesas que han resistido el paso de los siglos, los sismos y la soberbia de los invasores. Para los devotos, estos cercos solo podían traspasarse si se observaba una regla escrupulosa: el príncipe Túpac Yupanqui (hijo de Pachacútec, otro gran conquistador cusqueño) debió restringir comidas y bebidas por cuarenta días con sus noches antes de ser recibido por los augures. Impresionado por las calidades de los recintos sagrados, el joven emperador quechua ordenó quemar textiles y tapices de plumas a lo largo de un día entero como prueba de su respeto a la divinidad. El gran militar, el dominador invicto, mantuvo íntegros el culto y los privilegios políticos de los adivinos a cambio de dos condiciones: la imposición de un nombre nuevo, Pachacamac, y el consentimiento para construir en la prominencia más elevada el templo dedicado a su padre, el Sol. Pactado el acuerdo, regresó al Cusco, pero antes ofreció en sacrificio a dieciséis doncellas que fueron sepultadas con las cabezas apuntadas al oeste y al ocaso, en la terraza superior del gran edificio engalanado de rojo. El sanctasanctórum de los vaticinios estaba protegido por una puerta recubierta en la cara por conchas Spondyllus –consideradas obsequios valiosísimos provenientes de los mares ecuatoriales– y en el dorso, láminas de oro con 4 representaciones de peces. El interior era una cámara reducida, sombría y maloliente donde relumbraban unas pocas hojas doradas y la estatua de una zorra de oro finísimo. Solo sus dos guardianes mayores podían acercársele. A nadie se le ocurría violar la jerarquía de los espacios. A su alrededor había postes de madera tallada con dos rostros opuestos que miran al pasado y al futuro como Jano bifronte, y aluden a la dualidad omnipresente en el pensamiento aborigen. La puerta y uno de aquellos maderos subsisten como testimonios protagónicos de aquel tiempo. A fines de enero de 1533 un destacamento de caballería española llegó a Pachacamac, comandado por Hernando Pizarro, hermano de Francisco. Este había sido comisionado para reunir todo el oro que pudiera de la sede famosa tras la captura del Inca Atahualpa en Cajamarca, para lo cual debió recorrer medio Perú. El trayecto tomó pocos días gracias al Qapaq Ñan, el Camino Real incaico, una obra que asombró a los hispánicos por sus dimensiones, trazos rectos, calzadas empedradas y estaciones de descanso y aprovisionamiento tanto en alturas heladas como en cañadas calurosas, algo desconocido en las rutas inciertas de la Europa de aquel entonces. El capitán y su hueste irrumpieron con perros de guerra y arcabuces que disparaban bocanadas de trueno mortífero. Hernando se dirigió enseguida a la casa del oráculo. El cronista de aquel momento –Miguel de Estete– ha dejado un relato vívido: primero compara el recinto con una mezquita donde habita el demonio y luego narra cómo Pizarro desbarató el tabernáculo con espadazos furiosos, en nombre del único dios verdadero. Atónitos, los devotos presintieron un cataclismo que nunca se produjo. El amo del subsuelo calló y cayó en el descrédito: esa tarde marcó el declive del culto religioso de mayor vigencia en las costas americanas. El sitio se despobló rápidamente. Las arenas del desierto cubrieron sus explanadas, los terremotos tumbaron las fachadas de barro pintado. En su guerra sin cuartel contra los infieles, el clero de los vencedores fue celoso enterrador de los rituales y tradiciones orales referidas al dios Pachacamac. Para los catequistas españoles, la sede antigua fue “universidad de idolatría” – como hubieran calificado también a Macchu Picchu–, nido de supersticiones 5 que había que arrojar al fuego y volatilizar por el olvido. Los peruanos contemporáneos en su mayoría ignoran el significado del nombre Pachacamac, donde “Pacha” (‘tierra’, ‘mundo’, ‘tiempo’) y “camac” (‘modelador’, ‘auspiciador’) resultan en ‘el gobernador del mundo’. Ignoran también los relatos subyugantes de Kon, antecesor de Pachacamac, el dios volador que enseñaba a construir caminos y canales de riego, un héroe civilizador que representa el proceso de construcción de andenes o terrazas de cultivo, puentes colgantes, calzadas, acequias, sementeras, casas y pueblos. Desconocen la historia de la bellísima Cawillaca, transformada con su hijo en las islas del mar de Lurín, y la de Urpay Huachac, que arrojó al mar un cántaro lleno de peces de su laguna y así pobló el océano por primera vez. Los burgueses latinoamericanos no podemos darnos el lujo de vivir a espaldas de realidades culturales precedentes que han conquistado para la especie un saber fruto de la observación detenida y sutil del entorno físico y de prácticas agrícolas y extractivas sintonizadas por milenios con los grandes ritmos de la madre tierra. Sufrimos y espectamos, uno tras otro, desmanes ecológicos engendrados por la explotación inmoderada y salvaje de las riquezas de suelos, aguas y forestas. La escala del daño nos está alcanzando a todos. Es hora de reorientar actitudes y echar a andar nuestra creatividad con alternativas inteligentes en todo género de cuestiones. El Perú y toda América disponen de patrimonios culturales y recursos naturales suficientes para disminuir sustantivamente las brechas sociales y el dolor causado por la desigualdad. Se impone una revisión crítica y valiente de la axiología del mercado que absolutiza la supuesta “libertad” del consumidor individualista en un mundo necesitado, urgido de compromisos solidarios. Gracias a un concepto andino clave, la reciprocidad, los antiguos peruanos produjeron tejidos sociales compactos, eficientes e inspiradores de una serie de utopías. El pasado remoto del Perú desafía los modelos derivados de la óptica eurocéntrica. Una de las preguntas que los antiguos peruanos despiertan es: ¿cómo pudo evolucionar la antigua sociedad andina hasta la solvencia organizativa del imperio incaico si prescindía de lenguaje escrito? Según el antropólogo Marco Curatola, en los Andes prehispánicos el 6 instrumento de “comunicación, normatividad y legitimación del poder alternativos a la escritura fue evidentemente el principal medio disponible: la palabra y sus potencialidades fueron llevadas a los máximos niveles concebibles. […] Al categórico ‘está escrito’ del antiguo pueblo de Israel o al más profano, pero no menos imperioso, dura lex sed lex de la Roma de los Césares, debió corresponder en los Andes prehispánicos algo así como ‘lo ha dicho el oráculo’”. El papel que este desempeñaba era actuar como árbitro entre linajes contendientes que se obligaban a respetar sus dictámenes como pronunciamientos inapelables. Como estabilizador primordial, Pachacamac puede seguir ilustrándonos. Su estudio y frecuentación son portales hacia las lecciones de una sabiduría longeva y elocuente cuanto desatendida. La residencia del oráculo fue un núcleo en la red de caminos hacia las serranías y las riberas del Pacífico. Mil años antes del señorío de los incas, una de las rutas que dividían en cuatro a Pachacamac conducía por la costa sur al actual Puerto Inca antes de subir el altiplano y empalmar en Potosí con el camino (o trilha) de Peabirú. Esta vía fabulosa llevaba al otro extremo sudamericano a las playas atlánticas de Santa Catarina y de São Paulo. Su trazo dibujaba una S invertida sobre las divisorias de cuencas y replicaba mágicamente el de la vía Láctea. Desde épocas tan tempranas nuestros pueblos han estado unidos por aquel conducto umbilical y precursor de la voluntad de acercamiento interoceánico del presente. Hoy, la fisonomía de Pachacamac muestra edificaciones a medio derruir, restos mínimos y sectores preservados y reconstruidos como la Casa de las Vírgenes. Seca, lacónica, descolorida, la visualidad del complejo reluce con las transparencias del verano y se apaga melancólicamente con los grises invernales, una paleta de tonos medios, sumergidos en la humedad característica de las orillas descampadas y silentes. Hace años estoy empeñado en capturar pictóricamente los matices peculiares de la costa peruana. Pachacamac ha sido un punto inicial que lejos de agotarse, multiplica sus facetas y sugiere indefinidamente temas nuevos donde proseguir el trabajo. Cada visita me confirma una certidumbre: que gozo de cada minuto en sus 7 terrenos. Respondo con los trazos y colores recogidos frente al caballete. Despojada, polvorienta, estática, la vieja ciudad se hunde en el laberinto del tiempo con una seguridad extraña, propia de sus majestades fugadas. Las tintas del ocaso alcanzan cimas efímeras. Fundidos en vibración conjunta, los muertos retornan por un instante desde las retaguardias más lejanas. Suman en realidad una sola voz –la del oráculo enmudecido que nos interpela mientras agoniza–.Rudo como la talla que retrata sus rasgos, protector atento y delicado como los tejidos de sus vírgenes, el viejo gobernador preside y alienta sueños generosos e ideales colectivos desde hace milenios. En los cuarteles de barro sagrado reposan intactos, aguardándonos, los equilibrios perdidos. 8 BIBLIOGRAFÍA Ávila, Francisco de Dioses y hombres de Huarochirí. Trad. José María Arguedas. Lima. IEP, 1966 Brignardello, Carlos. Simbología del paisaje prehispánico. Edición del autor. Lima, 2000 Curatola, Marco. “Adivinación, oráculos y civilización andina”. En: Los dioses del antiguo Perú. Lima. BCP, 2001. Hare, Billy. Fotografías. Lima, Telefónica del Perú, 1997. Kosok, Paul. Life, land and water in ancient Peru. New York, Long Island University press, 1965. Rostworowski, María. Pachacamac y el Señor de los Milagros. Lima. IEP, 1992. Rostworowski, María. El Señorío de Pachacamac. Lima IEP, BCRP, 1999. Rostworowski, María y Zapata, Antonio. Guía de Pachacamac. Ilustraciones Dare Dovidjenko y Ricardo Wiesse. Lima. IEP, 2002. Tello, Julio César. Arqueología del valle de Lima. UNMSM, 1999. Ubilluz, Juan Carlos. Nuevos súbditos. Cinismo y perversión en la sociedad contemporánea. Lima. IEP, 2006. Uhle, Max. Pachacamac. Lima. UNMSM, 2003. Wiesse, Ricardo. “Destino de Pachacamac”. En: Umbral, Lima, Antares, Artes y Letras N° 14, 2002. 9 de