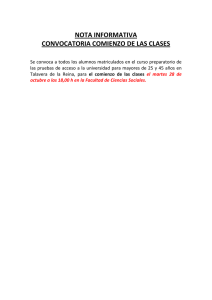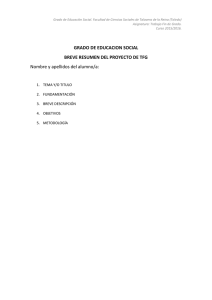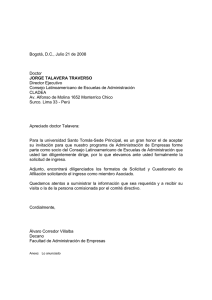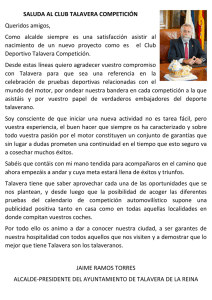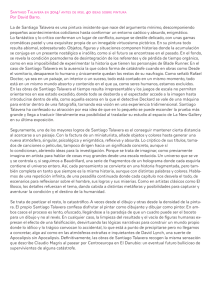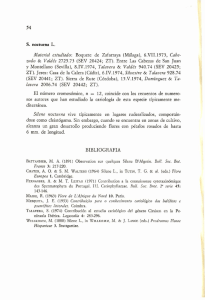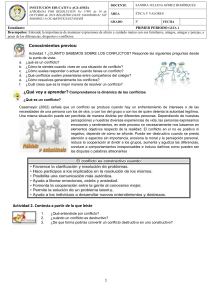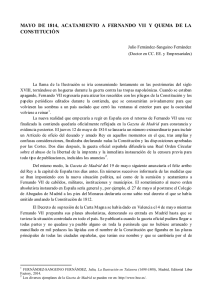Carácter destructivo
Anuncio

Carácter destructivo Por Óscar Alonso Molina. Una estantería se desploma en el estudio del artista y realiza por sí misma «un dibujo salvaje»; un camión vuelca para, en el accidente, revelar el secreto inconfesable de las mercancías; el mundo salta en añicos por sobrecarga: el peso que soporta es excesivo, nos ahogamos en la abundancia o, como decía profética Marujita Díaz, «nadamos en la ambulancia». Es cierto: que alguien venga a salvarnos del éxito clínico de nuestro sistema cuanto antes, por favor, porque no hacemos pie y la corriente nos arrastra hacia el centro del Maelström. Aquel «carácter destructivo» del que hablaba Benjamin no veía nada duradero, pues al cabo no era si no una más de esas formas de la alegoría barroca en que la modernidad se encarna. «Hace escombros de lo existente, y no por los escombros mismos, sino por el camino que pasa a través de ellos». Por su parte, Santiago Talavera (1979), partiendo de mínimas porciones de caos, infra-acontecimientos, absurdos asumidos o la entropía cotidiana, propone una suerte de redención purificadora a través de la dedicación y la delicadeza pictóricas: Que el destino de las cosas se decida en lugares pequeños, reivindica desde el título de su nueva exposición individual. Exorcismos. Ya de por sí la técnica empleada tiene algo de exorcismo contra el mal de nuestro tiempo; sin ir más lejos, el artista necesitó más de un año para la realización de La isla de los Voraces (2008), dibujo de grandes dimensiones convertido en la obra estrella de la muestra y de su propia carrera hasta la fecha. En el estudio, el enorme papel crecía milímetro a milímetro con una parsimonia exasperante, y a cada visita se descubrían añadidos casi imperceptibles aglutinándose en este mundo de escalas y encuentros arbitrarios, donde quedan comentados con infinita nostalgia los excesos de nuestra civilización insaciable. Es una pieza memorable que condiciona por completo la evaluación del resto de las obras expuestas, incluso de la trayectoria del autor, quien hacía cuatro años que no exponía en solitario. Terreno de tránsito. Si hasta la fecha su minucioso realismo había estado al servicio del orden de la representación bajo la perspectiva de la fascinación que lo visual ejerce en el orden intelectual, ahora Talavera apura al máximo los recursos expresivos de su dominio técnico -que no son pocos, y de hecho le han mantenido al borde del puro virtuosismo en más de una ocasión-, para llevarlos aún más lejos, hacia el terreno del tránsito y el transporte de la idea. Su pintura se densifica; allí la narración, la anécdota, los símbolos y las metáforas han empezado a tramarse con un dominio que antes no existía. Es sólo la tercera individual de un pintor autocrítico como pocos, quien gusta de dejar las mínimas huellas; merece la pena seguirlas, aunque sólo sea para degustar la rareza de una pintura muy a lo Peter Doig, tan poco frecuente entre nosotros. Primoroso justo al borde de lo edulcorado; ambiguamente ingenuo hasta el límite del kitsch; consciente con sus tanteos de lo ilustrativo, Talavera no dejará indiferentes a quienes en sesgada lectura de la modernidad aquí sólo alcancen a ver una fórmula reactiva, ensimismada para comentar el mundo visible. Pero, como la música de esas bandas sonoras que compone para sus exposiciones, la intangibilidad de mínimos detalles que se amalgaman entre sí van creando una atmósfera de maravillas y sorpresitas, donde los sentidos se aligeran y la consciencia se abre a los pequeños lugares del universo, esto es: el destino de las grandes cosas.