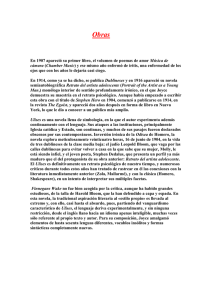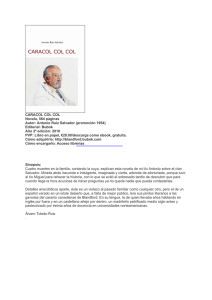EL RETRATO DEL FANTASMA
Anuncio

CUENTO EL RETRATO DEL FANTASMA ANTHONY NORIEGA CARRANZA Ganador premio Universidad de Cartagena, 1980. Me parece verlo de nuevo, pero ahora está ahí, tendido sobre su lecho con una expresión macabra, mirándome con esa mirada impertérrita de final de vida, esa que nunca voy a olvidar, porque acabo de ver cómo la fantasía ha devenido en realidad: He echado un nuevo vistazo a su retrato y lo he visto sonreír, con esa sonrisa de oreja a oreja que me hace recordar a Jean-Paul II. Pero él ya no está allí: Su cuerpo se ha transformado y lo he contemplado de nuevo, tendido sobre su lecho de abominable fantasía, irisado en luces multicolores, con esa expresión maquiavélica de estertor de muerte, despojado, al fin, de aquella valentía de militar mefistofélico, así, como si ya la bondad eterna hubiese tomado total posesión en él y, ahora, se encontrase aquí para contemplar por vez última al único de sus familiares, al único, porque hoy, hoy ya no estaría la tía Rosa ni Magdalena Ruiz para darle consejillos sobre la muerte, y ya Betty Senovia no estaría dispuesta a llevarlo por pasitos al baño principal de su habitación de General olvidado, ahora, sólo estaría yo, al lado de su fantasiosa realidad para presenciar por vez última el final de su existencia. “Te he dicho ya, hijo, que el fantasma nunca fue un fantasma; era sólo la soledad, hijo, la soledad.” Todas las tardes, a eso de las cinco, Adolfo acostumbra sentarse en el frente de su casa: Saca su banquillo de terciopelo antiguo y se deja caer bruscamente sobre él, como para no sentir la suave caricia del delicado material. A esa misma hora, yo me asomo a la ventana y observo cómo el sol comienza a desaparecer en el horizonte en medio de confusos nubarrones. Pero hoy, 3 de octubre, día de la independencia, Adolfo no ha aparecido siquiera; hoy 3 de octubre, no he tenido momento de sosiego para asomarme a la ventana y ver morir la tarde como de costumbre, porque ese truculento sentimiento de oscuridad y vacío se ha apoderado del ambiente: Hasta la habitación está inundada de ese aire frío que me congela, de esa brisecilla tierna que penetra por la ventanita entreabierta y me hace tiritar; tanto, que he comenzado a pasearme por toda la habitación, de un lado para otro, como si buscase algo, algo que está allí, pero que no puedo ver, algo que es necesario que vea detenidamente y lo grabe en mi mente de escritor joven para llevarlo luego a mi R-IBM 21 con toda esa veleidad de fantasía y realidad. Pero sé que está allí. Lo he visto. Es el retrato antiguo del tío Hermenegildo de épocas halagüeñas. Es él, que ha permanecido allí por años, colgado de la pared y enmarcado en un cuadro finlandés. Es él, el hombre enorme que ya no es, el que dijo que siempre estaría y terminó como todos. Y sin embargo, fuera de toda su idiosincrasia de hombre grande me ha hecho recordar a Jean-Paul II, lo he visto allí tras el papel enmarcado, y, aún así, es como si siguiese caminando por toda la casa, yendo de cuarto en cuarto, buscando el último libro de su biblioteca literaria, buscándolo por todas partes hasta encontrarlo en la mesita del rincón. No obstante, no ha pronunciado palabra alguna, ha permanecido allí con la pusilanimidad del hombre liliputiense que es ahora, callado, resignado a morirse por segunda y última vez mientras continúa mirándome fríamente, muy fríamente. En este momento, él sabe que no tiene mucho tiempo para hablar, sabe que una oportunidad como ésta no la volverá a tener, porque no ha de regresar, no sólo porque ya haya muerto una vez, sino porque sabe que esta visión suya que está frente a mí, no puede ser más que el deseo infinito de su eterna voluntad, esa voluntad de hombre grande que siempre fue suya, la misma que hoy, 3 de octubre, lo ha hecho regresar para morirse de veras en el día de la libertad. 31 Huellas Vol. 3 No. 7 Uninorte. Barranquilla pp. 31 - 32 Septiembre 1982. ISSN 0120-2537 De pronto, he despertado de mi letargo y me he encontrado aquí, (contemplando con los ojos abiertos el retrato del tío Hermenegildo), sentado a horcajadas en la silla que está frente a la ventana, de espaldas a mi máquina de escribir, mi R-18M 21 que ahora se ha detenido. Mas, así, he vuelto a tener ese mismo sentimiento de final de novela, esta confusión asaltante y consoladora. Y he vuelto a observar la mirada reverberante del tío Hermenegildo, esa mirada cálida que me observó mientras escribía mi novela. * * Lo veo allí, nuevamente tendido sobre su lecho de muerte, irisado en luces incandescentes. No obstante, su expresión ya no es la misma: Aquella expresión senil se ha convertido en la imagen dulce del retrato, esa fotografía de épocas halagüeñas que ha envejecido con el tiempo y ahora se halla horadada por todos lados. Lo he visto levantarse y sonreír con la sonrisa de Jean Paul II mientras sigo perplejo de espaldas a la ventana, mirándolo de soslayo, como pretendiendo ocultar lo que ya es una realidad: Es esa angustia metafísica que se ha apoderado de mí, la misma que me hace correr por la habitación, yendo de un lado para otro, perseguido por la mirada impertinente del fantasma, así, sin que pueda evitarlo, así, mientras el tiempo pasa. Y repentinamente, todo se ha desvanecido: Ya no escucho su ensordecedora risa ni sus ojos me persiguen. He sentido una calma placentera, una dicha inverosímil y el regocijo de haber terminado mi novela. Sin embargo, he recordado su cuerpo, su enfermedad y el momento último de su muerte. Lo he visto arrastrarse paso a paso hasta el baño principal, apoyado en el hombro de Betty Senovia, lo he visto morirse lentamente y he imaginado su último pensamiento: “adentro, la soledad, las habitaciones vacías: afuera, guerra, tristeza, rostros sucios de niñas prostitutas, muerte, desolación”. Lo he imaginado de esa manera sin quererlo. Y al caminar hasta la ventanita entreabierta, he observado por vez última su figura de fantasma, la he visto partir. Deliberadamente, he mirado el retrato, he percibido de nuevo la sonrisa de Jean Paul II. Y en este instante, sé que mi novela será mi sueño realizado; ahora, comprendo bien que, cuando el viejo reloj de péndulo del tío Hermenegildo dé las cinco, todo será paz y regocijo: Adolfo estará otra vez sentado en su banquillo de terciopelo antiguo y yo me hallaré aquí, de nuevo frente a la ventana, para ver morir la tarde como de costumbre. * Ayer, día de la independencia, no fue un día como todos; todo fue extraño e indiferente, todo lo fantástico me pareció real; ayer, lo real nunca existió; ayer 3 de octubre, no fue un día normal. El de hoy, presiento que tampoco va a serlo, porque al despertarme mis ojos han ido directo a la imagen envejecida del tío Hermenegildo, esa imagen horadada por el tiempo y retratada para siempre en mi novela, El final del viajero, la novela que terminé ayer ante la ventana: Estuve allí por mucho tiempo, estrechando teclas y más teclas, buscando algo que encajara en el final, algo sórdido e inesperado, que no llegó. Sin embargo, lo vi allí tendido sobre su lecho expiatorio de momento-postrero. Lo vi y no sé si fue un sueño o ese fantasma oscuro que me ha estado acompañando en la soledad de mi novela. No lo sé, pero sé bien que ha de regresar, no sólo porque todavía no ha vuelto a morir -como pretendió-, sino porque cuando uno tiene una pesadilla como ésta sabe que sólo tiene una alternativa: sufrirla. Sólo eso. Por ello, ahora, cuando lo he visto sonreír, también yo le he sonreído, pensando que tal vez él quiera decirme algo, algo que me concierne, pero que no puede contarme desde allá, del otro lado del retrato. De repente, esa sonrisa pueril se trueca en maquiavélica carcajada; es una risa punzante y aguda que no puedo soportar: 32