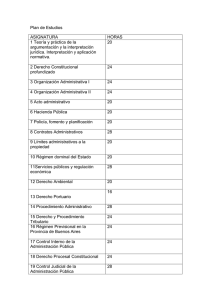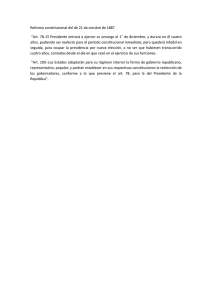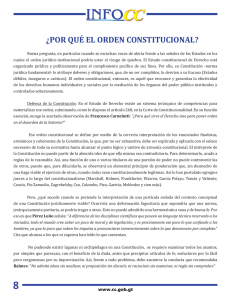VIII. LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL DEL PODER PÚBLICO
Anuncio

VIII. LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL DEL PODER PÚBLICO: ESTADO Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS Éste es, con toda probabilidad, el aspecto más complejo de la Constitución española. Los textos aquí ofrecidos son, creemos, muy sugerentes, pero difícilmente podrían llegar a sistematizar con claridad un tema tan intrincado. Además, la dificultad del tema se acrecienta por su permanente evolución, por las reformas que se producen de manera casi ininterrumpida en una materia que, dada su naturaleza constitucional, debería pretender cierta estabilidad. Por eso nos permitimos ofrecer, en esta introducción, una breve explicación preliminar que quizá pueda desbrozar algunas dificultades. Una de las ideas matrices del constitucionalismo, acuñada por Montesquieu, pretende que la libertad se asegura mejor distribuyendo el ejercicio del poder público, impidiendo su acumulación. Desde una perspectiva complementaria, la garantía de ciertas peculiaridades políticas propias de algunos territorios en el marco del Estado moderno, que básicamente se caracteriza por la concentración del poder público, se ha resuelto al menos desde la revolución americana impidiendo la acumulación de todo el poder público en manos de las instituciones centrales, reservando a las entidades menores ciertas atribuciones. Cualquiera de estas distribuciones del poder público necesita ser racionalizada y estabilizada mediante normas jurídicas, que por su naturaleza son normas constitucionales: pues configuran el molde conforme al que el poder público puede ser ejercido legítimamente. Sin embargo, existen razones específicas por las que la organización territorial del poder establecida por la Constitución española ha evolucionado, y que explican además de qué modos lo ha hecho y en qué dirección han transcurrido esos cambios. Tales razones específicas proceden en primer lugar de la propia norma constitucional. Pues ocurre que el Capítulo III del Título VIII de la Constitución, en el que se perfila el régimen de la distribución territorial del poder político, contiene ante todo una serie de disposiciones transitorias destinadas a hacer posible el paso de un Estado fuertemente centralizado a otro configurado en Comunidades Autónomas dotadas de poder político. De modo que la Constitución española, en rigor, no establece una distribución territorial del poder, sino unos procedimientos por los que esa distribución es accesible, y por supuesto también unas reglas materiales que permiten acotar el resultado posible de ese proceso. En definitiva, la primera transformación en la organización territorial del poder regulada por la Constitución consistió, necesariamente, en poner en pie el propio régimen de distribución territorial del poder que la Constitución no articulaba. Ese primer proceso no consistía simplemente en la dotación de medios para el ejercicio de unas competencias deferidas por la Constitución a las Comunidades Autónomas, o en la organización de éstas. Porque la Constitución ni siquiera esbozaba la articulación del territorio estatal en tales Comunidades, ni atribuía a éstas, jurídicamente inexistentes, competencia alguna. La primera fase, por tanto, no suponía la transformación de un régimen ya existente y constitucionalmente regulado de distribución de poder, sino la implantación de un régimen de distribución de poder constitucionalmente previsto, pero aún inexistente, que necesitaba por ello de la conformación normativa más elemental: de normas que dieran vida a las entidades territoriales y que les atribuyeran sus competencias. Esas normas institucionales básicas de las Comunidades Autónomas son los Estatutos de Autonomía, que cumplen una función constitucional evidente, por más que sus normas no formen parte de la Constitución española. Hasta su aprobación no puede decirse que exista en España una distribución territorial del poder político, desde ese momento puede hablarse ya de un régimen constitucional de distribución del poder. Dado que cada Estatuto es norma con función constitucional para su Comunidad Autónoma, la consolidación de esa distribución territorial del poder no es simultánea en todo el Estado. En un primer momento se procede, pues, a la aprobación de los Estatutos de Autonomía; pero es preciso diferenciar a) la aprobación de los Estatutos en las tres denominadas Comunidades históricas, que habían plebiscitado Estatutos de Autonomía en tiempos de la II República, y que tenían previsto un proceso simplificado de acceso al máximo grado de autonomía. b) Tal grado máximo de autonomía se había concebido para reservarlo, en un principio, a tales territorios, y a tal efecto se habían dispuesto para los demás territorios que quisieran acceder a él unos requisitos disuasorios. Sin embargo, en una iniciativa que combinaba el interés político inmediato y el principio de emulación, se pone en marcha en Andalucía el acceso a este mismo nivel de la autonomía. El 28 de febrero de 1980 se celebra el referéndum correspondiente, cuyo resultado insatisfactorio es, sin embargo, políticamente inasumible: el déficit de participación en Almería es salvado por una Ley Orgánica un tanto extraña, y Andalucía pasa a formar parte de esas Comunidades de autonomía ya inicialmente privilegiada. Desde ese momento se hace evidente que la diferencia entre unas y otras Comunidades será sólo transitoria. c) En el año siguiente tienen lugar dos fenómenos políticos de indudable importancia: de un lado, el golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981, que fue interpretado como una advertencia frente al eventual desmoronamiento de la unidad de España en la carrera hacia la autonomía plena; de otro, la desintegración del partido de UCD y la correlativa asunción por el PSOE de responsabilidades particulares en la estabilidad política. Ambos factores se conjugan para dar nacimiento al denominado pacto autonómico, con una pretensión de racionalización que da pie a la aprobación de los restantes Estatutos y a la adopción de una Ley consensuada, la LOAPA, claramente inconstitucional, pero cuyo espíritu se proyecta sobre la legislación posterior. Ahora bien, tal pretensión de racionalización y estabilidad no es avalada por la Constitución. Conforme a ella, tales Estatutos, aprobados en un primer momento, no fijan definitivamente las competencias de las Comunidades Autónomas. No es ya que toda distribución constitucional de competencias sea susceptible de ser reformada; y ello especialmente cuando tal distribución ni siquiera está sujeta a la rigidez propia de una Constitución, sino que está contenida en una norma, como son los Estatutos, cuya reforma bien puede resultar menos complicada. Tampoco se trata de que la distribución constitucional de competencias haya de ser interpretada por el Tribunal Constitucional, que mediante sus resoluciones configura el sistema efectivo de reparto de poder y determina su evolución. Ocurre que, en nuestro caso, la propia Constitución prevé que los Estatutos inicialmente aprobados, al menos en el supuesto ordinario, no constituyan sino un primer paso en el acceso a la autonomía plena, y que al cabo de cinco años las Comunidades Autónomas puedan ampliar sus competencias mediante la reforma de tales Estatutos. Las demás Comunidades Autónomas, que han accedido ya inicialmente a un grado mayor de autonomía, pueden igualmente incoar el procedimiento de reforma de sus Estatutos para ampliar su ámbito de competencias, en cualquier caso hasta el límite de las reservadas en exclusiva al Estado por el art. 149.1 CE. Y, finalmente, la Constitución prevé en los dos primeros apartados del art. 150 sendos tipos de Leyes hábiles para ampliar el acervo competencial de las Comunidades Autónomas (de ello se hizo uso ya inicialmente, en el mismo momento de aprobar ciertos Estatutos, que fueron acompañados de unas Leyes de transferencia para Canarias o para Valencia). En ese sentido, la aprobación de los Estatutos no supone la constitucionalización definitiva de la distribución del poder, sino sólo un primer momento en un proceso que por decisión constitucional continúa abierto, y cuya sincronía no está garantizada: no todas las Comunidades Autónomas han de seguir procesos equivalentes o simultáneos. Las reformas ulteriores, pues, incrementan el acervo competencial de las Comunidades Autónomas, primero para asimilar las denominadas autonomías de la vía lenta a las dotadas de mayores competencias, luego para dotar a unas y otras de nuevas competencias en materias como educación o sanidad. Los procesos de reforma estatutaria abiertos en los últimos tiempos parecen un nuevo paso en la misma dirección, aunque no alcanzan a culminar la fase transitoria y cerrar de modo definitivo el modelo: esto es, los nuevos Estatutos, pese a ciertas expectativas iniciales, no pretenden completar de modo tendencialmente definitivo la obra constitucional, en parte consolidando interpretaciones ya acuñadas, en parte clausurando normativamente, con la correspondiente autoridad de una norma materialmente constitucional, incertidumbres aún persistentes. De todo ello se deduce que nuestro régimen de distribución de competencias está débilmente constitucionalizado, como puso de relieve desde un primer momento Pedro Cruz Villalón. La decisión sobre la atribución de una competencia al Estado o a la Comunidad Autónoma no está de ordinario en la Constitución (salvo en el caso de las competencias exclusivas del Estado), sino en el Estatuto, de modo expreso o implícito (cuando no haya sido atribuida a la Comunidad Autónoma, la competencia corresponde al Estado, art. 149.3 CE), y en las leyes marco o de transferencia o delegación. De modo que la disputa, de naturaleza constitucional, sobre la titularidad de una competencia o sobre su legítimo ejercicio, puede no agotarse ante el Tribunal Constitucional, que interpreta ese conjunto normativo, sino que puede seguir en el plano político ordinario promoviendo la modificación de la norma legal que atribuye la competencia (o que la cede o la transfiere), sin que esa reforma sea propiamente una reforma constitucional. Las transformaciones de la organización territorial del poder, por lo tanto, no están en España sujetas al severo cauce que supone la reforma constitucional, sino que transcurren por los más cotidianos de la legislación ordinaria u orgánica. Y, en ese sentido, no puede extrañar que su dinámica haya dependido de mayorías parlamentarias o de pactos políticos que en principio deberían ser ajenos a cuestiones de índole constitucional. Ésa es una consecuencia directa de la Constitución. Sobre el Estado de las Autonomías hay una bibliografía inabarcable, aunque no existan demasiadas introducciones que resulten accesibles para el público no especializado. Quizá puedan recomendarse, en todo caso, las aproximaciones de J. J. Solozábal Echavarría, Las bases constitucionales del Estado autonómico, Madrid: McGraw-Hill, 1998, y de I. de Otto, Estudios sobre Derecho estatal y autonómico, Madrid: Civitas, 1986, así como los estudios de P. Cruz Villalón que están recopilados en su obra La curiosidad del jurista persa y otros estudios sobre la Constitución, Madrid: CEPC, 1999.