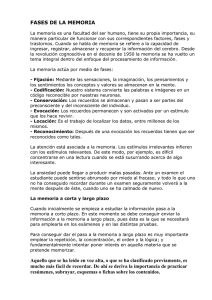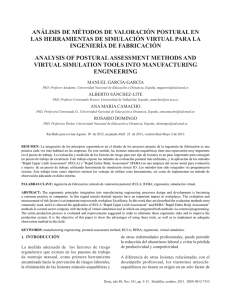LA ABUELA
Anuncio

LA ABUELA P asaba las horas absorta en la mecedora, con la mirada unas veces fija en su Cristo del Paño y otras en sus recuerdos mezclándose entre sí. Los dedos frotaban sus rojos zarcillos y el entrecejo se fruncía cada vez que crujía un ascua en el brasero. Las arrugas de la frente difícilmente podían ocultar su edad y el sufrimiento. En sus recuerdos rememoraba tiempos del pasado junto a su marido añorando que estuviera con ella para comprar un buen burro y recorrer otra vez los caminos. Un caluroso y fatídico día marcó para siempre su destino y dio un giro completo a su vida y a la de los suyos: tomando el fresco en aquella huerta, su marido pasó por su lado. Un sobrino suyo que estaba bebido, sin saber lo que hacía, le pego un tiro a bocajarro. Aquellas largas horas al lado de su lecho con su mano apretada y rezando a su manera no lograron salvarle la vida y el tiro se lo llevó. Por su añosa memoria le gustaba repasar su vida junto a él: Todo comenzó un florido día cuando fue a comprar pan al viejo molino del pueblo. Ya entonces era una mozuela de 14 primaveras. Vino un pariente lejano por allí y como se hace en estos lugares, la cogió en brazos y sin mediar palabra se la llevó por el llamado camino de Domingo Pérez y la hizo mujer. José que así se llamaba, ya se había fijado en ella antes. Cuando jugaba con las muñecas en la calle se le quedaba mirando. La Rula que era su apodo, no pasaba desapercibida nunca con esos ojos negros tan vivarachos, su larga cabellera rizada adornada con un pañuelo de vivos colores y sus llamativos zarcillos queriendo decir a su paso que la alegría entraba con ella. Después de aquello y con el paso del tiempo se volvieron a la casa de su abuela en Alfacar. Allí vivieron juntos y terminaron sellando su unión con el sacramento. Sus recuerdos iban y venían en su cargada mente y se detuvo en él. Recordaba que antes de casarse había llegado de la guerra y el sufrimiento lo había cambiado: estaba más maduro y más fuerte; sabía que lo más importante era sobrevivir y ser agradecido con lo que la vida te daba. Su José, como a ella le gustaba decirle, había nacido artista: lo mismo pintaba un pájaro volando que modelaba figuras. Su maestro fue la vida, nació con ese don. Además tenía muy buena cabeza y le gustaba leer. Leía como sabía... pues no pudo ir a la escuela. Recordaba aquella novela tan larga y que estuvo mucho tiempo para terminarla “La nenita”. Pero al final la terminó. Siempre decía aquello de que todo lo que se empezaba había que terminarlo. A los niños les contaba historias para dormir de Juan Tenorio, Diego Corriente y sobre todo de bandoleros de Sierra Morena. Vivían de limosna, del campo y cuanto este nos da pero con el tiempo José se hizo latero. Hacía de todo desde cacharros, maceteros de lata, ánforas para el aceite hasta cántaras para la leche y tapaderas para cubrir los platos. Tenía mucha imaginación. Iban por las casas y los vendían y así iban tirando. Y la vida continuó su devenir, las hojas caían y las desgracias también pero nunca se venían abajo. Al año vino su primer hijo. Cada dos años venía uno... y así hasta once. ¡Cuánta alegría y cuánto sufrimiento! El primer niño, Antonio, lo tuvo en el día del Corpus en Granada. Entonces no 1 había nada donde ahora hay afluencia de coches y polución. Pusieron un toldo para hacerle la cama. José cortó unas cañas y calentó el lugar. Ella sola apretó y José, que estaba de comadrón, recogió al niño. Le dio el tifus como a todos sus hermanos porque era cuando está enfermedad andaba por España entera y la gente moría sin cesar. El niño falleció entre eczemas y tiritonas. Su Ricardo, el segundo retoño, nació en Iznallof a unos treinta kilómetros de distancia. Por entonces tenían burros. Ella estaba en la cuadra con ellos cuando a media noche, en aquella noche helada le dieron los dolores de parto. Le dio una voz a José para que viniera. Y cuando llegó... ya la encontró con el niño en el suelo. Como no tenía tijeras para cortarle el cordón umbilical se lo cortó con una navaja y lo ató con la cinta de una alpargata. Una de las niñas, la tercera, nació enferma del corazón y murió. Y como José no tenía dinero para una caja pidió en un estanco una cajeta de madera y la enterró el mismo. También falleció el cuarto hijo: un día iban a los cortijos a pedir limosna y les cayó un chaparrón encima tan fuerte que estuvieron a punto de perecer. Todos se salvaron menos él. Murió de una pulmonía. Del nacimiento de los demás no se acordaba. Si se acordaba que José tenía que salir de sol a sol todos los días a buscar la vida para dar de comer a los suyos pero ella siempre confiaba y nunca tenía miedo. Siempre volvía con algo. Sus pensamientos iban más atrás cuando en su niñez iba con sus padres a buscar trabajo; andaban por Sierra Morena. ¡Tenían tanta hambre que vieron una higuera y se comieron los higos verdes como si fueran uvas! El hambre no cedía y miraron al suelo por si había algo más para comer. Vieron unos nabos “coloraillos”. Los arrancaron y allí mismo encendieron una lumbre y se los comieron. Al rato se les hinchó la barriga y no podían ni andar de los dolores que tenían. Agarrándose a los árboles daban gritos de queja. Desde entonces ya no se atrevieron a coger más cosas del campo. Como olvidar aquella noche que José y ella no tenían donde dormir y decidieron pasarla en un túnel abandonado. Los lobos los acosaron. Entonces José encendió una lumbre porque solo el fuego podía asustarlos y tapó el ojo del puente con leña para reservarse del frío y de los animales. Sus recuerdos se detuvieron en Jaén. Se fueron andando hasta allí desde no sabe qué pueblo motivados por la necesidad. Su desesperación les llevo a pedirle auxilio al alcalde para comer, pues con tanto niño no les llegaba, y el bendito alcalde les dio un saco de pan y una tinaja de arenques. Con eso pudieron tirar una buena temporada. De su burro “calambres” no se podía olvidar. Aquel animal era un cabezota. Un día lo ataron a un tronco en la orilla del río. Y por querer comerse las hierbas de su alrededor... se resbaló y se ahogó. Su marido, sin pensárselo dos veces, se tiró para salvarle la vida pero no pudo hacer nada, el animal además de torpe era muy pesado. Calambres se ahogó pero con él también se fueron parte de sus esperanzas A veces las cosas son así. Ya no tenían burro; así que a partir de entonces las cosas las llevaban a cuestas. Cuando José se hizo afilador hubo una época de bonanza y no pasaron tanta necesidad. Fue aquella una época feliz. Una vez instalados en una cueva su marido se fue a afilar no se acordaba 2 bien si fue un cuchillo o una navaja a un cortijo en una bicicleta que compraron. Cuando terminó y le fueron a pagar él dijo que prefería comida. Entonces le dieron tres hogazas de pan y tres quesos. Estando todavía allí se murió un cerdo de ese cortijo y se lo regalaron a José. ¡Aquello no se lo podían creer! En una lumbre que hicieron frieron un poco y cenaron. Cuando ya estaba anocheciendo vieron venir a un hombre por la sierra con una manada de cabras. La Rula se acostó y José se quedó en la lumbre vigilante. El hombre se introdujo en la cueva, de golpe, con las cabras. El bandolero, muy educado, les dio las buenas noches y se sentó a hablar con José hasta el alba. El hombre les pidió un cacharro para darles un poco de leche pero la Rula solo tenía una sartén. Con eso mismo ordeñaron la cabra. Parecía un buen hombre por esa acción. Pero José, siempre con esa intuición que tenía, desconfiaba de él. Era bandolero y por tanto hombre peligroso. El payo tenía un tipazo y era muy bien parecido. Recordaba especialmente sus anchas y largas patillas. Se durmieron todos, ya cansados, pero José lo vigilaba en la lumbre. Cuando se durmió del todo el hombre se llevó silenciosamente los quesos y el pan. Al día siguiente lo registraron todo pero, para su sorpresa, no encontraron nada. Se llevo hasta los cacharros Pero no lo maldijeron ni lo acusaron tal vez necesitaba cuanto robó. El sueño le vencía pero sus recuerdos le ayudaban a valorar cuanto tuvo. De su vida en Málaga sólo recordaba que vivieron por la playa de San Andrés. José construyó una barraca de madera pues vivían debajo del puente. Sus chiquillos entonces cogían cartones y los vendían en las traperías y así día a día. En esta ciudad también trabajaron en la basura. Con el tiempo tuvieron que abandonar aquel lugar por querellas tan frecuentes como salvajes y venganzas sin sentido. Ya con muchas arrugas a cuestas, curtidas por el sol y el dolor, se fueron a vivir a Huelva. De nuevo la suerte les sonrió y con la casualidad de unas religiosas que pasaban por su pobre y austero barrio, se cambiaron de una casa rota a un barracón. Algunos niños se los llevaron al colegio. Y a otros a trabajar al campo a la recogida de la patata, de los ajos y del tabaco. Con tanto que ha tenido la Rula ahora está sola. Algunas veces se queda dormida al calor del brasero con el sonido de la televisión con imágenes que no entiende y apenas ve. Se duerme y duerme feliz. 3