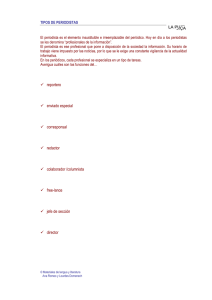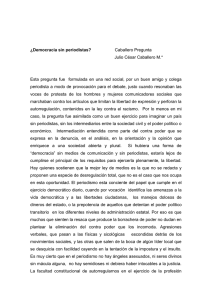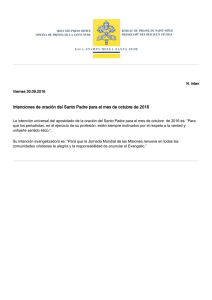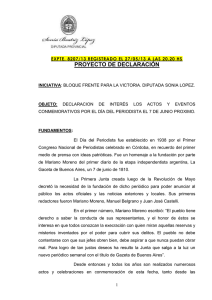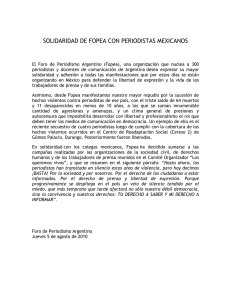XVIII Curso Internacional de Defensa, “Medios de Comunicación y
Anuncio

XVIII Curso Internacional de Defensa, “Medios de Comunicación y Operaciones Militares” Una forma de hacer información especializada Ana del Paso Desde la aprobación en el Congreso de los Diputados y la consiguiente autorización del Gobierno, el 3 de enero de 1989, de la participación de nuestras Fuerzas Armadas en Operaciones de Paz, el trabajo de éstas y el de los enviados especiales que, como yo hemos cubierto estas misiones, han estado interrelacionados. Al igual que el número de militares españoles en misiones internacionales ha ido en aumento desde 1990, los periodistas especializados en temas de Defensa van al alza, si bien los principales medios de comunicación, no sólo de España, sino del resto del mundo, cuentan en sus redacciones con algún redactor dedicado en exclusiva o parcialmente a cubrir este tipo de informaciones. La demanda de información de Defensa se ha incrementado, pues, con la cobertura de la participación española en misiones internacionales. Anteriormente, el interés informativo relativo a Defensa estaba centrado en los llamados “sorteos de la mili”, los cupos, la objeción de conciencia, el futuro de las bases militares o el debate sobre la permanencia de España en la OTAN. Los primeros pasos de interés informativo específicamente de ámbito militar surgieron cuando el CDS propuso en el Congreso de los Diputados, la eliminación del Servicio Militar Obligatorio. Sin embargo, tuvo que esperar hasta el 31 de diciembre de 2001, para que el Gobierno del recién elegido presidente José María Aznar pusiera en marcha su supresión. La evolución de la llamada “mili” suscitó un gran interés en la opinión pública porque 1 afectaba a un segmento social importante y así fue recogido por la prensa en general, y la especializada en Defensa, en particular. El referéndum 12 de marzo de 1986, convocado por el entonces presidente Felipe González, fue también un asunto de Defensa porque en él se votaba la permanencia o salida de España de la Alianza Atlántica. Las distintas posiciones políticas al respecto reflejaban el sentir social que encontraron eco en los medios de comunicación. El resultado del referéndum dio paso a la revisión del convenido de Defensa bilateral suscrito por Estados Unidos y España. El nuevo convenio estableció la retirada del Ala Táctica 401 de la Base Aéra de Torrejón, así como el cierre de las instalaciones menores de Estartit, Sonseca, Guardamar y Cartagena. En mayo de 1992, se decidió además que Estados Unidos sólo mantuviese dos grandes bases en España, la de Rota y la de Morón. De nuevo, los análisis y comentarios de prensa especializada acompañaron la actualidad informativa. En los debates celebrados en televisión y radio, se invitaron a expertos en la materia, no sólo periodistas, sino también miembros de las Fuerzas Armadas, e, incluso, algunos militares retirados que se adelantaron con artículos de opinión en la prensa escrita. No sólo se trataba de la reducción militar estadounidense destacada en territorio español, sino de los puestos de trabajo que se perderían entre la población civil local que estaba destinada en esas bases. La cascada de opiniones vertidas en este sentido no se hizo esperar y, de nuevo, la prensa tomó nota de ellas. Un antes y un después La participación de España en misiones internacionales marcó un antes y un después en el tipo de información periodística. Las primeras misiones de las Naciones Unidas tuvieron lugar en enero de 1989, aunque históricamente hay que remontase a 1927, para 2 ver que ya tropas españolas formaban parte, junto a las de otros 13 países, de un Ejército en Shanghai que funcionaba bajo las órdenes de un Consejo Municipal multinacional. Es importante destacar la evolución que ha tenido la participación militar española en el extranjero desde la “primera” misión de la ONU que fue Escudo del Desierto en 1990, a la que le siguió, en abril de 1991, la denominada Provide Comfort en la que casi 600 efectivos de nuestras Fuerzas Armadas fueron desplegados en el Kurdistán iraquí para facilitar ayuda humanitaria a los kurdos asediados por el régimen de Saddam Husein. Desde entonces hasta la fecha, más de 130.000 militares españoles han sido desplegados en medio centenar de operaciones en cuatro continentes. Los periodistas españoles han cubierto informativamente estas misiones, in situ o bien, desde los surtidores de información: Ministerio de Defensa, Palacio de La Moncloa, Congreso de los Diputaciones y cuarteles generales. La información ha ido respaldada por opiniones de analistas, politólogos, observadores, diplomáticos, académicos y demás expertos, incluyendo de la propia industria. La incorporación de España en Misiones Internacionales de Paz ha contribuido a mejorar con mucho, la imagen de las Fuerzas Armadas en nuestra sociedad, tan deteriorada por el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981. El aumento de la participación militar española ha ido parejo al número de misiones de Naciones Unidas y de efectivos, y por lo tanto, de dotación financiera. Si en 1990, el presupuesto destinado a este capítulo era de 40 millones de euros, en 2009 ha sido de 716 millones de euros, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Defensa, y de unos 620 millones en lo que va de año, según la OTAN. La incorporación de España en 1989, a las misiones internacionales de la ONU, fue tardía en todos los sentidos, 3 comparada con otros países presentes en este tipo de contiendas. Esta incorporación evidenció la escasa experiencia de nuestras Fuerzas Armadas en operar en ese teatro de operaciones y la casi inexistente práctica de éstas con los periodistas desplazados a la zona. Los inicios fueron duros tanto para unos como para otros; los militares no podían ni sabían transmitir información a los medios de comunicación, lo cual suscitaba cierta frustración. Con el tiempo, la situación ha ido evolucionando, aunque las restricciones informativas continúan, como es natural. En los veinte años que han transcurrido desde las primeras incursiones de unidades militares españolas en el exterior, se han destinado 6.970 millones de euros a sufragar el coste que implica el compromiso de España con la paz, la estabilidad y la legalidad internacional a través de sus Fuerzas Armadas. Dos tercios de estos recursos, 4.613 millones, han financiado despliegues en el exterior que han tenido lugar a partir de 2000. Generadores de noticias Todo ello ha contribuido a que las Fuerzas Armadas generen noticias y que se suscite cierto interés entre la opinión pública hacia las misiones en el exterior. De ahí que cada vez haya más periodistas que cubran informaciones como los despliegues, desembarcos, maniobras, desfiles, festivales acrobáticos, jornadas de puertas abiertas o entrega de despachos, por citar algunos. Así como accidentes, atentados o repatriación de cadáveres, que siendo negativas, también son noticia. Lo ideal sería que cada medio de comunicación tuviera un periodista especializado en Defensa como es el caso de periódicos de la talla de The New York Times, El País, The Guardian o Le Figaro, aunque no es raro ver que cuando la información de Defensa disminuye, el periodista es reclamado para cubrir otras áreas de la misma Sección. La escasez de plantillas por los recortes de los presupuestos de los medios de comunicación –no sólo de gran envergadura, sino también pequeños- hace difícil destinar un periodista a cubrir 4 exclusivamente los temas de Defensa. Sin embargo, no es éste el único motivo. La información generada en el Ministerio de Defensa, en el Congreso de los Diputados o Senado, y en los cuarteles generales es importante. No obstante, los gabinetes de prensa de los cuarteles generales o del Ministerio de Defensa facilitan informaciones a través de sus páginas web o por medio de comunicados de prensa, que no siempre encuentran el eco deseado en los medios de comunicación. Pero también sucede lo contrario; los periodistas no siempre conseguimos la información que buscamos, a través de los cauces reglamentarios. No olvidemos que el manejo, la administración o conducción – como queramos llamarlo- de la información se hace desde las fuentes de información o desde los propios Medios de Comunicación. En la prensa escrita basta con destinar una información a un lugar poco destacado como por ejemplo, a la columna de breves, en una página impar, en un faldón, cerca de la publicidad, en las últimas páginas de una sección, etc. En las agencias de comunicación se puede bajar la prioridad de emisión dependiendo de la clave que se le dé a la noticia. Si no se le quiere dar relevancia, con que se le otorgue una R o D, la noticia saldrá sin prioridad alguna y sólo cuando la línea esté “libre”. En la radio o en la televisión, el tiempo es muy valioso y se selecciona mucho la información que se emite. Para anular una noticia, lo más eficaz es no darla, o emitirla tan sólo con un titular y no repetirla en los siguientes espacios informativos. Del criterio y la política informativa del medio de comunicación determinado, dependerá de que esa noticia se dé o no. A esto podemos llamar manipulación de los medios de comunicación cuya tendencia actual es, por desgracia, dar una sola versión de una noticia. Los gabinetes de prensa de Defensa o de los cuarteles generales, encargados entre otras funciones de controlar lo que se dice y lo que no de su representado, trabajan con los Oficiales de Enlace y con los PIOs (Oficiales de Información Pública, en sus siglas en inglés). Éstos, entre otras funciones con la población civil, además deben proveer información a los periodistas desplazados a 5 la zona, facilitarles entrevistas y visitas a las unidades, así como soporte técnico para la transmisión de noticias. El PIO no siempre proporciona la información que el periodista precisa, al menos, de forma directa. Los periodistas tratamos de contar a la opinión pública, el trabajo que realizan nuestros militares en esas misiones, dónde están desplegados y cuántos son, su participación en el teatro de operaciones y en los puestos de mando, el número de bajas que pudiera ocasionarse y las circunstancias de la mismas, recogemos las opiniones vertidas por los protagonistas en el día a día, en definitiva, se trata de recopilar la mayor información posible de los protagonistas militares españoles. Los periodistas pueden ir incrustados, encamados o empotrados con unidades militares. Sin embargo, en este aspecto, los periodistas españoles hemos tenido más facilidades para ir empotrados con unidades estadounidenses o británicas que con españolas. En conflicto armado, la mayor parte de la información que un PIO proporciona tiene que ver con la imagen que quiere dar su Ejército desplazado a la zona “caliente”. El periodista no verá nada que el militar no quiera y esto es más evidente con fuerzas armadas de países anglosajones como Estados Unidos o Reino Unido, con mayor experiencia en trabajar con periodistas en misiones internacionales porque llevan más tiempo realizándolas. Para ello, el PIO cuenta con una serie de herramientas como no ofrecer información, no permitir acceso a lugares para hacer reportajes o no conceder entrevistas de ningún tipo. El objetivo es evitar que los medios de comunicación den una imagen de las Fuerzas Armadas desplazadas que sea distinta a la que se ha determinado como apta. A veces se quiere controlar más la imagen que la propia seguridad. La globalización ha traído cosas positivas y negativas, pero cuanto más globalizados están los Medios de Comunicación y la 6 propia comunicación, más control se quiere ejercer sobre ellos. Pero, la opinión pública tiene derecho a ser informada y este control no resulta muy ecuánime. Muchas veces, los directores de las cadenas de televisión, de radio, de periódicos, de agencias, o de páginas web tratan directamente con los máximos responsables de ministerios como Defensa, o de cuarteles generales o de empresas de armamento. Ellos son los que cierran entrevistas o reportajes más o menos pactados, y es en ellos sobre los que recae una gran responsabilidad. Los máximos responsables presionan al enviado especial para conseguir la mejor cobertura en el teatro de operaciones, pero raramente lo hacen a los responsables del Ministerio de Defensa, de Presidencia, o al que corresponda, para que a su enviado especial le faciliten su trabajo. Al fin y al cabo, la información internacional suele ser secundaria en los Medios de Comunicación. Baste ver el espacio que se le dedica a esta información y lo complicado que siempre resulta desplazar a un periodista a una zona en combate, ya que los medios son reacios a hacer grandes dispendios. Sin embargo, se equivocan. Enviar a un periodista a cubrir una noticia internacional da prestigio al medio de comunicación al que representa. Aprender de las experiencias pasadas En la primera Guerra del Golfo se establecieron fuertes reglas de censura informativa, algo que no cambió en las siguientes contiendas como las cinco guerras balcánicas, etc. En conflictos armados, los periodistas están limitados a dos cosas: dicho grosso modo, a contar historias humanas y de color; y a recoger información oficial. Es decir, insuficiente. La información oficial es emitida por los cuarteles generales de organizaciones como la OTAN, los de los ejércitos integrados en la coalición, los organismos oficiales del país, las ONGs desplazadas, los partidos políticos, los observadores, los diplomáticos, los analistas o los empresarios destacados en la zona, entre otros, además de la facilitada por los portavoces de los 7 rebeldes, guerrillas, tribus o etnias en cuestión. Todo ello son opiniones, pero, ¿quién da datos fidedignos en una guerra? Para contrastar la información, el periodista cuenta con la información directa de los hospitales, centros de atención de desplazados, cárceles, campos de refugiados, las morgues, refugios u orfanatos, por citar algunos. No hay mejor forma de contrastar una información que el periodista sirva de propio testigo comprobando los objetivos batidos, el número de bajas producidas, el estado de un campo de refugiados, el destrozo causado en un aeropuerto o en una base militar o en un edificio oficial, por ejemplo. Las organizaciones militares limitan la información a ruedas de prensa, declaraciones y notas de prensa oficiales, a los partes de guerra, a entrevistas autorizadas y a los pools. También es cierto que hay periodistas que sin este caudal de información no pueden o no saben trabajar, sobre todo sin los pools, sin los cuales, no quieren moverse por las zonas en conflicto. Para acreditarse en los organismos internacionales destacados en los lugares en conflicto y obtener las credenciales correspondientes, por lo general, los periodistas debemos firmar una carta en la que nos comprometemos a hacer lo ordenado por las fuerzas de las Naciones Unidas, de interposición, de la Unión Europea, o de cualquiera otra. Nos comprometemos a no ir a ciertos lugares a menos que lo comuniquemos, a no informar de cosas, etc. Todos los periodistas lo firmamos, pero ninguno lo cumplimos. Todo ello hace que la cobertura de las guerras sea mala, pero no sólo porque el propio sistema o el de los pools no funcione, si no porque la información que se transmite no da una idea real de lo que pasa. Un perfecto ejemplo fue la primera Guerra del Golfo; ir al frente, se hizo imposible. Los responsables de la coalición multinacional forzaron tanto la situación que lo que provocó fue que algunos compañeros se saltaran las reglas establecidas. Pero, ¿Cómo cubrir una guerra si no se puede ir al frente? ¿Qué imágenes de la Guerra del Golfo se vieron en televisión? 8 Las restricciones que puso la coalición internacional desde sus cuarteles generales y que las tuvieron que aplicar los militares destacados en el teatro de operaciones, fueron excesivamente fuertes. Los periodistas nos vimos avocados a hacer cosas que no hubiéramos hecho en otras circunstancias de haber tenido acceso a la información, una información que no era susceptible de afectar o poner en peligro, la seguridad de la coalición multinacional que en aquellos momentos estaba combatiendo. Con frecuencia, los medios de comunicación han sido acusados de influir políticamente en algunas decisiones, pero ése no es nuestro trabajo o, al menos, pienso que no debería serlo. Sin embargo, soy consciente de que nuestro trabajo influye en la opinión pública y nuestra responsabilidad es hacer que esa opinión pública esté informada de manera que sea libre para emitir su juicio, un juicio que interesa a las autoridades y responsables políticos. Los periodistas realizamos un trabajo que puede generar consecuencias positivas y negativas, pero no hacemos política, o por lo menos, no deberíamos. En las cinco guerras balcánicas, los periodistas hemos sido acusados de querer influir en la opinión pública para que se decantase hacia una de las partes enfrentadas en las contiendas, y esas acusaciones fueron muy bien orquestadas desde el Cuartel General de la OTAN. Sin embargo, nuestra influencia debe ser exclusivamente la que nos ampara en el Derecho a la Información. Hasta que no exista una política concreta o reglas determinadas y certeras para informar, y que éstas sean respetadas ampliamente por todos, la única política que hay para informar es la que nosotros, los periodistas, tenemos, es decir, la propia. Nuestros reportajes, entrevistas, imágenes, voces, sonidos, describen y enseñan lo que sucede. Estamos para contarlo, hacer llegar lo que pasa y explicarlo, en un desastre natural, un ataque, una acción terrorista, o de la índole que se trate. 9