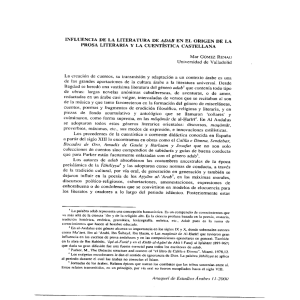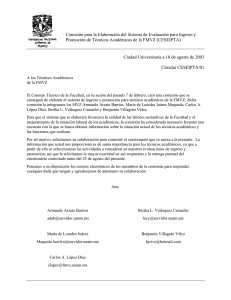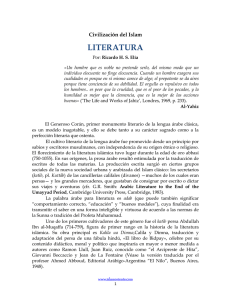Se enfrentaba a su primer discurso. Cientos, miles de personas
Anuncio

Se enfrentaba a su primer discurso. Cientos, miles de personas esperaban sus palabras con emoción. Y la mayoría eran chicas. Jamás antes había llegado a sentir esa conmoción en su cuerpo. Aquello le recorría la garganta, donde se produjo un nudo que apenas la dejaba respirar. Y le llegaba al estómago, donde sentía ese cosquilleo que en otras culturas achacaban al amor. Estaba nerviosa. Pero a la vez iba a estallar de felicidad. Adab había huido a España. La situación a mediados de aquella trágica década de los años noventa para las mujeres islámicas en su país, Equalistán (llamado Sometistán en aquella lejana pero aun dolorosa época y que ninguna mujer debía olvidar) se había vuelto insostenible. No podía soportar un segundo más en esas lamentables condiciones. Muchísimos años en los que aquella pesada losa era cargada sobre las espaldas de cientos, miles e incluso millones de mujeres culpables del pecado divino de ser precisamente eso, simples mujeres. Adab se sintió víctima de una injusticia casi desde el momento en el que tuvo consciencia. No conseguía acostumbrarse a lo que veía. A lo que sentía. A lo que vivía. Al día a día. Y aun le era más difícil comprender cómo el resto de niñas, de mujeres, aquellas con las que convivía, eran capaces de acostumbrarse a ello, a ser intérpretes del papel que el destino o el azar, naturales o divinos, habían elegido para ellas. No, jamás se acostumbraría. Ni a la sumisión. Ni al maltrato físico. Se vería obligada a vivir bajo el yugo de esa maldita opresión. Pero adaptarse a ello sería imposible. Adab sufrió el ser mujer desde el primer momento de su vida. La despojaron salvajemente de cualquier posibilidad de gozo físico a los seis meses de ver la luz del sol por primera vez. Sufrió malos tratos por parte de su padre y sus siete hermanos varones desde que echó a caminar. Estuvo obligada a trabajar duramente desde el amanecer, servil y esclavizada, para hombres que, como poco, triplicaban su edad… Pero Adab no se acostumbraba. No quería hacerlo. Ni su propia madre quería, o podía, ponerse de su lado, sojuzgada por aquella cultura brutalmente machista. Al alcanzar la adolescencia, Adab empezó a declarar su rebeldía. No estaba dispuesta a vivir ese calvario durante el resto de su vida, y no habría paliza que la hiciese aceptar su sino. Era demasiado castigo como para soportarlo hasta el ocaso de su vida. Adab pronto se dio cuenta de que sería difícil escapar de su cautividad, de aquella pena física y mental a la que se había visto condenada desde el triste día en que vino a este mundo. Sí, sabía que era difícil, pero se resistía a aceptar que fuese imposible. Valor, necesitaba un poco más de valor. Pero estaba decidida a ganarse una oportunidad. Una oportunidad de vivir. Y así, mientras se acercaba a las dieciséis primaveras y trabajaba de sol a sol en el pequeño vergel que su padre había conseguido formar a las puertas de su tukul, Adab pensaba impaciente en el momento en que una pequeña posibilidad se le presentase para huir de esa vida tirana e injusta que le había tocado sufrir. Y la oportunidad llegó, pero lo hizo del peor modo posible. Adab jamás olvidará aquel día del caluroso mayo del año noventa y tres. Recuerda que aquella mañana amaneció para ella más temprano de lo normal. Su padre, sin apenas despertarla, agarró con fuerza su muñeca levantándola con violencia de aquel trozo de suelo en el que la pequeña Adab intentaba descansar cada larga noche. El sol no bañaba aún las infinitas extensiones de arena que rodeaban los tukuls en los que habitaban Adab, su familia, y el resto de familias que conformaban aquella especie de vecindario, cuando la joven escuchaba atenta las instrucciones de su padre mientras sus ojos como platillos miraban con una curiosidad extrema a aquellos cuatro o cinco animales. Animales o un tesoro, como los había descrito su padre. Porque casi ninguna de aquellas casi doscientas familias había tenido la oportunidad en los últimos años de ser propietarias de un ganado (así lo llamaba su padre) que les abasteciera de carne, leche y huevos. Atenta a las explicaciones sobre el trato, cuidado y la forma de sacar provecho de aquel tesoro, Adab solo permitió que su mente se diluyera en otro pensamiento durante unos segundos para hacerse una pregunta: ¿Cómo un hombre pobre como su padre había podido adquirir ese valioso ganado? Pronto, y muy a su pesar, hallaría la triste respuesta. Mientras Adab aprendía a sacar leche a las vacas y a sujetar los huevos que la gallina era capaz de poner atendiendo a las instrucciones que su padre le gritaba, un hombre alto, de aspecto sucio pero con buenas prendas que cubrían un cuerpo extrañamente grueso, pues era raro ver a una persona pasada de peso en una zona aquejada casi por completo por el hambre, hizo acto de presencia, dirigiéndose a su padre: “Es hora de que me des lo que es mío”. “Está bien, llévatela”. Instantáneamente, Adab entendió que, si su vida hasta ese momento valía poco, a partir de entonces se había convertido en una simple moneda de cambio. Era el escaso pago que su padre tuvo que hacer a aquel monstruo para asegurarse durante una temporada el llevarse un poco de comida a la boca. Aquella tarde, Adab fue brutalmente desposeída, física y humanamente de la escasa dignidad que hasta entonces se había negado a perder. Pero a la vez, fue otorgada con la oportunidad que tanto anhelaba, con el valor necesario, con la motivación necesaria para huir, para dejar atrás aquel infierno. Adab no estaba dispuesta a volver a sentir la piel de aquel monstruo contra su piel. Podía morir en la huida, pero, ¿acaso no estaba muerta desde aquella tarde? ¿Acaso era peor la muerte física que aquella condena a la que la había sometido su propio padre? Aquella noche Adab echó a caminar en busca de aquello que había anhelado. Respeto y libertad. Había oído hablar de un grupo de mujeres que formaban una especie de organización clandestina, llamada Forsa (Oportunidad). Forsa estaba presente en cada aldea desde hace más de dos décadas y ayudaba a chicas como Adab a huir de su país. Mientras Adab deambulaba por aquellas peligrosas calles, una de las componentes de Forsa, desde su impenetrable escondite, vio a Adab. No le hizo falta preguntar, ya que era prácticamente imposible encontrarse con una joven de dieciséis años en la extrema oscuridad de la noche de su país. Solo había dos posibilidades: o la chica se había vuelto loca o intentaba escapar de su castigo natal. Acostumbradas a esta situación, las luchadoras de Forsa hacían guardias diarias en sus cuidados escondites subterráneos para arropar y ayudar a esas jóvenes valientes a huir del país. Y eso pasó con Adab, cuando a escasas dos horas de haber escapado sintió cómo varias manos la atrapaban por la espalda, valiéndose de la lobreguez de la aldea y la escondían en un zulo que, a varios metros bajo suelo, servía de escondite para aquellas chicas que ayudadas por Forsa saldrían esa semana del país. Y así fue como, tras varios meses recorriendo África, atravesando países en guerra, inclemencias climáticas, soportando el frio, el dolor y el miedo, Adab consiguió junto a otras seis chicas llegar a la tierra prometida. A España. Por fin sería tratada con respeto, con educación. Por fin su vida valdría algo. Por fin tendría su oportunidad. Adab encontró un hogar y una familia que la querían y respetaban como si de una hija se tratase. Aprendió el castellano. Y aprendió a leer. Leía a cada instante. Cada día de su nueva vida lo dedicaba a leer. A leer y a estudiar, algo de lo que apenas había oído hablar en su aldea. Y Adab estudió. Estudió Derecho para hacer justicia. Justicia, ese término que había sonado en su cabeza desde que tenía uso de razón. Justicia. Tan parte de su vida era ese término que Adab consiguió licenciarse con honores en la universidad de su ciudad. Había alcanzado la cumbre. Por fin Adab tenía una vida digna. Pero Adab no era capaz de dejar enterrada por completo aquella vida en el olvido, y sufría cada vez que en su cabeza hacía acto de presencia el pensamiento de las miles de chicas que seguían sufriendo en su país. Y ese triste pensamiento no desapareció de su cabeza ni al encontrar el amor. Porque Adab encontró el amor. El amor por un hombre. Y el amor por un hijo. Y ni eso la despojaba de aquel sentimiento de culpa. Ella tuvo la oportunidad de huir, oportunidad que deberían tener todas aquellas chicas que seguían siendo víctimas de la opresión machista y violenta de una cultura. De un país. De una tradición. Hasta que un día, como si su vida fuese una película en que las oportunidades aparecían ante sus ojos cuando más necesario era, sintió cómo su alma daba un vuelco. Adab caminaba hacia su trabajo. Había empezado a ejercer como abogada. Llevaba apenas un año trabajando y se había especializado en casos de violencia machista. Durante su infernal infancia, había aprendido algo que seguía formando parte de ella. Puntualidad. Jamás había que hacer a un hombre esperar si no querías recibir una brutal paliza. Y esa puntualidad, más de veinte años después, seguía formando parte de su personalidad. Adab, como de costumbre, llegó con tiempo de sobra al trabajo. Y como de costumbre, ojeó el periódico del día mientras disfrutaba de un café muy caliente cuando sintió cómo su corazón se paraba. Adab jamás leía la sección de noticias internacionales en la que con frecuencia aparecían tristes y violentas noticas acontecidas en su país, aun llamado por aquel entonces Sometistán. Bastante tenía con no poder sacar de su cabeza el eterno sentimiento de culpa por haber sido capaz de huir cuando allí seguía tratándose a niñas y mujeres como ella de la forma más despiadada. Pero aquel día, el destino, la suerte, y las oportunidades, tan presentes siempre en su vida, hicieron que Adab sintiese la necesidad de leer la sección de noticias internacionales. Y así, ante sus ojos apareció aquel titular que volvería a cambiar su vida: “Aprobadas las primeras elecciones democráticas en Sometistán. Aceptadas por mayoría absoluta la candidaturas femeninas”. Así que, con la fuerza, la madurez y la experiencia que a sus treinta años ya atesoraba Adab, reunió la fuerza y el coraje para regresar a su infierno. Para regresar a su país. Y lo hizo con una idea. Cambiarlo de una vez. Han pasado cinco años desde que aquel titular hizo que Adab volviese a decidir dejar su vida atrás. Esta vez, una vida mucho más cómoda y digna. Cinco años desde que un joven partido político, llamado Forsa y encabezado por una joven líder, llamada Adab, ganó las primeras elecciones democráticas en Sometistán, que pasó a llamarse desde entonces Equalistán. Cinco años en los que cientos de niñas van a la escuela, reciben atenciones médicas, pueden acceder a trabajos dignos y suficientemente remunerados, pueden pasear solas por la calle y sonreír. Cinco años en los que ser mujer en Equalistán no es un castigo. Es una oportunidad.