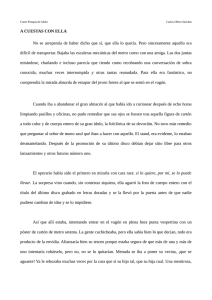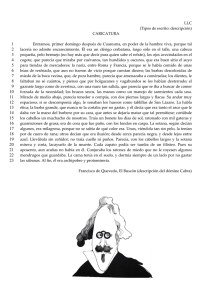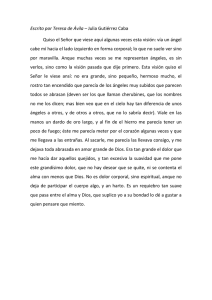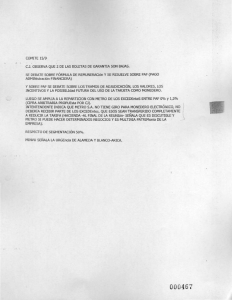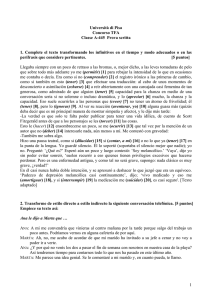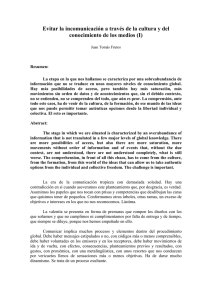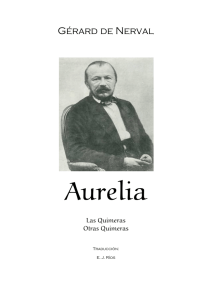Tres minutos para el próximo metro Era curioso como el enorme
Anuncio

Tres minutos para el próximo metro Era curioso como el enorme peso que gravitaba sobre la bóveda que cubría el túnel parecía mantener a las personas en una situación de incomodidad persistente. O serían quizás los neones que, alineados sobre las baldosas blancas que la revestían, bajaban los párpados cansados de la multitud taciturna. Vibraba el aire con la monotonía de un sonido lejano proveniente de las fauces oscuras del andén. Tres minutos para el próximo metro. La mirada de un joven viajaba alternativamente de la hora actual del panel informativo, al horario garabateado en la esquina de un papel y de nuevo al panel, a la hora de llegada del vagón. Su aparición provocaba siempre un inaudible suspiro de alivio en la gente que esperaba rememorando todo lo que podrían haber hecho en aquel tiempo perdido. Atropelladamente la masa se dejó engullir por aquel armazón de metal que se internó en oscuridad, y lo abandonó algunas paradas más adelante para perderse en un laberinto de túneles subterráneos, todos iguales, con las mismas baldosas blancas, la misma luz artificial, las mismas prisas. Y con el mismo peso gravitando sobre sus cabezas, comprimiendo el aire cargado. Una vez fuera la multitud se disipó, cada individuo tomó la dirección a la que su cotidianidad le forzaba y solo quedó aquel joven, orientando su propio camino entre el ruido de pasos, motores y esporádicas bocinas. Alineó su dibujo con la calle que se abría frente a él y empezó a correr. Antiguos edificios de ladrillo revestido, fachadas simétricas con alfeizares de piedra y cubiertas de chapa metálica se alternaban con disonantes bolsas de dormitorios de rostro demacrado, y oficinas de piel de vidrio y metal. En el asfalto, las rejillas de ventilación humeaban, exhalando el aire viciado del metro que se sumaba al olor a neumático, polvo y carne prensada. Poco a poco los edificios fueron reduciendo su altura, conforme el extrarradio de la ciudad se acercaba. Aminoró el paso para consultar de nuevo el plano improvisado y la hora, y anduvo las dos calles que le separaban del lugar de reunión. La fachada de las sencillas construcciones de mortero blanco formaba un plano continuo pero sinuoso, bordeando serpenteantes callejuelas empolvadas. Llegó, y entonces empezó a oír la música, primero como una brisa juguetona, que iba y venía haciéndole dudar de la veracidad de su existencia. Pero a medida que el chico subía las escaleras que ascendían por la fachada lateral del pequeño edificio, la melodía le revelaba nuevas notas y matices. Cuando alcanzó la cubierta sus ojos tardaron en acostumbrarse a la luz de sol, antes oculta, y poco a poco fueron dibujándose frente a él el perfil vaporoso de las personas y las plantas, las sombras en las juntas del pavimento y en las irregularidades de la tierra; al tiempo que se desvanecían sus ideas preconcebidas. Todo estaba tratado con la delicadeza que se enorgullece del detalle y, aun así, no era más que un marco a medida que se dejaba abrazar por la vegetación, trepando por sus intersticios, abriendo al sol sus ramas como alveolos de un pulmón. Pero la vida no venía solo de la mano de todo aquello: se respiraba en la gente, que trabajaba la tierra, conversaba o bailaba al son del hilarante sonido de la guitarra, las voces y las palmas, unidos con la confianza mutua que la música les transmitía. Con paso tímido, el joven se acercó a ellos y quedó observando como las manos de una mujer acariciaban las cuerdas, y ellas le devolvían agradables arpegios. Y así pasaron tres y más minutos sin que nadie se preocupase por el tiempo perdido, olvidando prisas y agobios, dejando de lado las tensiones a las que la gran ciudad les ataba con el único propósito de disfrutar de aquellos momentos de libertad. Los más atrevidos saltaban a bailar tal y como el cuerpo les pedía, y esos arrebatos, lejos de ser juzgados, eran acogidos con cariño por la gente, que se sumaba con calurosas risas y más bailes acalorados. Más tarde, el joven se paseó entre los huertos en los que la gente acuclillada cuidaba las plantas, recogiendo sus frutos, podando sus hojas, regando la tierra. Pidió permiso para ayudar y enseguida le fue hecho un hueco y tendida una pala. Hincó las rodillas en la marga y sintió su frescor. La gente compartía sus miedos e inseguridades con la tierra y ella les daba la satisfacción de ver el resultado de su esfuerzo. Los frutos del trabajo fueron servidos en la mesa, junto con platos que cada uno traía, y la comida transcurrió entre risas y conversaciones espontáneas. Hablaron sobre las iniciativas que se estaban llevando a cabo en aquella ciudad y en tantas otras, iniciativas para transformar y activar pequeños espacios en lugares de encuentro, intercambio y participación social que mejorasen el entorno y la vida de la gente. Aquellas personas se conocían únicamente de esas reuniones, el tiempo que su ajetreada vida les permitía, y sin embargo parecía unirles una complicidad especial, una voluntad común de promover el cambio, una amistad entorno a aquel lugar. No necesitaban grandes instalaciones ni espacios de formas singulares, la singularidad de este residía en todo lo que a priori no se veía, todo lo que estaba allí pero parecía desvanecerse, cediendo el protagonismo a sus ocupantes. No era única la pérgola de madera, pero agradecías su presencia cuando su sombra te cubría la piel. Tampoco lo eran los bancos improvisados, pero sí las conversaciones que en torno a ellos tenían lugar. No lo era la tierra, pero si ilusiones que albergaba. En definitiva nada era único en sí, pero sí lo era el conjunto, aquel espacio en el que todos participaban, aquel vacío urbano, ahora lleno de vida.