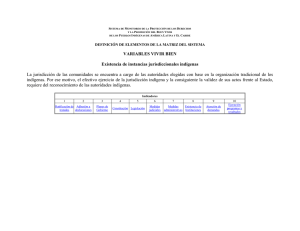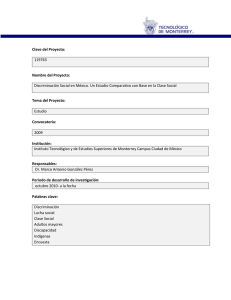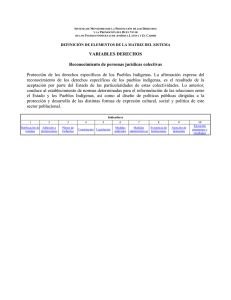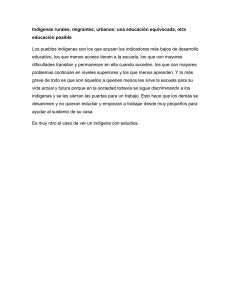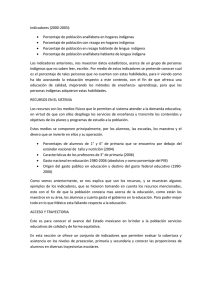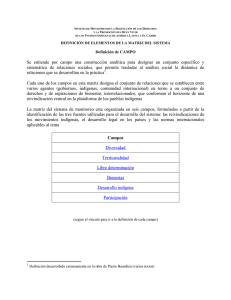Pobreza y formas de segregación indígena
Anuncio

Ganador del Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2014 en la Subcategoría de Divulgación y Vinculación Pobreza y formas de segregación indígena José Jonatan Cerros Chávez INAH / Programa etnografía de las regiones indígenas de México S ería un error decir que las desigualdades sociales y sus diversas repercusiones (marginación, exclusión, rechazo, discrimina ción) son paridas de la modernidad; tal vez sí lo sean los conceptos que encapsulan y en ocasiones tornan anacrónicas diversas actitudes, aptitudes, posicionamientos políticos (sea desde el Estado, sea desde la subalternidad). Si hacemos una somera revisión histórica daremos cuenta que la distribución de derechos (como vía legítima a la equidad), o por lo menos el acceso a ellos, ha sido por demás desigual a lo largo de la historia. Lo que sí podemos mencionar es que las diferencias en el mundo, tanto como las del espacio —por tratar de englobar así las relaciones asimétricas, que producen y propician pautas discriminatorias a manera de un habitus incorporado—, si bien no son nuevas, sí se han acentuado profundamente luego de la revolución industrial y la avanzada del modelo económico en turno. Éstas se manifestaron desde que inició la mecanización de la cadena productiva arrojando desempleo, y como consecuencia un gran cinturón de pobreza. Pobreza que consolidó a todo un estrato social al que se le asignó un tinte negativo. La pobreza es muchas veces, signo de ignorancia, ociosidad pero también de suciedad. Ya lo es exponía Paul Auster en su novela La invención de la Soledad al describir unos suburbios en EEUU: “Eran edificios de madera con sus portales oscuros y poco acogedores, y detrás de cada puerta, una multitud de niños jugando en los apartamentos vacíos; la madre, siempre malhumorada, cansada de trabajar, inclinada sobre una tabla de planchar. Lo más vívido es el olor, como si la pobreza no fuera sólo la ausencia de dinero, sino una sensación física, un hedor que te llenaba la cabeza y no te permitiera pensar. Cada vez que entraba en un edificio (…) contenía el aliento y no me atrevía a respirar, como si aquel olor pudiera hacerme daño.” En México la pobreza y sus arquetipos adquirieron un escenario similar al descrito por Auster. Desde los años 1950, vista con ojos científicos o desde las clases mejor acomodadas, la pobreza es un estado de falta de solvencia mental, suciedad y violencia. La pobreza, como afirma Oscar Lewis en su libro Antropología de la pobreza, es una subcultura en sí misma. Pero la pobreza, como consecuencia paradójica de las estructuras sociopolíticas y capitales que le llevan a ser lo que es, no es la problemática que ahora deseamos analizar; lo que sí queremos exponer es la situación de pobreza según se presenta en función del contexto. De entrada los pobres de la ciudad están lejos de vivir las mismas condiciones que lo pobres en el campo. Más aún si al hablar de pobres, hablamos también de indígenas —ya sea que vivan en el campo o en la ciudad—. Para limitar un poco el abanico, será en esta última facción, la población indígena, en la que nos centraremos. Ubicado el foco de interés, conduciremos estas líneas hacia una breve reflexión sobre las dinámicas al interior de las comunidades indígenas, en términos de pobreza sí, pero también en algunas formas de segregación social. Antes de continuar vale la pena anotar un hecho. Amplios sectores de la población caracterizan a los grupos indígenas en función de su lejanía, atribuyéndoles miseria monetaria, suciedad, incivilización, incredulidad, retraso técnico y tecnológico, y por todo ello, barbarismo, como si estas fueran sus propiedades inherentes. Sin embargo, podemos reconocer que ni todos los pobres son indígenas, ni todos los indígenas son pobres; de la misma forma podemos relativizar todas las cualidades que se les atribuyen. Stavenhagen, autor de Problemas étnicos y campesinos, advierte la inexistencia de una población indígena (en forma genérica) como la que es señalada cotidianamente; apunta que en su lugar prevalece “un amplio número de grupos étnicos con sus propias culturas y personalidades” (haciendo énfasis que aunque múltiples todas, o gran parte de ellas, son fruto del colonialismo interno y de las estructuras de dominación). Sin embargo —y debido a que no toda discriminación y segregación es económica— sus peculiaridades culturales son también utilizadas para postular cualidades sociales «negativas». El racismo, la discriminación, la exclusión, la marginación, el rechazo, constituyen una forma de violencia, y son el germen operativo de las desigualdades sociales. Ya señalábamos al inicio del texto que después de la revolución industrial se acentuó la pobreza, entre otros motivos porque grandes masas de población migraron a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. En México el auge manufacturero trajo como consecuencia lógica una gran demanda de mano de obra, la que se desplazaría a la ciudad desde los campos. La Reforma agraria consolidaría al campesino mediante la repartición de tierras que antaño estaban en manos de caciques, otorgándoseles grandes extensiones de tierras, como ejidatarios con minifundios (que recientemente se trasformaron en pequeña propiedad). La figura del indígena rápidamente se transformó en la del campesino y la del campesino en indígena pese a que no tendría que ser necesariamente así. Gran parte de la población indígena quedó situada junto con su tierra de labor, con sus tradiciones, costumbres y formas de vida, lejos de los beneficios económicos, de salubridad, energéticos y educativos (entre otros), que el Estado y el desarrollo industrial habían traído a las ciudades. Muchos de aquellos indígenas que llegaron a la ciudad, modificaron o perdieron su lengua y sus costumbres. Con el tiempo se fueron diluyendo volviéndose casi invisibles. Vivían negando sus orígenes, no por decisión propia, sino empujados muchas veces por el trato que se les daba al seguir siendo lo que eran. Una vez asumidos esos «desprecios» ellos mismos tenían reticencias por sus raíces. Hoy en día las cosas no han cambiado tanto como se cree. Se han ensordecido, tal vez maquillado, pero no han 729 dejado de ser. Es ese peregrinar en busca de trabajo, el que da soporte a los estereotipos de la «gente de razón» con respecto a los indígenas en general. Mas a la ciudad no llegan a buscar trabajo los indígenas con cacicazgos, tierras productivas, hatos de ganado —y si lo hacen, no es en las mismas condiciones—. Arriban y siguen arribando, aquellos que no cuentan con los medios suficientes para vivir en su lugar de origen. Gente que eventualmente ha caminado por horas, con apenas unos pesos en las bolsas y dispuesta a todo por ganar algo de dinero; sobrevivir con lo mínimo y llevar o enviar metálico a casa. No es que esas personas sean incapaces de realizar tareas que los mestizos hacen, pero no se les asignan: «aceptan» las condiciones de trabajo, se les quebranta pues el estómago está vacío. Vulnerables en contexto urbano, se les discrimina, se les coloniza, se les domina. Aunque la respuesta sea aparentemente obvia, podemos preguntarnos ¿por quién(es) son discriminados, minorizados, colonizados y dominados los pueblos y sujetos indígenas? Al preguntarnos esto se hace patente en muchas investigaciones que es en el mundo exterior a las comunidades y contextos indígenas, donde este tipo de actos violentos se forjan y se reproducen. Son aptitudes exclusivas de los grupos mestizos y foráneos. Algo que los indígenas también asimilan: una vez alejados de su lugar de origen, es que comienzan a enfrentar una serie de cuestiones dolientes ya anunciadas con anterioridad. Claro, al interior del espacio cotidiano la mayoría parece tener las mismas condiciones socioculturales, pero una vez afuera se distinguen, se diferencian, y la sociedad se encarga de hacérselo saber emitiendo miradas, gestos, palabras ofensivas, agresiones físicas, etc. Esas acciones sin duda alguna tienen que ver, como lo apunta Reygadas en Las redes de la desigualdad, “con las relaciones de poder en distintos planos”, teniendo en cuenta que “el poder es algo que tiene que ver con muchos recursos y capacidades (…)” pero que es en los espacios de interacción donde se muestran “las aristas clave de la desigualdad social”. Los recursos económicos (incluimos aquí también aquellos bienes escasos y de intercambio) son una de las formas de ejercer poder: si estructuralmente se mantiene con bajos recursos a ciertos sectores sociales, se puede en sentido estricto, dominarlos. Aquella amarga dicotomía de pobres/ricos se revela, como se ha venido anotando, como una vía automática de discriminación. Mas lo que subyace se puede resumir en la siguiente frase del antropólogo español Aguirre Baztán: “No es que los «bárbaros» no tengan «logos», es que no tienen dinero”. Tampoco queremos postular que todas las formas de segregación social, de discriminación, tengan un componente monetario, pues las hay también por etnia, raza, elección religiosa, política, preferencia sexual, etc. Pero si el dinero es un elemento que “facilita el intercambio” (comercial), también podemos pensar que facilita —no determina— condiciones propicias para generar ciertas desigualdades (forma de vestir, productos de consumo, entre otras) que son antesala de prejuicios, segregación y discriminación. Partiendo de ahí nos podemos encaminar hacia otros aspectos como son los derechos indígenas. Al respecto, se aplica una lógica muy similar en diversos tratados normativos de la conducta: fungen como idealizaciones instrumentales de lo que debe de ser, pero difícilmente son aplicables para un vasto espectro social, para el cual dichas prescripciones estás fuera del alcance de sus vestiduras. Los hechos que generan desigualdades sociales, particularmente con respecto a los indígenas, son ejercicios cotidianos de normas, valores y creencias inculcadas (muchas veces inconscientes y automatizadas) que van más allá de las desigualdades estructurales (que pueden llegar a ser intencionales). Como nos lo señaló Perla Bustamante no hace mucho tiempo, pese a que se les reconozca autonomía, lengua, tradiciones, se insiste en alienar a las poblaciones indígenas con pautas hegemónicas, encubiertas con una serie de normas e incluso leyes, cuya aplicación en contextos ya no digamos locales, sino étnico-municipales, revelan no tanto una falta de voluntad sino de sensibilidad ante la realidad. Pese a lo anterior —y aunque sabemos que nunca es suficiente— sabemos que ya bastante se ha escrito y discutido sobre los resultados del colonialismo interior, y la violencia estructural contra los indígenas que habitan nuestro país (pese a que poco sirva para su reflexión en el pleno legislativo). Sabemos ya cómo los grupos de poder político y económico buscan mantener las estructuras de dominación, o sobre los abusos cotidianos que los pueblos indígenas viven en manos de comerciantes, acaparadores, autoridades y hasta de «personas morales» nacionales y trasnacionales. Se han anotado ya algunos pormenores de esos hechos que si bien son ciertos, visibles, y dañan profunda- domingo 5 de junio de 2016 mente las estructuras socioculturales de la población indígena, no son los únicos que se viven habitualmente en el seno de cada localidad. No basta con dar cuenta de esas formas; resulta menester dejar de lado las ataduras arcaicas del «buen indígena»: esa unidad cuasi inmaculada del receptor pasivo, en continua aculturación, folklorizado, visto —muchas de las veces— como un homo ritualis, cuando no sumido en perpetua y permanente lucha/resistencia frente a un mundo que aparenta avanzar hacía el «progreso», pero sin tomarlo en cuenta (sino es para minorizarlo, desplazarlo) y ejerciendo sobre él, incalculables vicisitudes. Si tuviéramos que elaborar una ecuación (que en realidad resultaría en una gruesa serie de ecuaciones) sobre la visión etic (desde afuera) del ser indígena, ella contendría escasos atisbos del sujeto en su interioridad y sus interacciones más allá de las estructuras formales (organización comunitaria, parentesco). Lo que deseamos generar en este breve espacio es primero ejemplificar, y hasta cierto punto concientizar, sobre las realidades que lesionan a las poblaciones indígenas: esas prácticas se siguen efectuando, replicando y podemos evitar reproducirlas en nuestra vida cotidiana una vez que las sabemos identificar. Después, y con esto vamos concluyendo, fomentar el análisis de lo que estamos promoviendo y consumiendo como “lo netamente indígena”. Cómo lograr dejar de escribir, superando esa figura folklorizada. No hablemos más de indígenas, como si todos fuesen iguales; tienen agencia, sentimientos, emociones, piensan e imaginan, también tienen envidias, segregan, marginan, discriminan. En este caso pensemos en la pobreza y cómo desde allí se gestan formas de segregación indígena. Eventualmente se encontrarán a primera vista notables influencias occidentales que han llegado por diversos medios, desde la televisión, el internet y el turismo, hasta por las personas que migran y regresan a su lugar de origen, influenciados por el contexto vivido. Podemos ejemplificar esto con la estigmatización de la lengua, un estigma que sin ser de tipo económico, es posiblemente el más visible, ya que si bien son los foráneos quienes impiden el libre ejercicio de la lengua, son los hablantes indígenas quienes lo replican en sus hogares; no solamente es que dejen de hablarla, sino que estigmatizan a quienes sí lo hacen, haciéndolos objeto de burla hasta que terminan por ceder y silenciar su lengua madre. A este respecto podemos señalar otros ámbitos en los que se pueden presentar pautas de exclusión y discriminación (como la repartición de espacios para la vivienda o para el cultivo, y la «calidad» de estos); cuyas cargas de valor se manifiestan tratándose del acceso a programas sociales, en el abuso a ciertos sectores de la población como niños o adultos mayores, enfermos, o con ciertas características físicas. Lo que puede resultar tal vez más paradójico, son las discriminaciones que se ejercen desde las organizaciones indígenas que buscan mejorar la calidad de vida de unos, pero que invariablemente excluyen a otros, a nivel comunitario o municipal, ya sea por no tener ciertos recursos, no hablar la misma lengua o no contar con relaciones interpersonales con alguien estratégico. Asimismo podemos notar la presencia de intelectuales y profesionistas indígenas, beneficiados con los mecanismos de inclusión social occidental, que ejercen discriminación y minusvalía a sus paisanos; al arribar a sus comunidades buscan modificar normas, valores e incluso el saber-hacer para que sea «más estético», mejor hecho e incluso, para buscar la posibilidad de usufructuar con él. También los hay aquellos que pese a los deseos por innovar con cultivos y técnicas, presionan (hasta donde su influencia lo permite) para continuar con métodos «tradicionales» pese a que algunos de ellos resulten sumamente agotantes. Hay que considerar que “un grupo discriminado en un lugar es considerado superior en un contexto diferente”. Bibliografía útil. Auster, Paul. (1982). La invención de la Soledad, ANAGRAMA, España. Bustamante Corona, Perla. (2009). “Presentación” en Escalante Betancourt, Yuri. Derechos de los pueblos indígenas y discriminación étnica o racial, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México. Escalante Betancourt, Yuri. (2009). Derechos de los pueblos indígenas y discriminación étnica o racial, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México. Lewis, Oscar. (2004). Antropología de la Pobreza. Cinco Familias. FCE, México. Reygadas, Luis. (2004). Las redes de la desigualdad: un enfoque multidimensional”, en Política y cultura, otoño, núm. 22, UNAM-Xochimilco, México. Stavenhagen, Rodolfo. (1989). Problemas étnicos y campesinos, INICONACULTA, México. domingo 5 de junio de 2016 729 De dónde vienen los pobres? Hacia una genealogía de la pobreza ? Mtro. Israel Lazcarro Salgado Investigador INAH – Coordinador Equipo Huasteca sur – Sierra Norte de Puebla S iglos de pedagogía burguesa, nos han llevado a creer el viejo axioma de “siempre ha habido ricos y pobres”. Pero no es así. No siempre los “pobres” han formado parte del paisaje, como si de montañas se tratara. Y no es que aludamos a la también e incluso más antigua oposición entre dominantes y dominados, que podremos encontrar en muchas sociedades a lo largo y ancho de este mundo. La pobreza evoca un tipo de dominio que no es universal. Los pobres, la pobreza, es un producto histórico. Algo que hemos construido, pese a la retórica moderna empeñada en “luchar contra la pobreza”. Habrá quienes confundan esa lucha con una lucha contra los pobres. Y de hecho, por paradójico que sea, ambas modalidades de lucha no están muy lejanas entre sí. Para entender esto último, hagamos un breve repaso en torno a los orígenes de la pobreza. Todos los caminos nos conducen a Roma. Fueron los romanos los primeros en hablar de los pauperi, aquellos desprovistos de hogar, de recursos. También fueron ellos los primeros en formular la propiedad privada. Pero antes de establecer el nexo entre ambos fenómenos (pobres y propiedad privada), hagamos un pequeño paréntesis: hablamos de una sociedad arcaica, para la cual la riqueza se cifraba en sus animales, el ganado. Las cosas (res) de la gente eran pues sus vacas. Sólo después, hacia el siglo IV a.C., la res empezó a ser desplazada por el dinero, como manifestación de esa riqueza. Por aquellos años, marineros comerciantes y extranjeros empezaron a amasar fortunas debidas al comercio mediterráneo, y dislocaron los referentes de la riqueza comprometidos con los hatos de ganado. Las viejas estirpes romanas debieron exaltar otros atributos para compensar ese descalabro y mantener su prestigio. Lo cierto es que el dinero, perdió “lustre”. Hasta un esclavo con suerte, comprando su libertad, podría volverse inmensamente rico y aún seguir siendo vulgar e ignorante. Fue entonces que las élites romanas consideraron importante legitimar sus riquezas, o al menos legitimar su preeminencia, acudiendo a otros referentes ajenos al sucio y mundano dinero. La filosofía, las artes, la destreza militar. Otros atributos son mejores que el frío dinero. La exaltación de la riqueza monetaria no fue entonces, sino un gesto vulgar de los nuevos ricos. La plebe por su parte, el pueblo común de Roma, siguió viendo en el dinero la fórmula de la felicidad y la grandeza. Claro la moral romana era en este caso contradictoria: los poderosos debían tener grandes riquezas, disfrutarlas y regocijarse en ellas. Ello era manifestación de una gracia divina para con las viejas familias fundadoras. Sin embargo, estaba “mal visto” (por gente ilustrada, educada en las filosofías platónicas y estoicas) exaltar así la riqueza. La solución moralmente adecuada, era disimular un poco, evitar las extravagancias e incluso, convivir con la plebe, “como si fueran iguales” en el mejor gesto de humildad teatralizada. Por entonces, aquellas filosofías estoicas habían hecho mucho por postular la unidad del género humano, desacreditando aquella presunta diferencia de naturaleza entre hombres libres y esclavos. Todos somos humanos. Fue así que un término, hummanum, vinculado con la tierra, el humus, que evocaba a los seres próximos a la tierra, rompió sus vínculos con lo humilde, los humilliores, aquellos que se humillan, para adquirir una agenda trascendental: la de las Leyes en Naturaleza, las de la unidad universal bajo el poder de Roma, el humanismo. La hummanitas romana tuvo pues, como propósito de Estado, “salvar” al género humano, congraciarse con los humildes, educarlos en principios filosófico-espirituales superiores. Ello no pasaría por una redistribución de las riquezas (entonces como ahora, a eso se le llamó “populismo”, y fue la causa de asesinar a César), sino por la atenta mirada a la instrucción del espíritu. Como se adivina, son estos los tiempos en que hizo entrada triunfal el Cristianismo. Es del todo errado oponer la agenda cristiana a la misión humanista imperial romana. En los hechos, lo que los primeros cristianos hicieron fue arrebatar un discurso humanista de Augusto (la buena noticia imperial, el euangelium augustae), y ponerlo en contra del Imperio, llevando su mensaje al Otro Mundo, el evangelio cristiano. En realidad, a los ricos les importó un comino el tamaño de las agujas y si era posible hacer pasar un camello a través de ellas. Lo que sí les importó, como antaño, era seguir gozando de sus riquezas en el Otro mundo. No obstante, la imagen del Paraíso, ese horizonte de promesas venido de Persia y que pobló el imaginario de la plebe romana con la abundancia ultraterrena, sí que impactó. Tal fue la potencia revolucionaria que tuvo el Cristianismo en aquellos años, como un medio de revertir el sufrimiento de los débiles, aún cuando ello fuera después de la muerte. El Humanismo se hizo cristiano. La caída del Imperio Romano ante el acoso de los pueblos germanos, no hizo sino fortalecer esa mirada programática del tiempo, donde la salvación está en el futuro. El Tiempo cristiano le da un sentido a la Historia: el de la salvación (Cristo es redemptor, quien “paga por un rescate”) para liberar al oprimido, y que sin embargo, no podría darse en éste mundo, sumido en guerra y corrupción. El Tiempo en el mundo sólo existe para ganarse la muerte en la Paz cristiana. El Paraíso prometido, no está más en Roma ni en sus leyes ni sus instituciones. Tampoco está en las riquezas del comercio ni en las promesas de libertad hechas por los dueños de esclavos; está en la Ciudad celeste de San Agustín, en el Otro mundo. Y los pobres, en virtud de su sufrimiento, gozan de ventaja aquí. Tienen un pie en el Otro mundo. Esa mirada de la pobreza, como promesa de salvación, dominó la moral medieval durante casi mil años. Eventualmente tocar a los pobres, constituyó un modo de acceder a la santidad cristiana. Los pobres y su cristiana pobreza, devinieron objeto de culto. En el siglo XI la santísima pobreza animó a algunos miserables para configurar una especie de Reino, cuasi divino, volcado en la Tierra, donde el “rey de los pobres”, un bandolero “iluminado”, el carismático Rey Tafur (del que nos habla Norman Cohn), comandó a sus huestes miserables, como el Ejército de Dios que era, a recuperar Tierra Santa durante la Primera Cruzada. Aquello fue una masacre. Pero la muerte es la condición del futuro prometido. Los pobres, para ser poderosos, debían pues seguir siendo pobres. Y de su empeño serían recompensados en el Otro mundo. Un siglo después, las Cruzadas habían animado las finanzas de un pequeño sector de comerciantes que empezaron a encontrar problemática esta devoción por la pobreza. Sobre todo porque empezaron a enriquecerse. Como empezaran a prestar dinero a los endeudados señores enfrascados en guerras de conquista, y a cobrar intereses, la Iglesia no tardó en atacar ese gesto mercantil condenando el pecado de la usura. La Iglesia iba por otro camino: san Francisco de Asís asumió de lleno el compromiso con la pobreza cristiana, y formó una orden religiosa que dio cabida a cualquiera que estuviera dispuesto a vivir la miseria. No sólo dio entrada a gente común y corriente (a diferencia de lo que la Iglesia había hecho habitualmente, aceptar sólo a los nobles), sino que incluso dio entrada a los miserables. La Iglesia de Cristo, en su facción franciscana, hizo de la pobreza un mérito que otras órdenes religiosas encontraron incómodo. Hacia el siglo XIII la Iglesia católica medieval no exaltaba la pobreza de esa manera. Eventualmente la condena franciscana a las riquezas estuvo a un pelo de la herejía. En cambio, relajó su actitud frente al pecado de la usura. En aquellos años empezó a florecer el capitalismo financiero. El más viejo de los capitalismos. Y con él, emergió una clase comerciante que escapa a los controles señoriales y eclesiásticos. La burguesía mantuvo su bajo perfil por dos siglos más, mientras no dejó de enriquecerse. No obstante, sus limosnas a la Iglesia, a los pobres, no bastaban para mitigar su culpa. La Hoguera de las Vanidades, ese fuego infernal que desató el padre Savoranola en la plaza de Florencia a finales del siglo XV fue quizá, el último gran evento donde una sociedad europea se volcó en masa a quemar sus riquezas en alarde devocional hacia la pobreza. Por esos mismos años, en vez de condenar su pecaminosa riqueza, esa misma clase burguesa prefería mirar para otro lado, específicamente para el Atlántico. América se descubrió y reveló un nuevo tipo de “pobres”. 729 Aquellos indios de las Antillas no conocían el dinero. Primer rasgo de santidad reconocible. Vivían desnudos y en completa frugalidad y pobreza, igual que Adán y Eva en el Paraíso. Aquellos eran la encarnación de la Inocencia. Pronto los europeos descubrieron que aquellos pobres indios, estaban llenos de carencias. Confrontados con un espejismo cristiano, donde los pobres son santos, no vieron lo que sí eran aquellos nativos. Y lo que vieron fueron las carencias, que pronto trocaron la imagen idílica del salvaje americano en infernal: una ilusión satánica. No sólo no conocían el dinero, la ropa y la propiedad privada. Tampoco conocían la fe cristiana, ni el Estado. Ni propiedad privada, ni gobierno ni Dios único. Ni dinero. Aquellos indios estaban perdidos en la más terrible oscuridad civilizatoria. El humanismo cristiano encontró difícil reconocer “humanos” a aquellos indios. Ginés de Sepúlveda, el humanista, dedicó horas y días de debate contra fray Bartolomé de las Casas, defendiendo lo que para él debía ser lo humano. Y aquellos indios, tan carentes de todo, no podrían serlo. Por el contrario, Las Casas defendía la humanidad de los indígenas: esto es, la plena capacidad de raciocinio, y con ello la capacidad de transformarse en algo “mejor”, volverse cristianos. Mientras que para Sepúlveda, los indios sólo son bestias (las bestias no pueden ser pobres), para Las Casas los indios son humanos igual que el resto, sólo que son pobres. Vemos aquí que la pobreza fue el referente positivo mediante el cual los europeos como Las Casas, pudieron salvar las múltiples carencias que vieron en los Otros. El pobre se define en función de lo que no tiene. Lo que no es. Para Sepúlveda, la cosa era más sencilla: esos Otros, son carentes porque son bestias. Si fueran humanos, serían como él. De haber seguido esa línea, la Corona española se habría quedado sin súbditos sobre los cuáles gobernar, y la Iglesia se hubiera quedado “sin pasto” espiritual que pudiera evangelizar. Que los indios fueran humanos, sirvió mucho para extender las instituciones europeas por todo un continente. Fue así que la pobreza conquistó América. La pobreza es el medio de una promesa. No en vano, hasta nuestros días en muchas comunidades indígenas, la categoría “indio” es sinónimo de “pobre”: desde los programas de “lucha contra la pobreza” hasta las campañas políticas (“primero los pobres”) tienen para los pueblos indígenas un tinte étnico: los pobres son ellos. Y para las élites mestizo-criollas que forjaron la identidad nacional mexicana, la cosa no ha sido muy distinta como muchos autores lo han destacado ya: las características fenotípicas indígenas (piel morena, baja estatura, etc.) son referentes de la pobreza, de manera que los ricos habrán de tener perfil caucásico, al punto que para muchos cuesta trabajo aceptar que hay indígenas empresarios, que viajan a Nueva York y Shangai, mientras que hay “güeritos” miserables trabajando el campo. Las dos cosas existen pero constituyen fenómenos casi contra natura para gran parte de la población mexicana. Es realmente impresionante ver cómo la gente que se aventura a dejar la ciudad y se encuentra frente a una población indígena, sólo es capaz de ver su pobreza. “Pobre gente”, “no tiene domingo 5 de junio de 2016 nada”. Este género de ceguera (de matriz cristiana), pese a la compasión que manifiesta, entraña una moral nada compasiva, apenas consciente: en el fondo, el genuino dolor por la pobreza de los indios, apunta a su posible reparación (una promesa): ¡destruyendo a los indios!, esto es, destruyendo la diferencia cultural bajo la política indigenista del integracionismo. La pobreza de los Otros, se resuelve llenándolos de las cosas que son valiosas para nosotros (no para ellos). Antes fue la Biblia, ahora es un televisor de plasma. El punto es que la única vía que nos deja la retórica de la pobreza es hacia un callejón sin salida: “Me siento mal por tu pobreza. Luego entonces haré que te vuelvas como yo”. Este callejón también tiene su curso inverso: “Me avergüenzo de mi riqueza (mundana, frívola). Luego entonces, consérvate indio (pobre)”. Tales han sido las actitudes más frecuentes en la añeja relación de la sociedad mestizo-criolla para con los pueblos indios: exigirles ser empresarios cuando quieren ser campesinos. Exigirles ser campesinos cuando optan por ser empresarios. En ninguno de los casos hay reconocimiento a la diferencia cultural. Se trata de una valoración moral con respecto a la pobreza. Y es que desde el siglo XVII, la burguesía emergió por fin exaltando la riqueza y echando por la borda aquella santificación medieval de la pobreza. Para John Locke, el economista inglés que fundara el liberalismo económico, la riqueza es expresión de una bendición divina. Los objetos, las cosas, devinieron “bienes”, moralmente positivos, pues en ellos Dios manifestaba su gracia. En consecuencia, la pobreza es entonces (al menos para la burguesía dominante de los últimos trescientos años) un castigo divino. Dios premia el trabajo, el empeño, la constancia, el mérito, el riesgo empresarial. Y lo hace con mucho dinero. Claro, cuando algunos advirtieron que Dios no define el salario mínimo, la ortodoxia liberal ha dicho que sí lo hace: el Mercado, la “mano invisible” define por sí misma los precios de absolutamente todo, incluyendo la mano de obra. La burguesía industrial del siglo XIX nunca reparó que su modo de producción desmanteló los modos de vida de infinidad de poblaciones humanas que jamás se tuvieron por “pobres”, y que sólo a partir de ese desastre se vieron orilladas a migrar y buscar trabajo en las ciudades capitalistas. La pobreza se convirtió en un activo que hace funcionar al sistema. Al punto que se podría hablar de una producción industrial de pobres: elevar las tasas de natalidad, disminuir las de mortalidad, y mantener enormes volúmenes de población en el umbral de la sobrevivencia, surtiendo de mano de obra barata a la burguesía, y abasteciéndola de un mercado de consumidores a sus productos. Mientras más pobres hay en el mundo, mejor funciona el capitalismo. Hoy como nunca antes, ni en el máximo esplendor esclavista de Roma, tantos millones de personas vivieron en la miseria que hoy conocemos, ni el mundo jamás estuvo dominado por tan poca gente concentrando tanta riqueza: un célebre cual ominoso 0.1% de la población del planeta, con el 50% de sus riquezas. Para que ello funcione, fue necesario reubicar aquel Paraíso con el que se redimiría a los pobres en la Edad Media, volcándolo sobre la Tierra, con un módico precio: disfrute ahora, pague después (con intereses). De ahí que la burguesía financiera (hoy hegemónica) haya pugnado por traer el Paraíso de la abundancia a sus centros comerciales. No se trata de eliminar la pobreza, sino de posponerla y en todo caso, disfrazarla (mediante bajos salarios y créditos baratos): el consumo de productos industriales permite al pobre olvidar (¿disimular?) su pobreza. Incluso aquellos que están demasiado lejos, ya no digamos de un centro comercial, sino de un empleo, un salario, un crédito, son integrados al sistema (muy humanamente): en México, los programas asistencialistas de “lucha contra la pobreza” (pieza clave de una poderosa maquinaria electoral y política), no transforman las condiciones de producción que viven muchas poblaciones indígenas: no se trata de generarle competencia a la burguesía. De lo que se trata es de volver consumidores a quienes eran incapaces de serlo. Una modalidad de subsidio, pero en favor de la burguesía que puede llevar sus productos a sus recónditas aldeas. La pobreza es pues la retórica intervencionista, estatal y empresarial, mediante la cual conservar su dominio, bajo un rostro humanista. Después de todo, los pobres indios tienen derecho a comprar los alimentos que antes producían. En el peor de los casos, cuando se han producido demasiados pobres, y estos empiezan a sobrarle al sistema, hay guerras de liberación y otras modalidades humanistas para “combatir la pobreza”. Para leer más: Norman Cohn, En pos del Milenio. Revolucionarios milenaristas y anarquistas místicos de la Edad Media, ed. Alianza, Madrid, 1993. Órgano de difusión de la comunidad de la Delegación INAH Morelos Consejo Editorial Eduardo Corona Martínez Israel Lazcarro Salgado Luis Miguel Morayta Mendoza Raúl Francisco González Quezada Giselle Canto Aguilar Laura Elena Hinojosa Hinojosa Coordinación editorial de este número: Israel Lazcarro Salgado El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de sus autores