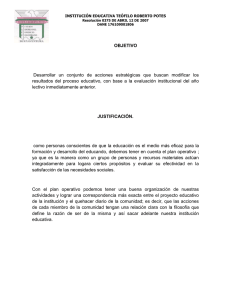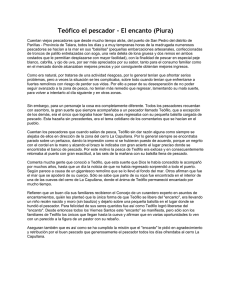Volver a escribir. Apuntes para transformar la realidad. (Una visita al
Anuncio
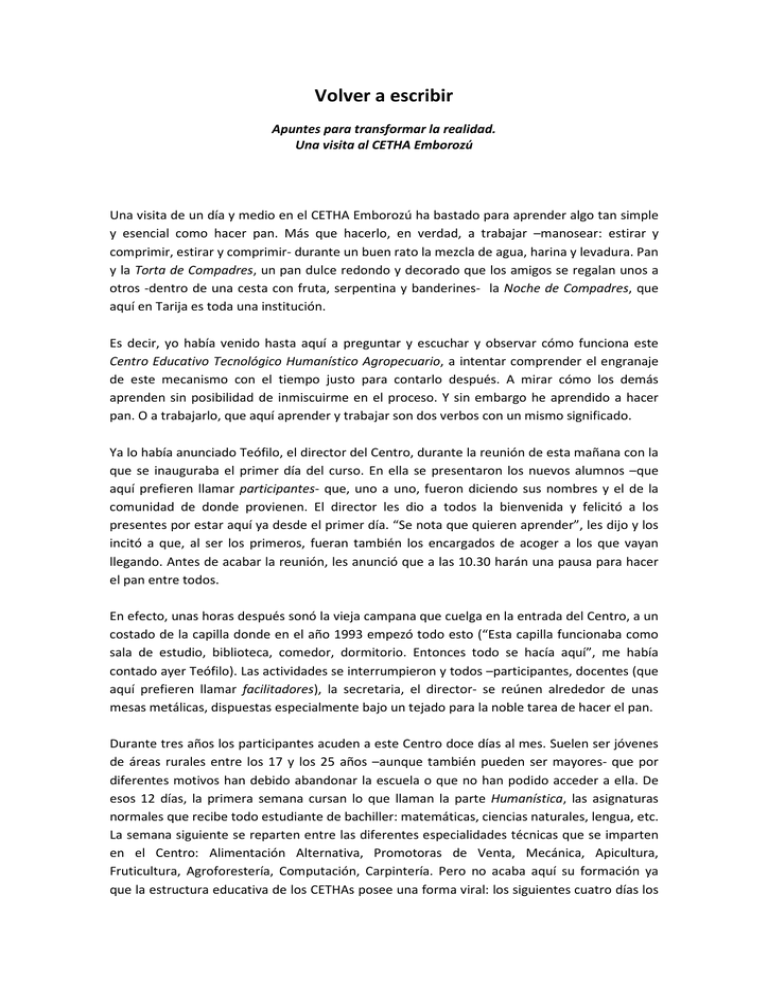
Volver a escribir Apuntes para transformar la realidad. Una visita al CETHA Emborozú Una visita de un día y medio en el CETHA Emborozú ha bastado para aprender algo tan simple y esencial como hacer pan. Más que hacerlo, en verdad, a trabajar –manosear: estirar y comprimir, estirar y comprimir- durante un buen rato la mezcla de agua, harina y levadura. Pan y la Torta de Compadres, un pan dulce redondo y decorado que los amigos se regalan unos a otros -dentro de una cesta con fruta, serpentina y banderines- la Noche de Compadres, que aquí en Tarija es toda una institución. Es decir, yo había venido hasta aquí a preguntar y escuchar y observar cómo funciona este Centro Educativo Tecnológico Humanístico Agropecuario, a intentar comprender el engranaje de este mecanismo con el tiempo justo para contarlo después. A mirar cómo los demás aprenden sin posibilidad de inmiscuirme en el proceso. Y sin embargo he aprendido a hacer pan. O a trabajarlo, que aquí aprender y trabajar son dos verbos con un mismo significado. Ya lo había anunciado Teófilo, el director del Centro, durante la reunión de esta mañana con la que se inauguraba el primer día del curso. En ella se presentaron los nuevos alumnos –que aquí prefieren llamar participantes- que, uno a uno, fueron diciendo sus nombres y el de la comunidad de donde provienen. El director les dio a todos la bienvenida y felicitó a los presentes por estar aquí ya desde el primer día. “Se nota que quieren aprender”, les dijo y los incitó a que, al ser los primeros, fueran también los encargados de acoger a los que vayan llegando. Antes de acabar la reunión, les anunció que a las 10.30 harán una pausa para hacer el pan entre todos. En efecto, unas horas después sonó la vieja campana que cuelga en la entrada del Centro, a un costado de la capilla donde en el año 1993 empezó todo esto (“Esta capilla funcionaba como sala de estudio, biblioteca, comedor, dormitorio. Entonces todo se hacía aquí”, me había contado ayer Teófilo). Las actividades se interrumpieron y todos –participantes, docentes (que aquí prefieren llamar facilitadores), la secretaria, el director- se reúnen alrededor de unas mesas metálicas, dispuestas especialmente bajo un tejado para la noble tarea de hacer el pan. Durante tres años los participantes acuden a este Centro doce días al mes. Suelen ser jóvenes de áreas rurales entre los 17 y los 25 años –aunque también pueden ser mayores- que por diferentes motivos han debido abandonar la escuela o que no han podido acceder a ella. De esos 12 días, la primera semana cursan lo que llaman la parte Humanística, las asignaturas normales que recibe todo estudiante de bachiller: matemáticas, ciencias naturales, lengua, etc. La semana siguiente se reparten entre las diferentes especialidades técnicas que se imparten en el Centro: Alimentación Alternativa, Promotoras de Venta, Mecánica, Apicultura, Fruticultura, Agroforestería, Computación, Carpintería. Pero no acaba aquí su formación ya que la estructura educativa de los CETHAs posee una forma viral: los siguientes cuatro días los participantes tienen la obligación de acudir junto a sus facilitadores a enseñar los conocimientos que van adquiriendo por comunidades de toda la región, como si se tratara de un germen contagioso que se expande por la provincia. A lo largo de esos doce días mensuales –de esta primera tanda de doce días que hoy comienzalos alumnos se organizan en tres comisiones: una se encarga de la limpieza de las zonas comunes, otra de ayudar en la cocina y la tercera de preparar y servir desayunos y meriendas. Y durante estos doce días, tres veces se reúnen todos a hacer el pan que todos comerán. En eso consiste, me explican, lo que llaman Educación Comunitaria: que todos aprendan a trabajar por el bien de los demás. *** Había llegado la tarde anterior. Al inicio del viaje -en el taxi colectivo que me trajo hasta aquí desde la ciudad de Tarija- la señora sentada a mi lado increpaba al conductor para que moderara la velocidad y se lamentaba de las continuas huelgas y bloqueos que, según ella, “nos hacen vivir postergados”. En la mano que sostenía el volante, el conductor aguantaba una bolsa verde de la que iba sustrayendo, con la otra mano, hojas de coca que se llevaba a la boca. Dos horas por una carretera bien asfaltada bordeada de colinas y montañas verdes. Un calor bochornoso. Despierto sobresaltado, temeroso de haberme pasado de largo y llegar hasta Bermejo, al fondo de la carretera, el punto más austral de Bolivia y frontera con Argentina. Pero no, aun quedan veinte minutos. Ahora a mi derecha corre el curso turbio y caudaloso -en plena temporada de lluvias- del río Bermejo, que en ese punto es una frontera líquida. Y la montaña verde en la otra orilla crece ya en suelo argentino. Bajo en el cruce y recorro un kilómetro por un camino de tierra bordeado de árboles, casitas y pequeños comercios que forman la comunidad de Emborozú. Me cruzo con algunos vecinos: nos saludamos, no pregunto si voy por el camino correcto. Este es el tipo de caminatas –la mochila a la espalda, la incerteza de ir hacia alguna parte- que me hacen amar este trabajo viajero. Al llegar al Centro encuentro a Juan, el portero y estudiante del tercer curso, en plena faena. Carga garrafas de gas de un lado a otro, limpia mesas. Lo ayudo a transportar unos pesados sacos de patatas hasta la cocina. Santusa, su mujer, está limpiando los baños, ayudada por su hijito. No hay o no veo a nadie más. “Don Teófilo −me dice Juan−, no tardará en llegar”. Sólo se oye el sonido del chorro de agua que sale por la manguera de Santusa. En diciembre terminaron las clases y desde entonces no ha habido nadie por aquí. Sólo Juan y su familia. Le pregunto si no se ha aburrido estos meses. -No, siempre hay lo que hacer. Me levanto, recojo cosas, limpio, ordeno, trabajo en el huerto. Cuando me canso, ahí tengo mi casita−, responde señalando hacia un punto en lo alto de la entrada al Centro. Me dice que ya han llegado tres participantes y que hoy llegarán más. No para de cargar cosas de un lado a otro. Cuando pasa cerca, le pregunto si le molesta que le haga una foto y responde que mejor no. “Estoy sucio”, dice, excusándose. *** Don Teófilo me lleva a recorrer el centro: una cabaña grande y lustrosa sin paredes que funciona como comedor comunitario, a su alrededor las oficinas y varias aulas muy amplias, “multifuncionales”, me dice Teófilo, que huelen a encierro después de estar dos meses deshabitadas. En una de ellas me enseña una larga mesa muy bien trabajada que ha sido el proyecto final de un estudiante de carpintería. También en la biblioteca los hermosos muebles que contienen los libros han sido trabajados por alumnos del Centro. Me explica que no se trata sólo de hacer muy buenos muebles, sino de proyectarlos, sacar costes, saber cómo venderlos. Eso es, me dice, la Educación Integral. −Hasta hace poco, parecía que un campesino era incapaz de elaborar un proyecto completo. Lo mismo pasa con los proyectos que nuestros participantes desarrollan en las comunidades: ellos se presentan, se introducen en la comunidad y esta los valora. Además, los proyectos (de apicultura, eléctricos, soldaduras, etc.) quedan luego para el disfrute de la comunidad. Subimos las escaleras y me enseña el internado. Dos salas enormes con literas, sábanas, almohadas y mantas. Una para los hombres, otra para las mujeres. Cuarenta camas en cada una. Intento imaginar el bullicio y la vitalidad que las debe inundar durante los doce días al año en que se llenan de jóvenes estudiantes. Después, siempre en el piso de arriba, entramos a la sala de computadoras donde el calor es asfixiante. Me dice Teófilo que este año inauguraran el Tele Centro, donde habrá teléfono e internet. Hasta ahora, me cuenta, tenían que viajar hasta Tarija para enviar un correo electrónico y sólo había un teléfono en la comunidad. Comprendo, por primera vez en esta visita, que el objetivo principal del CETHA coincide con su definición del trabajo: transformar la realidad. *** Melania se acaba de inscribir en la especialidad técnica llamada Alimentación Productiva o Transformación de Alimentos. Ha sido la primera en llegar al Centro, el domingo por la noche. Cuando llegó encontró todo a oscuras y en silencio. Es de Alisos del Carmen, una comunidad rodeada de durazneros a un par de horas de distancia. Por eso, dice, quiere aprender a transformar el durazno, a convertirlo en mermelada. Está sentada sobre un muro bajo a la entrada de la cabaña comedor y, mientras conversamos, un perrito muy joven le mordisquea los dedos de los pies, cosa que no parece darle tanto fastidio como las picaduras de los mosquitos que la obligan a golpearse permanentemente las piernas y los brazos. El año pasado ha seguido la mitad del curso, sólo el “área de humanidades”, porque no tenía la edad necesaria para inscribirse en la parte técnica. Ahora, hace unos días, ha cumplido 17 años, la edad mínima para poder inscribirse. Había dejado de estudiar a los 14 por problemas de salud. −Tengo problemas en mi cabeza. Estuve visitando doctores por todo Tarija, por todo el departamento. Ya me iban a llevar a Salta, en Argentina, a ver más doctores. Pero yo no quiero ir. Los doctores me recetaban tantas pastillas. Les hice gastar un montón de dinero a mis padres. Ahora mi único doctor es Dios. Me entregué a Él porque ya no confío en ningún médico ni en ningún curandero. Dice que ahora se siente mejor y que para ella es un milagro haber llegado a este Centro. “Aquí está mi futuro”. Me cuenta que ya no quería volver al colegio normal, que si lo retomas con 17 años los demás alumnos se burlan por ser mayor. Aquí, en cambio, no importa la edad. A Melisa le sorprende tanto silencio. En general, cuando están todos los participantes, este sitio es mucho más bullicioso: risas, mucha gente que va y viene, músicas que salen de los teléfonos móviles y se superponen unas a otras. Me cuenta que aquí ha encontrado buenos amigos. Cuando tienen tiempo, juegan al fútbol (“soy fanática del deporte”) o se escapan a nadar a un río cercano. Pero que este curso echará de menos a Malú, su mejor amiga, que el año pasado acabó el bachiller. -Tendré que buscarme una nueva mejor amiga−, dice riendo y se vuelve a dar un sonoro cachetazo en el brazo izquierdo. El perro, ahora, se ha cebado con el cordón de mis zapatos. *** Cuando está por acabar la reunión de bienvenida, Teófilo pide a los estudiantes y los facilitadores presentes que se reúnan en el centro del aula. Todos se cogen de las manos formando un círculo y rezan al “Dios de la vida”. El CETHA Emborozú ha sido fundado en 1993 por un grupo religioso muy cercano a la Teología de la Liberación. Tanto como a las comunidades campesinas. Estos son, de hecho, sus dos credos y se retroalimentan entre ellos. Su religiosidad es combativa, política, crítica, comprometida con los que menos tienen. Al mismo tiempo, abrasan, promueven y se entregan a la Educación Productiva Comunitaria con un ciego fervor religioso que no conoce obstáculos y logra, casi dos décadas después, que los más desfavorecidos de la región puedan acceder a una educación de calidad. Pienso esto cogido de las manos de dos participantes, mientras escucho sus oraciones. Son las dos vertientes entrelazadas de la identidad de este Centro: la convicción religiosa, la fe educativa. *** Al salir de la reunión, antes del pan, me cruzo con tres estudiantes en el portón de entrada. Uno de ellos me dice que van a comer una empanada y me invita a acompañarlos. El puesto de las empanadas está a pocos metros del Centro. Se trata de un pequeño cubículo de adobe que parece crecer de la tierra donde, además, se venden refrescos y galletas. Nos acodamos en la parte inferior de la ventana del quiosco. El alumno que me ha invitado a seguirlos se llama Juan Mendoza y me invita también a una ración de dos empanadas hirviendo, hechas de patata y carne. Una estudiante llega caminando, sudando y arrastrando una maleta por el camino de tierra que conecta el Centro con la carretera principal. El calor es contundente. De regreso al Centro nos sentamos con Juan en una de las mesas de la cabaña que utilizan como comedor. Me cuenta que hoy empieza su tercer y último curso. Es de una comunidad formada por 23 familias llamada Loma Alta, a diez horas de viaje desde aquí. Había dejado de estudiar durante siete años porque sus padres, campesinos, no podían pagar la escuela. −Volver a clase con 19 años fue raro. Uno pierde la costumbre. Al principio pensaba “No creo que aprenda, por mucho que estudie poco voy a entender. Pero se aprende”. Cursa la especialidad técnica de Apicultura y también en su comunidad ha convencido a sus padres de poner cajas para criar abejas. Ahora forman parte de una asociación de productores de miel. Este año tiene que hacer un microproyecto para diplomarse. Cree que tratará de “Crianza de reinas”. Habla de ellas -de las abejas en general y las reinas en particular- con cariño, como si fueran mascotas. Me explica, por ejemplo, que para llevarse una colmena entera basta capturar a la reina y las demás van detrás. O que la vida media de una abeja obrera es de 45 días, mientras que una reina puede vivir cinco años. El año pasado iban en moto con el facilitador a apoyar a una comunidad cercana, siempre en temas relacionados a la apicultura. Dice que disfruta mucho con el trabajo en las comunidades ya que es un modo de poner en práctica lo que aprende aquí en el Centro. −Me gusta la orientación técnico-humanística que dan en el CETHA porque acabas el bachiller con otros conocimientos además de los típicos. Mientras conversamos van llegando más participantes agotados, arrastrando sus maletas. A un chico flaco y alto que pasa, me dice Juan, lo llaman el “bocina” por lo mucho que habla. Todos, me dice, tienen un sobrenombre. A él lo llaman “negro”. Aquí ha hecho buenos amigos con los que salen a jugar al fútbol en los ratos libres. Bichos, muchos mosquitos, alguna rana, gallinas, calor. Un largo grupo de estudiantes hace fila ante la puerta de la dirección para inscribirse en el curso. Juan aun no se ha inscrito, dice que prefiere dar prioridad a los nuevos alumnos que van llegando. Él ya es un veterano, un miembro de la familia. *** Después del almuerzo y de un descanso, nos vamos con Teófilo a conocer el huerto del Centro y la Zona Industrial. Hacemos un alto por el camino para tomar una cerveza fría que nos ayude a olvidar el calor abrasador durante un rato. Sentados en un banco a un costado del puesto, compartimos la cerveza –según la usanza local, cuando uno vacía un vaso hay que volverlo a llenar y pasárselo al que no tiene- con un egresado del CETHA que Teófilo ha encontrado allí y con dos loros que nos miran desde su aro sin decir una palabra, también ellos aplatanados por el calor. En el huerto, el director me enseña los árboles frutales –naranja, mandarina, melocotón- que, según dice, están tan verdes y cargados de frutos gracias al abono biológico y al cuidado que les brindan los estudiantes como parte de su formación. Luego entramos en un gran vivero, algo descuidado durante la pausa de las vacaciones escolares, del que sin embargo recogemos un buen manojo de perejil –“para condimentar la sopa”, dice Teófilo- y un repollo. En la furgoneta, de camino hacia la Zona Industrial, Teófilo me cuenta que cuando él estudió en el CETHA se especializó en soldadura. Dice que entonces iba solo a las comunidades (ahora los estudiantes siempre van acompañando a un facilitador) para capacitar en esta técnica a más de 25 personas. “Hacíamos −me cuenta−, candelabros, tarteras y un gran barullo con las máquinas”. La Zona Industrial -a un costado de la carretera hacia Bermejo, poco después del desvío que conduce a Emborozú-, consiste en un gran complejo con salas para las especialidades técnicas: alimentación, electrónica, soldadura, mecánica, carpintería mecánica y carpintería de madera. En el piso de arriba esta el Centro de Acopio, la sede de la Asociación de Productores de Miel con la que colabora el CETHA. Allí encontramos a María que está trabajando en la administración de la Asociación y nos hace de guía por las salas con centrifugadoras, pasteurizadoras y demás aparatos que forman parte del ciclo de extracción de la miel. Nos explica que los productores de veinte comunidades de la región tienen el compromiso de traer aquí su miel, que se vende al gobierno para hacer parte de las canastas con alimentos que se entregan a las madres en forma de bonos. Teófilo me explica que el CETHA apoya a esta Asociación en la consecución de contratos, la infraestructura (que, como todo lo demás, se va construyendo a través de convenios y con la ayuda de la Cooperación Internacional) y, sobre todo, con la formación de técnicos especializados. *** Cuando regresamos al Centro se ha puesto a llover torrencialmente. Nos sentamos con Teófilo en la cabaña a tomar un café. La lluvia es tan intensa que a veces nos cuesta oírnos, pero las cortinas de agua que caen a los lados de la cabaña y el mismo ruido de la lluvia nos separan del resto del mundo y crean una sensación de intimidad. Le pregunto a Teófilo si también él, como me han contado otros alumnos, había dejado de estudiar cuando era joven. −Nosotros éramos 13 hermanos y nuestros padres no podían costear los estudios de todos. Por eso sólo pude estudiar hasta el quinto curso. Por ese mismo motivo, de los 13 sólo 7 hemos vivido: los otros se fueron enfermando y no había dinero para curarlos. Me cuenta que él quería retomar los estudios, pero no había recursos. Un año se marchó con uno de sus hermanos trabajar a Argentina. A la vuelta decidió inscribirse en el CETHA. Cuando acabo su formación, la hermana Esperanza (una de las fundadoras y la directora del Centro hasta el año pasado) le propuso que se quedara con ellos trabajando como secretario. −Yo no sabía ni usar una computadora, así que la hermana Esperanza contrató a una persona para que me instruyera en las funciones básicas. Y yo no contaba las horas. Acababa en el Centro y me iba a Tarija a formarme, a practicar en casa de las hermanas. Teófilo recuerda perfectamente la alegría cuando recibió su primer sueldo de 200 bolivianos: −Estaba contentísimo. Me acuerdo que necesitaba unas botas para trabajar en el campo, pero no podía pagarlas. Con aquel primer sueldo me compre las botas. *** Mientras cenamos -siembre bajo la cabaña, rodeados de lluvia-, pregunto a un nuevo estudiante cómo ha ido su primer día de clase. “Es muy raro −responde con timidez− volver a escribir después de tanto tiempo”. Al acabar la cena salgo bajo la llovizna a comprar cerillas y descubro que cuando cae la noche, es de noche de verdad. Apenas las luces del faro de una moto y de los rayos que, cada tanto, iluminan el camino como el flash de una cámara de fotos. Cuando regreso me llaman desde la dirección. Encuentro allí a Teófilo sentado detrás de su escritorio, introduciendo su ordenador portátil dentro de la funda. Estamos concretando el horario –muy temprano, dentro de pocas horas- para partir hacia Tarija cuando entra en la oficina una estudiante llamada Karina y me regala una de las “Tortas de compadres” que hicimos esta mañana en nombre del CETHA Emborozú. “Ahora eres amigo del CETHA”, me dice Teófilo sonriendo mientras me da una bolsa en la que guardar la torta para llevármela a casa. El jueves, durante el festejo de la Noche de Compadres, algunos de los estudiantes se habrán comido las que preparé yo. Supongo de de eso se trata. De tanto en tanto, voy hasta la cocina a coger un trozo de la mía mientras redacto estos apuntes.