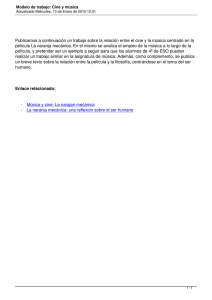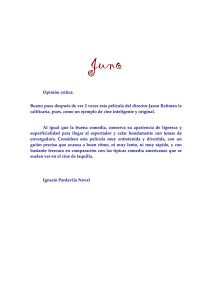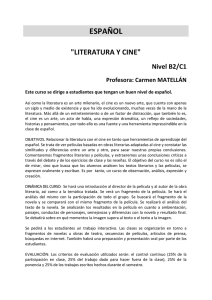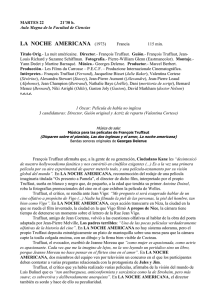LA NOCHE AMERICANA El arte es una mentira que nos acerca a la
Anuncio

LA NOCHE AMERICANA El arte es una mentira que nos acerca a la verdad. Pablo Picasso Cuando el cine se filmaba en celuloide y las técnicas fotográficas eran más primarias que ahora, cuando el cine digital era una utopía inimaginable y las cámaras eran pesados artilugios difícilmente transportables, había que echarle imaginación, además de talento, al acto de filmar una película. Entre los recursos más habituales estaba el de simular la noche en un rodaje que se hacía de día. Un recurso que requería una técnica especial, consistente en usar un filtro en la cámara, de color azul para filmar en color y de color rojo si la película es en blanco y negro. Se subexpone la imagen y se consigue una imagen oscurecida y azulina. Era la forma de simular la noche y la luz de la luna y, para conseguir los efectos deseados, además de no filmar el cielo, había que tener mucho cuidado con las sombras que proyectan los objetos que aparecen en escena. Como ocurre con buena parte de los adelantos técnicos que fue haciendo el cine, esta técnica fue inventada y perfeccionada en los Estados Unidos, antes de expandirse y popularizarse por el resto del mundo. El nombre original, muy prosaico y conciso, era “Day for night”. En el extranjero, sin embargo, al recurso de convertir el día en noche se le conoció como “La noche americana”. Y, jugando con ese nombre, el francés François Truffaut dirigió “La noche americana” (La nuit américaine. 1973) en la que se cuenta los preparativos del rodaje de un tópico melodrama en la ciudad de Niza. Una película en que participarán viejas glorias del cine de antaño: Alexandre (Jean-Pierre Aumont) y Séverine (Valentina Cortese), un jovencito con ínfulas de galán, muy apasionado y ardiente, pero también bastante divo e insoportable, y una hermosísima actriz británica, Julie Baker (Jacqueline Bisset) A partir de esa premisa, Truffaut juega doblemente con la realidad y la ficción: los problemas “reales” de los actores interfieren con el guión de la película y con su filmación. Sus relaciones amorosas, sus problemas con el alcohol, los celos, la soledad, la pasión sexual... la vida, en una palabra. Y como maestro de ceremonias, como director de un circo al que le crecen los enanos, como Supremo Padre Hacedor, tenemos al director de la película, Ferrand, interpretado, por supuesto, por el mismísimo François Truffaut, que trabaja con su equipo técnico para intentar sacar la película adelante, venciendo dificultades tan hilarantes como que una de las actrices veteranas, en plena borrachera, sea incapaz de recitar su papel o de respetar sus marcas. Un trabajo contrarreloj, además, porque pasarse de fechas en un rodaje es un pecado de difícil y complicada absolución. “La noche americana” es un homenaje al cine. A sus entretelas. A lo que no se ve en pantalla. A lo que los focos y las luces nunca iluminan. Un encendido y cálido homenaje a esas cientos de personas cuyos nombres, después del “The end”, desfilan sobre la pantalla en los títulos de crédito mientras los espectadores se afanan en salir de la sala, sin prestarles la más mínima atención. Y es que Truffaut fue uno de esos enfermos de cine que vivían por y para el séptimo arte; que desayunaban, comían y cenaban películas, que respiraban celuloide, que sudaban fotogramas por todos y cada uno de los poros de su piel. Uno de esos lectores voraces que, sin embargo, eran malos estudiantes porque, en vez de ir a clase, hacían novillos y se refugiaban en las salas de cine, viendo una película detrás de otra. Un tipo que, antes de ponerse detrás de una cámara (y ocasionalmente delante) fue uno de los críticos de cine más influyentes de Francia, lo que es sinónimo del mundo entero. Empezó publicando reseñas en “Travail et Culture”, de la mano de otro afamado crítico y teórico del cine, Andre Bazin. Desde 1953, fue uno de los pilares esenciales de la mítica revista “Cahiers du cinéma”, desde la que Truffaut y otros críticos postularon una revolución del cine que, cambiando la pluma por la cámara, ellos mismos protagonizarían y llevarían adelante: la Nouvelle Vague. Efectivamente, junto a otros críticos-directores como Claude Chabrol, Eric Rohmer o Jean-Luc Godard, Truffaut se convertiría en abanderado de eso que después se dio en llamar “cine de autor”. Un cine que rompía amarras con el cine francés de la época, filmado en estudios, envarado y poco o nada arriesgado. Gracias a las nuevas cámaras que se ponían en el mercado, más baratas y manejables, los cineastas de la Nueva Ola se echaron a filmar en escenarios naturales, usando la luz natural y contando historias repletas de guiños a sus respectivas biografías así como de homenajes a esas películas norteamericanas que habían devorado en las salas de cine de su infancia y que formaban parte de su educación cinéfila y sentimental. Una Nouvelle Vague cuyas películas, además, iban muy de la mano de la realidad del momento, de la actualidad de una sociedad convulsa y en plena agitación y transformación. Películas que hablaban de libertad y del goce y el placer de vivir. Películas cuyo guión se escribía casi sobre la marcha y que eran bocados de una realidad con la que los espectadores se daban de bruces al salir de la oscuridad de la sala de cine. Películas que acercaron el cine a la propia vida de los espectadores. Y con todo ello juega Truffaut en “La noche americana”, mostrando cómo la vida influye en las películas y éstas, a su vez, condicionan la vida de quiénes se dedican al mundo del cine. Un cálido y sincero homenaje que ganó el Óscar a la mejor película de habla no inglesa 1974 además de obtener tres nominaciones más: mejor director, mejor actriz de reparto (Valentina Cortese) y mejor guión original. La película también ganaría el Premio BAFTA de ese mismo año a la mejor dirección (François Truffaut), a la mejor película y a la mejor actriz secundaria, Valentina Cortese, por supuesto. A modo de conclusión diremos que la técnica de “la noche americana” se fue abandonando a medida que iba apareciendo película y material fotográfico mucho más sensible que hacía posible el filmar en condiciones de poca o ninguna luz, lo que permite la obtención de un efecto más auténtico y más real, sobre todo, evitando la proyección de esas falsas sombras que, de noche, nunca existían realmente.