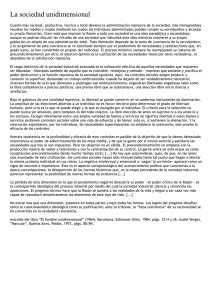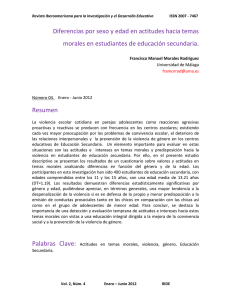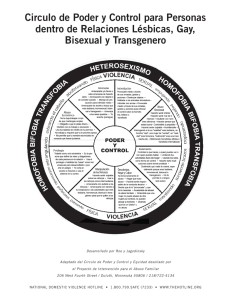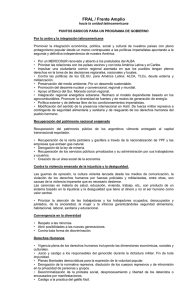1 LAS CARAS DEL DIOS JANO, O LA VIOLENCIA REPRESIVA
Anuncio
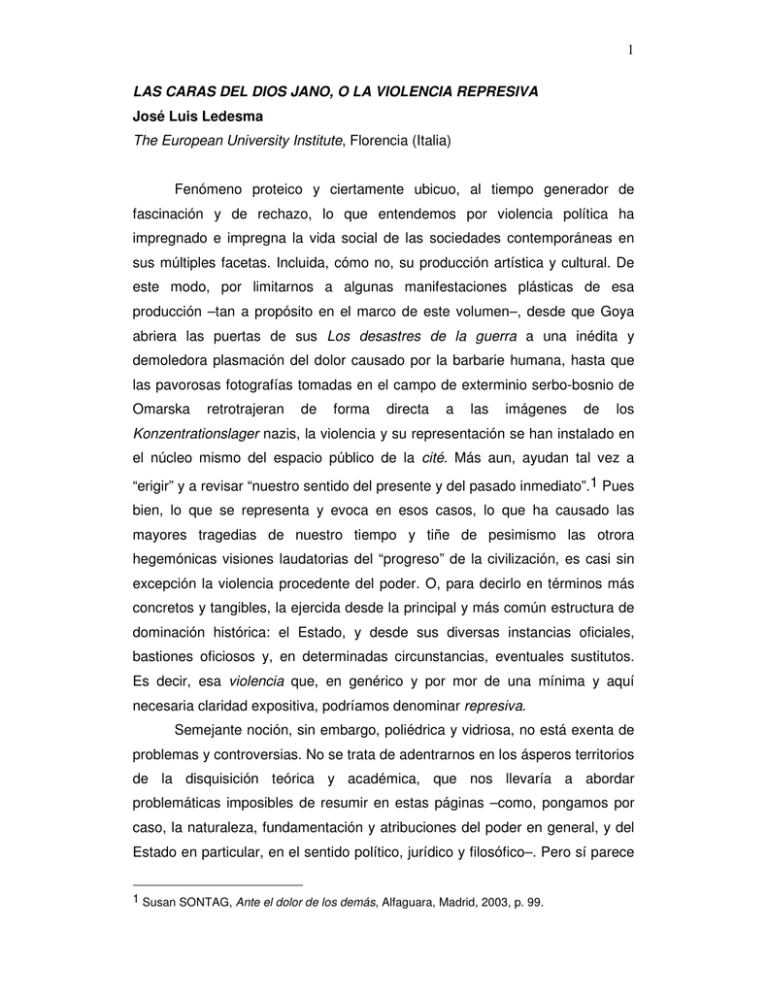
LAS CARAS DEL DIOS JANO, O LA VIOLENCIA REPRESIVA José Luis Ledesma The European University Institute, Florencia (Italia) Fenómeno proteico y ciertamente ubicuo, al tiempo generador de fascinación y de rechazo, lo que entendemos por violencia política ha impregnado e impregna la vida social de las sociedades contemporáneas en sus múltiples facetas. Incluida, cómo no, su producción artística y cultural. De este modo, por limitarnos a algunas manifestaciones plásticas de esa producción –tan a propósito en el marco de este volumen–, desde que Goya abriera las puertas de sus Los desastres de la guerra a una inédita y demoledora plasmación del dolor causado por la barbarie humana, hasta que las pavorosas fotografías tomadas en el campo de exterminio serbo-bosnio de Omarska retrotrajeran de forma directa a las imágenes de los Konzentrationslager nazis, la violencia y su representación se han instalado en el núcleo mismo del espacio público de la cité. Más aun, ayudan tal vez a “erigir” y a revisar “nuestro sentido del presente y del pasado inmediato”.1 Pues bien, lo que se representa y evoca en esos casos, lo que ha causado las mayores tragedias de nuestro tiempo y tiñe de pesimismo las otrora hegemónicas visiones laudatorias del “progreso” de la civilización, es casi sin excepción la violencia procedente del poder. O, para decirlo en términos más concretos y tangibles, la ejercida desde la principal y más común estructura de dominación histórica: el Estado, y desde sus diversas instancias oficiales, bastiones oficiosos y, en determinadas circunstancias, eventuales sustitutos. Es decir, esa violencia que, en genérico y por mor de una mínima y aquí necesaria claridad expositiva, podríamos denominar represiva. Semejante noción, sin embargo, poliédrica y vidriosa, no está exenta de problemas y controversias. No se trata de adentrarnos en los ásperos territorios de la disquisición teórica y académica, que nos llevaría a abordar problemáticas imposibles de resumir en estas páginas –como, pongamos por caso, la naturaleza, fundamentación y atribuciones del poder en general, y del Estado en particular, en el sentido político, jurídico y filosófico–. Pero sí parece 1 Susan SONTAG, Ante el dolor de los demás, Alfaguara, Madrid, 2003, p. 99. conveniente consignar, por un lado, la complejidad que define en conjunto la cuestión que nos ocupa. Y, por otro, ejemplificarla con algunos aspectos de la misma, cuales los obstáculos que rodean su percepción en los planos sociopolítico y de la memoria, o su difícil definición y delimitación. O como las heteróclitas consideraciones metacientíficas de tipo moral, político e ideológico que contaminan el tema –tanto, al menos, como los otros tipos de violencia– y desde las que a menudo se [mal]interpreta. Es todo ello, entre otras cosas, lo que hace de la violencia represiva un fenómeno de arduo análisis y de, cuando menos, bifronte naturaleza. Al tiempo constante histórica y trágicamente adaptada a la más cruda modernidad; ora aceptada y “legítima”, ora denostada y fuente de descrédito político; en principio limitadora del uso de la fuerza en la res publica, pero en ocasiones apocalíptica sublimación del mismo, la violencia represiva parece mirar siempre, cual el dios Jano, al menos en dos direcciones opuestas. Y, como esa misma divinidad clásica de las puertas, los comienzos y los tránsitos, parece acompañar tanto a las gestaciones históricas como a cualquier “final de una era”; y diríase que resulta un privilegiado actor, y un buen barómetro, presente en todo cambio epocal y en toda transformación socio-política de cierta envergadura. Todo ello daría sin duda lugar a la confusión y perplejidad del observador. Pero también conforma la trascendencia de una problemática que, a pesar de esos obstáculos y contradicciones, es imposible menospreciar. 1. La (in)visibilidad de la violencia represiva El primer punto a tratar, y con él la primera contradicción, es el referido a la propia existencia de la violencia represiva. Ante la evidencia histórica, difícilmente cabría negar la magnitud de los victimarios imputables a los actores, grupos e instancias gubernamentales de todo jaez –infinitamente mayores que los causados por cualquier forma de violencia subversiva como las rebeliones o el terrorismo–.Pero otra cosa ha sido, tradicionalmente, su consideración y visibilidad como fenómeno de violencia política. Dos han sido, al menos, las razones principales. En primer lugar, la violencia es un asunto “sensible” inextricablemente unido a la compleja urdimbre de la memoria y de los usos públicos del pasado. De hecho, los principales y más sangrientos procesos violentos ejercidos bajo el palio del poder (el Holocausto, el terror stalinista, la represión bajo las dictaduras latinoamericanas, etc.) son también, precisamente por ello, las latitudes pretéritas de menos cómoda asunción y recuerdo, más intensa utilización –si no tergiversación– política y, por tanto, mayores obstáculos para su comprensión. Más aun, el resultado ha sido a menudo la evacuación de toda lógica analítica y su sustitución por la controversia, por los juicios politizados y/o morales o, simplemente, por el silencio. De todo ello resulta un ejemplo cercano, por lo demás, el episodio de violencia más gravoso de nuestra historia contemporánea –la represión franquista–, que sólo ahora, seis décadas más tarde, comienza a ser adecuadamente descifrado. Pero a ello se añade, en segundo término, la fortuna y pervivencia de un axioma –si no un prejuicio– firmemente anclado en las ciencias sociales y que viene a cuestionar el carácter “político”, y aun el de “violencia”, del empleo de esta última por parte de los actores oficiales. A partir de una tradición de pensamiento político cuyos más notables jalones serían Locke, Hobbes y Hegel, pero a la que tampoco es ajena una posterior e indudable pátina funcionalista, se ha tendido a presentar la violencia gubernamental no como tal, sino en términos de mera “fuerza”; fuerza empleada “legítimamente” para mantener el orden social y político existente en respuesta a la “violencia” de los grupos concurrentes y/o subversivos. Es decir, se ha tendido a establecer una artificiosa e inviable “distinción entre fuerza (legítima) y violencia (ilegítima)”.2 De ahí que, en una suerte de sinécdoque conceptual, cuando se habla de la segunda se aluda a menudo a sus variantes “subversivas”, y que semejante identificación del todo con la parte se haya extendido no sólo al ámbito científico, sino en buena medida a la población. Y sin embargo, maniobras teóricas y valoraciones ético-jurídicas del hecho violento al margen, parece más ajustado a la compleja realidad social adoptar otra definición de la violencia que englobe cualquier uso de la fuerza física en el ámbito de los conflictos por los espacios del poder, provenga o no de los actores estatales e institucionales. Encontramos desde esa perspectiva, por un lado, que la violencia está íntimamente ligada a la cuestión del uso y el abuso del poder, del que sería una forma y una manifestación más –acaso 2 Charles TILLY, The Politics of Collective Violence, Cambridge U.P., Cambridge, 2003, p. 27. extrema y no pautada, pero frecuente y en absoluto “primitiva”– en el marco de la concurrencia en la contienda política. Lo cual, a su vez, nos llevaría a retomar la consideración de la política, apuntada en uno de los textos previos, como campo y modo de interacción social del que la violencia, siquiera de forma implícita y como ultima ratio, nunca estaría enteramente ausente.3 Y si de poder y política se trata, es inevitable situar en el centro del análisis, al menos por lo que respecta a las sociedades contemporáneas, al Estado. De todo lo cual parece lógico inferir que esas tres nociones conforman una terna a la que la violencia, de una u otra forma, será difícilmente ajena. Y encontramos por otro lado también, tal vez sobre todo, la incontrovertible evidencia del papel tristemente protagonista desempeñado por los aparatos estatales en la violencia que ha conocido nuestro tiempo. No se trata únicamente de que exista una violencia política represiva, como veremos más abajo, de tan diversas manifestaciones como, en ocasiones, devastadoras magnitudes, y responsable de la práctica totalidad de las grandes masacres registradas en la historia reciente. Ocurre también que, pese a ciertos lugares comunes, ni se limita a aparecer en forma de supuesta “defensa” ante violentos ataques previos o ante una radical amenaza revolucionaria, ni su intensidad represiva corre siempre paralela a la de tales desafíos al status quo.4 Y sucede asimismo, además, como se ha apuntado en el capítulo precedente, que al margen de administrar y “generar” la violencia de forma directa, las maquinarias estatales son con frecuencia las responsables de que la ejerzan otros grupos competidores y colectivos sociales, y de que, al reprimirlas por la fuerza, sus movilizaciones desemboquen en actos de agresión. Como mostraran los Tilly, la mayor parte de las acciones colectivas no son intrínsecamente violentas, y “una parte importante de la violencia efectiva producida en el curso de la acción colectiva es obra de las fuerzas represivas 3 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA, La violencia en la política. Perspectivas teóricas sobre el empleo deliberado de la fuerza en los conflictos de poder, C.S.I.C., Madrid, 2002, pp. 16, 3638, 261-272, e Yves MICHAUD, La violence, P.U.F., París, 1998 (édition actualisée), p. 60. Véase asimismo Walter BENJAMIN, Para una crítica de la violencia y otros ensayos, Taurus, Madrid, 1991, pp. 23-45, y Elias CANETTI, Masa y poder, Alianza, Madrid, 1995 [1960], v.gr. p. 277. 4 Antes bien al contrario, como muestran por ejemplo los golpes de Estado, y la sangrienta represión que les acompañó, dirigidos en la España de 1936 y en el Chile de 1973, no contra ninguna “revolución”, sino contra sendas repúblicas reformistas. especializadas”, que son “las iniciadoras y ejecutantes más coherentes de la violencia colectiva”. Y todo ello tendría una posible explicación desde el largo plazo de la sociología histórica. Según esos mismos autores, los estados se han desarrollado en los últimos cinco siglos mediante el acaparamiento y el uso de la violencia y “han generado violencia por todas partes” entre los grupos que se resistían a su desarrollo y a sus implicaciones. Por ello, estatales o no, todas las prácticas violentas “son parte del mismo proceso que una literatura optimista reciente denomina la ‘construcción del Estado y la nación’.” 5 2. Genealogía de la violencia represiva, legitimidad y Estado Por lo tanto, la violencia, en la doble óptica de su control y su ejercicio, sería en suma un elemento absolutamente nuclear del propio Estado. Y todo ello sería en principio, por añadidura, fruto de un determinado devenir histórico y de una eventual genealogía paralela a la del propio Leviathan moderno. A partir de las clásicas hipótesis de, precisamente, Hobbes o de Weber, parece asumido que una de las claves de bóveda del proceso de formación histórica del Estado no es otra que su labor de centralización, monopolización y racionalización de la violencia política; o al menos, sin olvidar lo que todo eso tiene de metáfora, de su administración y gestión “legítimas”. En la influyente argumentación weberiana, por ejemplo, el eje rector de la transición a la Modernidad sería el paso desde las sociedades feudales –caracterizadas por la fragmentación y privacidad de la coerción– a las “configuraciones sociales” modernas del poder institucionalizado, donde el Estado ha obtenido el “monopolio de la violencia física legítima” en cada país y, con ello, la racionalización de su empleo. De hecho, el “Estado sólo es definible sociológicamente por referencia a un medio: la violencia física”, que, “sin serle exclusivo, es ciertamente específico y para su esencia indispensable”.6 Se 5 Charles TILLY, Louis TILLY, Richard TILLY, El siglo rebelde, 1830-1930, P.U.Z., Zaragoza, 1997 [1975] (entrecomillados en pp. 298 y 300); Charles TILLY, From Mobilization to Revolution, Ramdom House, Nueva York, 1978 (cita en p. 177) y Las revoluciones europeas, 1492-1992, Crítica, Barcelona, 1995, esp. pp. 50-75. Sobre lo anterior, cfr. Donatella DELLA PORTA, Social Movements, Political Violence, and the State. A Comparative Analysis of Italy and Germany, Cambridge U.P., Nueva York, 1995, passim. 6 M. WEBER, Economía y Sociedad, pp. 44-45, 1056, y Le savant et le politique, Plon, París, 1959 [1919], pp. 124-125. Vid. asimismo Miguel BELTRÁN, “La violencia política institucional”, en Revista Internacional de Sociología, 2 (1992), esp. pp. 151-152. entendería así la supresión de otros actores violentos ligados a otras instancias y sectores de las élites o a grupos al margen de las mismas –bandidos, piratas, bandas nómadas, etc.–. Y se hace de este modo inteligible el crucial papel que habrían desempeñado en la génesis de los estados-nación contemporáneos sus medios de coerción, desde los propios ejércitos hasta los cuerpos policiales, pasando por instancias de corte mixto –Gendarmerie francesa, Carabinieri italianos, la Guardia Civil– y otros tipos de “fuerzas armadas irregulares”. Pues esos grupos y burocracias especializadas protagonizaron la centralización del empleo de la violencia mediante su constante fortalecimiento, profesionalización, actualización tecnológica y “división tripartita del trabajo (aún existente) en policía, fuerzas paramilitares y ejército regular”.7 Y ellas serían en cada contexto histórico las garantes del “orden público”, es decir, de la teórica retirada de la violencia de la esfera pública y privada para garantizar la “paz social”. Claro que no sería éste siempre un idílico proceso de feliz culminación y neutro caminar. Respecto de lo segundo, obligado es apuntar, por un lado, que se trata en buena medida de un modelo teorético basado en dos “tipos ideales” macrosociológicos, y que hace por tanto abstracción de los diversos obstáculos, avances y retrocesos, sombras, contradicciones y diferencias geográficas y diacrónicas de un proceloso recorrido extendido desde los albores de la Edad Moderna, o al menos desde Westfalia (1648), pero acelerado en las dos últimas centurias. Y conviene añadir, en segundo término, que, como es lógico, tras la defensa del “orden público” y la “pacificación interna” se ubica la salvaguardia del orden social, de las relaciones económicas y del proyecto político sobre los que se sustenta el naciente Estado. Semejante “encapsulación” de la violencia pública es un proceso anejo a las grandes transformaciones sociales vividas en el mundo occidental durante los siglos precedentes y, como tal, forma parte –o es uno de los rostros– de un fenómeno más amplio ligado a las nuevas formas de control social y de relación entre el poder y los ciudadanos propias de las sociedades contemporáneas. Nuevas 7 Según expresión de Michael MANN, Las fuentes del poder social, II. El desarrollo de las clases y los Estados nacionales, 1760-1914, Alianza, Madrid, 1997, p. 536. Véase Diane E. DAVIS, Anthony W. PEREIRA (eds.), Irregular Armed Forces and Their Role in Politics and State Formation, Cambridge U.P., Cambridge, 2003, esp. la “Introduction” de D. Davis y las contribuciones de Ch. Tilly y A. Pereira (pp. 3-34, 37-81 y 387-407). formas que ya no se basarían tanto, como en los tiempos del ancien régime, en la punición física y abiertamente violenta, sino más bien en la supervisión disciplinaria y la vigilancia laboral, política y militar propias del industrialismo capitalista y del creciente aparato administrativo y jurídico-policial del Estado. Pero que no por ello dejarían de ser coercitivas, al menos en su dimensión discriminada y regulada, tras la burocratización y “ocultación” de la violencia y tras la “disolución de la responsabilidad” de la misma consiguientes a su administración “a distancia” y oficial.8 Sea como fuere, el resultado de todo ese proceso “centralizador” parece haber sido una considerable y meritoria retirada del uso de la violencia en la arena pública, y privada, de nuestras sociedades, así como su control y sustitución por formas coactivas menos explícitas y más soterradas, institucionales y normativizadas como la justicia. Y también, según se anotó páginas atrás, la mengua de las acciones violentas “desde abajo”, habida cuenta que difícilmente puede organización o grupo alguno enfrentarse con garantías de éxito a un aparato estatal que cuenta con unos demoledores recursos materiales –sus poderosos e hiperprofesionalizados medios de coerción– y, lo que no es menos importante, políticos y culturales: entre ellos, la legitimidad de sus actuaciones, incluido el empleo de la violencia. Si, como se analiza en un capítulo previo, esta polifónica noción es inseparable de la comprensión del hecho violento, eso implicaría, entre otras cosas, la obtención en exclusiva por parte del Estado de la consideración de la administración “legítima” de la fuerza. Y conllevaría, asimismo, que existe una cierta relación inversa o negativa entre legitimidad y violencia estatal en la medida en que la segunda tiende a mitigarse, por ser menos funcional o "necesaria", en el marco de regímenes que disfrutan en mayor grado de la primera; mientras que, por lo mismo, aparece fundamentalmente –como también la respuesta subversiva– 8 Yves MICHAUD, Violencia y política, Ruedo Ibérico, París, 1980, pp. 15-16, 28-31; Anthony GIDDENS, The Nation-State and Violence, Polity Press, Cambridge, 1985, y Michel FOUCAULT, Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión, Siglo XXI, Madrid, 1994, v.gr. p. 40. La propia Arendt afirmaría que “la sociedad moderna […] no ha logrado erradicar lo coercitivo de la vida humana, sino solamente sus “síntomas” manifiestos […] Ya no podemos distinguir entre coacción y libertad… [y] somos doblegados sin notarlo siquiera”: Hannah ARENDT, Diario de reflexiones, Herder, Barcelona, 2004 (en prensa) [cuaderno XVIII, agosto 1953]. R. I. MOORE remonta los primeros pasos de esta transformación a la Plena Edad Media: La formación de una sociedad represora. Poder y disidencia en la Europa occidental, 950-1250, Crítica, Barcelona, 1989. cuando y donde los gobiernos se ven más contestados y el disenso colectivo parece haber florecido en los intersticios del sistema político. Sin embargo, eso mismo nos conduce a la otra cara de la moneda con que se muestra, también en lo relativo al resultado del proceso que venimos refiriendo, la violencia represiva. Porque el propio poder estatal que acapara la gestión de la violencia para así librar de su uso –metafóricamente al menos– a la sociedad, es el mismo que a menudo ha demostrado con los hechos que “para quien tiene un martillo, el mundo se asemeja a un clavo”; el mismo que se ha servido de esa capacidad y supremacía en materia de coerción física para desplegarla en determinadas circunstancias contra sus enemigos externos e internos, supuestos o reales, de manera en ocasiones poco metafórica y cruelmente real. Circunstancias heterogéneas, pero a las que en conjunto definirían un peligro, ya fuere cierto ya supuesto, ante contrincantes sólidos, una amenaza percibida como creíble por el Estado y/o sus agentes o, en suma, una carencia de legitimidad o de base social suficiente.9 No es preciso, en orden a afirmar lo anterior, aceptar la existencia de una supuesta maldad inherente al Leviathan, ni tampoco participar sin fisuras de las tesis que, bajo el impacto de los totalitarismos de los años treinta y cuarenta –y con versiones literarias como 1984 de G. Orwell–, apostaban por el extremado carácter coercitivo del Estado y su imparable militarización como rasgos crónicos y crecientemente nucleares de la política moderna. Basta con lanzar una mirada a la experiencia de la pasada centuria, cuya sucesión de baños de sangre ha abocado a que se nuble toda confianza en la desaparición de la violencia y a que las peores atrocidades y la barbarie hayan sido presentadas como elemento definitorio de un Novecientos, al parecer, más “oscuro” y “violento” que pacífico. Y es suficiente constatar que, tras la mayor parte de esos luctuosos episodios, se hallan en última instancia los entes 9 O, dicho de otro modo, la “violencia sanguinaria” aparece cuando existe una “imposibilidad de simbolización” del poder, es decir, una “imperfecta” reproducción-renovación del “sistema social y político” en términos rituales y colectivos: Michel MAFFESOLI, La violence totalitaire. Essai d’anthropologie politique, Desclée de Brower, París, 1999 (nouvelle édition augmentée), p. 35, 47. Vid. también Norbert Elias, “Violence and Civilization: the State Monopoly of Psysical Violence and Its Infringment”, en John KEANE (ed.), Civil Society and the State. New European Perspectives, Verso, Londres, 1988, pp. 177-198. El entrecomillado, en Johan GALTUNG, “Estado, Capital y Sociedad Civil: Un problema de comunicación”, en Seminario de Investigación para la Paz – Centro Pignatelli (ed.), Convulsión y violencia en el mundo, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 1995, pp. 17-38 (p. 22). estatales y sus brazos militares y coercitivos. Tal cosa encontramos, en primer lugar, en la Europa de 1914-1945. Periodo de profunda crisis política –y de legitimidad– y de lucha a gran escala por la configuración del orden social entre proyectos excluyentes, aquella “guerra de los treinta años” del siglo XX se saldó con dos guerras mundiales, numerosas guerras civiles, inéditos procesos revolucionarios y contrarrevolucionarios y formas de terror estatal de todo tipo. Es decir, con fenómenos masivos de violencia política orquestados y/o protagonizados por los estados y que, además de otros incontables sufrimientos y consecuencias lesivas, se cobraron la vida, según la última estimación, de al menos setenta millones de personas.10 Pero además, en segundo lugar, si violencias de tales dimensiones parecen desterradas de las sociedades occidentales en el último medio siglo, algunos indicios impelen a ser menos optimistas en términos globales. Diríase que, como es casi trivial subrayar, los regímenes democráticos –léase los más “legítimos”– han reducido ostensiblemente sus prácticas represivas, por más que la mera atenta observación, muestren que queda no poco por hacer. Sin embargo, semejante panorama se nubla de forma trágica si salimos del “oasis occidental” y viajamos a su más cercana periferia, donde, desde los territorios ocupados por Israel a las dictaduras militares del cono sur americano, de la Rumanía de Ceacescu a la Sudáfrica del apartheid, en la Argelia de los años noventa o por supuesto en la Bosnia desgarrada por la última guerra, encontramos a lo largo de las últimas décadas maquinarias estatales y ejércitos dedicados al ejercicio del terror. Y el cuadro termina de oscurecerse, a menudo sin remisión, si nos adentramos en el “tercer mundo” y contemplamos la situación de innumerables sociedades sometidas bajo la férula de terribles dictaduras y regímenes de todo jaez –o de “señores de la guerra” que sustituyen a los poderes centrales–. Dictaduras y regímenes que, en Centroamérica, el Asia islámica, China o la práctica totalidad de África, han practicado y practican toda clase de torturas, persecuciones y matanzas; que, en el marco de contiendas interminables, han propiciado y/o impulsado en 10 Mark MAZOWER, La Europa negra. Desde la Gran Guerra hasta la caída del comunismo, Ediciones B, Barcelona, 2001 [1998], p. 445, precisamente una de las principales obras que han balizado el debate sobre el “violento siglo XX”, junto, entre otras, a Eric J. HOBSBAWM, Historia del siglo XX. 1914-1991, Crítica, Barcelona, 1995 [1994]. ocasiones apocalípticas masacres como las que ensangrentaron Ruanda en 1994 o la Indonesia de 1965; y que, sin embargo, cuentan en no pocos casos con un apoyo no sólo político y económico sino también directamente militar y “represivo” –véase la extensión de la estrategia nortamericana de la “contrainsurgencia” o su respaldo al propio régimen de Suharto– por parte de las “pacíficas” democracias occidentales. Una situación ante la que no faltará quien establezca un correlato entre la relativa ausencia de las políticas represivas en éstas y su crónica presencia en el resto del globo; sobre todo si a ello se suma la reciente “exportación” –¿evacuación?– simbólica y real de la violencia, en dirección centrífuga hacia los márgenes de los centros de poder mundiales, a través de la actual guerra “preventiva” y “contra el terrorismo”.11 Sea como fuere, esto último nos lleva, a su vez, a otro elemento de la violencia “desde arriba” que, junto a su pervivencia, importa subrayar aquí: su carácter relacional. No parece conveniente demonizar a los entes estatales como máquinas infernales y autónomas que funcionaran al margen de determinados intereses y aun consensos. Y, a pesar de lo que puedan sugerir los episodios violentos más macabros y devastadores, no resulta en ningún caso un fenómeno gratuito y fruto de la mera sevicia humana y del poder. La suelen respaldar nociones y discursos justificadores con grados diversos de complejidad y veracidad y por lo común basados en la construcción de la categoría de “enemigo”. Y, lo que es más importante, laten en su seno fines políticos objetivos como paralizar o neutralizar a grupos y colectivos concurrentes, eliminar amenazas al orden social o apuntalar identidades colectivas y las posiciones y espacios propios de poder. Asunto distinto, y de nuevo contradictorio, es discernir si la prosecución de esos fines mediante tales sendas violentas garantiza a los actores responsables, consideraciones morales al margen, resultados adecuados. Aunque la diversidad de casos se impone, ineficaces, peligrosas y aun autodestructivas pueden ser para el propio poder semejantes prácticas, máxime a largo plazo, si su uso es percibido por la población como desproporcionado e indiscriminado, y en suma ilegítimo–; si no 11 Como ya había sucedido a gran escala anteriormente cuando, desde principios del siglo XIX, las “guerras depredatorias” desaparecieron de los estados europeos, mientras que éstos las acometieron ampliamente en el resto del mundo, sobre todo durante la “era del imperialismo”. van acompañadas de otras formas de socialización y el Estado no se reviste de unas mínimas cuotas de consenso político –pues ningún régimen moderno puede asentarse únicamente sobre la represión; y, sobre todo, en el caso de regímenes, como el III Reich, embarcados en dinámicas y escaladas de violencia cuyo timón se les va de las manos. Ahora bien, por otro lado, en otras muchas ocasiones las mismas prácticas han sido hasta cierto punto “eficaces” para sus ejecutantes, sobre todo en el corto plazo y cuando menos en determinadas circunstancias. Ocurre tal cosa, fundamentalmente, cuando los objetivos de la violencia gozan de un sólido consenso popular, o cuando sus efectos negativos se ven contrapesados por la amplia aceptación civil del sistema político y el orden social y por otras fuentes alternativas de legitimidad. Pero cabe encontrarlo asimismo en coyunturas particularmente críticas de radical crisis política, cambio de régimen y/o enfrentamiento bélico, cuando la violencia invade la arena pública y su uso parece llegar a “institucionalizarse” y a ser “funcional” con vistas a asentar las estructuras políticas y como instrumento “fundacional”, socializador y articulador de identidades colectivas.12 Lo cual implicaría, a su vez, al menos dos cosas. Por una parte, que cabría proponer como hipótesis que, junto la referida relación “negativa” entre violencia represiva y legitimidad, existe tal vez una relación “positiva”, en la medida en que la primera podría activarse no sólo para cubrir una carencia de la segunda, sino también como vía excepcional de obtención de la misma. E implicaría igualmente que, sea en calidad de actores y denunciantes, sea con la mera concesión del respaldo y “consenso” a tales prácticas, la participación de la población no puede ser soslayada a la hora de comprender este fenómeno en todas sus múltiples manifestaciones.13 12 Cfr. Rajni KOTHARI, “Institutionalization of Violence”, Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict, Academic Press, San Diego, 1999, vol. II, pp. 223-229; M. MAFFESOLI, Essai sur la violence banale et fondatrice, Librairie des Méridiens, París, 1984; Philippe BRAUD, “La violence politique: repères et problèmes”, en Id. (dir.), La violence politique dans les démocraties occidentales, L’Harmattan, París, 1993, esp. pp. 20-27; y, respecto de las guerras y terrores masivos del siglo XX, Omer BARTOV, Mirrors of Destruction. War, Genocide, and Modern Identity, Oxford U.P., Oxford, 2000. 13 Incluso, como muestra la nueva historiografía, en el caso nazi, habitualmente considerado paradigma del terror dirigido desde un todopoderoso Estado. Véase por ejemplo Robert GELLATELY, No sólo Hitler. La Alemania nazi entre la coacción y el consenso, Crítica, Barcelona, 2002. 3. Delimitación y formas de la violencia “desde arriba”. La radical heterogeneidad formal de la violencia represiva es en efecto, abstracciones y generalizaciones al margen, uno de sus rasgos esenciales. Y es, al mismo tiempo, uno de los mayores problemas que plantea no sólo su comprensión, sino asimismo su definición –en el sentido etimológico de su delimitación–. Si de encontrar sus lindes y fronteras se trata, las dificultades no se hacen esperar. Pero por eso mismo, forzoso es delimitarla adecuadamente de cara a manejar una noción operativa. Equívoco aunque aconsejable resulta, para empezar, establecer la cesura entre esta violencia “desde arriba” y su alter ego o violencia subversiva. No es preciso extenderse en esta última, dado que ha sido abordada en el texto precedente. Pero sí conviene apuntar que algunas de sus manifestaciones despliegan formas que a la postre podríamos calificar de “represivas”. Así, tal cosa sucede allí donde sus actores provienen de una parte del propio Estado o de sus burocracias coercitivas –caso de los golpes de Estado– y, al tiempo que tratan de asaltar el mismo, acometen prácticas persecutorias en mayor o menor escala contra sus rivales y sus apoyos civiles. Ocurre también cuando esas mismas prácticas tienen lugar en el marco de situaciones de “soberanía múltiple” –véase guerras civiles y revoluciones–, donde, por una mera necesidad logística y de un control primario del territorio en sus manos, los agentes “subversivos” se dotan de unas mínimas estructuras de dominación y de poder alternativas. Y sucede asimismo, como es obvio, cuando esos coups d’État, revoluciones, etc. triunfan, sus impulsores instauran un nuevo régimen y, a partir de ahí, convierten el empleo de la violencia en arma para asentar, conducir y/o intensificar su poder desde la cima del Estado. Y, en segundo término, problemático pero necesario resulta igualmente fijar la distinción entre la violencia represiva y lo que habitualmente se conoce por “violencia estructural” e “institucionalizada”. Es decir, un variopinto conjunto de realidades y hechos sociales, que no actuaciones y políticas concretas con rostros específicos, donde encontraríamos, por un lado, las macro-condiciones socio-políticas y económicas causantes del conflicto y del desigual reparto del poder y los recursos y, por ende, generadoras de la violencia; y, por otro, las estrategias coactivas y de control social de carácter disciplinario, discriminado, y normativo propias de los estados contemporáneos y ajustadas a lo que convencionalmente se denomina “Estado de derecho”. Proponer tal diferenciación no conlleva menospreciar, y mucho menos negar, el carácter eventualmente conflictivo, censurable e incluso “represivo” de algunas condiciones estructurales, prácticas y normas amparadas por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y, de hecho, tampoco implica dejar de soslayo lo que de lábil y paradójico tiene no pocas veces la diferenciación entre derecho y violencia; o, en otras palabras, las complejas cuestiones sobre el carácter “legal” o no de numerosas acciones de la vida societaria y acerca de la relatividad histórica y ética de tales distinciones.14 Supone, más bien, apostar por una caracterización del hecho violento represivo que evite una excesiva amplitud del concepto que redundaría en una sensible pérdida de su consistencia y valor heurístico. De este modo, quedaría dentro de esa categoría una, así y todo, amplísima gama de manifestaciones de violencia política cuyos directos responsables y ejecutores estarían ligados a cualquier estructura de poder mínimamente institucionalizada, principal pero no únicamente el Estado; una gama que iría desde las actuaciones de los aparatos coercitivos estatales al margen del Estado de derecho –para establecer una frontera más o menos nítida, aunque convencional– hasta las peores atrocidades masivas y genocidios dirigidos por entes gubernamentales, pasando por un vasto espectro de prácticas y políticas. Encontraríamos en ese nutrido elenco represivo, para empezar, las extralimitaciones y abusos de los Estados y de sus brazos judiciales y armados, oficiales u oficiosos, cuando se conculcan los marcos jurídicos democráticos y violan los derechos humanos. Abusos y violencias policiales – dirigidos o amparados por las autoridades–; depuraciones profesionales y económicas; presos, exilios, deportaciones o persecuciones por “crímenes políticos” y por motivos ideológicos, sociales, étnicos, religiosos, etc.; pero también otras formas más radicales como la pena capital o la tortura, todas ellas tendrían cabida en este capítulo, y su empleo más o menos excepcional o 14 Eligio RESTA, La certeza y la esperanza. Ensayo sobre el derecho y la violencia, Paidós, Barcelona, 1995. Para lo anterior, vid. Johan GALTUNG, “A Structural Theory of Aggression”, en Ivo K. y Rosalind L. FEIERABEND, Ted R. GURR (eds.), Anger, Violence, and Politics. Theories and Research, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1972, pp. 85-97; Wolfang KNÖBL, “Social Control and Violence”, y Kathleen M. WEIGERT, “Structural Violence”, en Encyclopedia of Violence, Peace, and Conflict, op. cit., vol. 3, pp. 301-310 y 431-440. corriente sería un elemento central a la hora de definir la naturaleza de cada régimen. Huelga decir, en efecto, que aquellos de carácter dictatorial y autoritario son los que más abundante y aun sistemáticamente se han servido y sirven de tales modos represivos, y los que han llegado al punto de integrarlos en ciertos casos en su propio ordenamiento legal. No obstante, como indican la evidencia histórica o los recientes informes de las O.N.G. y de ciertas agencias de la O.N.U., se trata de prácticas que distan de haber desaparecido de las democracias occidentales.15 En un segundo grupo de esta suerte de tipología cabría incluir aquellas variedades de la violencia represiva que, en conjunto, se sitúan en el ámbito de lo que se conoce como “terrorismo de Estado”. Desde el asesinato político discriminado promovido por los gobiernos y sus instancias legales o paralegales –v.gr. los de Trotsky en 1943 o Benigno Aquino en 1983–, hasta las terroríficas “desapariciones” de civiles que asolaron Chile y Argentina en los años setenta, pasando por la “guerra sucia” y la “violencia vigilante” o por los “escuadrones de la muerte” centroamericanos, los aparatos estatales – incluidos en ocasiones los democráticos– han empleado de forma más o menos esporádica diversas estrategias categorizables como “terroristas”, y desde luego ilegales desde sus marcos normativos e institucionales, con las que han afrontado desafíos reales o virtuales mediante el expeditivo recurso de “el fin justifica los medios”.16 Ahora bien, cuando el fin resulta más ambicioso y menos discriminado – instaurar el miedo en el núcleo de las relaciones políticas, a través de una represión vasta y arbitraria, física y psicológica, para destruir toda articulación de disenso–; los medios movilizados son abusivos y transgreden sin cortapisas el ordenamiento legal –o lo desnaturalizan para adecuarlo a esos fines–; y el 15 Y no sólo, aunque sea el ejemplo más palmario, de los EE.UU. Véase v.gr. Mario MARAZZITI (ed.), No matarás. Por qué es necesario abolir la pena de muerte, Península, Barcelona, 2001 [1998]; Amnistía Internacional, Informe 2003. El pasado dice cosas que interesan al futuro, Ed. Amnistía Internacional, Madrid, 2003. 16 Para esto y para lo que sigue, vid. los dos volúmenes de Michael STOHL y George A. LÓPEZ (eds.), The State as Terrorist, y Government Violence and Repression: An Agenda for Research, ambos en Greenwood Press, Nueva York, 1984 y 1986 (definición de “terrorismo estatal” en p. 8); P. Timothy BUSHNELL et al. (eds.), State Organized Terror. The Case of Violent Internal Repression, Westview Press, Boulder (Col.), 1991; y, en castellano, E. GONZÁLEZ CALLEJA, “Definiciones e interpretación del fenómeno terrorista”, en Id. (ed.), uso de la violencia estatal se convierte en mecanismo central de control social, entonces esta última se integraría en lo que cabría denominar “terror de Estado”. Dicho terror, de entrada incompatible con cualquier tipo de sistema político democrático, es propio de regímenes abiertamente dictatoriales y autoritarios, militares o no, y encontró tal vez su máxima expresión en los totalitarismos de las décadas centrales del siglo pasado. Pero el abanico de “estados terroristas” es mucho más amplio y cruza transversalmente los cinco continentes y la Edad Contemporánea. Por lo pronto, hallamos la mayoría de ellos en el marco de los conflictos bélicos que jalonan la historia reciente. Interestatales o civiles, y ya sea abiertas y declaradas ya “soterradas” o “irregulares”, las guerras pueden de hecho ser consideradas en sí mismas los más devastadores episodios de violencia política. Y, como es obvio, resultan a su vez los viveros principales de otras formas de esta última, que implican además no sólo a los elementos militares sino también, cada vez en mayor grado, a los civiles. Formas que se despliegan a la sombra del conflicto principal nutriéndose de la radical invasión de la res publica por parte de las armas, así como de las dinámicas de “brutalización” política y social, de generalización de la categoría de “enemigo”, y de venganza y exclusión que son propias a estos episodios. Pero que, a pesar del énfasis reciente en su carácter “extra-estatal”, “local” y “privado”, no pueden comprenderse de ninguna manera desligadas de su relación, a la que se aludió más arriba, con los conflictos y mecanismos de control político de los territorios por parte de los poderes militares o civiles en liza.17 De ahí el tenebroso cortejo de masacres, persecuciones, ejecuciones sumarias, violaciones masivas de mujeres y niños y éxodos forzados, entre otros muchos Políticas del miedo. Un balance del terrorismo en Europa, Biblioteca Nueva, Madrid, 2002, esp. 36-41. 17 Algo que parece especialmente útil subrayar en el caso de las contiendas civiles, donde los extraordinarios grados de violencia no proceden de ningún eventual regreso a anómicos “estados de naturaleza” hobbesianos, sino más bien de la división de la soberanía y la ruptura “interna” del monopolio de la violencia que las define, y de su particular “carácter triangular” –el hecho de que los contrincantes involucran directamente a las poblaciones civiles y las consideran objetivos prioritarios–. Véase al respecto Stathis KALYVAS, “The Ontology of ‘Political Violence’: Action and Identity in Civil Wars”, Perspectives on Politics, 1, 3 (2003), pp. 475-494, y “La violencia en medio de la guerra civil. Esbozo de una teoría”, Análisis Político (Bogotá), 42, 1 (2001), pp. 3-25; Peter WALDMANN, Fernando REINARES (comps.), Sociedades en guerra civil. Conflictos violentos en Europa y América Latina, Paidós, Barcelona, 1999, esp. la contribución del primero: pp. 27-44. En general, et Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, et al. (dirs.), La Violence de guerre 1914-1945, Complexe, Bruselas, 2003. tipos, que acompaña a toda situación bélica –y, a menudo, a sus posguerras–. Y de ahí que estén siempre entre sus protagonistas principales, en grado de participación directa variable, los actores armados y el Estado; o, en determinadas circunstancias, sus eventuales “sustitutos” –como los citados “señores de la guerra”– que actúan bajo la cobertura del poder o desde una noción menos institucionalizada y local del mismo. Sin embargo, los contextos bélicos no tienen la exclusiva de los regímenes de terror. Ni los justifican. Ocurre más bien que, en su variada casuística desde la guerra total a la “guerra informal”, se muestran como marcos privilegiados para el florecimiento y más fácil desarrollo de tales políticas “terroristas” “desde arriba” cuyos más profundos orígenes parecen ubicarse, sin embargo, en otra parte. Se ubican, a nuestro modo de ver, en la confluencia de, al menos, tres grandes elementos. Por una parte, en el nivel de la longue durée, el hecho de que la monopolización de la violencia arriba descrita ha puesto en manos de los Estados contemporáneos en general, y de sus brazos armados en particular, unas capacidades y medios coercitivos demoledores, “industriales” y sin parangón. Por otro lado, en un tempo medio, la “brutalización” y “militarización” de la cosa pública desde, al menos, los albores del siglo XX. Es decir, el proceso por el cual, ante los retos que plantea para el control social la “era de las masas”, se han extendido frente a ellas tanto prácticas y mecanismos represivos de sesgo masivo como categorías y valores –el “enemigo”, la “banalización” de su muerte, incluso a gran escala– propios de la esfera militar; prácticas y valores metabolizados en las muchas guerras del Novecientos, pero que se remontan a las culturas y estrategias excluyentes generadas por los europeos durante su sangriento proceso colonizador e imperialista allende sus fronteras. Y por último, en el nivel del “tiempo corto”, todo lo anterior se puede activar en determinadas coyunturas históricas cuando –en la guerra o en la paz, en el “primer” y en el “tercer mundo”– estados no débiles per se, pero sí gravemente minados en su legitimidad y carentes de una cierta “tradición de política civil”, se ven cuarteados por profundas crisis sociales y políticas y caen en manos de élites militares y/o autoritarias que palian esas carencias “democráticas” con una política radicalmente coactiva.18 Tales elementos encontramos, en mayor o menor grado, en el caso de los terrores de Estado implementados por los poderes pretorianos de todo tipo que cabe contemplar desde la Europa de entreguerras –Polonia y Bulgaria, Rumanía o Grecia– a las dictaduras sudamericanas –caso del terror contra los Ixil en Guatemala–, pasando por un gran número de los setenta y cinco nuevos estados nacidos de la descolonización desde 1945 en Asia, Oceanía y el trágico continente africano. Los hallamos también, por supuesto, en los regímenes fascistas históricos, para los que la amplia violencia represiva, bien definida y programada, era un ingrediente central en el ejercicio del poder, una fórmula constitutiva de su praxis política y social. Y los hallamos, cómo no, en aquellos episodios extremos de “terror” que, por sus dimensiones, radicalidad e implicaciones morales, son conocidos como “limpieza étnica”, “genocidio” y “democidio”. Limpiezas étnicas –es decir, combinaciones de expulsión, masacres, actos de terror y botín, violaciones, etc. contra un grupo étnico o nacional, mas sin afán de exterminio– como la ejercida en Bosnia por los serbios. Los democidios, por su parte, según una noción de reciente creación, incluirían los episodios y procesos masivos de persecución, represión y eliminación física dirigidos contra grupos sociales de todo tipo en cuanto tales – no sólo étnicos, sino también religiosos, lingüísticos, políticos, sociales, etc.– desde los poderes estatales. Una de las variantes o tipos particulares de democidio serían, por recuperar otro reciente concepto, sería el “politicidio”, o persecución y eliminación fundamentada en términos políticos. Otra, ésta de formulación más antigua y de uso público, es el genocidio. Definidos por el criterio étnico, religioso o nacional del grupo perseguido, los episodios genocidas implicarían en principio tanto añadir a las formas de limpieza étnica el componente “exterminador” –físico, identitario y cultural– como ser ejecutados en el marco de maquinarias estatales coherentes y estrategias 18 Un argumento en cierto modo cercano, en Ch. TILLY, The Politics of Collective Violence, esp. pp. 41-53. Para lo anterior, John R. GILLIS (ed.,) The Militarization of the Western World, New Brunswick (NJ), 1989; George L. MOSSE, De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes, Hachette, París, 1999 [1990]; y, desde el campo de la teoría social, Hans JOAS, War and Modernity, Polity Press, Cambridge, 2002. deliberadas y organizadas. Semejante definición “restrictiva” dejaría de lado fenómenos represivos y de terror cuya consideración como “genocidios”, en buena medida por su valor de “convocatoria emocional”, parece sin embargo profundamente enraizada. Desde este punto de vista, casos de terror masivo como los ejercidos desde la URSS stalinista y la China de Mao hasta las matanzas de comunistas y timoreses en la Indonesia de los años sesenta y setenta, pasando por las grandes matanzas indo-pakintaníes (1947-1948) o de los Ibo nigerianos (1967-1970), no serían genocidios, sino que corresponderían a otras categorías de terror y democidio. Y, según algunos autores, se podría discutir esa categorización incluso para los terroríficos baños de sangre ejercidos contra los armenios en la Turquía otomana, los Jemeres Rojos en Camboya o los hutus en Ruanda.19 No obstante, disquisiciones nominalistas al margen, son pavorosas y dramáticas muestras del eventual alcance de la violencia represiva; extremas plasmaciones no sólo de la “barbarie” humana, sino asimismo de su “Modernidad”, o al menos del reverso de su, también, doble faz. Como lo es también, quizá más que ningún otro caso, el Holocausto de unos seis millones de judíos por el III Reich en general, y los campos de concentración y exterminio en particular. Fenómeno zarandeado por los mecanismos de la memoria y el uso público del pasado, ora negado y soterrado ora convertido en “emblema moral” y “matriz” de lo contemporáneo, su devastadora radicalidad deja a la intemperie todo juicio ético e impide convertir a Auschwitz en ningún tipo “paradigma”. Pero tampoco resulta epistemológicamente adecuado definirlo en términos de “incomprensibilidad” y “unicidad”. Parecería más bien la atroz aparición de una tendencia latente en 19 Esa visión restrictiva y la crítica a la abusiva extensión del término, en Mark MAZOWER, “Violence and the State in the Twentieth Century”, American Historical Review, 107, 4 (October 2002), pp. 1158-1178. Eso sí, “el hecho de que un crimen no sea un genocidio no mengua ni un ápice la responsabilidad del criminal y no altera en absoluto los derechos de las víctimas a recordar y a ser resarcidas”: Yves TERNON, El Estado criminal. Los genocidios del siglo XX, Península, Barcelona, 1995, p. 11. Una noción más amplia, por ejemplo, en Ryszard KAPUSCINSKI, “De la nature des génocides”, Le Monde Diplomatique, 564 (mars 2001), p. 3. Según la definición del creador del concepto Raphael Lemkin (1944), incluiría “los actos cometidos con la intención de destruir, en parte o totalmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso” (cit. en Michael BROWN, The International Dimensions of Internal Conflict, M.I.T. Press, Cambridge (Mass), 1996, p. 3). Quien introduce lo de democidio es Rudolf J. RUMMEL; vid. su síntesis y “contabilidad” mortífera en Death by Government, Transaction Books, New Brunswick (NJ), 1997. Cfr. por último el reciente monográfico sobre “Genocidios y crímenes contra la humanidad” de Historia y Política, 10 (2003). las sociedades contemporáneas. Un episodio excepcional, y por tanto anormal, cuya posibilidad se inscribía en la normalidad de la racionalización moderna.20 Precisamente quien legara uno de los más lúcidos testimonios sobre el horror de los campos nazis, Primo Levi, afirmaría que si comprender no es posible en casos así –por cuanto se acerca a “justificar”–, conocer resulta “necesario”. Necesario no sólo por el respeto al recuerdo de los supervivientes sino como función redentora del conjunto de la sociedad. Algo similar parece transmitir otro “perseguido”, Walter Benjamin, cuando, frente al olvido y oscuridad de las víctimas de la violencia y del progreso –esa “montaña de ruinas que se eleva hacia el cielo”–, propone su crítica y la indagación, a partir de sus casos concretos, como elementos de conciencia social del presente. No es, desde luego, tarea siempre fácil. Son muchos los riesgos, como difuminar unas violencias mediante el énfasis en otras (el ahora ubicuo Holocausto), desembocar en pesimismos paralizantes o recluirse en juicios morales desmesurados que evacuan el análisis real. O como, según se desprende de algunas representaciones –mediáticas y plásticas– de la violencia, trivializarla por la saturación y “espectacularización” de éstas, provocar un mero “voyeurisme” o incluso orientar políticamente las reacciones que suscita.21 Pero así y todo, como concluye S. Sontag en el ensayo evocado al inicio de estas líneas, “nada hay de malo en apartarse y reflexionar” sobre el fenómeno, aunque sólo fuera porque “nadie puede pensar y golpear a alguien al mismo tiempo”. 20 Enzo TRAVERSO, L’Histoire déchirée. Essai sur Auschwitz et les intellectuels, Cerf, Paris, 1997, pp. 221-223, 231-236, y La violenza nazista. Una genealogia, Il Mulino, Boloña, 2002; Zygmund BAUMAN, Modernidad y Holocausto, Sequitur, Madrid, 1997, 7-24, 145-152. Cfr., entre una literatura abrumadora y en prometedor proceso renovador, Omer BARTOV (ed.), The Holocaust. Origins, implementation, aftermath, Routledge, Londres, 2000. 21 Yves MICHAUD, Changements dans la violence. Essai sur la bienveillance universelle et la peur, Odile Jacob, París, 2002, pp. 87-105.