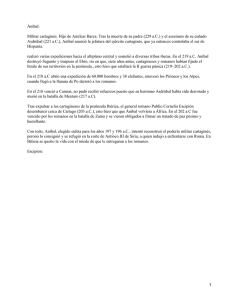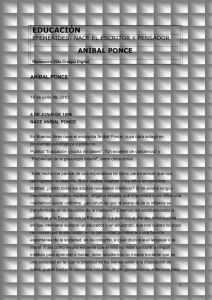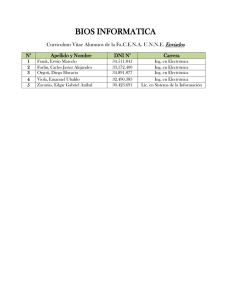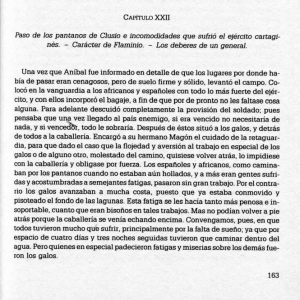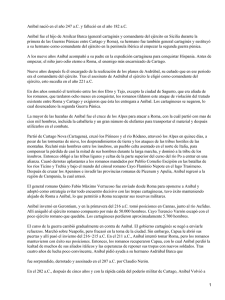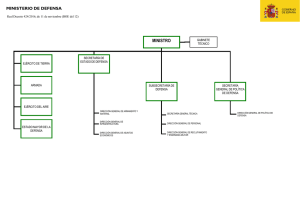Cuando Aníbal cruzó los Alpes
Anuncio

Cuando Aníbal cruzó los Alpes Ante el altar sagrado de la diosa Astarté, el caudillo cartaginés Amílcar Barca, en presencia de todos sus ejércitos, tomó por tres veces el juramento ritual de los púnicos a su hijo Aníbal. Para pertenecer al ejército cartaginés, todos los soldados debían jurar odio eterno a los romanos, adversario temible en la lucha por el poderío de toda la cuenca mediterránea. Aníbal tenía entonces nueve años. Veinte años más tarde, erigido en jefe de los ejércitos cartagineses, contemplaba desde un promontorio el desfile de las tropas que salían de Cartago Nova (la actual Cartagena española). Los generales permanecían a su lado, pendientes de su más mínimo gesto para ejecutar las órdenes. Unos años antes había sido aclamado por el pueblo como jefe supremo y Aníbal había organizado un ejército de rígida disciplina. Era la primavera del año 218 antes de J.C. cuando aquellos cincuenta mil infantes, bajo un sol intenso, se preparaban a realizar una de las hazañas militares más arriesgadas de la historia: cruzar los Pirineos, el macizo de los Alpes y caer sobre Roma. En vano los consejeros de Aníbal habían aducido multitud de razones para abandonar el ataque sobre Roma. Las legiones romanas eran poderosas; se extendían por el continente europeo, por Asia, y la flota surcaba todos los mares conocidos. Los sacerdotes cartagineses intercedieron cerca de su caudillo para hacerle desistir de su propósito: los augurios de los dioses eran nefastos. Largas columnas de nubes negras se alargaban por el horizonte del mar hacía días y un viento racheado y pertinaz había barrido repetidas veces las cenizas de los sacrificios ofrecidos al dios Baal. Todos los indicios aconsejaban no emprender la ambiciosa y temeraria empresa. Pero Aníbal rechazó enérgicamente a consejeros y sacerdotes. No le convencían estas razones. Había estado combatiendo desde temprana edad y unía a su audacia una portentosa inteligencia. La guerra contra Roma era inevitable desde el momento en que Aníbal había decidido la conquista de Sagunto. Resuelto a combatir a Roma sobre el propio suelo de Italia, preparó un ejército poderoso, reclutado entre los más veteranos de otras campañas, y dispuso el ataque por el punto más difícil e inverosímil: los Alpes. No podía caber ni la menor sospecha de que Roma esperase un ataque por este lugar. La flota romana en el Mediterráneo, sabiéndose superior en fuerza y número a la cartaginesa, vigilaba las aguas con la certeza de que sería por mar, el camino más corto, por donde Aníbal podría atacar Roma en el caso de que se atreviera a intentarlo. ¡Poco sospechaban los romanos lo que en ese momento ocurría en Cartago Nova! Tras las largas columnas de soldados de a pie, desfiló un batallón de arqueros encaramados en treinta y cinco elefantes africanos, animales en los que Aníbal había puesto especial atención, ya que servirían como bestias de carga durante la gran marcha y, a la vez, cuando llegara la hora del combate, como poderosas y terroríficas armas de guerra. Por último, desfilaron los nueve mil jinetes de la caballería númida, aguerrida, salvaje, capaz de aniquilar a las falanges romanas. Subido en el promontorio, Aníbal asentía con la cabeza. Parecía satisfecho de sus guerreros; hizo unas señas a sus generales para que se incorporaran a la columna. La gran hazaña había comenzado. El ejército se internó en la región del Ebro desviándose siempre hacia Oriente con el fin de ganar la costa y realizar toda la marcha bordeando el litoral. Varias tribus celtas le hostigaron incesantemente en las cercanías de los Pirineos. Aníbal no quería detener su marcha, por lo que no intentó pacificar los valles abruptos de las laderas pirenaicas; sin gran esfuerzo cruzó la barrera montañosa por el paso natural del Perthus, encaminándose de nuevo hacia la costa para ganar Perpignan y forzar la marcha hasta las márgenes del Ródano, cerca de Marsella, donde sabía por sus emisarios que se hallaba el cónsul Escipión con un aguerrido ejército preparado para embarcar con destino a España. Las bocas del Ródano, es decir, los numerosos deltas que forma el río en su desembocadura en el mar Mediterráneo, son muy rápidas e impetuosas de corriente. El caudal del agua es muy abundante y el cauce profundo, por lo que es casi imposible vadear los canales. Para Aníbal, el Ródano, defensa natural de Marsella, supuso un obstáculo más serio que la cadena montañosa de los Pirineos. No tenía ninguna barca, ni suficiente madera para hacer balsas a todo el ejército, y, además, el enemigo, las tribus celtas aliadas de Roma, estaba apostado en la margen opuesta, a la espera de que las tropas cartaginesas cruzaran el río. Decidido a no detener su marcha, ordenó a la caballería que remontara el río hasta que lograra encontrar un paso sin defensa, mientras él, con el grueso del ejército, esperaría el ataque de la caballería en la otra orilla para cruzar el río. Mientras tanto se habían construido balsas para transportar los elefantes y los expedicionarios se habían incautado de algunas embarcaciones de los indígenas. La infantería tendría que cruzar a nado o sobre sus escudos. Una noticia había contrariado más todavía el ánimo de Aníbal: tropas romanas llegaban a reforzar la margen opuesta del río, con lo cual la desventaja se acentuaba en gran medida. Sin embargo, la caballería, que había conseguido cruzar el Ródano varios kilómetros río arriba, atacó por sorpresa a la retaguardia romana. Cuando Aníbal se dio cuenta, mandó cruzar a su ejército y salió victorioso en el encuentro. El camino quedaba despejado. Pero un nuevo obstáculo, una muralla gigantesca se alzaba ante su descomunal ejército: los Alpes. Alturas hostiles, frío, nieves, pasos tortuosos, gargantas y quebradas por donde el ejército iba dejando un reguero de soldados y animales de carga agotados y ateridos de frío. Aníbal había estudiado dos posibilidades para cruzar la cordillera alpina. Una, la más corta y fácil, bordeando el litoral y atravesando los Alpes en sus estribaciones marítimas, de escasa altura. Pero las laderas del otro lado desembocaban en valles pobres, sin campos cultivados, y su ejército difícilmente podría resistir la falta de alimentación. La segunda posibilidad, que fue la elegida, presentaba más dificultades. Consistía en cruzar los Alpes por el paso que hoy se llama del Mont Genève, de gran dificultad, y desde allí, siguiendo el curso del río Tesino, desembocar en los fértiles campos de la Lombardía, al Norte de Milán. Las penalidades del ejército se sucedían. A la calamidad de los inmensos precipicios de las alturas alpinas y las nieves perpetuas se unía el peligro de numerosas tribus salvajes que, agazapadas en las laderas resbaladizas, acechantes en cornisas y desfiladeros, provocaban aludes de piedra y hielo que sepultaban en los abismos a muchos hombres e incluso despeñaban a los pesados elefantes. La historia cuenta que en este paso alpino perdió Aníbal alrededor de treinta y cinco mil hombres —cifra que, seguramente, será exagerada—, aparte de quince elefantes y dos mil caballos que no pudieron sobrevivir al frío y a la escasez de alimentación. Sin embargo, pese a lo penoso de la marcha, el ejército cartaginés no se detuvo nunca. Los expedicionarios avanzaron, desde que salieron de España, a un ritmo de treinta y cinco kilómetros diarios. Numerosas tribus galas enemigas de Roma aclamaron a Aníbal como libertador y se unieron a sus fuerzas. A mediados de septiembre del año 218 antes de Cristo, las tropas cartaginesas estaban al otro lado de los Alpes, después de emplear treinta y tres días en atravesar el imponente macizo. La gesta del general cartaginés no podría olvidarse nunca. Serían precisos veinte siglos para que otro estratega genial, Napoleón Bonaparte, cruzara los Alpes de un modo semejante, rememorando la hazaña de Aníbal.