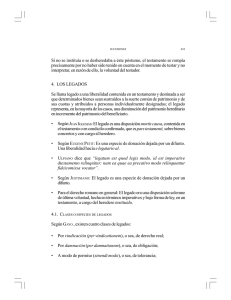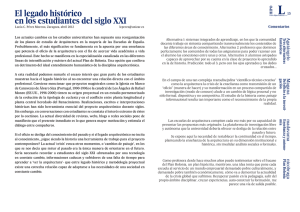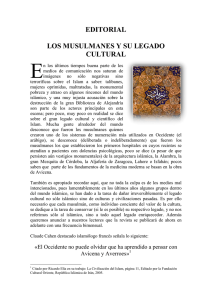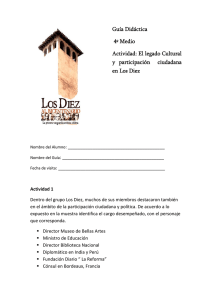PRÓLOGO 750 ab Urbe condita
Anuncio

PRÓLOGO 750 ab Urbe condita Cuando el abogado Ireneo despertó de la pesadilla, no se sintió nada aliviado, porque su realidad actual era aún peor que sus sueños más angustiosos. Abrir o cerrar los ojos le era indiferente, ya que la oscuridad de la sentina del barco donde estaba encerrado era absoluta. Sus sensaciones primarias eran el hambre y sobre todo la sed, que le atormentaba todavía más que las continuas picaduras de los insectos que acudían voraces a su cuerpo, pegajoso de sus propios vómitos. Los hilos de su conciencia, para no caer del todo en la caverna de la locura, se enlazaban a la única hipótesis de esperanza posible: un eventual rasgo de compasión, por parte de quien había sido su mejor cliente y ahora era —sic transit— el dueño de su vida y su sufrimiento: el Tetrarca Antipas. En la marea amarga que le ahogaba, para el abogado la mayor clemencia hubiera sido que Antipas le quitara la vida. Así, dulcemente, se evadiría de la masa de tormentos que su cuerpo acumulaba en aquella bodega negra. Rezó confusamente a Cibeles para que así fuera, para que la Gran Madre transmitiera un hálito de su misericordia hacia el cruel Tetrarca. Pero el joven Antipas no se consideraba cruel, sólo coherente. Porque si Ireneo hubiese ganado el juicio que mantenía contra su hermano, habría colmado de riquezas a su abogado. Éste —y su familia— habrían gozado por siempre de la predilección del soberano; y en la corte su opinión habría influido tanto como la de los plenipotenciarios. Pero no, habían sido derrotados. Habían perdido la batalla legal, y el juez había ratificado punto por punto el último testamento de Herodes. Cuando se dictó la Sentencia, todos supieron, y el abogado el primero, que la primera reacción del Tetrarca Antipas iba a ser una explosión de -9- violencia verbal, seguida de un silencio feroz. Y que la tortura posterior sería inevitable. Demasiado bien habían conocido al padre de Antipas, el Rey Herodes, el viejo e inhumano león que durante treinta y siete años rigió con mano implacable el reino. Todos preveían que la ira de su hijo en un asunto de tanta importancia sería proporcionada a la fiereza que había heredado de su padre. Sin embargo, el abogado había asumido en su momento el riesgo. Había considerado muy improbable la derrota. Confiaba en su habilidad oratoria, en la técnica retórica aprendida en Alejandría y perfeccionada en Roma, bajo la tutela de los mejores maestros griegos. Había advertido, nada más celebrarse la primera entrevista, que la razón elemental se inclinaba a favor de las tesis de su egregio cliente. Y en último término, tuvo fe en su fortuna, que siempre se había aliado con su audacia. De modo que aceptó entusiasmado la defensa, y dedicó cientos de horas a planificar las escenas de argumentación; afinar silogismos deslumbrantes; abrillantar modos expresivos; pulir conclusiones que se mostraran irrefutables, fuera cual fuese el abogado contrario. Sí, había reconocido la posibilidad del fracaso. Pero en una proporción tan escasa que la consideró despreciable. Durante la travesía de vuelta de Roma, encadenado en la negra sentina del buque de Antipas, las oraciones de Ireneo a su diosa eran interrumpidas por los nerviosos manotazos con los que intentaba zafarse de las gruesas cucarachas que intermitentemente trepaban por sus piernas y sus brazos, buscando su boca y sus ojos. A su mente desesperada volvieron obsesivamente los argumentos del que había sido su discurso en el juicio, que continuaban pareciéndole, a pesar de la consumada derrota, intachables. ¿Qué había podido hacer mal?, se atormentaba. Había desgranado inexorablemente los razonamientos jurídicos que le había preparado Cayo, el mejor jurisconsulto de la Ciudad. Ireneo, como orador, no tenía que vertebrar sesudamente las razones jurídicas: esa había sido precisamente la tarea del Cayo, que le elaboró los argumentos legales con tanta pericia y tacto como si desarrollara una fórmula magistral. Pero ahí había terminado la función del jurisconsulto. Cayo cobró sus honorarios, cuantiosos pero limitados, y se retiró a la seguridad de su oficina romana. Ireneo, con el armamento procesal desarrollado por su colaborador, era quien había tenido que acudir al juicio y esgrimirlo con eficacia, golpeando a su adversario de modo contundente, y sortear con fintas persuasivas los embates del contrario, ante la mirada inquisitiva del juez. - 10 - ¿En qué había fallado? Tal y como le habían repetido siempre sus mentores en sus tiempos de estudiante, no se había limitado a aprender concienzudamente el fondo del asunto y prever las argumentaciones adversas. No, había elaborado meticulosamente el discurso completo, hasta el más mínimo detalle del gesto y del tono de voz. Y, cómo no, había desgranado su elocuencia en función del carácter y antecedentes del juez. Porque evidentemente, unas mismas reflexiones podían tener diferente efecto según la idiosincrasia del juzgador. Para ello, el orador tenía que analizar previamente la trayectoria social y política del magistrado, a fin de asegurarse de que las proposiciones del discurso obtendrían el resultado deseado. Determinar cuáles eran las influencias que condicionaban al juez. Y eventualmente, prever una futura apelación. Pero en este caso había sido imposible prevenir ni ascendentes ni recursos. Porque el juez del proceso entre Antipas y su hermano era la única persona en la tierra que no podía a su vez ser influido ni juzgado: la suprema e inapelable instancia, el propio césar de Roma, Augusto. En la oscuridad del vientre del buque, le volvían obsesivamente a la memoria las secuencias de su Alegato, que habían resonado en el salón del juicio, celebrado en el propio palacio del emperador. Había comenzado su discurso con una descalificación directa del contrario: Arquelao, el hermano de su cliente. Relató detalladamente los sucesos, aún sangrantes: las revueltas que habían estallado en Jerusalén y otros puntos del reino del viejo Herodes tras su muerte. Se burló de la precipitación de Arquelao al asumir el poder como Rey de todos los judíos, en perjuicio de su hermano Antipas, basándose, como único título, en un testamento de dudosa validez. Relató con voz neutra pero implacable las desproporcionadas represalias de la Guardia Judía del bisoño autonombrado Rey. Consecuencia todo ello, arguyó Ireneo, de la inmadurez, impetuosidad y, ¿por qué no decirlo por su nombre?, crueldad de quien se había proclamado a si mismo heredero del trono del difunto Herodes, y que se había revelado como un auténtico incapaz. Después de denigrar a la parte contraria, Ireneo había realizado un encendido elogio de su apoderado Antipas, que, como también hijo de Herodes, había sido inicialmente designado Rey por su padre. Así había sido escrito y así había sido públicamente proclamado. Todo el mundo daba por cierta la sucesión en la persona de Antipas…, hasta que Herodes cambió inopinadamente el testamento, en favor de Arquelao, muy pocos días antes de morir. - 11 - El abogado elogió durante buena parte de su intervención las virtudes de su cliente; pero además la dotó de contenido jurídico, con una exposición técnica sobre los modos de sucesión y las teorías existentes sobre la validez de los testamentos. Finalmente, desarrolló la conclusión política —la que pensaba que más valoraría Augusto—: mientras continuara el ilegítimo gobierno de Arquelao, toda la zona, y por ende la propia Roma, estaría continuamente sobresaltada e insegura ante los fronterizos nabateos. Y sobre todo, ante los siempre amenazantes guerreros partos, los seculares enemigos de los romanos: los miembros del único otro imperio con suficiente potencia de ataque y ambición territorial como para amenazar gravemente a Roma. Pero aún estaban a tiempo de conjurar el peligro… Si el emperador impugnaba las últimas disposiciones del causante, declarando la validez del primer testamento, que había sido revocado por un Herodes anciano, física y mentalmente decrépito, y por tanto incapaz… entonces el pueblo judío quedaría sabiamente gobernado por Antipas, que sería un gran Rey, y sobre todo, un fiel y leal amigo de Roma: igual que lo había sido su padre Herodes. Inatacable. Intachable. Brillante en sus pautas. Pero desgraciadamente para Ireneo y para su noble patrocinado, el abogado contrario era Nicolás. Al principio, cuando Ireneo supo quién sería su rival, sintió una gran euforia. Había temido que Arquelao contratara a Ptolemeo, el más hábil de los abogados de Antioquía, el mismo que le había derrotado antes en dos ocasiones. Pero no, Nicolás no era un problema en absoluto, no podía medirse a él. Era diez años más joven, sin experiencia política en la corte judía, y nada contundente. Ya no tenía duda: vencería. Sin embargo, nada más comenzar Nicolás su discurso, Ireneo se dio cuenta del gran error que había cometido despreciándole. El abogado de Arquelao empezó con suavidad casi femenina, sin utilizar el modo hiriente de su contrincante. Desistió de atacar frontalmente a Antipas, del que llegó incluso a hacer algunos comedidos elogios; y se centró en desmontar, con la pericia de un orfebre, todas y cada una de las argumentaciones vertidas por su oponente, volviéndolas sutilmente contra él. ¿Las revueltas producidas en Jerusalén? Según Nicolás, no habían sido en absoluto provocadas por incapacidad de su defendido. Antes bien, Arquelao, consciente de su responsabilidad como estadista, había acudido presuroso a sofocarlas, y así devolver la paz a la región. Una paz amenazada por los alborotadores, «quién sabe por qué intereses instigados», apuntó - 12 - insidioso. La paz que demanda el pueblo judío, la paz que será a su vez la tranquilidad de Roma... Conforme Nicolás proseguía, el temor de Ireneo iba en aumento, aunque Antipas no parecía darse cuenta de que el ánimo de Augusto se estaba inclinando cada vez más en favor del letrado de Arquelao. Nicolás no sólo era más dulce en sus modos expresivos, sino en el propio uso del latín, que dominaba casi como un romano de origen, contrastando con las toscas expresiones del abogado de Antipas. Incluso había cuidado los pliegues de su toga, que llevaba perfectamente colocada, con una aparente naturalidad cuidadosamente estudiada. Inexorablemente, Nicolás fue fracturando todos los pilares dialécticos de las alegaciones de Arquelao. Y finalmente centró su conclusión definitiva en la estructura jurídica de la sucesión: si el testamento hoy impugnado carecía de validez, ello debía ser demostrado, ello debía ser sobradamente demostrado, pues no era suficiente para desequilibrar un reinado —incipiente pero ya organizado—, la mera sospecha de incapacidad de alguien ya fallecido. En todo caso, esa incapacidad, atribuida a la decadencia física, de haberse producido, ¿no hubiera sido inmediatamente advertida por las autoridades romanas, que hubieran informado puntualmente al emperador? Atribuir demencia incapacitante a Herodes, era tanto como acusar al emperador de negligencia en la tutela del reino judío. Y aún más: tan evidente fue la lealtad de Herodes a Roma, que había incluido en el último testamento una cláusula según la cual se hacía depender su validez del arbitrio del césar. Por eso estaban allí. ¿Qué más prueba de nobleza en un Rey amigo de Roma? ¿Qué mayor prenda de lealtad y confianza? Así, en coherencia con el reconocimiento a la inteligencia y nobleza de Herodes, ¿no habría que presumir igualmente su buen juicio en la designación de heredero al trono judío? * La Sentencia, inapelable, fue dictada in voce, prueba de que Augusto no necesitó madurar más su decisión. Confirmaba la validez del testamento último. En consecuencia, Arquelao continuaría como Rey, y le concedió a Antipas sólo la gobernación de unos territorios menores, y además discontinuos, Galilea y Perea; como un simple Tetrarca. Lo único que deseó Ireneo cuando oyó el veredicto del emperador fue una muerte rápida para evitar la venganza de Antipas. Pero la guardia que - 13 - le acompañaba advirtió su intención de suicidarse a la primera ocasión y le prendió, vigilándole constantemente desde aquel momento para impedirle huir de la vida. El abogado perdedor lloró amargamente su exceso de confianza y su avaricia: en su día debía haber aceptado el encargo sólo si Herodes le firmaba una cláusula imperial de garantía, reconociendo su limitación de responsabilidad, lo que ahora le hubiera salvado la vida. Pero sin esa salvaguarda, el abogado, como súbdito territorial de Antipas —estaba censado en Tiberíades—, se encontraba a su merced. Su señor natural podría matarle cuando y como quisiese, y si alguien intentaba averiguar algo, bastaría con alegar la hipótesis de la traición o el suicidio. El grupo derrotado salió de Roma a la mañana siguiente. Zarparon del puerto de Ostia al amanecer. El navío de anchas velas encaró el Mediterráneo presuroso, como avergonzado del papel que habían jugado el aspirante a Rey —y en lo sucesivo sólo Tetrarca— y su séquito. Durante la travesía, nadie se arriesgó a acercarse al camarote de Antipas. Incluso el esclavo encargado de la Cámara apenas se atrevía a llevarle la comida, que dejaba silencioso en una mesa junto a su amo, marchándose después rápidamente. Cuando llegaron al puerto de Cesarea, el práctico les saludó con el formato marcado por la ordenanza. En otras circunstancias, si Antipas hubiese ganado el juicio contra Arquelao, le hubiesen recibido con los toques de honor prevenidos para el amaraje de un buque real. Pero no había sido así, y la noticia ya había llegado al puerto, conducida por barcos más ligeros y veloces, cuyos ocupantes de inmediato comunicaron la información que al punto se propagó por toda la tierra judía. Antipas descendió de la nave, protegida por el magnífico rompeolas artificial que había construido años atrás su padre, y aspiró profundamente el aire frío del abrigado puerto. Caminó pesadamente. A pesar de su juventud, los excesos habían comenzado ya a deformar su figura. Evitó alzar la vista a la entrada de los diques, donde sabía que sus ojos se encontrarían con un ciclópeo coloso de piedra que representaba al severo Augusto, su implacable juez, y la fijó en el mar profundo que hubiera podido ser frontera de su reino. Las gaviotas lanzaban su burla al viento. Sintió un escalofrío. Con una señal de la mano, obedecida al instante por el melancólico cortejo, ordenó preparar la marcha inmediata. Marcharía a Galilea, como lo había dispuesto Augusto. Pero antes pasaría por su otro pequeño dominio, Perea. Allí quiso realizar su primer acto de gobierno. Así que cuando avistaron Séforis no entraron en la capital, sino que evitándola continuaron hacia el Sur, a la región de Moab, la tierra de sus ante- 14 - pasados. La progresiva sequedad del clima y de los campos que atravesaban concordaba con el funesto ánimo que embargaba a quien había tenido al alcance de su mano el Reino, y se le había escapado de entre los dedos por culpa de un abogado inepto. El sol imperaba en la abrupta región, cuyas montañas encararon para dirigirse en lo que parecía un viaje sin sentido hacia las cumbres desérticas. Comenzaron la ascensión a la altiplanicie por un sendero infame, cuyos recodos de tanto en tanto permitían la contemplación en el horizonte del podrido Lago de Asfalto. No había aldeas, ni siquiera casas aisladas en aquella extensión tartárica. Tan sólo algún pastor solitario que contemplaba desde lejos la triste marcha del cortejo. El camino, polvoriento, apenas facilitaba la ascensión. Únicamente algunos tramos intermitentes de negra losa basáltica aliviaban la penosa subida. Por fin, llegaron a la Fortaleza de Maqueronte. Colgando como un nido de águilas de una de las cumbres moabitas, su titánica construcción dominaba el curso casi seco del río Arno, que discurría a sus pies tras cruzar la Perea meridional. En aquel paisaje desolado, Maqueronte representaba el esfuerzo guerrero del Rey Alejandro Janneo y la devastadora victoria romana de Cneo Pompeyo. Pero sobre todo, simbolizaba para el joven Tetrarca el tesón, la fortaleza y el decidido empeño de su padre, el Rey Herodes el Grande, que había reconstruido aquella atalaya, fronteriza con los turbulentos nabateos, para infligir los castigos más ejemplares y las venganzas más solemnes. Por eso, la sola mención de Maqueronte traía al pueblo funestos ecos, duros recuerdos de sangre noble y plebeya vertida entre sus muros en los años de hierro del reinado de Herodes el Grande. Traspasaron los gruesos muros de la fortificación y cruzaron el patio, enlosado con oscuras placas hexagonales. Desde las cuatro torres que flanqueaban las defensas, los vigías observaban tensos y silenciosos el lento progreso de quien hubieran podido vitorear Rey, pero que sólo era saludado por el cuerpo de honor que el desorientado oficial de guardia había mandado formar apresuradamente. Cuando el último de los miembros del cortejo atravesó el acceso a las dependencias interiores, los centinelas retornaron con los ojos entrecerrados a la contemplación sañuda del horizonte, alertas a una siempre posible incursión nabatea. Transcurrieron dos días completos. El joven y grueso Antipas no mencionaba palabra alguna, y se limitaba a caminar lenta y constantemente por todos los sectores de la fortaleza, sin prestar atención a nada en especial, pero perturbando con su presencia la tranquila rutina de la guarnición. Los presagios fatídicos se expandían con el sonido de sus botas, que resonaban - 15 - sin cesar en el mármol de los patios. A veces, cuando el premioso caminar discurría por el ala oeste, llegaba el rítmico sonido apagadamente hasta un pestilente calabozo donde el abogado Ireneo se hundía en la desesperación, con todo su cuerpo llagado y encadenado a las húmedas paredes. Por fin, el tercer día cesó el sonido de los pasos. El pálido oficial de guardia acudió alarmado ante la imperiosa orden, y escuchó el requerimiento que él y todos esperaban: que fuese dispuesta la cámara de tortura, y que el verdugo se aprestara a cumplir su cruel oficio. El sol detuvo un instante su contemplación de la fortaleza, herido por una rápida nube que quiso censurarle la visión del feroz escenario. Ausentes las águilas que solían rivalizar con los centinelas en las torres cuadradas, tan sólo el viento caliente de Edom se atrevió a penetrar en el recinto y ser testigo del primer acto de gobierno del nuevo Tetrarca. El verdugo aprestó con manos diestras de cirujano una afilada lanceta metálica, mientras sus tres auxiliares sujetaban firmemente con correas de cuero el cuerpo desnudo del abogado a una mesa de mármol. El joven Antipas se acercó, reconociendo el olor acre que despedía Ireneo, el mismo hedor que desprendían los corderos cuando se les aproximaba el cuchillo sacerdotal en el Templo de Jerusalén. Las súplicas desgarradas del abogado quedaron ahogadas de inmediato por la mordaza que uno de los auxiliares embutió en su boca. Antipas ordenó que se ejecutara en su víctima la más cruel de las torturas conocidas, la llamada «mil cortes». El Tetrarca siguió la operación tan de cerca, que en varias ocasiones estorbó la meticulosa actuación del verdugo. Cuando terminaron, el sudor empapaba al verdugo y a sus ayudantes. La tarea había sido ardua, y había sido ejecutada con gran pericia, prolongando extraordinariamente la conciencia del torturado, al que no se le permitió morir hasta que el dueño de su existencia quedó totalmente saciado con su dolor. Después que hubo exprimido el último hálito de vida de su abogado, el Tetrarca cerró los ojos y permaneció en suspenso, como si rezara. Cuando los abrió, desvió la mirada al busto de su padre que dominaba el dintel de la entrada a la cámara de torturas. Y se permitió el pensamiento consciente que se había negado a si mismo durante aquellos días, y que quizás le hubiera desanimado de su venganza. El pensamiento cierto de que, a pesar de la muerte del abogado, eso no le devolvería su Reino. Su derrota era total, definitiva, inexorable. Por siempre y para siempre. Y, perfectamente consciente de ello, Antipas comenzó a llorar en silencio. - 16 - Primera Parte CAPÍTULO 1 786 ab Urbe condita Servio a Juana.. Si vales, bene, ego (non) valeo Me estoy muriendo, Juana. Sí, puede ser que si consulto un médico griego me de alguna esperanza. Pero la verdad es que nunca he creído en los médicos griegos. Pienso que son simples comediantes, te hechizan el sentido y mantienen quebrantado artificialmente tu cuerpo, para curar sólo su bolsa. Donde tú y yo nos conocimos, no existían realmente médicos, fuera de los que acompañaban al ejército. Sólo había medicinas, o arte médico, como en tantos otros territorios del Imperio. Pero no, en esta época absurda lo que prospera es el mentiroso y el que juega con la palabrería, pervirtiendo la lógica. Y es evidente que no van a menos, sino al contrario. Ahí tienes a esos curanderos griegos, levantando la frente con mucha armonía, como si hubiesen nacido libres. Rodeados de un enjambre de aprendices, entrando en las casas de los crédulos, y con tanta dignidad como si fueran julios. Pero la culpa es, como siempre sucede en todo, de quien los consiente. Si existiera una fiscalización, un control… al menos una supervisión de sus actuaciones por parte de la república… ¡Pero si ni siquiera se forman en escuelas! Basta que digan —y quién sabe si mienten como buhoneros— que han asistido a la clase de tal o cual alejandrino para que su discurso tenga un auditorio garantizado, y acólitos que les vayan proporcionando beneficios seguros. Tú sabes, Juana, que estas reflexiones, quizás amargas por mi estado, no se deben a mis ideas imperialistas. Que yo prefiera un médico romano en lugar de uno griego o uno oriental, no es una cuestión de patriotismo, sino de sensatez. Y, claro, de interés personal, porque mi estado de salud - 19 - yo siento que ya es pésimo. Tampoco tiene nada que ver el desprecio que profeso a los médicos griegos con lo que pasó con mi hija, porque reconozco que el clínico que contrató mi esposa en Antioquía no desatinó en sus recetas iniciales. Aunque también es cierto que la misma prescripción podía haberla aconsejado Selampsas, el esclavo que heredé de mi padre: laserpicium, y amargo jugo de eléboro. En realidad, además de lo que te he dicho, mi profunda desconfianza hacia los médicos extranjeros se debe a su falta de seriedad y rigor. Cada cual desarrolla su propia teoría, los pneumáticos, los atomistas, los… Y nadie puede refutarles nada, porque no existe una autoridad superior —en sentido estricto— que sirva de límite a su imaginación. Se legitiman a ellos mismos, con el indispensable auxilio de la credulidad de mis compatriotas romanos. O por lo menos de la mayoría, porque los que pensamos a la vieja usanza y procuramos respetar las costumbres, somos cada vez más rara avis in terris. Tú dirás, ¿para qué te escribo todo esto? Lo cierto es que cada día estoy más delgado, apenas puedo sostenerme en pie, y noto que la vida se me escapa en cada respiración. Ya he perdido casi todo el pelo, y el que me queda está totalmente blanco a pesar de que no tengo aún cumplidos los cuarenta. Puede que esté insistiendo tanto en no admitir en mi casa a los prestigiosos médicos griegos para justificar mi fe ciega en Acio. Sí, Acio es hosco, impaciente y no respeta el dolor moral. Pero sus manos tienen un auténtico don. Y aunque él sea, no ya sólo plebeyo sino liberto, puedo atreverme a decir que me enorgullezco de ser su amigo. Comprendo que si le ves mezclar con sus uñas sucias los emplastos y las tisanas que él mismo compra en el pharmacopola —¿te das cuenta? incluso lo he escrito en griego, ¡hasta ese punto hemos cedido!—, puede resultar algo chocante y desagradable. Pero ten en cuenta que él no respeta las normas de elegancia y armonía: lo que por otra parte no tendría sentido en quien nació esclavo. Y vuelvo a insistir que sus masajes transmiten un alivio real a mi cuerpo tan quebrantado. Al fin y al cabo, ni yo, ni Acio, ni nadie sabe verdaderamente por qué o de qué me estoy muriendo. Pero lo cierto es que el fin parece inevitable. Así que, lo de siempre: dieta —en mi caso innecesaria— baños y ejercicios suaves, como predica Acio haciendo suyas las palabras que también hubieran dicho mi padre y el padre de mi padre. Además, Acio es un hombre sincero, lo cual no es poco en estos tiempos. Ya sé que otros preferirían no saber cuánto les resta para que se les rompa el hilo. Pero en mi caso ya he pasado por tantos sufrimientos, y a la - 20 - vez he gozado tan elevadamente, que considero que la crátera ya está llena hasta el borde y no tendría sentido esperar mucho más de este tránsito. Reconozco que algunas veces puedo mostrarme más huraño e impaciente que de costumbre. Pero también mis momentos de compasión e integridad se están haciendo —te lo digo sin vanidad, no me juzgues mal— más fuertes y profundos, como las raíces bien asentadas de un bosque compactado. En realidad creo que puedo decir que no he dejado de ser yo mismo desde que Acio me vaticinó que no llegaría a brindar en las próximas Saturnales. Sólo que mi carácter y mi temperamento se han —¿cómo te lo podría explicar?— agudizado. Sí, como un cuchillo al que el pedernal le resucita el vigor de su filo, pero al propio tiempo abrasa su propia materia, hurtándole así la misma existencia. Así quizás me siento yo, a veces ebrio de orgullo por lo actuado, a veces triste hasta la hiel por la contemplación tan clarividente de la farándula estúpida y soez que me rodea en la Ciudad. En todo caso, también es cierto que Acio me ha asegurado que no perderé la conciencia y la claridad de ideas hasta prácticamente el fin. Literalmente me ha dicho: Servio, tú mismo verás apagarse tu propia vela. Y con la tranquilidad de que los dolores serán en su mayor parte menguados por el asfódelo mezclado con jugo de anémona que tengo prevenido en mi habitación, quiero empezar a ordenar mis recuerdos de todo lo pasado. Lo vivido juntos y lo vivido hasta que llegué a ti, que no tiene sentido si no es precisamente como preparación hacia ti, Juana, mi dulce Juana. Ojalá estuvieras aquí. Casi podría ir engarzando sin que tú las pronunciases las palabras y los silencios en tus labios: tan juntamente fabricarían los pensamientos nuestros corazones. Me gustaría despertar a tu lado, verte dormida junto a mí. Al menos, como tu voz anida aún en mi recuerdo, me levanto cada día con el timbre de su fresco metal. Pero tus ojos sí me son indispensables, redimiendo, como has hecho desde que nuestras vidas se unieron, mis noches de angustia. Desvaneciendo los terrores nocturnos que me asaltaban crónicamente, como una espada bien templada por un maestro experto rasga de un solo tajo un estandarte enemigo. Sí, Juana, sólo tus ojos necesitaría para poder ver y contemplar la tierra el poco tiempo que me queda en esta vida absurda. Ahora voy —¿por qué no?, no recuerdo que Acio me lo haya prohibido expresamente— a beberme una copa de vino. Sí, y además vino puro de Antioquía, aún me queda un poco del que me mandaba Verina. Así me enajenaré con más rapidez, como si fuera un recluta imberbe en un alegre prostíbulo. Mira qué color más fascinante, como brilla con el sol la pureza - 21 - de su iris. Ah, sí, también es fascinante la copa de cristal de Tiberíades. Sí, es bien cara, pero no es algo prohibitivo. Además la ocasión lo merece: el sol, el vino, los pájaros que cruzan sobre mi cabeza migrando en busca de la vegetación que rodea a los campos de sal de Eilat, y mis recuerdos. Sí, es un buen momento para que el vino negro entre a mis entrañas, aunque dentro de un rato lo tenga que vomitar junto con mi negra sangre. Pero hasta entonces calienta mis pulmones y anima mi bazo (ahora sonrío, Juana, ¿sabes que dicen que el bazo es la sede de la risa?).¿De qué puedo hablarte, Juana? ¿Por dónde empezar? Si miro atrás no contemplo un desarrollo, un paisaje ordenado y progresivo. Más bien grandes hitos, como columnas que sostengan un severo y útil acueducto sobre las que discurre como la vida el fluir continuo del tiempo. Si algo tuviera que rescatar de los escombros de mi memoria, si algo significó un viraje rotundo en mi vida, creo que, aparte de conocerte a ti, sin duda fue mi nombramiento en el palacio de Antioquía como responsable adjunto de seguridad tras la muerte de mi hermano. Es cierto, tú no has visto Antioquía. Es una lástima, porque seguro que te hubiera seducido. A mi desde luego es la impresión que me produjo. Puede parecer extraño que yo, romano, yo, acostumbrado a vivir en el centro del mundo entre mármoles y bronces, diga tal cosa. Pero tengo que reconocer que Antioquía supera cualquier expectativa, porque une con tal armonía el orden y la grandiosidad latina con el lujo y la suavidad oriental, que la síntesis no dista mucho, a mi parecer, de la perfección. Bien es cierto que los pensamientos graves que me invadían cuando entré por primera vez por las puertas de la ciudad —los recuerdos recientes de la muerte de mis padres y de ni hermano— no me permitieron extasiarme con su fascinación, propia de un reducto legendario. Yo conseguí la plaza en Antioquía gracias a la intervención de un antiguo cliente de mi padre, Aristo, por cierto compatriota tuyo a pesar del nombre griego. A este Aristo, según la voz del pueblo, le resultaba indiferente actuar como hombre o como mujer. Pero tengo que decir en su descargo que nunca nos hizo ni a mí, ni que yo sepa a mi hermano, insinuación alguna: siempre se comportó con nosotros con un trato exquisitamente educado. Pues bien, este tal Aristo había conseguido una auténtica fortuna proveyendo material de construcción a las autoridades locales antioquenas tras el terremoto que asoló la ciudad al poco tiempo de comenzar el gobierno de Tiberio. Mantenía excelentes relaciones también con los mandos militares - 22 - de la ciudad. Llegaba incluso a recostar junto a la mesa principal del comedor de su villa —ubicada en la zona más selecta del Dafne— al propio Legado, Vitelio. Así, tras el accidente de nuestro negocio, mientras volvíamos de la cremación de mi hermano con la urna aún templada (recuerdo que Aristo personalmente había ayudado a colocar el ungüento y la miel en los restos tras la incineración) me abrazó emocionado. Después me dijo que no tenía que preocuparme de nada, y que si me parecía oportuno me conseguiría una plaza en la administración de provincias. Que me convenía marchar un tiempo de la Ciudad hasta que mi espíritu se aquilatara. Y que, en fin, para algo en todo caso yo pertenecía al orden de los caballeros, aunque por circunstancias de la vida hubiera volcado mi ingenio en el comercio. Y así, que le permitiera sólo unas semanas para disponer —si yo le autorizaba— todo lo necesario para mi destino y partida. Yo contemplé el ofrecimiento como providencial, porque antes de que él lo dijera yo mismo había decidido marchar lejos de Roma. Hasta tal punto era así, que recuerdo que mientras hacía los preparativos en el deformado cadáver de mi hermano intentando colocar la moneda para el Barquero bajo lo que quedaba de su lengua, meditaba incluso la posibilidad de volver a incorporarme al ejército. Me hubiera resultado indiferente el destino, salvo, naturalmente, el acuartelamiento del puerto de Ostia, donde teníamos los almacenes que ardieron. Bien es verdad que posteriormente, en los meses de penuria económica que sufrí en Antioquía, y acosado por las quejas y los llantos de Verina, llegué a maldecir la aceptación de la plaza que me consiguió Aristo. Añoré entonces no haberle pedido un puesto de administrador en alguno de sus emporios de las costas griegas, donde hubiera tenido quizás más trabajo y más duro, pero también muchos más ingresos. Pero en aquel momento me pareció la oferta idónea. Y agradeciendo sinceramente a Aristo su disponibilidad, le abracé a mi vez mientras le decía que permanecería tranquilo en espera de sus noticias. No tardaron éstas efectivamente en producirse, y a las pocas semanas me notificaron la carta-orden que me emplazaba para el puesto de «adjunto del responsable de seguridad del Legado del emperador» en la provincia imperial de Siria. Mi destino: el Palacio de Antioquía, situado, como señalaba el despacho con un término poético que me robó una sonrisa —por ser tan distante del severo lenguaje administrativo—, «en la isla abrazada por el río Orontes». - 23 - Preparé todo, y sin más me marché. En aquel tiempo mi hija Salvia tenía seis años. Mi esposa no puso reparo alguno al traslado. Me había visto sumido en la desesperación tras el accidente. La propia Verina estaba aún muy impresionada, pues sólo por azar se habían librado la niña y ella de sufrir la misma muerte horrible que había sufrido mi hermano. Por una u otra razón, no se atrevía a poner en tela de juicio ninguna decisión mía. Yo ya no tenía negocio ni casa, que habían ardido en su totalidad. Liquidé el solar vendiéndolo a mucho menor precio del que el mercado le atribuía, con tal de que la operación no se demorara. Habilité las escasas pertenencias que me quedaban, apenas algunos antiguos rollos de filosofía que, al conservar en un viejo armario de la casa de aperos, se habían librado de las llamas. Y, sin más, con Verina, Salvia y en compañía del buen Selampsas, me marché, literalmente sin mirar atrás. De la travesía, primero por el Adriático y después por el Interno nuestro, apenas recuerdo nada especial. En lugar de usar una embarcación mercantil de cabotaje —aunque la carta-orden me daba suficiente margen de tiempo como para navegar por la costa— me embarqué en un correo que hacía el trayecto directo desde Ostia hasta Tarso, con una única escala en Creta, donde ni siquiera bajé de la nave. No así mi esposa y Selampsas, lógicamente menos acostumbrados que yo, y por tanto mucho más quebrantados por el viaje marítimo. Ellos bajaron inmediatamente a tierra en cuanto el barco adosó su redonda panza al muelle, y no volvieron a subir sino en el último instante y tras los requerimientos imperiosos del capitán y mío propios. La niña por su parte no sufrió nada durante el viaje, durmiendo casi siempre, dada su edad tan tierna y por tanto tan inconsciente. Desde Tarso, crucé el Cidno con una caravana de la Ruta y en poco tiempo llegamos a las estribaciones del monte Amaro, traspasando la gran zona de huertos del Noroeste que limita con el río. Éste lo vadeamos por el que llaman el Puente Roto —denominación que dejó de tener sentido tras la reconstrucción de la ciudad, pero que se ha mantenido hasta hoy—. Fuimos después sorteando las villas rústicas antiguas, que menudearon cada vez más, hasta cruzar propiamente los arrabales de la ciudad en la zona gris que conecta con las faldas del monte Casio. Nos alojamos en una posta, lo suficientemente alejada del puerto fluvial como para tener mi consideración de casa de huéspedes decente, el tiempo indispensable hasta que alquilé una pequeña villa en el límite de la ciudad nueva, más allá de la Acrópolis local. Por cierto que no sólo las rentas de alquiler eran en Antioquía prohibitivas, sino que tuve que dejar en depósito - 24 - en concepto de fianza una proporción importante de la liquidación del solar romano, sin que me eximiera de ello mi condición de équite. Este particular de la fianza, que en aquel momento, desconociendo el carácter de los antioquenos me produjo tanta sorpresa como fastidio, no debe extrañarte. Antioquía es una ciudad tremendamente cosmopolita (no en vano es la tercera ciudad del Imperio, siendo superada su población de quinientos mil, incluyendo esclavos, sólo por la Alejandría de Egipto). Pero precisamente por ello es muy desconfiada y mercantilista. El antioqueno es orgulloso y al mismo tiempo acomodaticio. Si se pliega a nuestra dominación, es exclusivamente por motivos de conveniencia e interés, pues mantiene siempre muy presente en su memoria su glorioso pasado helénico. Tan es así, que a veces me imaginaba que en cualquier instante podía surgir de cualquier rincón de la Columnata otro sucesor seléucida que, retomando la corona real, usurpara la legítima autoridad romana. Pensarás que exagero, o que mis temores eran una obsesión fruto de la función pública que desempeñaba. Pero lo cierto es que, por si acaso, nunca dejé de controlar de cerca —y exigí informes de ello con periodicidad mensual— el acopio y destino de entradas y salidas de la fábrica de armas que está en el margen sur del Orontes bajo la tutela de la estatua del dios Hefesto. Seguramente te reirás de mi mentalidad obtusa de funcionario romano. Pero lo cierto es que con el tiempo esas provisiones llegarían a salvarnos a todos. En cualquier caso, tengo que manifestar, como te escribía más arriba, que Antioquía es una ciudad bellísima y muy proporcionada. Esto facilita a su vez, en gran manera, la orientación para cualquier forastero recién llegado, como era yo en aquel momento. Si accedes por el Sur, dejando a la derecha el monte Silvio y a la izquierda los accesos peatonales a Dafne junto al Panteón, tras atravesar la ciudad nueva llegarás hasta el núcleo antiguo de Nicanor. Este, tras el terremoto, fue casi en su totalidad despejado para, ampliando enormemente la cruceta central, generar la cuádruple columnata de mármol que la atraviesa en los dos sentidos cardinales. Estas columnatas, poderosas y extensas, dan lugar a las calles centrales, amplísimas, donde los carros pesados se cruzan a dos e incluso a tres sin entorpecimiento alguno; y a las laterales, perfectamente iluminadas, lo que permite a las tiendas y locales adyacentes la posibilidad de despachar — según cual sea la mercadería que ofrezcan, claro está— a cualquier hora también de la noche. Sin que por otro lado existan normas de policía urbana que lo deban regular, ya que no existe ninguna vivienda, al menos de - 25 - personas de cierta dignidad, adyacente a las columnatas. Desde este centro se puede llegar directamente por una transversal a la Isla, un magnífico complejo arquitectónico seléucida rodeado totalmente por el río, que alberga todas las oficinas administrativas —a una de las cuales me habían destinado— y a los áticos de recepción del Legado. Dos puentes bien guardados son los únicos accesos a la Isla, y está totalmente prohibido que ninguna barca se acerque a su perímetro. Con esto puedes hacerte una idea aproximada de la hermosa Antioquía. No tan bella y proporcionada es, sin embargo, la moral y costumbres de sus habitantes. Los únicos que se mantienen con principios y valores —y no lo digo para halagarte— son la minoría judía que hay allí bajo el mando de su propio etnarca. Estos sí constituyen una férrea defensa de las tradiciones de tu pueblo. Pero los otros tres grupos de población (romanos, sirios y griegos), casi en su totalidad han caído bajo el hechizo de las religiones orientales, plagadas de misteriosos misticismos en el peor de los sentidos. Tengo que admitir que en mi juventud yo había acusado un cierto indiferentismo a las cuestiones religiosas. Pero, tras la muerte de mis padres, comencé a profundizar de nuevo en la religión de mis mayores. Encontré así un cierto sentido propio y particular a la Tríada, en relación con las enseñanzas de Posidonio. De modo que pienso que por aquel entonces había superado la concepción banal de los dioses-hombres que las personas vulgares poseen; sin caer por otra parte en el ateísmo de que hacen gala algunas élites, supuestamente muy cultivadas —o al menos, así se manifiestan sin pudor alguno—. Tras la muerte tan reciente de mi hermano, te confieso que ya no sabía qué creer o no creer. Pero lo que nunca tuve duda, y lo digo con tanta seguridad como te escribía antes de los médicos, es que me repugnaban, y aún hoy me ocurre, las creencias orientales que predominaban en Antioquía. Estas creencias se habían ya propagado a Roma con tanta facilidad, infestándola de tal modo que es arriesgado hablar mal públicamente de sus adeptos incluso en la propia Ciudad. A tal punto de estupidez ha llegado mi generación. Y ¿qué otra cosa sino repugnancia podrían provocarme los ritos salvajes del Atis frigio, las orgías de Dionisos o los sacrificios horrendos de Adonis y Astarté, o peor aún, de Cibeles? Tanto es así, que cuando me instalé en Antioquía, de haber sabido que Solima era sacerdotisa de la «Gran Madre» Cibeles, jamás la habría visitado, a pesar de la expresa insistencia que Aristo me había manifestado antes de partir de Roma. - 26 - CAPÍTULO 2 Los requerimientos de Aristo para que contactara con Solima no carecían en absoluto de sentido. Siempre es preferible que los primeros pasos en una ciudad nueva sean guiados por una persona oriunda de la misma. De otro modo, la desorientación por el desconocimiento de las costumbres locales provocaría, no sólo desajustes y dificultades, sino incluso el riesgo de padecer estafas u otros peligros. Así, contar con alguien que me previniera de tales problemas era casi indispensable en mi situación. Para ello, según mi protector Aristo, iba a ser idónea Solima. Pensé primeramente en ir a visitarla sola. Pero el recado previo que le envié para fijar la hora de la cita vino contestado en el sentido de que a Solima le «complacería enormemente recibir igualmente a mi esposa e hija». Yo me pregunté en ese momento cómo sabía ella que yo estaba casado, y particularmente que tenía una niña. Pues la tableta con su contestación no hablaba genéricamente de «hijos» sino que citaba expresamente a la niña. Se lo comenté a Selampsas, que había portado mi recado, y éste me insistió que no había sido él en absoluto quien había informado de esas circunstancias a Solima. En fin, no le di tampoco mayor importancia, y supuse que Aristo se había ocupado de concretarle a nuestra anfitriona —mediante una comunicación anterior a nuestra llegada— algunos datos sobre mí, incluido éstos. En cualquier caso, finalmente sólo acudimos a la entrevista Verina y yo. Salvia se quedó al cuidado de una matrona que habíamos contratado para la hora sexta, a fin de que mi hija descansara durante los momentos de más calor del día. Así nos atrevimos a marchar dejando a la pequeña sola. Tranquilizados, eso sí, por la estricta vigilancia de Selampsas, a quien hubiera confiado mi propia vida. Atravesamos, partiendo desde nuestra villa, el perímetro de las ínsulas que circundan el centro comercial. El calor era aquella tarde particular- 27 - mente hiriente. Recuerdo además que parecían perseguirnos las grandes moscas azules características de la zona de mercados que atravesamos. No nos libramos de ellas casi hasta el final del trayecto. En el mismo, nos vimos obligados a mezclarnos con una algarabía vocinglera de mercaderes, pregoneros, soldados, campesinos, aguadores, sacerdotes, mercachifles, dignatarios y embaucadores. Estos, junto con los intensos olores —aromáticos o pestilentes, pero siempre penetrantes en exceso—, que empapaban el aire pegajoso del verano nos sumieron en una suerte de irrealidad. No estábamos enajenados totalmente, pero sí transportados casi como en un ensueño. Nuestros sentidos eran incapaces de aprehender y controlar tal derroche de sensaciones que nos embargaban, hasta el punto que en dos ocasiones Verina se detuvo temiendo sufrir un desmayo. Alarmado, le propuse regresar a la tranquilidad de la villa. Pero un viandante nos garantizó la proximidad de la dirección que Aristo me había anotado en la cera, y continuamos el camino. Rebasando por fin la zona de mercados, tras cruzar por el norte la Columna (así llaman a la calle principal de Antioquía), alcanzamos una zona más despoblada y por consiguiente más silenciosa y aquietada. Allí vivían, según comprobé después pero ya advertí entonces, los más pudientes de la ciudad. En una de esas casas, no obstante bastante discreta en su exterior, vivía Solima. Nos abrió ella personalmente. La primera impresión que me produjo y que se ratificó cuando comenzamos a hablar, fue el acusado contraste entre sus rasgos y su expresión. Apenas alcanzaría los cuarenta años —si bien sus líneas eran muy proporcionadas—. Pero no exagero si digo que sus ojos parecían haber contemplado siglos. Todos sus movimientos eran pausados, como si estuviesen perfectamente medidos, aunque sin embargo no denotaban afección. En cualquier caso, la serenidad que traslucía le confería una autoridad moral que no correspondía a su edad física. Su conversación era igualmente suave y envolvente, con una dicción muy correcta del latín y un uso muy apropiado de los términos que empleaba, lo que denotaba el grado de su cultura. La túnica que vestía, las sandalias que calzaba y los adornos de su cabello eran sencillos, y sin embargo, con seguridad, de un alto valor. Del mismo modo, el mobiliario que alcancé a examinar, parco y alejado de la suntuosidad, se adivinaba compuesto de materiales nobles, aunque nunca ostentosos. Ella misma nos ofreció un refrigerio de frutas y agua fresca que agradecimos sinceramente tras el sofoco del tránsito por la zona de mercados. Solima se mostró en todo momento solícita y exquisita. Tras las formali- 28 - dades iniciales, se puso a disposición nuestra, especialmente de Verina, mostrándose encantadora en todo momento y manifestando únicamente disgusto por dos extremos: no haberla dejado elegir la villa de alquiler (insinuó que ella misma poseía más de una que hubiera podido poner a nuestra disposición), y que no hubiéramos traído con nosotros a Salvia, a quien —según dijo— tenía un gran deseo de conocer. Lo primero no tenía solución; como le expliqué, el contrato estaba ya perfeccionado y no quería comenzar mi estancia en Antioquía con una llamada a su foro. Respecto a la niña, Solima emplazó a mi esposa para conocerla a la mayor brevedad. Invitación que Verina, fascinada por el trato tan agradable y cordial de nuestra anfitriona, prometió cumplimentar muy pronto. Sólo al término de la visita, cuando de hecho ya nos despedíamos, manifestó como de pasada que era sacerdotisa de Cibeles. Por educación y respeto oculté, aunque con mucha dificultad, el desagrado que me produjo el conocimiento de ese hecho. Mi esposa no obstante, de ideas mucho menos estrictas y firmes que las mías, no manifestó reparo alguno ante la noticia. Incluso, continuando con el tono jovial que había presidido el encuentro, le consultó a Solima la posibilidad de acudir a alguna de las ceremonias prevenidas para los no iniciados. Sin permitirme hacer protesta alguna por no haberme consultado mi esposa previamente, Solima, mostrándose más encantadora aún, quedó formalmente citada con Verina. Obvió así mi intervención en lo que, con una cómplice sonrisa, denominó la siguiente «reunión de amigas». Así fue la primera vez que vimos a Solima. Por cierto, no te había dicho que Solima significa seguridad. Sin agotar el plazo concedido por la carta—orden, me presenté ante mi superior inmediato, el responsable de seguridad. Este era un équite rubicundo de edad no excesiva —frisaba los cincuenta—, pero muy avejentado por los excesos y de carácter agrio, llamado Timidio. Se burló abiertamente de mi cuando le pregunté en qué momento me presentaría ante el Legado. Respondió que tendría suerte si en todo el tiempo que durase mi destino llegaba el Legado Vitelio a dirigirme alguna palabra, ni tan siquiera para contestar un saludo fugaz que eventualmente yo pudiese dirigirle. Al poco tiempo, sin embargo, las circunstancias desmentirían a Timidio. El personal de la Isla era bastante homogéneo y gris. Era un entorno en el que no se cultivaban grandes o profundas amistades. Tan sólo una cortesía fría bajo la cual los regueros de envidia circulaban rápidos. Después del - 29 - año que en total estuve destinado allí, sólo conseguí hilar la amistad con Haterio, un auxiliar de mi departamento que originariamente había sido escultor. Venido a menos, según él por su excesiva meticulosidad y detalle, prefirió, en lugar de dedicarse a la ornamentación de construcciones, sustituir el escoplo por el cálamo. Aparte de él, sólo recuerdo distintamente a Máximo, un centurión muy apropiadamente llamado así por su envergadura, al que habían arrinconado en una oficina de abastos. Máximo odiaba su actual destino, castigo por haber sido demasiado expeditivo en su anterior puesto de Jerusalén, y prevención (tanto para tu pueblo, por sus hábitos, como para él por los posibles vengadores de su pasada dureza). Así, siempre estaba añorando el servicio en campaña. El resto del personal era anodino, compuesto en su mayor parte por los hijos de los comerciantes locales acomodados. Éstos zascandileaban simulando una actividad constante que sólo existía en la mera apariencia. La práctica totalidad, me atrevo a decir, del funcionariado estatal de Antioquía, puedo concluir sin ser severo que eran personas que disimulaban sus carencias inflando su orgullo hasta atropellar a sus mismos colegas. Dicha consideración, por lo demás, es similar a la que obtuve tras mi breve paso por la flota. Ya te he adelantado que el carácter de Timidio era ciertamente deleznable. Los excesos le generaban una propensión a la ira a la que, a pesar de ser crónica, no logré en todo el tiempo de destino habituarme. Sus explosiones repentinas de cólera me desasosegaban, y por más que intentara cumplir escrupulosamente todos sus requerimientos —ya sabes lo disciplinado que soy en mi trabajo— nunca conseguía contentarle. Los problemas que con absoluta evidencia provenían de la ineptitud de mis compañeros me repercutían a mí con total seguridad. Y nunca adiviné en él ni el más mínimo atisbo de satisfacción o agrado hacia mis tareas que al menos compensara lo magro de mis ingresos. Este particular de mi peculio, con el tiempo se fue agravando hasta convertirse en la fuente principal de mis preocupaciones, fuera de soportar el condenado genio de Timidio. A raíz de nuestro establecimiento en aquella nueva ciudad, Verina comenzó a gastar progresivamente más y más: quizás por la necesidad objetiva de acondicionar nuestra casa del modo más digno posible, quizás por un cierto espíritu de emulación respecto de su amiga Solima, con la que para mi fastidio fue intimando cada vez más, hasta hacerse prácticamente inseparables. - 30 - Lo cierto es que el pequeño capital obtenido por la venta del solar romano había disminuido hasta proporciones alarmantes; de la herencia de mis padres no restaba un as porque yo había invertido su totalidad en el negocio y ardido con él; y los ingresos ordinarios eran absolutamente insuficientes. Las discusiones con Verina por este motivo o por otros más triviales se iban produciendo con cada vez mayor frecuencia. Ella no respetaba la más ligera indicación sobre el gasto, a pesar de externamente acatar mis instrucciones. Incluso en alguna ocasión la amenacé con retirarle la disposición de fondos, extremo al que reconozco nunca llegué por temor a herirla en exceso con tal humillación. Mi ambiente, progresivamente, se iba tiñendo de acritud, tanto por el deterioro de mis relaciones con Verina, como por la deprimente situación de mi bolsa, como por la difícil relación con Timidio. De manera que me encontraba tan a disgusto en casa como en el despacho. Llegué a desesperarme, atormentado por un destino tan gris como el que el fatum me había adjudicado. Duro había sido primero soportar la simultánea muerte de mis padres y después la de mi hermano junto con la pérdida del negocio familiar. Pero cuando pensaba que los nuevos aires mejorarían mi espíritu —como había sido el deseo de Aristo— entonces comprobaba que la realidad era igualmente deprimente. Sólo me distraía de la honda melancolía que comenzó a invadirme los ratos de juego que, desechando toda la dignidad que se espera de un équite romano y con cierto escándalo para Verina, compartía con Salvia; así como la propia determinación que tomé en mi trabajo, esforzándome en tal grado en su resolución que pronto comencé a ser el blanco de las ironías de los otros funcionarios. A estos, mi actuación intachable —para todos menos para Timidio, claro está— les dejaba abiertamente en evidencia ante su mucha menor capacidad, o voluntad, de trabajo. Así, en el segmento de seguridad que me había encomendado Timidio, afirmo sin rubor que llegué a ser una verdadera autoridad. Se trataba, como bien sabes, del problema zelote. Después de todo lo estudiado en Antioquía y después de todo lo vivido, junto a ti, en tu propio pueblo, yo puedo asegurar que los zelotes causarán, más pronto que tarde, la ruina absoluta y la destrucción completa de toda la tierra judía. Tú, dulce Juana, los recordarás siendo niña. Durante tu infancia en Galilea, mientras ayudabas con las duras labores domésticas, afanándote triste junto al ceño severo de tu abuela, seguro que los viste pasar: hoscos, - 31 - vigilantes, tensos, en grupos de dos o tres, siempre a la caída del atardecer o con las primeras luces de la mañana. Bajaban a los pueblos en busca de comida y cura para las heridas que su vida agreste les infligía. Sin mujeres, sin hijos, sin otro afán que sobrevivir para matar. El pueblo, ocultando su irritación y su miedo, les proveía de alimentos y remedios, aparentando complicidad pero repudiando íntimamente su chantaje y su violencia. Y, a veces, cuando los jefes así lo exigían para cubrir las bajas padecidas por el acoso romano o la dureza del monte, bajaban también a las aldeas a captar nuevos acólitos que les secundaran en su bandidaje. Algunos jóvenes, bien es cierto, les seguían de buen grado, movidos por el celo religioso, el afán de aventura, la curiosidad o simplemente la desesperación. Pero otros, niños casi aún, eran arrancados de los brazos de sus madres aprovechando la impunidad del padre ausente, para ayudarles como esclavos hasta que fallecieran por los esfuerzos prolongados o, sin otra educación que sus consignas feroces, se convirtieran con el tiempo en otro de ellos. Esos que tú veías, Juana, en tu infancia y adolescencia, a los que posiblemente alguna vez proporcionaste comida o refugio, que se dicen puros y son tan sólo violentos asesinos, son los que se llaman a sí mismos zelotes: movidos o tocados por el «celo de Dios». Reconozco que en su origen los ataques que sufrieron fueron quizás desproporcionados, y la aureola de héroes sacrificados que les acompañó en sus inicios les permitiría perdurar. Habían surgido por primera vez nada más pasar Judea bajo dominio directo nuestro, cuando Augusto depuso al rey Arquelao (a pesar de que años antes le había confirmado Monarca contra el interés de su propio hermano Antipas) y le sustituyó, como sigue hasta ahora, por un senador romano con funciones de Legado. Por aquel tiempo, digo, para organizar la cuestión de los impuestos, el Legado Quirino desde Antioquía ordenó elaborar un censo. Algunos, los que luego se llamarían a sí mismos zelotes, juzgaron esta iniciativa como una humillación. Porque para ellos, reconocer la autoridad del emperador significaba repudiar la autoridad de YHWH, vuestro dios. El principal dirigente de estos rebeldes era un tal Judas, de Gamala. Para rebelarse contra la iniciativa del censo, organizaron una resistencia sangrienta. Al fin, sus motines fueron sofocados con dureza. Los insurrectos —y sus familias— sufrieron las muertes más terribles: decapitación, flagelación, crucifixión, y hoguera. Pero hoy, treinta años después, con la región alcanzando la prosperidad de nuestra paz, disfrutando de los bienes del comercio libre, carece de todo - 32 - sentido su existencia. Pues se han perpetuado en su propia sedición, sin que la firme pero civilizada actuación de Roma en estos territorios haya constituido para ellos un freno para sus crímenes. Se camuflan en las montañas, y organizan emboscadas y golpes de mano contra nuestros destacamentos. Se sienten orgullosos de su pobreza, y se niegan incluso a tocar nuestras monedas, pues según ellos su mero contacto produce impureza. Propugnan la oposición frontal y total a Roma. Si, son unos desesperados. Pero precisamente por ello muy peligrosos. Reconozco que la mayor parte de tus compatriotas considera suicida la actitud de los zelotes. En lugar de usar las armas, la mayoría de la población prefiere celebrar nuestra dominación —o los que contra toda lógica son contrarios a la misma, aguardar la llegada del Mesías libertador—. Pero disculpa, quizás te haya herido escribiendo sobre la cuestión del Mesías… En todo caso, lo cierto es que nuestra obligación como romanos es anular el violento peligro zelote. A cualquier precio. Con cualquier sacrificio. De otro modo, desestabilizarán una región tan importante y vital como es la frontera Sur. Es el planteamiento radical que se repite a lo largo de la historia: matar, o simplemente morir. Todas estas conclusiones me parecieron evidentes, y así lo plasmé en mis informes y despachos con Timidio. Y Timidio, a pesar de su continuo aire huraño y adusto, coincidía punto por punto en mi análisis. Bien, quizás debo reconocer que incluso la influencia fuese previa: es decir, que yo concluyese la magnitud del peligro tras él haberme advertido del mismo. En todo caso, racional y objetivamente —sabes que procuro no dejarme llevar por los instintos simples— creo firmemente en lo que te he explicado. Y por ello, desde Antioquía me resultaba absurda la posición que se detectaba de inmediato, tras estudiar los envíos de los informadores enviados a la zona de conflicto —disculpa que utilice esa expresión para referirme a tu tierra— en los dos principales responsables directos: Pilatos (su inconsciencia), y Antipas (su complicidad). Pilatos, como prefecto de Judea y Samaría, bajo dominio directo nuestro, y Antipas, como tetrarca de Galilea y Perea, con autonomía pero bajo la tutela de Roma, deberían en efecto, desde un primer momento, haber identificado el problema zelote, advertido su magnitud y puesto los medios necesarios para su resolución. Sin embargo ninguno de ellos actuó con la sabiduría y firmeza exigible al buen gobernante. Y eso lo mantendré ante cualquiera, como en su momento hice. - 33 - En definitiva, éstas eran las principales conclusiones a que habíamos llegado Timidio y yo tras un año de recopilación y duro trabajo de informaciones y estudio de antecedentes sobre la seguridad de la frontera Sur. Y tales conclusiones eran las que Timidio estaba preparando para informar en la Vista pública de Palacio, cuando repentinamente murió. - 34 - CAPÍTULO 3 La desagradable muerte de Timidio fue proporcional a su áspera vida y trato inhumano. Le encontró la esclava encargada de la limpieza de su casa tumbado boca abajo en mitad de un enorme charco de sangre. Al parecer, según pude informarme, había tal cantidad de sangre porque cayó de bruces tras reventarle el corazón, y en esa postura se desangró mientras moría, pues no se encontró rastro de otra herida que pudiera provocarle tal hemorragia. Así al menos quedó el informe de su muerte, sin ulteriores investigaciones. Ya que, si es cierto que no tenía amigo alguno por lo desabrido de su carácter, tampoco se le conocía ningún enemigo. En honor a la verdad, tengo que reconocer que no lamenté en absoluto la muerte de mi superior. Era persona tan alejada de cualquier trato humano, que no suscitaba en ninguno de los que le rodeábamos el menor sentimiento de afecto. Para ratificar aún más el desagrado que en vida me había ocasionado, y la indiferencia que me produjo su fallecimiento, la ceremonia funeraria, que yo esperaba se celebrase al modo clásico romano, se vio protagonizada por los titiriteros azafranados de Cibeles: sólo entonces supimos que era adepto a esa secta, porque en vida no sabíamos nada de su esfera privada. La muerte de Timidio no pudo, además, resultar más inoportuna para la administración a la que servía. Se produjo cuando faltaban tan sólo tres días para la celebración de la Vista pública que anualmente se celebraba en Palacio, y en la que mi superior debía haber informado personalmente. Esa Vista consistía en una audiencia solemne que se señala una vez al año para debatir el estado general de la Provincia de Siria. A la convocatoria, que suele celebrarse en el Salón de Nobles del Palacio, son llamados por el Legado tanto los Prefectos como los responsables de órdenes de la Provincia (abastos, comercio exterior e interior, seguridad, etc.). Todos ellos deben protocolariamente informar de los problemas y eventuales so- 35 - luciones de los mismos, cada uno según sus respectivas competencias. Un informe final —normalmente prefigurado antes de empezar las sesiones— sirve de conclusión y protocolo de actuaciones para el año siguiente. Estaba todo, por tanto, muy prevenido y marcado, sin lugar a grandes sorpresas. Pero pienso que esas reuniones, aunque bastante predecibles, no carecen completamente de utilidad pues suponen el intercambio de información a nivel superior entre los distintos responsables, con la coordinación necesaria por parte del Legado. Naturalmente la Vista no fue pública, y los que intervinieron como ponentes o auxiliares quedaron obligados a no difundir lo visto u oído en las audiencias (normalmente dos, o a lo sumo tres jornadas, incluyendo la de conclusiones). La certeza de mi muerte cercana, y mi deseo de que conozcas todo lo que he vivido durante este último año, entiendo que me eximen de mi juramento. * Dado el fallecimiento del responsable de seguridad de la frontera Sur se le cita de comparecencia para informar en su sustitución. Esa era la escueta notificación que me llegó, en una tableta visada con el sello personal del Legado, la misma víspera de la Vista. Puedes figurarte que los nervios me invadieron, y me abrumó la responsabilidad de informar en presencia de los Prefectos y sobre todo del propio Legado, al que aún no había tenido ni siquiera la oportunidad de conocer en persona. No obstante, no cabía excusa ante la orden, y me dispuse a realizar del mejor modo posible la exposición y defensa de las tesis que había trabajado meticulosamente durante todo un año, prácticamente desde que llegué a mi destino. Al fin y al cabo, objetivamente habría que reconocer que ante aquella eventualidad no había nadie mejor preparado que yo en Palacio. La Vista se celebró —no lo podré olvidar nunca— humeante todo el palacio con el incienso de los Meditrinales, nuestra Fiesta de la Vendimia, la última de las grandes antes de las Saturnales que cierran el año. Aquella mañana yo repasaba y repasaba en mi despacho los legajos que contenían todo el copioso material, fruto del trabajo de todo un año. Los nervios me invadían y tomé un poco de vino puro que me había preparado Verina para animarme. Intentaba una y mil veces anticipar mi exposición, que unas veces preveía exitosa y brillante, otras francamente desastrosa, las más meramente anodina. En ese estado de abstracción, buceando en los informes, llegué a perder la noción de las horas, entrando en una especie - 36 - de irrealidad, casi como si soñara despierto. De repente, Haterio el escultor, a quién yo tenía como secretario de apoyo, entró alarmado en mi oficina, gritándome que ya había comenzado la sesión y zarandeándome para que reaccionara. Conseguí salir de mi marasmo. Volviéndome con violencia, comprobé con horror que el agua del tanque de la clepsidra efectivamente ya definía la hora sexta, que era la fijada para el inicio de las comparecencias. ¡Y yo era de los primeros en informar! Abracé los legajos, me levanté de un salto cargado con ellos y corrí torpemente en dirección a la sala de Vistas. Cuando traspasé jadeante el umbral de la Cámara, todos los rostros se volvieron hacia mi menos el del Legado. Éste fingió no advertir mi llegada, y simuló seguir escuchando con atención la relación que el funcionario responsable de la intendencia de la región siro-fenicia desgranaba en ese momento. Nerviosamente, musité una petición de permiso que no me fue devuelta, y con cautela me deslicé hasta mi puesto. La sala era cuadrangular, y en los laterales se disponían, por orden de rango, cada uno de los adjuntos del Legado: veinte en total, cada uno de nosotros sentado en su silla torneada y con los informes desplegados en sendas mesas chapadas en cedro. A los veinte Oficiales adjuntos se añadían, sentados a derecha e izquierda del Legado, los Prefectos de las provincias semiautónomas. Y presidiendo la Vista, el propio Legado, Vitelio, propretor de Roma en la rica y estratégica Siria, frontera del Imperio. Vitelio había sido en su juventud asiduo compañero de orgías del mismo Tiberio. Según algunos, ésa era la cualidad decisiva que le había distinguido durante su mediocre cursus para hacerle merecedor de una dignidad tan alta. No obstante, lo cierto era que regía la Provincia con mano firme y templada, sin que el emperador hubiera recibido quejas importantes sobre su gestión. Su edad era ya avanzada, pero conservaba un aspecto vigoroso, fruto de la gimnasia a la que sometía cotidianamente su cuerpo y que indicaba su rebeldía a someterse al estrago del tiempo. Su mirada azul también conservaba un pronto juvenil, pero los años de experiencia política la habían temperado hacia una economía de señales, ocultando con habilidad los verdaderos sentimientos que cruzaban su espíritu. A la derecha del Legado se sentaba en otra cátedra Pilatos, el Prefecto de Judea y Samaría. Teóricamente también recibía los informes, pero en realidad estaba allí para responder directamente ante el Legado del estado de sus regiones. Debía rondar los cincuenta años. Delgado, y de estatura superior a la media, sus facciones denotaban determinación. Los ojos, - 37 - pequeños y fríos, me recordaron la mirada calculadora de su protector en Roma, el temido Sejano. Mantenía el pelo, ya cano, muy corto. Quizá lo más destacado de su rostro eran sus labios, finos y apretados pero expresivos, que solía curvar hacia abajo en sus momentos de disgusto o concentración. Mientras se normalizaba mi respiración agitada, pude fijarme en las cuidadas manos de Pilatos. En la derecha lucía el anillo de oro, reciente privilegio de los caballeros, hasta hacía poco reservado a los senadores y a los embajadores. A mí, que al fin y al cabo también pertenezco al orden ecuestre, me pareció incorrecto ese anillo. Los équites que nos enorgullecemos de nuestra orden, generalmente preferimos llevar la clásica sortija con sello de hierro, de origen etrusco. Los que, como Pilatos, escogen la opción del oro, están manifestando claramente con su gesto su insatisfacción y su afán de igualarse al orden senatorial, cuyos miembros, son los que hasta hace muy poco han tenido el derecho exclusivo a adornar sus dedos con el metal más precioso. La monótona exposición del gestor de Intendencia terminó, y me estremecí al escuchar la voz del Legado. —Y ahora, si nuestro amigo el tribuno Servio se digna, nos informará sobre el estado de la Seguridad en los territorios del sur. —Con la venia, Legado —tomé la palabra tras la censura—. Con la venia. Debo señalar en primer lugar, que en el reino nabateo existe en estos momentos un ambiente prebélico. El tetrarca Antipas, con su reciente divorcio de la hija del rey nabateo Aretas, ha hecho revivir las antiguas disputas fronterizas en la Gamalítide. Pero una guerra entre Antipas y Aretas, que presumiblemente terminaría con la derrota de Antipas, nos pondría en una situación delicada, pues Antipas es amigo de Roma. Paseé mi vista por los grupos de informes que había procurado organizar sobre la mesa y alcancé uno de ellos. —Por lo expuesto —continué—, y ya que es interés de Roma que Aretas no ataque a Antipas, estamos alimentando las veleidades independentistas de los jefes locales de los clanes nabateos. Eso mantiene a Aretas lo bastante distraído como para impedirle emprender acciones contra Antipas. —¿Algún acopio de material en frontera? —acotó Vitelio. —Nada digno de mención —aseguré—. Los informadores de la Ruta no han apreciado ningún cambio de interés en las importaciones efectuadas directamente por la Corte. Y por otra parte... de los jefes locales que he mencionado antes, no hay ninguno con capacidad para efectuar compras a gran escala de material de guerra. - 38 - —¿Podemos entonces olvidamos de Aretas? —simplificó el Legado. No era una pregunta fácil de responder. Las maniobras de distracción que estábamos desarrollando habían dado sus frutos. Pero yo tampoco podía asegurar que pudiéramos evitar indefinidamente la represalia de Aretas. Ten en cuenta, Juana, que para estos pueblos una ofensa de esa naturaleza no sólo da derecho, sino que exige o genera un deber de venganza. Intenté explicar al Legado la dificultad de determinar el riesgo dándole una relación detallada de los movimientos de los clanes, pero me interrumpió secamente. —Ahórranos los detalles —dijo con voz más alta de lo que yo hubiera preferido—. Te he hecho una pregunta escueta. —No hay ningún problema con el reino nabateo, ni se prevé en un futuro inmediato —simplifiqué rápido. —Frontera oeste —continuó. —Bueno, en esa frontera — dije—, los datos a decir verdad no son tan concluyentes —advertí que Pilatos se removió en su silla al oír mis palabras, pero continué—. La actividad comercial es por ahora normal. Y las cohortes no han tenido que actuar últimamente. Pero, bien, ya sabemos que los judíos son un pueblo levantisco, y... la actividad propagandística de los zelotes va en aumento. Ese es el problema, sí, los zelotes. Bueno, poco a poco están consiguiendo adeptos en todos los sectores. No sólo en la gente del pueblo, que sería lo normal, lo lógico. También en la población acomodada, en los artesanos... Las revueltas que se podrían... —Con tu venia, Legado — me interrumpió bruscamente Pilatos—. Agradezco el estudio de la situación que ha hecho este funcionario sustituto. Pero como responsable de Judea y Samaría conozco la situación de primera mano. No existe el más mínimo problema de seguridad en mi zona. Los zelotes están controlados, y sólo subsisten con algo de fuerza en Galilea. Sin duda, porque Antipas les protege. Ya te he comentado muchas veces que los ampara bajo su manto. Y en realidad no se entiende muy bien que desde Roma se nos recomiende fomentar las buenas relaciones con él… —Querido Pilatos —dijo Vitelio—, como bien dices, ya hemos hablado muchas veces de Antipas. Pero en esta sesión lo que nos importa tratar es la seguridad de la zona. —Bien, bien. Como digo, de ese tema no hay por qué preocuparse. Todo está controlado, los zelotes son algo testimonial, sin arraigo en la población. - 39 - —Realmente eso no es cierto —dije yo con voz tan alta que me sorprendió incluso a mí mismo. Se produjo un silencio absoluto. El Legado se volvió de nuevo hacia mí, tan extrañado como el resto de funcionarios por mi atrevimiento. Yo mismo me sentía como enajenado, como si fuera otro quien hablase. ¿Me atrevía a desmentir a un prefecto? Aunque Pilatos y yo pertenecíamos al mismo orden ecuestre, en realidad Pilatos disfrutaba de un rango social enormemente superior, y era casi un desacato llevarle la contraria en una vista solemne. Pilatos me miraba entre atónito y furioso. Tengo que reconocer que yo mismo, consciente de mi osadía, vacilé antes de continuar, admirado de mi propio atrevimiento. —Lo que quiero decir... debo decir... —continué tras un silencio—, es que sí hay peligro en la frontera judía. Es verdad que Antipas protege en Galilea a los zelotes. Pero no sólo tienen fuerza allí. En Jerusalén, Sebastes, Cesarea... en todas las capitales importantes tienen presencia significativa. Y sobre todo en los campos y pueblos aislados es donde se mueven más a sus anchas. Pilatos, con las mejillas incendiadas, se levantó de su silla. —Legado —siseó—, te ruego que disculpes a este auxiliar, porque debe de haber confundido los datos que maneja. Mis fronteras están seguras, y los territorios absolutamente controlados. No hay ningún motivo, repito, ninguno, para pensar en los zelotes como una amenaza real. El Legado creo que entonces comenzó el ademán de retirarme la palabra, pero yo, volviendo la vista a mis desordenados papeles, y ante el estupor de todos los presentes, continué hablando. —¡Hasta en Séforis hay zelotes! —exclamé en voz mucho más alta de lo apropiado—. ¡Y eso que las tropas de Varo la arrasaron! Florecen en todos los rincones del territorio. Desde la aparición de este grupo de rebeldes violentos, su número no ha hecho sino aumentar. Ahora están pasando a engrosar sus filas, ya no sólo desclasados y desesperados como antes, sino incluso muchos jóvenes de familias judías ricas. Un tal Menahem ben Asael, alias Barrabás, es el activista principal, todos le reconocen como líder, y seguramente es el más sanguinario de todos ellos. Pilatos, ya realmente extrañado de que el Legado no hubiera censurado mi actitud, se vio entonces obligado a responderme. Sobreponiéndose a su ira, agitó una mano, restándole importancia a la cuestión. - 40 - —Bien, en realidad tenemos zelotes desde hace treinta años. Pero nunca han pasado de ser lo que son, una facción minoritaria en esta región. Es evidente que... —Prefecto —volví entonces a interrumpirle—. Prefecto, desde Antioquía eso es lo que tenemos que evitar a toda costa, que la minoría violenta contagie a la mayoría pacífica, y eso… —Ya basta —se oyó entonces la voz pausada y firme del Legado. Todos quedamos en suspenso aguardando la respuesta de Vitelio, especialmente Pilatos, que esperaría que me impusieran un severo correctivo. Sin embargo, el Legado se limitó a dar por cerrado el punto del Orden del Día y concedió como si nada el turno de palabra al siguiente Oficial. Pilatos, interiormente humillado, intentó relajarse en su cátedra. Yo procuré dominar mi respiración y mi pulso desbocados. Cuando la sesión terminó y los Oficiales se retiraron, me quedé solo. Todos nos evitaron, pues nadie podía augurar cuál sería la reacción del Legado ante mi evidente insubordinación. Cuando salí de la Sala, Haterio, viéndome tan deprimido, me decía para animarme que los otros responsables seguramente admiraban que yo le hubiera lanzado las verdades a la cara al engreído Prefecto. Pero yo me daba enteramente cuenta de que mi actuación había constituido una auténtica temeridad, y que nadie quería acercárseme porque en lo sucesivo iba a estar claramente señalado. Aturdido, me despedí de Haterio. Crucé, esta vez muy despacio, los pasillos que comunicaban los pisos de oficinas con el enorme y enlosado patio de armas. Le comuniqué al Capitán de Cuartel que marcharía a la ciudad. Necesitaba despejarme. Aún no comprendía por qué había reaccionado de aquélla manera, exponiéndome tan estúpidamente al correctivo, que con seguridad se produciría y quién sabe en qué consistiría. Si se limitara a una amonestación verbal... Pero no, las consecuencias de mi desafío a la autoridad del Prefecto Pilatos serían mucho peores. Muy probablemente, pensaba yo, Vitelio me relegaría a un puesto inferior, o quién sabe incluso si me trasladarían fuera de la capital. Abandoné la Legación cruzando uno de los bien custodiados puentes de acceso a la Isla. Mientras paseaba en dirección a la Rotonda no cesaba de lamentarme por mi estupidez. ¿Qué me había empujado, a mí, precisamente a mí, que siempre me caracterizaba por mi exceso de prudencia, a enfrentarme con todo un Prefecto? Si tenía el prurito de mostrarle la realidad de la situación al Legado, bien podría haberlo hecho por escrito, sin necesidad de humillar públicamente a un superior. La única explicación - 41 - que podía darme yo mismo de mi actitud, era que había sufrido una suerte de enajenación, resultante de los meses de tensión sufridos por la cuestión económica y por los enfados con Verina y Timidio, a los que le habían seguido los últimos días de casi continuo insomnio y nervios mientras preparaba la fatídica comparecencia. Pero, ya que no podía deshacer lo ocurrido, ¿qué podía entonces hacer? Temí las consecuencias de un traslado forzoso. Me imaginaba la cara de mi esposa Verina ante la perspectiva de marchar a una aldea remota de Siria. Podía anticipar su reacción. Primero se mostraría incrédula, después furiosa, y su irritación tardaría semanas enteras en desaparecer. Me echaría en cara mi falta de interés por su bienestar y por el de Salvia. Conociendo su modo de pensar ¿cómo iba a soportar una remoción a una ciudad menor? Pero no era ésa la peor consecuencia. Realmente el problema lo constituiría la grave pérdida de ingresos. Si me relegaban a una oscura oficina rural, en un momento tan crítico de mi economía, ¿cómo iba a mantenerme en el orden ecuestre? Con seguridad no podría alcanzar las rentas necesarias para disfrutar del caballo público, porque a diferencia de muchos de los compañeros auxiliares, yo no tenía inversiones en inmuebles. De modo que no cobraría otros ingresos que el magro peculio de las funciones inferiores, que sería absolutamente insuficiente para mantener el nivel exigido por mi orden. Cabizbajo, me interné por la zona antigua de la ciudad seléucida. Las calles estaban despejadas, casi vacías, y apestaban a vino y basura porque la víspera se había celebrado las fiestas de Baal. En algunas aceras, las sandalias incluso se me quedaban adheridas al piso por la gran cantidad de vino y desperdicios derramados. El gordo Hermes, el edil griego responsable de limpieza y policía, era desde luego un absoluto incompetente. Algunos borrachos dormitaban sobre sus propios excrementos. Observé a una adolescente, casi una niña, que orinaba ebria en plena vía. La evité como a un montón de inmundicia, pero me trajo a la memoria mi propia hija. Realmente durante aquel año escaso me había decepcionado Antioquía, tan hermosa pero moralmente tan sucia. ¿Qué pasaría con Salvia cuando fuese mayor y ya empezara a discernir? De nada le serviría su fe infantil en la sagrada Vesta si a su alrededor todos los excesos le salpicaban a la cara su atractiva fascinación. En la tercera ciudad del Imperio, en el entonces hogar de mi hija, muchos acataban la inscripción centenaria que lucía en el templo de Baal con casi ilegibles caracteres asirios, «caminante: come, bebe y pásalo bien; porque todo lo demás no merece la pena». Meditando - 42 - aquello, casi me alegraba ante la segura perspectiva de mi traslado forzoso. Por lo menos nos alejaríamos de aquel libertinaje. Asqueado del hedor que invadía las calles, regresé de nuevo al Palacio, donde al menos nuestras sanas fiestas habían aromado con incienso las grandes salas y corredores. Consumí un ligero prandium en soledad en mi propia oficina, servido por un esclavo que respetó mi silencio deprimido. Apuré con tristeza lo que quedaba del vino que me había preparado Verina. Aún no había terminado de almorzar cuando me notificaron la convocatoria del Legado, emplazándome para el día siguiente a primera hora en su despacho. El aviso no me sorprendió, pero terminó de hundir mi espíritu. - 43 -