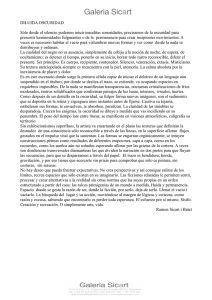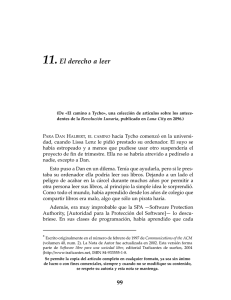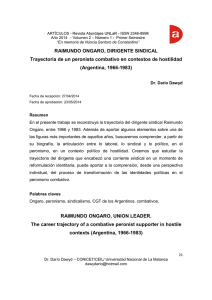Yo no hablo como escribo, no escribo como
Anuncio
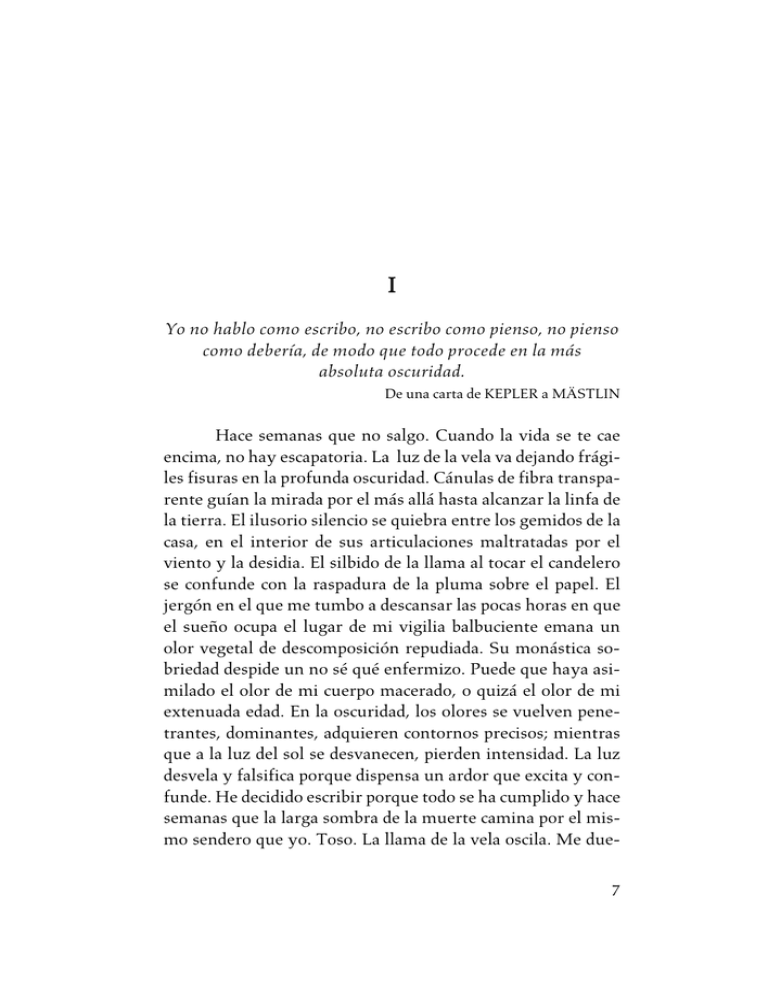
I Yo no hablo como escribo, no escribo como pienso, no pienso como debería, de modo que todo procede en la más absoluta oscuridad. De una carta de KEPLER a MÄSTLIN Hace semanas que no salgo. Cuando la vida se te cae encima, no hay escapatoria. La luz de la vela va dejando frágiles fisuras en la profunda oscuridad. Cánulas de fibra transparente guían la mirada por el más allá hasta alcanzar la linfa de la tierra. El ilusorio silencio se quiebra entre los gemidos de la casa, en el interior de sus articulaciones maltratadas por el viento y la desidia. El silbido de la llama al tocar el candelero se confunde con la raspadura de la pluma sobre el papel. El jergón en el que me tumbo a descansar las pocas horas en que el sueño ocupa el lugar de mi vigilia balbuciente emana un olor vegetal de descomposición repudiada. Su monástica sobriedad despide un no sé qué enfermizo. Puede que haya asimilado el olor de mi cuerpo macerado, o quizá el olor de mi extenuada edad. En la oscuridad, los olores se vuelven penetrantes, dominantes, adquieren contornos precisos; mientras que a la luz del sol se desvanecen, pierden intensidad. La luz desvela y falsifica porque dispensa un ardor que excita y confunde. He decidido escribir porque todo se ha cumplido y hace semanas que la larga sombra de la muerte camina por el mismo sendero que yo. Toso. La llama de la vela oscila. Me due7 FRANCESCO ONGARO len los ojos. Me los restriego con la mano libre. No podía ni imaginar que recordar costase tanta fatiga y dolor. Hay amarguras que se forman por acumulación para propagarse más tarde, cuando se hacen incontenibles, y actúan como un veneno suministrado con prudencia por una mano experta. El viento se apropia de las habitaciones vacías, introduciéndose a través de hendiduras y roturas, aprovechando las diminutas rendijas; por donde el llano terreno corre hacia Oresund, el viento arrastra la bruma, agita los arbustos, descompone la superficie de los pantanos y de las jofainas medio enterradas para los peces. Tiempo atrás, aquí abajo, en las entrañas de la casa, no se percibía el silbido del viento. El único rumor era el del fuego, incesante y monótono. Los hornos permanecían encendidos día y noche, la leña no se acababa, las barcas la llevaban desde los bosques hasta la costa, y por todas partes corría un rumor de actividad febril, de movimiento incansable. Ahora los hornos son bocas vacías, sin dientes; orificios que vomitan un soplo gélido: el aliento de la muerte. Todo está corroído por la lepra de la destrucción. La granja está arruinada; el batán, derribado; la fragua, saqueada; los diques, abiertos; las plantaciones y las huertas, baldías. La casa es un cascarón vacío que todos han abandonado. Oigo el ruido de animales que caminan por las esquinas y, poco después, el paso de los depredadores que los cazan. Son los únicos que recorren los pasillos helados, las habitaciones desnudas que amplifican los sonidos. A veces imagino que son el eco de pasos lejanos que han forzado las ondas del tiempo, los residuos de antiguos sonidos que han quedado prisioneros dentro del lento perímetro de los muros, incapaces de encontrar una salida. ¿Dónde están Flemløse, maestro de lectura, Erik y Sophie, maestros de alquimia, y Morsing, el recopilador del libro del tiempo? ¿Dónde están Gellius, Longomontano, Gemperle, el pintor, y Labenwolf, el fontanero? ¿Y la vieja Live, la silenciosa Kirsten, la altiva Elizabeth, el astuto Tengnagel y la hermosa Magdalene? Sus voces ya no rondan por la mesa de la cena, 8 EL HOMBRE QUE CAMBIÓ LOS CIELOS su absorto silencio no se escurre entre las páginas abiertas de los libros, sus miradas no se alzan a los cielos con ansia inquisidora. Sobreviven en la imperfección de la memoria como figuras descoloridas que se mueven con pasos que han perdido todo su vigor. Algunos han partido hacia un viaje sin retorno y albergo en el alma una penetrante envidia por su suerte: sus ojos no conocerán la ruina que siguió al esplendor. El pasado fluye su curso definido sin desbordarse jamás. Durante largos años me he engañado pensando que mi presencia sería suficiente para evitar la destrucción, que mis prácticas de alquimia y mis elixires bastarían para contener el rencor de los habitantes, y que mi voluntad podría continuar un trabajo que nadie me ha confiado. El hombre se angustia por generar huellas destinadas a desaparecer, huellas que señalan el mundo un breve instante, huellas inciertas. Es inútil, porque nada puede evitar el deterioro que lo consume día tras día. Hans merodea por aquí, muy raras veces me trae comida, intenta intuir mis condiciones de salud, pero se queda en el umbral, en lo alto de la escalera. Creo que ver mi cuerpo deforme le repugna. Me teme por una superstición mal disimulada, a causa de unas pocas palabras que una vez, en su presencia, intercambié con su madre. De no ser así, ya me habría pisoteado. No es el tipo de hombre que permite que un enano ponga trabas en su camino. Salgo a coger las sobras que deja en la entrada cuando estoy seguro de que no me ve. Su fingida piedad no me engaña, es una forma de limosna que ya he experimentado. En cuanto se aleja habla mal de mí, va contando que hago maleficios, que en la oscuridad del sótano practico todo tipo de brujería. Si un ser inmundo y deforme es portador de tanta sabiduría tiene que ser porque ha hecho un pacto con el diablo, eso es lo que en las asambleas públicas les susurra al oído al pastor y a los alguaciles. ¿Para qué engañarme? Es el noble comportamiento del hijo de una prostituta que ha recibido como dote esta tierra por ser una de las putas del rey; una de tantas, y a decir verdad, ni siquiera de sus fa9 FRANCESCO ONGARO voritas. ¡La cambiante fortuna que domina el mundo eleva y destruye siguiendo el propio e impenetrable capricho! El comportamiento de los hombres demuestra, con más claridad que las palabras o la hipocresía a la que se somete, la mezquindad que alberga su corazón. Gracias a las maledicencias de Hans, los habitantes de la isla han madurado una desconfianza que, en cierta medida, justifico. Es el comprensible recelo hacia quien se encontró en sus mismas condiciones, es más, quien era incluso blanco del público desprecio, pero que más tarde ha aprendido latín, ha estudiado el cielo y ha tenido acceso a lo impensable. Su voz ronca e insegura, discordante en el acento final, que concuerda con la lentitud de sus razonamientos, traiciona el temor y hastío que los años han podrido. Han empezado a demoler el ala septentrional, donde estaban la cocina y el pozo que penetraba la tierra como una herida abierta. De día oigo el ruido de las paredes que se desploman, de las piedras que, indiferentes, se hacen añicos. Las piedras poseen una resignación que las hace eternas, se dejan coger y transportar sin oponer resistencia. Tienen un alma mineral de azufre y mercurio, forjada a fuego por los siglos que han precipitado sobre la materia y las han definido; son la imagen de la Gran Obra amasada por el calor latente del atanor. Nada las puede lastimar ni quebrar. Hans quiere construir una nueva morada sólo para él y su familia, y no le importa en absoluto quien estuviera aquí antes que él, ni nada de lo que derrumba para edificar la suprema alegoría de su propia arrogancia. Es el nuevo señor, y los nuevos amos entierran a los viejos deprisa, eliminando sus restos y borrando sus recuerdos. Su morada será el símbolo de su poder, así como Uraniborg ha sido el símbolo del poder de Tycho. Pero se trata de poderes distintos, fundados en modos distintos de entender la vida y de pensar. Ni siquiera creo que Hans sea capaz de entender el centro de sabiduría que han 10 EL HOMBRE QUE CAMBIÓ LOS CIELOS sido para toda Europa esta minúscula isla y esta casa. De nada sirven las antorchas, las luces o el perspicillum para quien no quiere ver. Es justo, lo reconozco. El tiempo lo arregla todo, vuelve a asignar a cada uno su propio papel, allana las asperezas, hace insignificantes los relieves de cumbres insalvables. Las vicisitudes de los hombres tienen un principio y un final que describen sus límites y, quizá, incluso su soberbia. Sólo guardo recuerdos del tiempo transcurrido al lado de Tycho. Los años con él resultan deslumbrantes, casi en blanco, por su claridad resplandeciente. El resto los he eliminado. Tenía muy poco que conservar. De mi madre recuerdo el cuerpo deshecho por el cansancio y la mirada de sierva, humilde y resignada. La pobreza es un mal que te vuelve marginal, sustituible, que te acostumbra al desprecio ajeno. A lo mejor ni siquiera era su hijo, puede que alguien me abandonara y que ella me acogiera con ternura a pesar de mi aspecto repugnante. En las largas noches solitarias en que realizaba mis observaciones hasta he llegado a imaginarme una criatura nacida del cuerpo de Tycho, de la inflamación de una costilla suya, de una pústula de su cuerpo. Y a este parto innatural he atribuido mi deformidad, la joroba que me abolla la espalda, el cuerpo de enano, mi aspecto ridículo. Un bufón. Todo aquel que nace deforme está condenado a una vida deforme, exagerada en el bien y en el mal, en la tragedia y en la ridiculez. Lleva un uniforme rojo y está quieto entre el trigo, el sable en la mano izquierda, los pantalones rasgados hasta la rodilla. El viento se mueve entre las espigas vaticinando su desgrane. El rojo del uniforme, el amarillo del trigo, el azul del cielo. Colores nítidos y distintos, cada uno con su brillante apariencia. Una decena de caballeros turcos avanzan al galope pegando alaridos, pero sin que lleguen a oírse sus gritos. Esas bocas podridas y abiertas de par en par son como cavernas que se dilatan en las sombras. Las espigas de trigo se 11 FRANCESCO ONGARO quiebran bajo las pezuñas de sus raudos corceles. La distancia entre él y los caballeros disminuye. Cuando están a pocos pasos de él, deja caer el sable y extiende los brazos, dejando el pecho al descubierto ante sus armas. Los caballeros lo alcanzan casi sin moverse de sus sillas de montar, inclinándose imperceptiblemente hacia el terreno. El cuerpo traspasado desaparece entre el trigo, quizás pisoteado por la carrera de los últimos caballos. Los caballeros siguen adelante sin pararse. En una esquina, en los límites del campo, una bandada de pájaros negros alza el vuelo. No tengo recuerdos de mi padre. Si ha habido alguno, mi madre se quedó sola muy pronto, abandonada a su suerte y al albedrío de los demás, que nunca es caritativo con los débiles. Mi madre hablaba de un soldado que partió para combatir a los turcos en las llanuras en que el Danubio gira hacia el sur, hacia Buda, y que jamás volvió. Pero a su historia no he asociado nunca un rostro. Una noche invernal soñé con él mientras la nieve caía fuera sin cesar y la llama del fuego estaba a punto de consumirse, entre los respiros rancios de los que, en la sala, habían ocupado los sitios más cálidos. En aquel sueño lo vi por primera y última vez, de espaldas. Vi su muerte; real o ficticia, no sabría decirlo. Hay cosas que sé sin que nadie me las revele. Las veo en los sueños o en los ojos de la gente. Es un saber inútil, que amedrenta y acobarda. He sabido de gente que, en otros lugares, han ardido en el fuego por este mismo saber que nadie ha deseado poseer. —Tienes el don —me dijo mi madre cuando lo descubrí—, como tu abuela y tu tatarabuela. Siempre ha saltado una generación. Con los años he aprendido sobre todo a callar, a guardarme la percepción de jóvenes que revelan su destino o ancianos que muestran el peso de las heridas pasadas. He dejado que sucedieran las cosas, como un testigo invisible, como si las reconociese en un sueño, sólo que con una consistencia 12 algo más real. Era el único modo para no terminar aplastado. También he aprendido que el conocimiento, hecho de medidas, deducciones y trabajo constante, que perseguía Tycho llevaba el mismo vicio en el corazón, el mismo error que todos los tipos de conocimiento, porque todos tienen en común la falta de plenitud. Todos ellos afinan sus medios para sacar a la luz la mínima parte de verdad que contiene cada error y la inevitable porción de falsedad que anida en cada presunta verdad. Aunque ya los ojos me engañan y veo sombras hasta donde la luz es más intensa, no me desanimo. Escribir es un esfuerzo que la vista soporta a duras penas, pero no puedo negarme a la tarea que me he impuesto. En la quietud de ciertas noches, cuando el mar del estrecho se arremolina indolente, me parece oír el chirrido de las esferas del universo, un vacío desolador de perdición. Lo he visto y puedo escribir sobre él, puedo describir la álgida extensión, el resplandor ardiente que atormenta las vísceras de quien lo observa. He perdido los ojos en la nada confusa, he perdido el alma. Escribo. La pluma recorre un renglón tras otro, los pensamientos son agua que brota de una fuente profunda, imparables. La vela se consume y consume la poca vista que me queda, pero no puedo pararme. La oscuridad curativa que me acogerá será un anticipo de la muerte, y para ese momento tengo que tenerlo todo terminado. El tiempo es poco y las cosas que recordar muchas. Los recuerdos, como el metal, se oxidan, se deterioran, mudan su naturaleza. No me da miedo. Dulce es morir sabiendo que no se dejan cabos sueltos que otros tengan que completar.