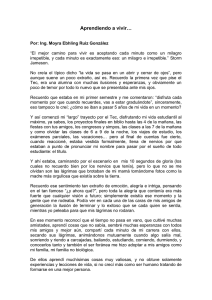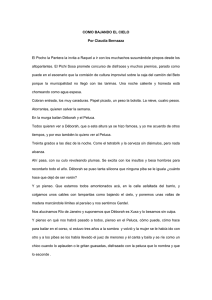Espejismos reales
Anuncio
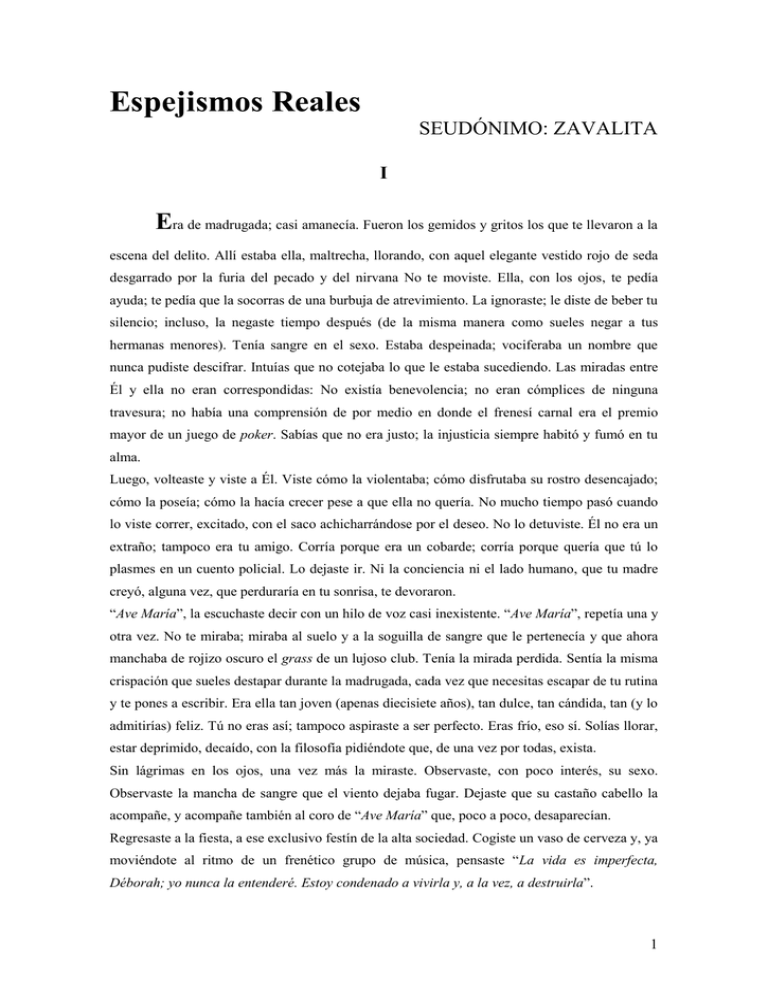
Espejismos Reales SEUDÓNIMO: ZAVALITA I Era de madrugada; casi amanecía. Fueron los gemidos y gritos los que te llevaron a la escena del delito. Allí estaba ella, maltrecha, llorando, con aquel elegante vestido rojo de seda desgarrado por la furia del pecado y del nirvana No te moviste. Ella, con los ojos, te pedía ayuda; te pedía que la socorras de una burbuja de atrevimiento. La ignoraste; le diste de beber tu silencio; incluso, la negaste tiempo después (de la misma manera como sueles negar a tus hermanas menores). Tenía sangre en el sexo. Estaba despeinada; vociferaba un nombre que nunca pudiste descifrar. Intuías que no cotejaba lo que le estaba sucediendo. Las miradas entre Él y ella no eran correspondidas: No existía benevolencia; no eran cómplices de ninguna travesura; no había una comprensión de por medio en donde el frenesí carnal era el premio mayor de un juego de poker. Sabías que no era justo; la injusticia siempre habitó y fumó en tu alma. Luego, volteaste y viste a Él. Viste cómo la violentaba; cómo disfrutaba su rostro desencajado; cómo la poseía; cómo la hacía crecer pese a que ella no quería. No mucho tiempo pasó cuando lo viste correr, excitado, con el saco achicharrándose por el deseo. No lo detuviste. Él no era un extraño; tampoco era tu amigo. Corría porque era un cobarde; corría porque quería que tú lo plasmes en un cuento policial. Lo dejaste ir. Ni la conciencia ni el lado humano, que tu madre creyó, alguna vez, que perduraría en tu sonrisa, te devoraron. “Ave María”, la escuchaste decir con un hilo de voz casi inexistente. “Ave María”, repetía una y otra vez. No te miraba; miraba al suelo y a la soguilla de sangre que le pertenecía y que ahora manchaba de rojizo oscuro el grass de un lujoso club. Tenía la mirada perdida. Sentía la misma crispación que sueles destapar durante la madrugada, cada vez que necesitas escapar de tu rutina y te pones a escribir. Era ella tan joven (apenas diecisiete años), tan dulce, tan cándida, tan (y lo admitirías) feliz. Tú no eras así; tampoco aspiraste a ser perfecto. Eras frío, eso sí. Solías llorar, estar deprimido, decaído, con la filosofía pidiéndote que, de una vez por todas, exista. Sin lágrimas en los ojos, una vez más la miraste. Observaste, con poco interés, su sexo. Observaste la mancha de sangre que el viento dejaba fugar. Dejaste que su castaño cabello la acompañe, y acompañe también al coro de “Ave María” que, poco a poco, desaparecían. Regresaste a la fiesta, a ese exclusivo festín de la alta sociedad. Cogiste un vaso de cerveza y, ya moviéndote al ritmo de un frenético grupo de música, pensaste “La vida es imperfecta, Déborah; yo nunca la entenderé. Estoy condenado a vivirla y, a la vez, a destruirla”. 1 II Tendido en cama, saco en mano, te quejas de un diminuto dolor de cabeza. No es un dolor fuerte y feroz; es una pequeña culpa de alcohol y sangre. La ciudad está nublada; está del mismo color que tu alma. Dejas que el silencio te interrogue; lo dejas hablar; le das derecho a que te reclame. Sin embargo, no le contestas. No le contestas porque existe la posibilidad de que tú seas el mismo silencio. Piensas, por un instante, en ella. Pobre de ti, Déborah, te dices. A pesar de todo, algo de sentimiento se apodera en ti. La recuerdas. Miras al frente y en tu pared se proyecta su imagen. Allí, eres testigo del sucio vestido rojo de seda y de la piedad que ella reclamaba. La vuelves a analizar; ahora, detenidamente. Empero, no puedes percibir su llanto, su grito, su furia, su lágrima, su saliva, tan tontamente, desperdiciada. Allí te quedas: Estático, mirando la pared de tu dormitorio en donde una agónica película sin movimiento se bosqueja. Ella no reclama; no sabe reclamar. A duras penas, pudo expresarse. No fue nada, má. Estoy bien. Iré a dar una vuelta. No me esperes. Ahora, deambula por la ciudad. En su mano, lleva una bolsa negra; en el interior, está metida la vileza. Camina a pasos lentos. No piensa en nada. La mirada es penetrada por la urbe. Quizá eso es lo que más le duele, y ello se refleja en la taquicardia que, de un momento a otro, le da golpes en el pecho. Se siente sucia; se siente manchada. Anhela tener una desconexión con ella misma. Anhela, también, ser una vez más hipócrita y, a pesar de todo, poder sonreír. Una leve mueca le es dibujada en el rostro; es un ademán de sufrimiento que un típico peruano está acostumbrado a perfilar. Mientras ella camina, nada en una piscina de bilis y sudor: ¿Por qué a mí? Siempre fui buena. Siempre tuve compasión con los más débiles. Siempre me identifiqué tal y como soy. Nunca odié a nadie. Nunca deseé el mal a alguien. Nunca te olvidé a ti, mi Dios. Me fallaste. ¿Por qué lo hiciste? ¿Te ofendí? ¿Qué hice mal? Solía visitarte los domingos; solía tolerar la hostia pegadiza en el paladar; solía rezarte, adorarte. Te pedía tener un hermanito, ¿Recuerdas? ¿Existes realmente? ¿Por qué eres injusto? ¿Por qué te escondes en tu divinidad y no te atreves a ser hombre, o a ser mortal? ¿O es, acaso, que quieres parecerte a Macondo, a ese lugar realmaravilloso que, estoy segura, tú jamás lo visitaste? Lo que ahora tengo no es vida, mi Dios. Lo que ahora tengo es el resultado del sufrimiento. Tú no sabes lo que es sufrir; no sabes lo que tuve que hacer para que mi sexo dejara de sangrar. No me viste; me escondí para que nadie me viese, ni siquiera tú. Nunca viste cómo mi sexo dejaba por doquier caramelos que indicaban el camino a no seguir. Ahora me doy cuenta que destruyes, poco a poco, al ser humano. Ahora sé que, aunque te rindamos culto y cuentas divinas, tu misión es acabar con nosotros sutilmente. 2 Acabas, pues, con nosotros mediante el sufrimiento. ¿Es así? Si es así, destruiré, entonces, la vida. Algunas gotas de lluvia le caen en la cara; le caen y le preguntan si está bien; si puede, al menos, intentar sonreír. Ella no contesta; prefiere el silencio. La lluvia es su único consuelo; la lluvia es la única quien, en este instante, podría ser su confidente. Sin embargo, ella desconfía; desconfía, en realidad, de todos. Está atravesando aquel umbral en el que el silencio y un leve silbido de aves deben ser capaces de resolver cualquier incógnita. Ella sólo camina; deja que la lluvia siga interrogándola. Su castaño cabello deja que las ráfagas de viento lo muevan y le señalen una dirección que podría ser la correcta. Las frías e impotentes manos las mete en el abrigo largo; siente allí un calor. Es un calor bueno; un calor que produce protección. No es el calorcillo, ese, del yerro. No. Es un calorcillo de amparo que le da un engañoso aliento de adrenalina. Al voltear en una esquina ve a un niño. Es un niño de unos tres años quien tiene de compañía a la soledad. Está sucio, con un blanco pantalón percudido de mediocridad, con la vista perdida y las fosas nasales sucias. Se detiene y lo queda mirando. Lo mira como no lo hicieron con ella: Con piedad. Lo observa; lo analiza. Al momento de que este niño le responde la mirada, ella se percata que sus pupilas son sinónimo de pureza, de un blanco placer. Ambos se inyectan paz. Ambos, únicamente con el silencio, se dan un cariño en la mano. Cuando este percudido niño se le acerca a darle un caramelo, ella no puede evitar besarle la sucia mejilla. La besa, con suavidad y ternura. Es una ternura que pocos tienen; es un dulce que hace que el placer sea longevo. Cuando ya, caminando de nuevo, abre el caramelo, le es imposible masticarlo con rabia, con furia y enajenación. En ese instante, tú, no muy alejado de ella, lloras por un dolor inhumano que sientes en todo el cuerpo. Lloras por ese dolor, y a la vez, disfrutas la sensación que nunca sentirás: El sufrimiento. III Sentada en la terraza, bufanda en el cuello, ella babea un vaso de limonada. Tiene la mirada perdida. Calla. Se deja cachetear por el viento de la ciudad; deja que éste, únicamente, sea quien la violente una vez más. Cruza las piernas. Allí recuerda ese día; el día en el que la sonrisa fue ocultada por el placer y el nirvana. Recuerda los ojos de Él; ve allí la cantidad de semen que poco a poco se iba convirtiendo en lágrimas. Mira su propia sangre; oye sus gritos; y percibe la saliva que iba botando para vociferar un no sabe qué. Recuerda tu rostro; recuerda tu traición al no darle tu mano gloriosa y, supuestamente, fuerte. Cierra los ojos con rabia y, una vez más, percibe la virilidad en Él y en su constante amenaza. Siente miedo; siente escalofríos; siente un leve temblor en sus piernas. Ve, nuevamente, la escena: Se ve allí, tendida, muy débil; 3 y Él, disfrutando y percibiendo el éxtasis. Lo ve jubiloso, riéndose de un sinsentido, perdiendo el control, pidiendo que ella lo siga con la mirada, pediendo que ella observe su diversión. Fue tu culpa, Déborah, se dice. ¿Realmente lo fue? Lo único que ella hizo fue confiar. Confió en Él. Siempre confió en la gente; nunca dudó; nunca percibió la maldad; nunca, hasta ese día, en aquel club. Vamos más allá, pues, le había dicho. ¿Quieres jugar un poquito?, le preguntó. Ella no reconocía la ironía. Ella se dejó, únicamente, llevar; y ese camino la condujo al odio. Porque sí; ahora ella experimenta por vez primera el odio. Nunca lo llamó un hijo de puta; siempre su módico lado humano, se lo impidió. Pero es el fuego del furor lo que ahora la consume; es aquel fuego lo que hace que, en este instante, la vergüenza siga creciendo allí, muy cerca de su abdomen. ¿Por qué estás así, Déborah? Anímate. No te desalientes. ¿Por qué te veo siempre, muy callada, en la terraza y mojándote? ¡Entra! ¡Te estás muriendo de frío!, suele decirle su madre; pero ella calla. ¿Le pasa algo? ¿Por qué aparenta tener el desgano de vivir? No hay que meternos en su vida; que tenga privacidad, comenta su padre (que poco o nada la conoce) cada vez que llega, muy tarde, a casa. Se aprieta los puños y lamenta. Lamenta haber sido tan tonta, tan cándida, tan inocente, tan ignorante de este despiadado mundo infeliz. Lamenta porque nunca nadie le mostró la crueldad de este cosmos; y mucho menos, la crueldad de los hombres (o creaciones de Dios). Eres imperfecto, tú, Altísimo. Ni tu propia creación te obedece; ni tu propia creación se abstiene a lo que tanto, y entre amenazas, vociferas que no se cometa. Me traicionaste. Me castigaste siendo yo inocente; me odiaste sin, siquiera, saber quién era, dice en voz baja, mirando cómo un rojo escarabajo se le sube por los pies. Ignora al escarabajo y vuelve a lamentarse. Lamenta, ahora, por lo temerosa que fue aquel día. Percibe de nuevo cómo su sexo, sus manos, su abdomen y sus piernas eran manchadas de blanco; y, también, logra divisar allá, a lo lejos, a Él. Lo observa en una de las hojas del inmenso árbol (en el que allí, arriba, hay una casita inhabitable donde solía, cuando todo era perfecto, jugar a ser la princesa) y escucha aquella voz, sutil e irónica, preguntando si disfruta cómo la indiscreción que lo envuelve hace que Él pierda su lado humano y su lado razonable (¡niña, tienes que crecer!; no seas una princesa engreída, Déborah. Y no, no me bajes la mirada). Observa también el reclamo de una partícula de misericordia y remisión que es vociferada con dolor. La vocifera de ese modo porque sí, le dolía, y su llanto no calmaba, para nada, la furia y la pasión irritable que vivió esa noche. Ella recuerda todo esto. Siente que la bilis quiere abandonarla, pero ella la retiene. La retiene estando sentada, con las piernas cruzadas, escuchando un tic tac de un silencioso reloj, y queriendo, nunca más, seguir escribiendo el libro que se llama “Vida”. 4 IV Ella intenta escapar; pero le es imposible. Quiere, como sea, romper la rutina del sinsentido de la vida: El nacer, el sufrir y el morir. Ella sufre. Ya no está dispuesta a hacerlo. Cuando era niña, inconcientemente, sí lo estaba; ahora no más. Ella, al igual que el ateo nihilista de Nietzsche, tiene la certeza de que cuando un hombre tiene un por qué vivir, soporta cualquier cómo. Pero ella, más no tiene un por qué vivir. Ella, ahora, un sinnúmero de razones tiene para destruir la vida; y ello implica, también, destruir el sufrimiento (esa tortura que el destino está condenado, contra su voluntad, a darle). Se revuelca en cama; suda; llora en silencio; muerde la almohada; asquea el color del placer; incluso, las nauseas le vienen cuando, en medio del erotismo utópico, piensa en Dios. Corre; respira hondo; se agita; pero no puede escapar. El dolor de la repugnancia ya la atrapó. Ella está siendo azotada; está siendo herida en todo el cuerpo: Son una cuadrilla de abejas que le hieren y que, también, muy levemente, en el oído, le dicen que no vuelva a encontrar un hogar. Tú celebras; bebes harto vino; te burlas de ella, muy a lo lejos. Ella se limita a estar tendida en cama, despeinada, con la misma ropa desde hace ya un buen tiempo. Porque sí; ya hace un buen tiempo desde que la perturbación viene creciendo. Y sí, sí que crece. Crece rápido, sin piedad, sin pedir permiso; sin, siquiera, ser alimentado. Ella trata, siempre, de ocultar su constante perturbación con sonrisas fingidas o leves carcajadas. Haz un poco de tennis, no te caería mal; debe ser el estrés, relájate un poco, amiga mía; tendrás que acostumbrarte a las ensaladas, suelen decirle. Ahora ya todo es notorio; ahora nada se puede ocultar; salvo la verdad. Y ella, aún, sigue ocultándola. Porque quizá, para eso vive ahora: para ocultar su vehemencia juvenil y su felicidad. Vive, pues, para ser únicamente una partícula del recuerdo. Ella, probablemente murió y su fantasma es lo que habita en su habitación. Ya nada es igual; salvo tu risa irónica; tus dotes de nadador en sus lágrimas; y, claro está, tu no compasión ante la sangre que por vez primera (y muy injustamente) pudo percibir la mediocridad de este condenado mundo. Ella yace en delirio. Echada, de costado, una gota de saliva se le escapa y penetra la pura sábana blanca. Las cortinas las mantiene cerradas; las mantiene así para que ni Dios ni tú puedan verla. Las mantiene así para que ella pueda, al menos un poquito, ver el color de la misericordia. Más no se percibe el rosado color de su habitación; ahora, todo es lúgubre. La habitación huele a sudor. A su costado, en la mesa de noche, la Biblia bebe un jugo de naranja podrido. Sus fotografías de niña son destruidas por la oscuridad. Las hojas de sus libros, allá, al frente, en el estante, se pierden y se queman sin cesar. Y claro está, el pergamino de su escritorio no quiere seguir cantando. Todo es silencioso; a duras penas se puede escuchar la voz de su madre ordenándole que muerda una manzana. Ella la ignora; no quiere morder más el fruto de la 5 flaqueza. Quiere únicamente, comer la nada; y es, justamente, de eso, de la nada, con que la impiedad y la perturbación crecerán más y más. Una copa de vino ingieres cuando ella comienza a recordar. Recuerda su infancia. Recuerda los dulces que comía. Recuerda la leche que bebía (Para que crezcas, Déborah; para que seas sana y no te enfermas. ¡Tómala!). Recuerda los vestidos de seda y los zapatos de charol que lucía. Recuerda las carcajadas que emitía cuando jugaba a ser niña. Recuerda las sonrisas que dibujaba en su rostro cuando una muñeca recibía como regalo. Recuerda las lágrimas que botaba y que nadaba en ellas cada vez que su padre le negaba un chocolate. Recuerda el cariño que le regalaba a no importase quién. Recuerda la pena que muy pocas veces la poseyó. Recuerda las historias de cuna en las que ella fue el personaje central. Y recuerda, claro está, la piscina de bilis y sudor en la que nunca, hasta hoy, nadó. Ahora, ya no hay más dulces que ella pueda comer; ese dulce, se convirtió en sangre que iba dejando paso a paso. Ya no hay más leche que bebe para que se haga fuerte; ahora, más bien, dentro de ella una fábrica de lácteos está siendo constituida. Los vestidos de seda no significan parsimonia; ahora, más bien, son el sinónimo de vileza que ella guarda en una bolsa negra y que no deja escapar. Las carcajadas y las sonrisas fueron cambiadas por el dolor; y, claro, las lágrimas son la droga estimulante para que la impureza sea capaz de habitar y fumar en su entraña. ¡No mires atrás, Déborah; no lo hagas; el camino que pisaste ya no existe!, se dice a sí misma, tras percatarse que su mano derecha siente una ternura inexplicable al notar el crecimiento acelerado del pecado. ¡Salud!, te dices y sonríes. Dices eso porque tienes fe y esperanza que algún día, ya muy pronto, puedas existir y ser partícipe de una utopía que es la misma infelicidad. V Te levantas e inmediatamente sales a dar una vuelta por la capital. Hace mucho sol; crees que es un espléndido día. No pierdes el tiempo. Caminas alegre. Caminas y dibujas en tu rostro una sonrisa. Dentro tuyo habita la esperanza y la ilusión de un no sabes qué. Sientes que el rostro te quema; pero a pesar de ello, no te quejas. Únicamente te limitas a vivir y a respirar un oxígeno, quizá despiadado, que alguien (no sabes quién) te regala. Las lágrimas que habitaron en tu mejilla fugaron apenas abriste los ojos. Ellas sintieron temor; sintieron rabia y pena. Es un buen día, te dices. ¿Quién lo diría? Te despertaste de buen humor; te despertaste con una crispación y una adrenalina que hacía tiempo no la sentías. Sin embargo, tu saco negro aún posee el aroma del tabaco que fumaste de madrugada, y que representó una ligera bohemia. 6 Caminas así, riéndote, ahora, sin cesar. Caminas y no sabes que estás equivocado. Estás equivocado, claro que sí, porque crees que eres feliz. Ella, al igual que tú, también camina por la ciudad. Es la primera vez que sale de casa después de mucho tiempo. Sale maltrecha, con un vestido blanco percudido. Las lágrimas aún no se secan; ellas perduran en su mejilla. ¿Estarás tú, allí, nadando en ellas? ¿Estarás pidiendo piedad? ¿Ella te estará escuchando? Con el duro cabello castaño moviéndose al compás de unas leves ráfagas de viento, ella no encuentra solución. Es muy notorio, se dice una y otra vez. Y sí, efectivamente, la masa de pecado, de imprudencia, de nirvana, de enajenación, y de vehemencia salta a la vista de cualquier transeúnte. Camina con la mirada baja, ensuciando sus, ya no hermosas, pupilas. Alguna gente la analiza a lo lejos. Pobre de ti, Déborah, le susurran. Muchos sienten pena por ella; muchos evitan mirarla a los ojos (y a sus, ahora malditas, manos) y darle un leve calorcillo con el aliento. Camina por el malecón; observa con odio al mar. Lo observa así porque ni el mismo mar fue capaz de comprenderla. Entrecerrando los ojos, se lamenta de no tener un reloj en la muñeca izquierda. Solía, siempre, tener un reloj allí. Ahora no lo tiene. Quizá no lo tiene porque poco le interesa el tiempo. Cree que en no muchos segundos serán las siete de la mañana. Daría cualquier cosa por dar cuerda al reloj hacia atrás, piensa. Sin embargo, hasta el mismo tiempo es intolerante y le miente. Le miente de la manera más indecente: haciéndole creer que el tic tac que ella sospecha escuchar, no es para nada efímero. El tiempo no posee ese lado humano de compasión hacia nosotros, los débiles. El tiempo hace que nosotros lo veamos como, casi, una divinidad: Lo valoramos; le rogamos que transcurra a nuestro favor; nos sometemos a su impío imperio; lo necesitamos; sabemos que no valdríamos nada (porque dejaríamos de existir) si es que éste, por un suspiro, dejara de cumplir su cometido. Sigue caminando, no mires atrás. No te sometas bajo la autoridad del tiempo; no dejes que éste siga riéndose, de esa manera tan canallesca, de ti, se dice mientras mira, muy débil ella, cuán sucio está el vestido blanco que tuvo que tolerarla desde que su lado divino dejó de dominarla. Tú sí tienes un reloj en la muñeca izquierda. Lo miras: Efectivamente, van a ser las siete de la mañana. El tiempo es más compasivo contigo; es más piadoso. A ti nadie quiere verte sufrir. Contigo, la gente es más compasiva. Pocos son los que te miran con pena. Hoy, muchos te miran con superioridad, como si tú fueses una eminencia que, por la locura natural que te posee, decides salir a dar una vuelta. Caminas también por el malecón. De reojo miras al mar. Lo miras con indiferencia. Nunca nadaste en él; no sabes, ni siquiera, a qué sabe. No te lamentas. No necesitas lamentarte. Sabes que a pesar de que nunca nadaste en él, sí lo hiciste en las lágrimas de ella; con eso te basta. Sin embargo, no se te pasa por la cabeza la idea de que ya no podrás (nunca más) nadar en sus lágrimas, en su saliva (tan injustamente desperdiciada), o en su sudor. 7 No. Ya no volverás a sentir esa adrenalina que solías sentir cada vez que movías, con ardor, tus brazos, y pataleabas en aquel mítico riachuelo de agua salada. Raro en mí amanecer feliz. Es raro encontrar una solución a las incógnitas que, desde siempre, fumaban mí conciencia. ¿Realmente hoy habré encontrado la solución?, le preguntas a una brisa que, levemente, te cachetea la mejilla. Pero es allí, en ese preciso instante, en el que alzas la mirada y ves, no muy lejos de ti, a una luz diáfana de inspiración, parsimonia, impiedad, alegría y sufrimiento. La ves a ella. La ves así porque ahora la consideras una criatura halada. Hacía tiempo que no te veía, Déborah. ¡Cuánto has cambiado, mi niña!, susurras. La sigues, pero mantienes una distancia considerable. La observas. Vuelves a analizarla: Te concentras en su blanco y percudido vestido. Miras aquel vestido con lástima. Observas, allí, su sudor y sus sollozos. Ella avanza rápido; y tú no pierdes el paso. Anhelas abrazarla, besarla, pedirle hospitalidad. La sigues mirando y logras admirarla. Quieres ir con ella, pedirle perdón por lo sucedido aquella noche; esa noche en la que ella alucinó flotar en lava y semen. Ella no te ve. No se atreve a mirar atrás. Cree que si mira atrás, el destino, por segunda vez, la condenará a resignarse y aceptar su azar. Ella camina; pero ahora, siente que al frente de ella, la solución de todo esto, es encontrada: Es una solución, un tanto diferente, que tiene como esencia primordial la nada y el suspiro eterno; es una solución que podría poseer, en un inicio, un leve arrepentimiento; es una solución que hasta la misma medicina la utiliza; es una solución poética, pero triste; es una solución cobarde, pero que requiere valor; es una solución imprecisa, pero que demanda un montículo de seguridad; es, finalmente, una solución que a uno le podría dar pavor, pero no tiempo para deplorar. Ve; ve allá, Déborah. Quizá, por fin, veas el rostro de Dios y lo retes a crear un destino perfecto, se dice y, con una agilidad admirable, brinca un cerco de seguridad que, en esta tragedia, podría ser la similitud de un pasaporte con destino al fracaso. Corre pocos metros y se encuentra, cara a cara, con el vacío. Tú la miras. La vuelves a observar con pena; con desilusión. La miras a ella, y, también, a ese abismo que, a menos de un paso, la intimida. Corres, y te acercarte a observar una escena congelada. Avanzas unos metros más. Con dificultad, atraviesas (porque tú no necesitas brincar) el cerco de seguridad (sí; a ti también te dieron la visa del fracaso). Vuelves a mantener tu distancia; y así, a pocos metros de ella (una luz diáfana), la percibes y la alucinas diferente: La sueña con el elegante vestido rojo de seda (el mismo que ahora, en este instante, se pudre en compañía del fuego), con un maquillaje extremo, y con unos labios medianamente rojizos. No tiene sangre en el sexo ni en la cara. No tiene lágrimas en los ojos. Sus pupilas vuelven a ser hermosas; ellas vuelven a cautivar a cualquier infante que se le acerque. Tiene la piel blanca; la tiene impecable. Su alma inspira alegría y una leve sensación (muy extraña) de fe. Su cabello es suave y castaño; es así de suave que podría significar la almohada del ser más desgraciado de 8 este mundo. En sus manos, lleva el pomo del placer y de la ilusión. Lo lleva cerrado (como si un demonio estuviese allí, adentro), y lo aprieta fuerte. El dolor es inevitable; pero el sufrimiento es opcional, vocifera ella, y salta al vacío, cogiéndose allí, la parte sureña del abdomen, y sintiendo por vez última el latido de la masa de pecado, de imprudencia, de nirvana, de enajenación, y de vehemencia. Y así, con el viento tratando de retenerla, y exhalando unas leves partículas de semen, ella logra cuestionarse si fue justo el haber acelerado la meta de la vida y el haber impedido el cumplimiento de su destino. Por última vez, pobre de ti, Déborah; ¿por qué?, le cuestionas, muy ofuscado (tan ofuscado que ni logras escuchar sus gritos) a una brisa imaginaria. Al momento de que ella da un suspiro concluyente, tú, allí, resignado, con una lágrima bajando a tus labios y besándote suavemente, sientes que la tierra se abre. Sientes que ahora eres tú quien desciende de una manera apresurada (como si el tiempo más no quisiera escucharte; como si éste se riera y se burlara de tu confusión), y no tienes aire, siquiera, para cuestionar (a pesar de todo) un por qué. 9