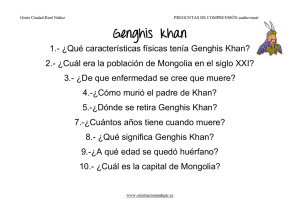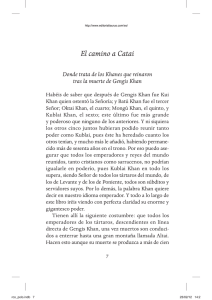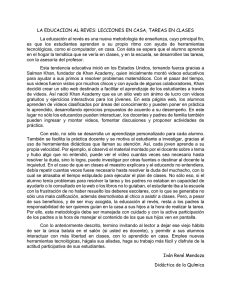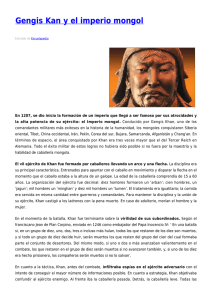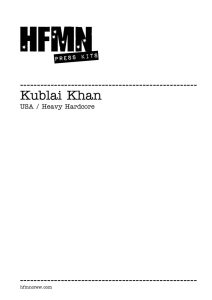El khan de los naimanos era viejo. Su anciano cuerpo temblaba con
Anuncio

El khan de los naimanos era viejo. Su anciano cuerpo temblaba con el viento que azotaba las colinas. Mucho más abajo, el ejército que había reunido oponía resistencia al jefe mongol que se hacía llamar Gengis. Más de doce tribus luchaban en las estribaciones rocosas al lado de los naimanos tratando de resistir las oleadas de ataques de las tropas de Gengis Khan. A través del claro aire de la montaña, el khan oía los gritos y aullidos de los hombres, pero estaba casi ciego y no podía ver la batalla. -Cuéntame lo que está pasando -volvió a pedirle a su chamán en un susurro. Kokchu todavía no había cumplido los treinta años y, aunque nubes de pesar emsombrecían sus ojos, su vista era aguda y penetrante. -Los jajirat han depuesto sus arcos y espadas, mi señor. Han perdido el valor, como habías vaticinado. -Lo honran demasiado con su miedo -contestó el khan, ciñéndose el deel al escuálido cuerpo-. Háblame de mis Naimanos: ¿siguen luchando? Kokchu observó con calma las turbulentas masas de hombres y caballos antes de responder. Gengis los había pillado a todos por sorpresa surgiendo de las praderas al rayar el alba, cuando los mejores exploradores habían afirmado que se encontraba aún a cientos de kilómetros de distancia. El enemigo se había lanzado sobre la alianza naimana con la ferocidad de hombres acostumbrados a la victoria, pero los suyos habían dispuesto de una oportunidad para rechazar su carga. Kokchu maldijo en silencio a la tribu de los jajirat, que habían traído tantos hombres de las montañas que por un momento le habían hecho creer que podrían vencer a sus enemigos. Por un instante, su alianza había sido un acontecimiento grandioso, algo imposible sólo unos años antes. pero había perdurado lo que duró la primera carga, y luego el terror la había hecho añicos y los jajirat se habían retirado. Mientras observaba, Kokchu maldecía entre dientes al ver cómo algunos de los guerreros a los que su khan había dado la bienvenida peleaban ahora contra sus hermanos. Su mente era la de una jauría de perros, que cambiaba de rumbo según soplara el viento. -Siguen luchando, mi señor -respondió al fin-. Han resistido la carga y sus flechas están cayendo sobre los hombres de Gengis. El khan de los naimanos juntó sus huesudas manos y se le pusieron blancos los nudillos. -Eso está muy bien, Kokchu, pero debería regresar a su lado, para infundirles ánimo. El chamán se volvió hacia el hombre al que había servido durante toda su edad adulta con una mirada febril. -Morirás si lo haces, mi señor. Lo he visto. Tus vasallos defenderán esta colina contra las mismas almas de los muertos. -Ocultó su vergüenza. El khan había confiado en su consejo, pero cuando la primera línea de los naimanos se quebró ante sus ojos, Kokchu había visto su propia muerte bajo las silbantes flechas. Todo lo que quería en ese momento era alejarse de allí. -Me has servido bien, Kokchu -aseguró el khan con un suspiro-. Te he mostrado mi gratitud. Ahora, dime una vez más qué estás viendo. Kokchu tomó una rápida bocanada de aire antes de contestar. -Los hermanos de Gengis se han unido a la batalla. Uno de ellos lidera la carga contra los flancos de nuestros guerreros. Está abriendo una profunda brecha en nuestras filas. -Se detuvo, mordiéndose el labio.Vio una flecha ascender zumbando como una mosca hacia ellos y clavarse e n el suelo hasta las plumas, a apenas un metro por debajo de donde estaban acuclillados. -Debemos subir un poco más, mi señor -aconsejó, poniéndose en pie sin retirar la vista de la salvaje masa que bullía en la falda de la colina. El anciano khan se levantó con él, ayudado por dos guerreros que observaban con expresión impasible la destrucción de sus amigos y hermanos. A un gesto de Kokchu, ambos dieron media vuelta hacia la cima y ayudaron a trepar a su viejo khan. -¿Hemos contraatacado, Kokchu? -preguntó con voz temblorosa. Kokchu se giró y su rostro se crispó ante el espectáculo que se ofrecía a su vista: las flechas surcaban el aire y parecían avanzar lentamente, como si atravesaran aceite. La fuerza naimana había sido dividida en dos por la carga de Gengis. La armadura de sus guerreros, copiada de los Chin, era mejor que el cuero cocido que utilizaban los naimanos. Sobre sus túnicas de seda, cada uno de los hombres llevaba una coraza formada por cientos de tiras de hierro de un dedo de ancho cosidas a un tupido lienzo. Con todo, no podía detener los impactos más potentes, aunque a menudo la cabeza de flecha quedaba atrapada en la seda. Kokchu vio cómo los guerreros de Gengis capeaban la lluvia de proyectiles. El estandarte con la cola de caballo de la tribu de los merkitas fue pisoteado y ellos también arrojaron las armas y se arrodillaron ante su rival con los pechos palpitantes. Sólo los oirates y los naimanos continuaban peleando, enfurecidos, sabiendo que no podrían resistir mucho más. La gran alianza se había formado para rechazar a un único enemigo y con su derrota se evaporaba toda esperanza de libertad. Kokchu frunció el ceño, considerando su futuro. -Los hombres luchan con orgullo, mi señor. No saldrán huyendo, no mientras tú los estés mirando. -Vio que cientos de guerreros de Gengis habían alcanzado el pie de la montaña y lanzaban torvas miradas hacia las líneas de vasallos. A esa altura, el viento era glacial y Kokchu sintió que le inundaban la ira y la desesperación. Había llegado demasiado lejos para fracasar en una reseca colina bajo el frío sol. Todos los secretos que había aprendido de su padre, que había incluso superado, se perderían con un solo golpe de una espada, o una flecha, y su vida acabaría. Durante un instante, odió al viejo khan que había intentado oponer resistencia a la nueva potencia de las llanuras. Había fracasado y eso lo convertía en un necio, por muy fuerte que fuera una vez. En silencio, Kokchu maldijo la mala suerte que aún le acechaba. Mientras ascendían, el khan de los naimanos jadeaba y agitó una mano fatigada para avisar a los hombres que lo sostenían por los brazos. -Necesito descansar aquí -musitó, meneando la cabeza. -Mi señor, están demasiado cerca -replicó Kokchu. Los vasallos hicieron caso omiso del chamán y ayudaron a su khan a encontrar un montículo en la hierba donde pudiera sentarse. -Entonces, ¿hemos perdido? -preguntó el khan-. ¿Cómo, si no es pasando sobre los cadáveres de los naimanos, habrían podido alcanzar esta colina los perros de Gengis? Kokchu evitó mirar a los vasallos a los ojos. Ellos conocían la verdad tan bien como él mismo, pero nadie quería pronunciar las palabras que aniquilarían la última esperanza de un viejo. En el suelo, allá abajo, se veían las marcas de curvas y brochazos de los cadáveres, como una sangrienta caligrafía sobre la hierba. Los oirates habían luchado bien y habían resistido con valentía, pero finalmente también ellos habían caído. El ejército de Gengis se movía con agilidad, aprovechando todas las debilidades que advertían en las líneas enemigas. Kokchu observó a varios grupos formados por decenas y centenas de hombres atravesar el campo de batalla a la carrera, mientras sus oficiales se comunicaban a asombrosa velocidad. Sólo quedaba el inmenso coraje de los guerreros naimanos para enfrentarse a la tormenta, y no sería suficiente. Kokchu recobró la esperanza por un momento cuando los guerreros recuperaron la falda de la colina, pero era un pequeño grupo de hombres exhaustos y fueron barridos por la siguiente carga de envergadura lanzada sobre ellos. -Tus vasallos aún están dispuestos a morir por ti, mi señor -murmuró Kokchu. Era lo único que podía decir. El resto del ejército que la noche anterior parecía tan brillante y poderoso había sido destruido. A sus oídos llegaban los gritos de los moribundos. El khan asintió, cerrando los ojos. -Creía que podríamos obtener la victoria -musitó con un hilo de voz-. Si todo ha terminado, dile a mis hijos que depongan sus espadas. No haré que mueran por nada. Los hijos del khan habían sido asesinados cuando las tropas de Gengis se abalanzaron sobre los naimanos. Los dos vasallos miraron fijamente a Kokchu cuando escucharon la orden, ocultando su dolor y su ira. El mayor de ellos desenfundó su espada y comprobó el filo. Al hablar, las venas de su rostro y cuello se mostraron con claridad como una delicada malla bajo su piel. -Yo avisaré a tus hijos, señor, si me permites dejarte. El khan alzó la cabeza. -Diles que conserven la vida, Murakh, para poder ver adónde nos lleva a todos este Gengis. Murakh se limpió con rabia las lágrimas que habían aflorado a sus ojos cuando se volvió hacia el otro vasallo, ignorando a Kokchu, como si no estuviera allí. -Protege al khan, hijo mío -ordenó con suavidad y el joven hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. Murakh le puso la mano en el hombro y se inclinó hacia delante, uniendo su frente a la de su hijo durante unos instantes. Sin mirar al chamán que los había llevado a la colina, Murakh inició el descenso de la pendiente a grandes zancadas. El khan suspiró con la mente atormentada. -Diles que dejen paso al conquistador -susurró. Kokchu lo observaba con una temblorosa gota de sudor pendiendo de la nariz-. Quizá muestre piedad hacia mis hijos cuando me haya matado a mí. Mucho más abajo, Kokchu vio que Murakh, el vasallo, alcanzaba al último puñado de defensores. Al verle llegar se irguieron como pudieron: aquellos hombres rotos, agotados, levantaron pese a todo la barbilla y se esforzaron en no dejar traslucir que habían tenido miedo. Kokchu oyó cómo se despedían unos de otros mientras se dirigían con paso ligero hacia el enemigo.