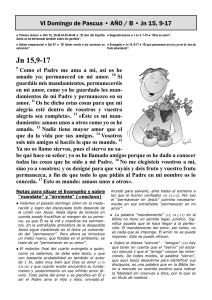Domingo 6 de Pascua
Anuncio

Domingo 6 de Pascua 17 de mayo de 2009 Hch 10, 25-26.34-35.44-48. El don del Espíritu se derrama también sobre los gentiles. Sal 97. El Señor revela a las naciones su salvación. 1Jn 4, 7-10. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Jn 15, 9-17. Vosotros sois mis amigos, so hacéis lo que yo es mando Ofrecer amistad y servir con humildad El Evangelio sólo puede ser acogido, conocido, vivido y transmitido desde un clima de amor. Independientemente o más allá del variado significado que damos a esta palabra, hoy tenemos la oportunidad de escuchar de la misma boca de Jesús la trascendencia de la experiencia que contiene y nos ofrece: «Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor» (Evangelio). Se trata del mismo amor de Dios hecho realidad en nuestra vida, mejor dicho, Dios mismo que «es amor» (2ª lectura). En el comienzo de su Evangelio, Juan explica la intencionalidad: «Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, par que todos los que creen en él tengan vida eterna» (3,16). Dios, que es amor, tiene la iniciativa de acercarse a nosotros y hacernos partícipes de su misma vida, fuente de salvación. El resultado de esta iniciativa es una invitación entrañable, la que ha constituido el núcleo fundamental del Evangelio, el mandamiento del amor: «Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado». Encuentro con Cristo y encuentro con los demás en un mismo movimiento, una vida vivida desde Dios que es amor y orientada hacia Él pasando por el amor fraterno. En la introducción y como proyección de su encíclica Dios es amor, Benedicto XVI dirá que «y, puesto que es Dios quien nos ha amado primero (cf. 1Jn 4,10), ahora el amor ya no es sólo un ‘mandamiento’, sino la respuesta al don del amor, con el cual viene a nuestro encuentro». Estamos, ciertamente, en una situación privilegiada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado y podemos vivir con gozo esta presencia que inunda y transforma nuestra vida. Y no sólo nosotros. Hemos escuchado en el fragmento que hemos leído del libro de los Hechos de los Apóstoles que, a los inicios del cristianismo, los primeros creyentes «se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramaba también entre los gentiles» (1ª lectura). Por ello, Pedro dice que «está claro que Dios no hace distinciones: acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea». Con ello, queda puesta de manifiesto la apertura de la Iglesia a todos sin exclusión de nadie y la universalidad del mensaje salvífico que proclama, lo cual exige de parte de todos nuevas actitudes y nuevos signos, es decir, una conversión sincera al Evangelio. Con estos principios que la Palabra de Dios deja bien asentados, podemos orientar bien nuestro quehacer, que nace de una voluntad por conocer en cada momento lo que Dios espera de nosotros y la decisión de que se traduzca en hechos. Hay un primer paso que es fundamental y que pide de cada uno, muy especialmente de quienes hemos asumido una responsabilidad pastoral: la humildad de reconocer que ante el Señor todos somos iguales y no podemos atribuirnos con arrogancia ningún título de superioridad que sea causa de distanciamiento o de protagonismo exclusivista. Poder decir a cualquier persona que se acerca las palabras que Pedro dirige a Cornelio «Levántate, que soy un hombre como tú» (1ª lectura), nos introduce en la dinámica de un nuevo estilo que ha captado bien la intención del Señor, la fuerza de su amor, el distintivo del servicio humilde llevado hasta el extremo de dar la vida. Y como pasos sucesivos en todo aquello que nos vaya sugiriendo, hemos de acoger, desde esta actitud humilde y orante, todo cuanto nos dice Jesús hoy en el Evangelio, meditarlo y responder al don de su amor, ya que Él viene a nuestro encuentro y nos habla con ternura y confianza. El suyo es un lenguaje fácil de entender porque, partiendo de la iniciativa de la elección expresa una amistad que espera ser correspondida: «Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando» (Evangelio). La trascendencia de estas palabras ponen de relieve la necesidad de hacernos portadores de este nuevo estilo de relación humana, capaz de transformar la capacidad personal de aceptación del Evangelio y el reconocimiento de las personas y de la institución que lo anuncia, la Iglesia. Hay que ser valientes y dar pasos decisivos. Ofrecer amistad, servir con humildad y dar la vida por amor, como Jesús, ha de caracterizar una nueva forma de comunicar el Evangelio, desde el testimonio silencioso hasta el anuncio explícito. No nos queda la menor duda de que mucha gente lo necesita y lo espera, porque necesita y espera una Iglesia humilde, acogedora y cercana que muestre el rostro del Señor sin rebajas ni componendas. Él nos ha elegido y nos ha destinado para que demos fruto y este fruto dure (cf. Evangelio). Nuestra verdadera grandeza, la que proviene del Evangelio, no tiene nada que ver con los añadidos que nos hemos fabricado, sino que nace de reconocer que somos personas como todas las demás, sin ningún afán de superioridad, venciendo las mismas debilidades y miedos, pero con el don inmerecido de habernos encontrado con el Señor, como los Apóstoles. La confianza con la que Jesús nos habla ha de hacer renacer en nuestro interior el deseo de contagiar a los demás aquello que él mismo dice que ha recibido del Padre. La razón de la amistad que nos profesa nos la dice claramente: «a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer» (Evangelio). Para entenderlo bien y vivirlo, la oración es imprescindible y la acción será su fruto, por la presencia de Dios en ella. Para que sea un hecho, organicémonos y busquemos momentos para ello, pongamos prioridades en el uso de nuestro tiempo e interés en leer y meditar la Palabra de Dios que es viva i eficaz, en observar con la mirada de amor de Dios la compleja y a la vez maravillosa realidad humana que nos envuelve. Y un apunte final para llevarlo todo a la Eucaristía, lugar del encuentro sacramental con el Señor, de experiencia y de irradiación de su amor. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que el amor debe estar presente y penetrar todas las relaciones sociales (n.1889), y la Doctrina social de la Iglesia afirma que «este amor puede ser llamado caridad social o caridad política y se debe extender a todo el género humano. El amor social se sitúa en las antípodas del egoísmo y del individualismo» (CDSI, 581). De ahí que, «para plasmar una sociedad más humana, más digna de la persona, es necesario revalorizar en amor en la vida social -a nivel político, económico, cultural-, haciéndolo la norma constante y suprema de la acción […] El cristiano sabe que el amor es el motivo por el cual Dios entra en relación con el hombre. Es también el amor lo que Él espera como respuesta del hombre. Por eso el amor es la forma más alta y más noble de relación de los seres humanos entre sí. El amor debe animar, pues, todos los ámbitos de la vida humana» (CDSI, 582).