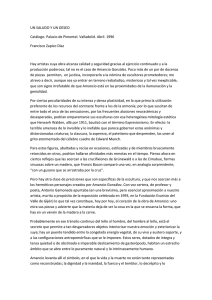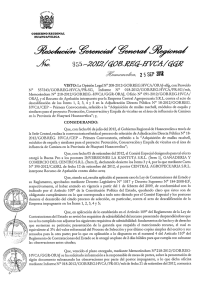Primer capítulo de `Las lágrimas del Dios`
Anuncio

Las lágrimas del dios Capítulo 1º “¿Seguir siempre al sol?” Amancio y Esperanza (finales del siglo XV) - ¿Seguir siempre al sol? ¿Poner rumbo siempre hacia Poniente? ¿Qué majadero te contó esa locura y pudo confundirte a ti… un veterano navegante? - ¿Y, por qué no? - Porque, mi buen amigo Marino, ¡es absolutamente imposible! - ¿Imposible? - ¡Imposible, pedazo de zote! Amancio desplegó su enorme envergadura reforzando su afirmación. Pese a ello, Marino Lanza, el de Argoños, insistió con marcada sorna - ¿No tendrán tus palabras un cierto tinte de miedo? ¿Acaso has cambiado tras el casorio? - Cobardía no. Cordura – soltó frío sin querer entrar al trapo de su amigo – Acuérdate de Fermín Algete, el Navarro que navegó con los británicos, nunca mintió en su vida, y la salvó de milagro cuando su nao se destrozó contra uno de esas montañas de hielo flotantes – contraatacó Amancio – Tú bien sabes los barcos que se adentran a la captura de ballenas los temen y evitan como si del mismísimo diablo se tratara. La conversación cayó y ambos se internaron en sus pensamientos. Solamente el penetrante chillido de las gaviotas, siempre atentas a robar desperdicios de carnadas, mezclado con el azote de las olas, daban vida al lugar. Marino Lanza no se atrevió a interrumpir, entre otras causas porque había amoscado a un hombretón que, a pesar de los jóvenes veintidós años, le sacaba cabeza y media y era capaz de abrir una calabaza de un puñetazo. Amancio era, sin duda, el individuo más fuerte que jamás conociera, pero al mismo tiempo dotado de una rapidez mental para los problemas impropia de un ser tan bestial y de tan escasos conocimientos. Eso le había animado a hacerle partícipe de los secretos de una Tierra redonda y rodeable. “Éste Amancio, había pensado, sí puede tener redaños para acompañarme allende la mar océana. No como los mierdas de compañeros que navegan estas aguas y que tiemblan de pensar en rebasar Finisterre”. Marino Lanza había tenido la fortuna de escuchar secretas conversaciones entre el de la Cosa y su segundo, abriéndose, desde aquel espionaje fortuito, un único objetivo en su vida: Embarcarse hacia occidente en busca de las Indias. La mar se encrespaba a su alrededor y las olas iban aumentando el balance de la veterana barquichuela. A su lado, la hermosa y cercana costa se mostraba se mostraba cada vez más hostil con sus escarpados acantilados en la desembocadura de la ría de Ajo y ante la mala jornada pesquera, apenas unas capturas, lo más lógico era recoger el aparejo y retornar a casa. Amancio Miera Cayón. Marinero. Hijo de marinero pescador. Por parte de madre, toda una genealogía dedicada a la labranza y a talar árboles que sirvieron de alimento a los incansables y voraces hornos y fuegos que fraguaron los cañones de castillos, flotas castellanas y anexiones; lo que haría sucumbir y desaparecer bosques completos y montañas de arboleda de las tierras cantábricas. Y perdido entre sus tíos, hubo alguno que llegó a maestro carpintero de astilleros. Amancio llegó a casa todavía turbado por las palabras de su amigo Marino Lanza. Dejó los aparejos en el cuartucho, apenas una esquina, separado por una vieja tela del resto de su humilde hogar. «No soy nadie», pensó apesadumbrado mientras contemplaba la pobreza de su hogar. «Mi hijo tampoco será nadie, ni mis nietos… ¿Por qué, Señor, tanta miseria?» ―¿Qué te ha ocurrido para llegar tan pronto?― le sacó de los pensamientos la dulce voz de Esperanza. ―Se empezó a poner tonta la mar y preferí volver a casa. ―contestó omitiendo parte de la verdad y la besó en la frente. Lo que menos quería era contagiarle su pena y frustración. La voz tierna de su hijo Román, un hermoso bebé, le reclamó la atención. Lo tomó en brazos y le hizo varias cucamonas. Aquellos eran los seres que más amaba en el mundo. Amancio era un buen esposo y padre. Casado con Esperanza, la hija de Don Lucas, el campanero de Escalante, quien fabricaba las mejores tañedoras, que incluso repicaban en la catedral de Burgos. Para su desgracia ningún hijo continuó con el oficio; debía conformarse con que fuese su hermano quien llevase un apellido tan reputado entre los más diestros campaneros del norte de Castilla. De las dos hijas que tuvo, la pequeña, Esperanza, era, con mucho, la más despierta; también la más bella. La conoció en la romería de San Pedro, en las praderías de Ajo. Nunca solía acudir a estos festejos, Amancio no gustaba de muchedumbres. «¡Ay, hijo mío», le había dicho su difunta madre muchas veces, «te quedarás solo en la vida, el que no busca compañía, soledad encuentra. Triste de mi que no veré hijos tuyos». Otros eran, sin embargo, los designios del Señor, pues un amigo que había desembarcado con él un par de meses atrás, encargado por su corpulencia de llevar las andas del pesado santo en el pueblo de Ajo, cayó enfermo y como Amancio era de los pocos capaces de llevar a hombros la imagen, le encargó que acudiese a la romería para sustituirle. Esperanza estaba de aguadora en aquel caluroso día de finales de junio. El bochornoso turbón que acompañaba al viento sur pegaba la ropa a los cuerpos de los romeros. Había viento Sur. La bella aguadora, diligente, quiso recompensar el esfuerzo del mozo y éste, como pensando en alto, le susurró: ―Tú eres agua, yo la sal y soy un hombre de mar. Él mismo quedó asombrado de su atrevimiento, pero algo en su interior, más fuerte que su timidez, le impulsó a añadir que agua y sal hacen una buena combinación ―La mejor agua no es la de la mar, que no se puede beber, sino la de los arroyos y los ríos y ésta se suele “escapar” ―respondió la joven con fingido orgullo y bastante gracejo. ―Pero todas las aguas acaban en la mar...y la mar tiene sal... Un año después, Esperanza y Amancio se casaron bajo la atenta mirada de la pesada imagen de San Pedro. El sonido de la campana de la iglesia de Escalante rompía el cristal de aquella cálida mañana de junio. Hacía calor, también soplaba el sur, pero Amancio no necesitaba agua pues a su lado, su esposa, era la mejor de las fuentes. Decidió no contar a su mujer de las controvertidas ideas que Marino Lanza había sembrado en su cerebro. Tenía que recapacitar y madurarlas. Era descabellado y una afrenta a la lógica el intentar asomarse hasta los confines de la mar. Aunque, si era cierto que la Tierra era redonda como las sabrosas manzanas que había recogido su mujer del pequeño huerto que poseían, él quería estar con los primeros que intentaran cruzar la mar océana. Cierto era que poseía un espíritu aventurero que soñó en el pasado llenar de vivencias, mas hubo que desestimar tales pretensiones debido a su enlace y posterior paternidad. Debía pensar en la familia. Tal vez si se hubiera casado más joven habría disfrutado de experiencias que le colmaran su alma y el bolsillo. Pero lo cierto era que ambos estaban por llenar. Por otro lado se decía, no para intentar convencerse, sino porque así lo sentía, que era un hombre afortunado por el amor conseguido en su familia y, aunque malvivían con los miserables ingresos, todavía se encontraba en el periodo de “amor con pan y cebolla”. ¡Y que durara...! ¡No había para más! ¿Habría algo de cierto en las locas fantasías de Marino Lanza? Aunque, si fuesen verdad, nada perdería por enterarse personalmente. “¡Por todos los demonios! No he de pensarlo más y he de llegarme hasta la misma Santoña”. Caminaría gran parte de la jornada y allí recabaría información de primera mano. Incluso podría tener suerte y hallar al mismísimo Juan de la Cosa. Así lo hizo. Se corría como la pólvora por todo el pueblo. Santoña era un pequeño villorrio dominado por dos Linajes: La familia De la Cosa y la familia La Verde, quienes habían tenido que apartar sus disputas y auténticas batallas por la hegemonía del lugar, según orden directa de los Reyes Católicos y la Santa Hermandad. En aquella época, la población, tenía escasa importancia marinera puesto que la vecina Laredo le había arrancado la preeminencia de la bahía, aunque disfrutaba de un comercio próspero con las tierras de Flandes, sin embargo la Abadía había coartado un crecimiento mayor. Avanzando por sus callejuelas, Amancio estaba deseando llegar por fin hasta las gentes que supiensen informarle sobre las provocadoras ideas de Marino Lanza. “¡Tiene narices que me esté entrando el gusanillo y que al final vaya a estar deseoso de que ese sabiondo tenga razón para buscar una salida a esta vida sin fruto!”. Una piedra le sacó precipitadamente de sus pensamientos al caerle cerca y, tras buscar su origen con la mirada, vio a unos chicuelos que, corriendo descalzos saltando y sorteando charcos por la calle, iban a esconderse, entre risas, al refugio de aquellas humildes casas de pescadores cuyas maderas se adivinaban impregnadas de brea. En sus puertas, algunas mujeres se afanaban en repasar las redes que las rocas habían herido en venganza del robo de su mar. Las estridentes gaviotas rebuscaban entre los cestos que almacenaron la última pesca del día y que, ahora, en parte, era asada en los humeantes hogares; impregnado con su olor, en mixtura con el del salazón, hasta la última esquina del pueblo, llenando el aire desde el protector monte Buciero, a cuyos pies descansa la población, hasta las próximas y hermosísimas marismas. Así llegó el de Ajo hasta el muelle que, como todo el pueblo, se encuentra bajo la protección de la Virgen del Puerto. “¡Caramba, si bien es cierto! ¡Que me aspen si el dichoso Lanza no va a tener parte de razón!”. Y es que, ante los ojos del enorme joven, se presentaba el ir y venir en febril actividad de gentes que portaban víveres y materiales, todo centrado en la nave de Juan de la Cosa, la cual era el centro actual de las labores del pueblo. Galana y porfiante, aquella nave destacaba de entre todos los barcuchos del muelle santoñés, la mayoría aptos tan solo para la pesca costera y alguna aventura en alta mar cuando el tiempo era favorable. Su porte llamaba la atención de los mozucos que, con ojos asombrados se daban codazos alabando mientras señalaban cada cuaderna, trinquete o cofa de la embarcación. De ella subían y bajaban en apretado trasiego acelerando los preparativos para una inminente partida. Todos volcados en cada detalle a las órdenes de quien, por su imperiosa voz, se adivinaba, era oficial. Bajo un pequeño cobertizo, con techumbre de cañizal, se hallaban sentados dos hombres tras una mesa tomando apunte. Ante ellos una larga y variopinta cola de secos y duros chicarrones, bregados por la mar y la tierra, esperando turno y ansiando ser reclutados en la próxima expedición del gran marino. Amancio se aproximó a modo renuente y distraído y, de antemano sabedor de la respuesta, alcanzó a preguntar a dos hombres del final, que le vieron acercarse. - ¿Cómo aquí tal algarabía? - Nada que no sea la cierta y veraz – confirmó secamente uno de los preguntados con fuerte acento vascuence. - Sin pretensión de ofender– se mostró humilde – ¿Cómo vos y los demás, bajo este calor del agosto, mantenéis tiesa cola y con qué ánimos? - Intentando enrolarse con el más grande y seguro de los marinos – dijo el otro, con admiración en la mirada. - Es, pues, veraz que seáis veteranos hombres de la mar y por ello os sentís capacitados para tal campaña. ¿No es más bien cierto? – había un alto grado de adulación en las palabras de Amancio, con fin de sonsacar datos de los, generalmente hoscos marineros. En tanto hablaban, a gritos se extendió una noticia para el desencanto y decepción de los aspirantes. Se daba por completo el enrolamiento. - ¡Lo conseguí. Fui admitido viejo amigo! – exultante, estalló a sus espaldas la voz de un hombre, que Amancio pronto reconoció de Marino Lanza. Desbordaba una alegría casi provocadora ante quien, estaba claro, no había corrido su misma suerte. - La mano del Señor te ha favorecido – le devolvió saludo Amancio, aun desconcertado por lo inesperado de su aparición. - Te lo avisé con tiempo – Marino se previno ante cualquier reproche – que conste que te apremié por lo desesperadamente precoz que debiera haber sido tu decisión. Fíjate en mí ahora. - Nada te reprocho. Yo ni siquiera se lo hube hablado a mi esposa. Vine hasta aquí con el fin de recabar más informaciones que me animaran a volver a dejarla para nuevas campañas. - ¡Pero incauto de Dios! – ahora sí que el Lanza no pudo reprimir una carcajada victoriosa – ¿Desde cuándo un marido tiene obligaciones de consentimiento por una mujer, aunque fuera su desposada? - Mira, Lanza – el tono de Amancio era sosegado en extremo, como cuidando sus palabras para no perder el control de su persona. A pesar de poseer una enorme anatomía, recordaba que en el pasado, su amigo, había arrinconado en una discusión a otro marinero, hasta tal punto que, perdió la paciencia, propinándole golpes e hiriéndole; para acabar prendido por la ronda y con una multa que equivalía a dieciocho meses de trabajo en la mar. Marino Lanza era un hombre con el que había que tener respeto – Has de saber – continuó – que mi mujer es continuación de mi persona y yo de la suya, desde que contrajéramos nupcias. Y, teniendo un hijo además, las decisiones son de ambos. - Si ésta, tu forma de pensar, se supiera en la nave en la que me he enrolado y estuvieses tú en ella, claramente serías el centro de todo tipo de ironías, chanzas y carcajadas. ¡Comadre! Ante aquello y, que nunca Marino Lanza fue persona de su total agrado, Amancio dio por concluida la conversación y con una corta frase dedicándole suerte y buena ruta, reemprendió el camino a su casa. Se había quedado en tierra. Amancio llegó a su casa con sentimientos opuestos: Por un lado, sensación de contrariedad y de ocasión perdida; por otro, sentía alivio por no tener que alejarse de su corta familia en una campaña marinera que, se presagiaba, muy larga. Se repetía a sí mismo que el destino le había propiciado lo mejor, pero entonces ¿por qué sentir ese nudo en la boca del estómago? Esperanza estaba fuera, en el pequeño huerto. La miró por el ventanuco. La observó. Su cuerpo era hermoso. Mantenía íntegra la figura a pesar de unos, relativamente recientes, preñez y parto. Era fuerte y frágil. Ella se giró y, todavía sin advertirle, utilizó la falda a modo de saco para transportar los frutos que recogía. Le vio la rodilla. Su cara...Su cara era la dulzura. - ¡Amancio! ¡Qué susto me has dado! ¿Qué haces ahí parado? –expresó alterada. - Nada mi princesa. Vengo a decirte que voy a vender la barca. - ¿La barca...? – ahora había desconcierto en el timbre de Esperanza. - Sí. Llevo todo el día apurado y sufriendo por la mar y por lo que siempre he esperado que ella me ofrezca, hasta que he llegado aquí y te he visto. Eres lo que quiero. Lo que necesito. Nada tengo que buscar fuera, pues nada mejor puedo encontrar. La mujer no estaba acostumbrada a tales exuberancias del alma y del sentimiento; máxime en su marido, que, si bien cariñoso, no era pródigo en proclamas amorosas. - Nunca te he pedido que renuncies a nada – advirtió ella, que reprimía las lágrimas. - Y yo – zanjó él – prácticamente nada te he podido dar. Pero lo que tengo claro es que voy a dedicarme al oficio que tan abandonado tenía, aprendido de mis antepasados. Si tanta gente quiere salir a la mar y buscar nuevas rutas, eso significa que se precisarán muchos más barcos. Y a mí me enseño el más grande del Cantábrico: Mi tío Herminio, maestro encuadernador de naves. Veré la mar desde la tierra. Siempre. No ocurriría así.