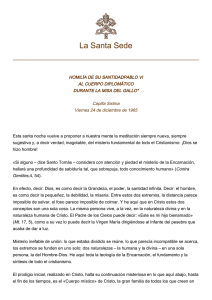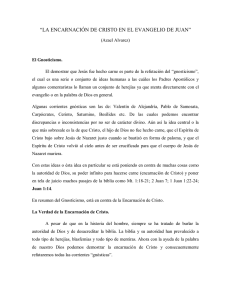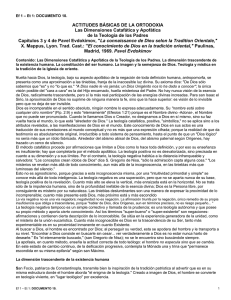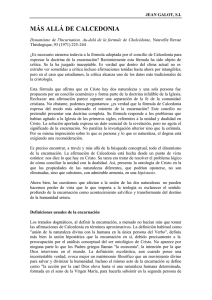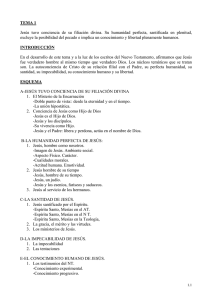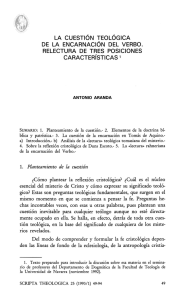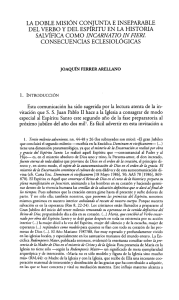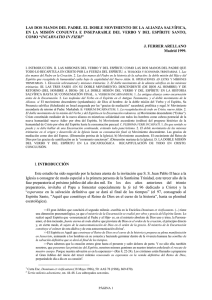“Y EL VERBO SE HIZO CARNE…”
Anuncio
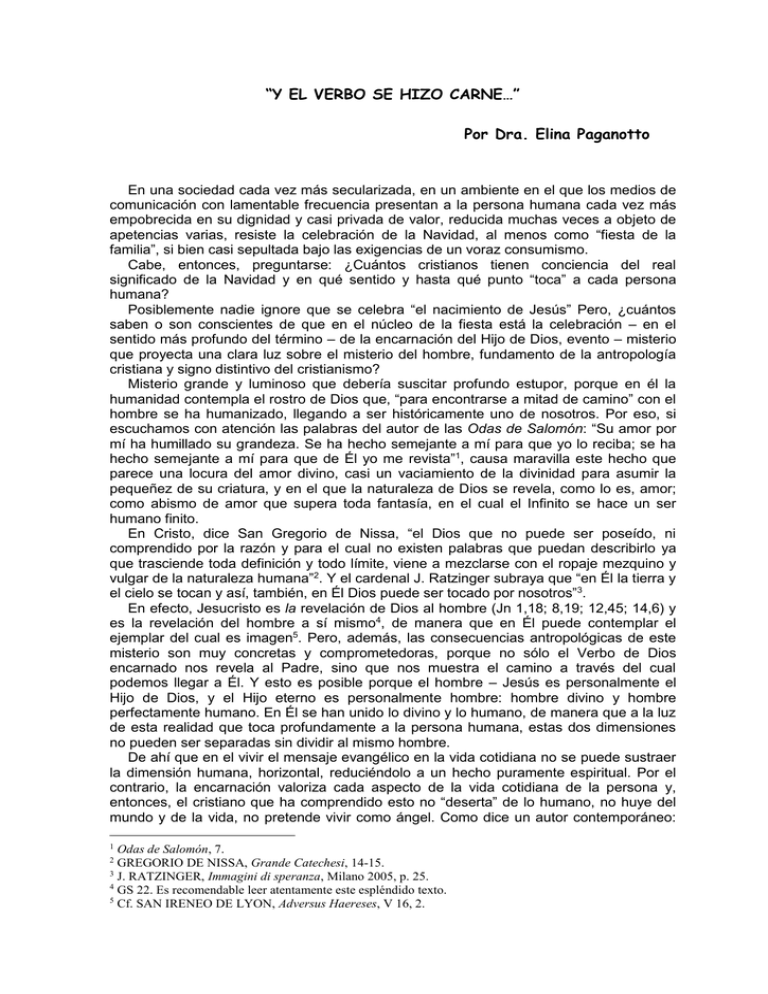
“Y EL VERBO SE HIZO CARNE…” Por Dra. Elina Paganotto En una sociedad cada vez más secularizada, en un ambiente en el que los medios de comunicación con lamentable frecuencia presentan a la persona humana cada vez más empobrecida en su dignidad y casi privada de valor, reducida muchas veces a objeto de apetencias varias, resiste la celebración de la Navidad, al menos como “fiesta de la familia”, si bien casi sepultada bajo las exigencias de un voraz consumismo. Cabe, entonces, preguntarse: ¿Cuántos cristianos tienen conciencia del real significado de la Navidad y en qué sentido y hasta qué punto “toca” a cada persona humana? Posiblemente nadie ignore que se celebra “el nacimiento de Jesús” Pero, ¿cuántos saben o son conscientes de que en el núcleo de la fiesta está la celebración – en el sentido más profundo del término – de la encarnación del Hijo de Dios, evento – misterio que proyecta una clara luz sobre el misterio del hombre, fundamento de la antropología cristiana y signo distintivo del cristianismo? Misterio grande y luminoso que debería suscitar profundo estupor, porque en él la humanidad contempla el rostro de Dios que, “para encontrarse a mitad de camino” con el hombre se ha humanizado, llegando a ser históricamente uno de nosotros. Por eso, si escuchamos con atención las palabras del autor de las Odas de Salomón: “Su amor por mí ha humillado su grandeza. Se ha hecho semejante a mí para que yo lo reciba; se ha hecho semejante a mí para que de Él yo me revista”1, causa maravilla este hecho que parece una locura del amor divino, casi un vaciamiento de la divinidad para asumir la pequeñez de su criatura, y en el que la naturaleza de Dios se revela, como lo es, amor; como abismo de amor que supera toda fantasía, en el cual el Infinito se hace un ser humano finito. En Cristo, dice San Gregorio de Nissa, “el Dios que no puede ser poseído, ni comprendido por la razón y para el cual no existen palabras que puedan describirlo ya que trasciende toda definición y todo límite, viene a mezclarse con el ropaje mezquino y vulgar de la naturaleza humana”2. Y el cardenal J. Ratzinger subraya que “en Él la tierra y el cielo se tocan y así, también, en Él Dios puede ser tocado por nosotros”3. En efecto, Jesucristo es la revelación de Dios al hombre (Jn 1,18; 8,19; 12,45; 14,6) y es la revelación del hombre a sí mismo4, de manera que en Él puede contemplar el ejemplar del cual es imagen5. Pero, además, las consecuencias antropológicas de este misterio son muy concretas y comprometedoras, porque no sólo el Verbo de Dios encarnado nos revela al Padre, sino que nos muestra el camino a través del cual podemos llegar a Él. Y esto es posible porque el hombre – Jesús es personalmente el Hijo de Dios, y el Hijo eterno es personalmente hombre: hombre divino y hombre perfectamente humano. En Él se han unido lo divino y lo humano, de manera que a la luz de esta realidad que toca profundamente a la persona humana, estas dos dimensiones no pueden ser separadas sin dividir al mismo hombre. De ahí que en el vivir el mensaje evangélico en la vida cotidiana no se puede sustraer la dimensión humana, horizontal, reduciéndolo a un hecho puramente espiritual. Por el contrario, la encarnación valoriza cada aspecto de la vida cotidiana de la persona y, entonces, el cristiano que ha comprendido esto no “deserta” de lo humano, no huye del mundo y de la vida, no pretende vivir como ángel. Como dice un autor contemporáneo: 1 Odas de Salomón, 7. GREGORIO DE NISSA, Grande Catechesi, 14-15. 3 J. RATZINGER, Immagini di speranza, Milano 2005, p. 25. 4 GS 22. Es recomendable leer atentamente este espléndido texto. 5 Cf. SAN IRENEO DE LYON, Adversus Haereses, V 16, 2. 2 “El hombre va a Dios como hombre; el ángel va a Dios como ángel. Agregar a lo humano lo divino es cosa santa; pero sustraer lo humano a la humanidad para ascender a Dios es deshumano y, por lo tanto, extraño al plan de Dios”6. En consecuencia, separando estas dos dimensiones existe siempre la tentación de reducir el cristianismo a la sola fe o las solas obras que, en cambio, deben ir siempre unidas. Separándolas se corre el riego de descuidar los aspectos de la vida espiritual o de la vida “material” del ser humano, lacerando su indivisible unidad. Reduciendo el evangelio a una experiencia puramente espiritual se corre el riego – más frecuente de lo imaginado – de olvidar en la vida concreta que “el ciudadano es un hijo de Dios que cumple el plan del Eterno en el tiempo: es Cristo que trabaja, que paga los impuestos, que desarrolla tareas sociales, etc.”7. La encarnación establece una solidaridad ontológica – no sólo moral – entre Cristo y la humanidad, generando importantísimas consecuencias para la vida individual y social de cada ser humano. Por esta íntima unión la persona humana participa de la vida de Dios, realidad que los santos Padres de la Iglesia no han dudado en llamar “divinización del hombre”, que responde a la “humanización de Dios”, de las cuales es principio activo el Espíritu Santo. En expresiones que podrían parecer audaces, pero que responden a la más verdadera realidad del amoroso designio de Dios sobre el hombre, los Padres afirman que “Dios se ha hecho hombre para hacer al hombre Dios”8, porque – dice San Gregorio Nacianceno – “así como el Verbo es hombre por causa nuestra, así tu llegas a ser Dios por causa de Él”9. Por lo tanto, la divinización del hombre es realizada a través de su inserción en Cristo, que es expresada en el Nuevo Testamento con las fórmulas “ser en Cristo”, “estar en Cristo”, “estar revestidos de Cristo” (Rm 6,11; 13,14; Gal 3,27, etc.). En efecto, el hombre es divinizado porque es cristificado, es verdaderamente hecho hijo de Dios en el Hijo eterno y en Él y por Él participa – por gracia – de todo lo que Cristo es por naturaleza. Éste es el designio de Dios para cada ser humano de manera que, con los Padres de la Iglesia, es posible decir que lo divino es la más verdadera y plena dimensión del hombre. Concebida de esta manera, en la realidad concreta de cada día, la vida humana se transforma en un crecimiento hacia Dios, su fuente y su plenitud. Todo se transforma; la vida misma se convierte en liturgia y la relación con las criaturas es un intercambio con el Creador. El hombre se convierte en templo del Espíritu Santo y “sacraliza” todo lo que hace. Se diviniza cristificándose, de modo que puede verdaderamente decir: “En la medida en que Cristo crece en mí, disminuye mi yo. Creciendo Él, crece el amor; disminuyendo yo, disminuye el egoísmo. No se anula, así, mi personalidad. Al contrario, se cristifica. Crece hasta deificarse, identificándose con Él”10. A este destino – ideal por excelencia del hombre – que se nos ofrece por medio del bautismo, está llamado todo ser humano, hijo de Dios por creación porque, como dice el Concilio, por su encarnación “el Hijo de Dios se ha unido, en cierto modo, con todo hombre” y “la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina” (GS 22). Ideal, sí, arduo de realizar en lo que concierne a la respuesta del hombre a la gracia amorosa de Dios. Pero, en virtud de ese mismo don, posible y plenificante. Ideal que se construye día a día en medio de las alegrías, dificultades y dolores, en comunión con los demás hombres. En el hogar, en el trabajo, en la escuela; en la política y en la economía; en la Iglesia y en el Parlamento; en el estudio y en la diversión. En cada ámbito de la I. GIORDANI, Diario di fuoco, 6 ed. Roma 1990, p. 147. Dice textualmente: “un descenso a lo satánico”. Id., Laicato e sacerdocio, Roma 1964, p. 256. 8 SAN ATANASIO, Contra los gentiles, 2,70. 9 S. GREGORIO NACIANCENO, Discurso 40, Sobre el bautismo, PG 36, 424 B. 10 I. GIORDANI, Diario…, cit., p. 65. Gal 2,20. 6 7 vida humana, en cada momento de la existencia. En actitudes concretas de respeto por el otro, de solidaridad, de fraternidad; de rechazo a todo tipo de violencia o discriminación; de respeto a la inviolable dignidad de todo ser humano y de toda vida humana, etc. En la capacidad de descubrir la presencia de Jesús en el otro, no siempre fácil, pero posible, de lo cual nos dan ejemplo y nos animan experiencias como la de Pablo VI, que a los presos de la cárcel de Roma saludó diciendo: “Los amo, no por un sentimiento romántico, no por un movimiento de compasión humanitaria: los amo verdaderamente porque descubro en ustedes la imagen de Dios, la semejanza de Cristo. El Señor Jesús nos ha enseñado que justamente vuestra desventura, vuestra herida, esta vuestra humanidad lacerada y débil constituye el título para que yo venga a ustedes, a amarlos, a asistirlos, a consolarlos y a decirles que ustedes son la imagen de Cristo, que ustedes reproducen ante mí a este Crucificado. Por esto yo he venido; para caer de rodillas ante ustedes”11. En efecto, las consecuencias antropológicas de la encarnación del Verbo son innumerables, inmensas y a la vez concretas, inagotables en posibilidades y en efectos. Conscientemente asumidas y vividas tienen la fuerza de transformar la vida de cada individuo y de cada sociedad y, por lo tanto, confieren la cierta esperanza de la transformación de la humanidad. 11 PABLO VI, Insegnamenti, II, Poliglotta Vaticana, 1965, p. 110.