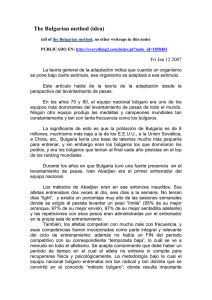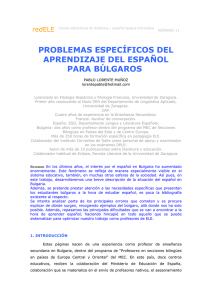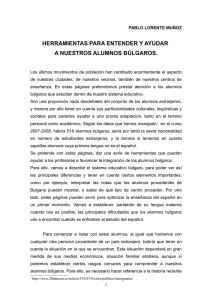Texto de Eduardo Stupía. - No-IP
Anuncio

“ En realidad, la manera de meditar de un sapo es mucho mejor que la nuestra. Siempre he admirado cómo lo hacen. Nunca se duermen. Siempre tienen los ojos abiertos, y hacen las cosas intuitivamente de la manera más justa. Cuando se les acerca el alimento, ni se mueven y se oye algo así como ¡glup!. Nunca se pierden nada, están siempre alertas y en calma. ¡ Cómo me gustaría ser un sapo!” Shunryu Suzuki. Del libro “ Not Always So” Al sapo, su charco le parece grandioso Liliana Maresca “Muchas veces resulta difícil hacer una separación entre los animales de la fábula y los animales de la zoología”. Roger Callois, Mitología del Pulpo. Hace algunos años, en una casa de las sierras de Córdoba, había una pileta de lavar la ropa siempre llena de agua, más o menos estancada. Y en el fondo de la pileta, durante las horas más calientes del verano, un sapo enorme, quieto, con la atenta inmovilidad acechante que tienen los sapos, se entregaba implacablemente sereno al devenir de su instante eterno, como un verdadero monarca en su palacio acuoso, confundido en su verde magnífico con los verdes y amarillos y azules descompuestos de ese estanque artificial. Se lo veía ahí abajo, acurrucado, protegido por ese universo de denso y vital líquido de reflejos lapislázuli amarronados, dándonos la espalda, con su porosa carrocería de batracio más perfecta que nunca, sintiéndose agua. Luis Freisztav sabe dotar a sus opulentos sapos y escuerzos lunares de esa oronda plenitud, de esa totalidad carnosa, discretamente monstruosa y atávicamente hipnótica; y a sus ranas, recelosas y escuálidas, de esa misma transparente integridad entre cuerpo y hábitat. Se diría que son sapos que padecen de exceso de vida; una inflación de la naturaleza. Pero Luis Freisztav sabe que la vida nunca es excesiva, sino justa y necesaria; y dota a estos actores, y a sus nuevos sapos chatos, como aplastados por el peso de un agua invisible, en palpitante espera detrás de sus ojos de Buda, debajo del blanco de cripta o el negro de hierro de sus cueros estirados, de la exacta economía entre un cuerpo expansivo y un espíritu siempre necesitado. Hasta es capaz de autorretratarse como sapo-búlgaro, con el animal eviscerado sobre el cráneo como una herida abierta y la cabeza semi-humana con ojos transfigurados, rumbo a un estadio de la evolución que comparte lo regresivo con un pulso embrionario de otro género, de otra clasificación todavía sin nombre. En el Mundo Búlgaro, un día las ranas saltaron de la pared, donde se pegaban como las lagartijas, pero mucho más imperiales, a la fuente ancestral acuosa que palpita en el congelado fluir del vidrio. El vidrio es a las ranas lo que el agua es al sapo; ellas están hechas del espeso cristal vítreo de la superficie donde se apoyan, el que se infla prodigiosamente para conformar su propia anatomía, según la minuciosa orfebrería con la que Luis Freisztav las modela para ensayar un salto definitivo al mundo real. Un mundo que ahora vuelve a trastabillar ante estos peces de noches de insomnio, que parecen extraídos de las corrientes recelosas del río de la sombras, y que en metamorfosis de tentadora repulsión se convierten en un cardumen de bizarras palometas, o peces-perro, o pirañas con cresta de gallo, de tenebrosidad abisal y cuerpos cuya geometría de manual de pesca parece alterada por alguna deformidad subalterna, que el artista ha modelado con prodigiosa maleabilidad y dibujado con obsesión casi caligráfica. Bajo el imperio de una imprescindible indeterminación fisiológica, que resignifica una vez más cualquier esbozo de clasificación anatómica, vemos púas, espinas o escamas; bráqueas o aletas; culos o vaginas; devoradores erizos de mar o esponjas venenosas con cara; y lo único inequívoco es esa hilera de dientes de ferocidad casi obscena, como de espanto cinematográfico aunque sin la anestesia de la ficción, y el color fétido de esa epidermis, como de vino vomitado. Pero, atención: en el bestiario barrial del Mundo Búlgaro la división entre fábula y zoología es no sólo borrosa sino irrelevante. Luis Freisztav no necesita inventar animales de ninguna fauna fantástica; la suya es bien conocida. Aunque se trata de una familiaridad esquiva, tramposa; un disfraz de ternura donde brilla la temperatura de la traición. El inconfundible carácter casi personalizado que le confiere a la cadenciosa tristeza de sus animales, la mirada abandonada con la que miran qué lejana es nuestra humanidad, lejana de ellos y de nosotros mismos, y quizás ese anhelo fatal que dejan entrever de ser un poco humanos sin renunciar a su reino poderoso aunque subalterno, deja un incómodo regusto de simulación, un temible gesto teatral de algo que, en imperceptible ironía, nos hace semejantes. La fábula que El Búlgaro propone no tiene anécdota, argumento, ni moraleja. Sus animales no son emblemas de ninguna invectiva, salvo aquella que eventualmente surge cuando creemos vernos retratados en ellos. Sus personajes, es decir, sus perros y monos y saposranas y peces-sapos montan una escena de entrecasa, pero esta domesticidad se impregna con un dejo de transformación macabra. Hasta este nuevo perro – jabalí, bautizado “espíritu enano”, y recién llegado de esos barros oscuros donde el búlgaro mete mano para sacar de una turbia materia prima los macerados ejemplares de su furiosa historia natural, parece ahora no sólo una fiera recelosa, entrenada para cazar miradas intrusas, inmiscuidas en su enigma inviolable, sino el guardián salvaje de la huerta afiebrada del artista, como si un hechizo anónimo hubiera transformado impiadosamente a algún enano de jardín y su módica vigilia en un amuleto tan contrahecho como verdaderamente eficaz, capaz de ejecutar al intruso crédulo de un sola dentellada fétida. Los perros de El Búlgaro son famélicos y de ojos desorbitados, parecen perros de la quema contagiados, infectados de ese escenario hasta en su cuerpo de papel macerado, como residuo de un basural que reencarna en su perritud goyesca. Los ha fabricado en plena manualidad convulsiva, cargados de una hiperrealidad que no depende tanto de la rendición anatómica naturalista sino de una especie de descarnada, descorazonada presencia. El Búlgaro pone a sus perros constantemente en poses paralizadas en el extremo terminal del movimiento, en coyunturas de torsión física donde sus huesos y carne negra de papel parecen estar a punto de reventar, con esos ojos que miran al espectador desde su animalidad mas desamparada para interpelarlo como pidiendo limosna, pero una limosna bíblica, insaciable. Los perros del Búlgaro estarán eternamente condenados a cojer, a morderse la cola, a olerse los culos, a mear, a comer; sus cuerpos inestables, pasajeros, jamás tendrán la perennidad reposada de la pose artística sino la feroz mordedura del instante; un momento naturalmente miserable que amenaza con ser el último. En este Mundo Búlgaro las bolsas de residuos se utilizan como sucedáneo barrero de las bolsas de cadáveres que son cuerpo, mortaja y capote del buitre draculesco y cadavérico que participa de la animalada escrutando con sus ojos carroñeros. Y los monos de su circo desolado no pueden eludir el anhelo cromosomático de ser hombres; aunque también parecen hombres perdidos en algún recodo de la evolución que los convirtió en simios entristecidos, extraviados en la inmanente nostalgia de eso otro que pudieron haber sido. Allí están, en el Mundo Búlgaro, civilizadamente sentados en su impostada pretensión de individuación, que incluye hasta el simulacro de escuchar la radio. Calmos, reflexivos, sólidos, aún cuando su cuerpo de bracitos escuálidos revela el esqueleto latente ahí nomás, a flor de piel. Para Luis Freisztav, no hay ficción corpórea, no hay disfraz carnal que de algún modo no anuncie la transitoriedad, el guiño de la huesuda entre los pliegues todavía calientes de los huesos y la sangre. Los monos del Mundo Búlgaro se sientan en sus ramas como frente al espejo, y hacen espejo del espectador, junto con él en la misma jaula, en la misma bolsa. Y quieren vivir, como todos los animales del Mundo Búlgaro; algo en ellos excede la representación y busca ser más; algo en esos ojos sacados los excede, los abruma de ansiedad de realidad. Algo en ese cuerpito de cartón y madera busca la vida que está afuera, mientras la imita perfectamente en sus maneras y gestos. El arte, percibido y practicado por El Búlgaro con tanta convicción como esfuerzo, forma parte de su universo íntimo con una sencillez que, de tan honesta, le confiere estatura sin los ropajes solemnes habituales. El mismo Búlgaro confiesa que “cuando hago natación siento exactamente lo mismo que cuando trabajo con la arcilla”. Como la rana de vidrio en el agua de vidrio, El Búlgaro trabaja desde una absoluta cohesión espiritual entre las circunstancias de su vida y las materias que ahora la definen, como el aire y el agua. Esa suerte de milagrosa integridad animista entre su tema, sus formas, los materiales y las escenas hace que, en él, la representación, la metáfora, lo simbólico, lo alusivo, lo sugestivo, hasta lo explícito, no parezcan decisiones sino consecuencias naturales del modo íntimo de orquestar su sistema. Más allá del temblor atávico, del horror que asoma la nariz por debajo de la máscara de tierna bestialidad carnavalera que atraviesa su estética como un aliento de negrura, El Búlgaro cree más que nunca en la nitidez de la belleza, entendida en la proximidad sencilla de su emoción directa, menos como una idea metafísica o concepto filosófico y más como una ética del mensaje.¿Por qué darle a la gente algo horrible si podemos darle algo bello?, se pregunta, quizás sin advertir cómo, en su obra, esa pretensión iluminada, esa noble necesidad, cobra la categoría de una monumental paradoja. Eduardo Stupia