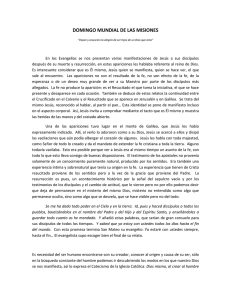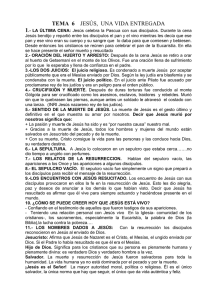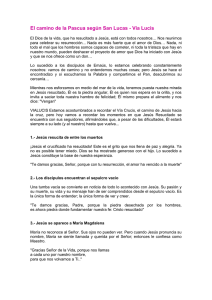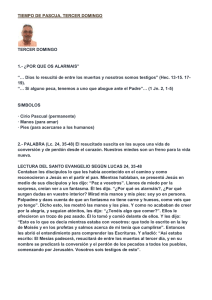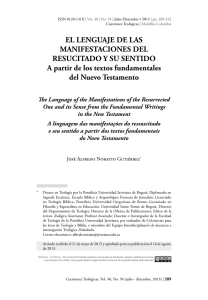Enviados como Discípulos y Misioneros del Resucitado
Anuncio
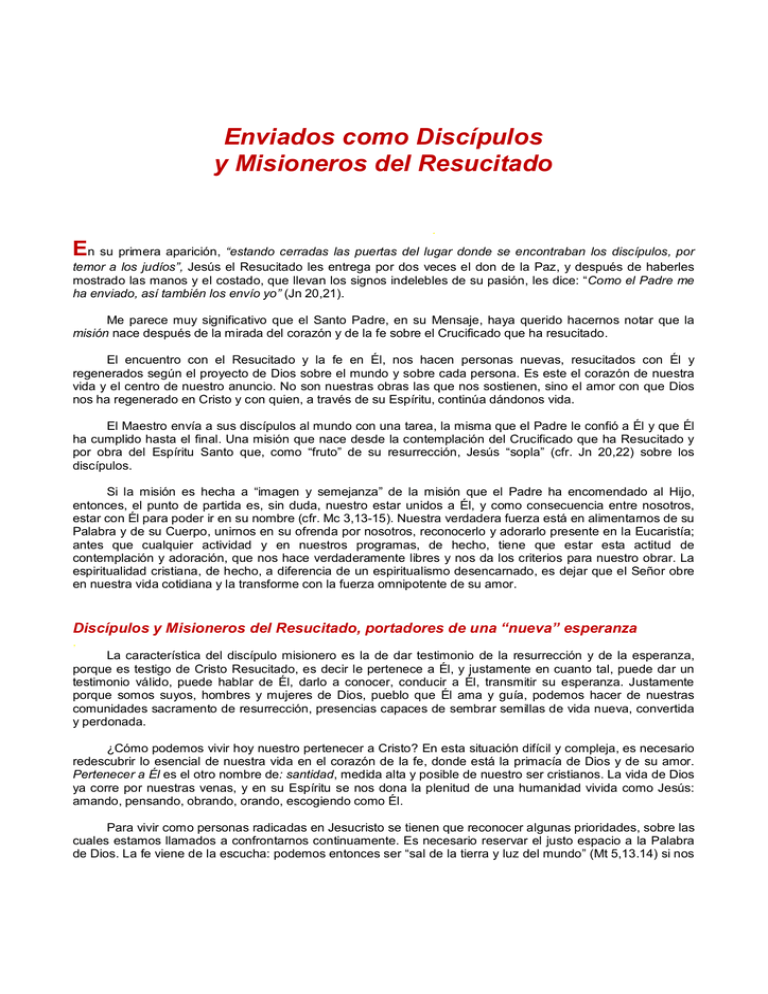
Enviados como Discípulos y Misioneros del Resucitado . En su primera aparición, “estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos”, Jesús el Resucitado les entrega por dos veces el don de la Paz, y después de haberles mostrado las manos y el costado, que llevan los signos indelebles de su pasión, les dice: “Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo” (Jn 20,21). Me parece muy significativo que el Santo Padre, en su Mensaje, haya querido hacernos notar que la misión nace después de la mirada del corazón y de la fe sobre el Crucificado que ha resucitado. El encuentro con el Resucitado y la fe en Él, nos hacen personas nuevas, resucitados con Él y regenerados según el proyecto de Dios sobre el mundo y sobre cada persona. Es este el corazón de nuestra vida y el centro de nuestro anuncio. No son nuestras obras las que nos sostienen, sino el amor con que Dios nos ha regenerado en Cristo y con quien, a través de su Espíritu, continúa dándonos vida. El Maestro envía a sus discípulos al mundo con una tarea, la misma que el Padre le confió a Él y que Él ha cumplido hasta el final. Una misión que nace desde la contemplación del Crucificado que ha Resucitado y por obra del Espíritu Santo que, como “fruto” de su resurrección, Jesús “sopla” (cfr. Jn 20,22) sobre los discípulos. Si la misión es hecha a “imagen y semejanza” de la misión que el Padre ha encomendado al Hijo, entonces, el punto de partida es, sin duda, nuestro estar unidos a Él, y como consecuencia entre nosotros, estar con Él para poder ir en su nombre (cfr. Mc 3,13-15). Nuestra verdadera fuerza está en alimentarnos de su Palabra y de su Cuerpo, unirnos en su ofrenda por nosotros, reconocerlo y adorarlo presente en la Eucaristía; antes que cualquier actividad y en nuestros programas, de hecho, tiene que estar esta actitud de contemplación y adoración, que nos hace verdaderamente libres y nos da los criterios para nuestro obrar. La espiritualidad cristiana, de hecho, a diferencia de un espiritualismo desencarnado, es dejar que el Señor obre en nuestra vida cotidiana y la transforme con la fuerza omnipotente de su amor. Discípulos y Misioneros del Resucitado, portadores de una “nueva” esperanza . La característica del discípulo misionero es la de dar testimonio de la resurrección y de la esperanza, porque es testigo de Cristo Resucitado, es decir le pertenece a Él, y justamente en cuanto tal, puede dar un testimonio válido, puede hablar de Él, darlo a conocer, conducir a Él, transmitir su esperanza. Justamente porque somos suyos, hombres y mujeres de Dios, pueblo que Él ama y guía, podemos hacer de nuestras comunidades sacramento de resurrección, presencias capaces de sembrar semillas de vida nueva, convertida y perdonada. ¿Cómo podemos vivir hoy nuestro pertenecer a Cristo? En esta situación difícil y compleja, es necesario redescubrir lo esencial de nuestra vida en el corazón de la fe, donde está la primacía de Dios y de su amor. Pertenecer a Él es el otro nombre de: santidad, medida alta y posible de nuestro ser cristianos. La vida de Dios ya corre por nuestras venas, y en su Espíritu se nos dona la plenitud de una humanidad vivida como Jesús: amando, pensando, obrando, orando, escogiendo como Él. Para vivir como personas radicadas en Jesucristo se tienen que reconocer algunas prioridades, sobre las cuales estamos llamados a confrontarnos continuamente. Es necesario reservar el justo espacio a la Palabra de Dios. La fe viene de la escucha: podemos entonces ser “sal de la tierra y luz del mundo” (Mt 5,13.14) si nos alimentamos de la Palabra, la que moldea de forma única y original la vida y la esperanza cristiana. La Eucaristía, memorial del sacrificio de Cristo, constituye el centro propulsor de la vida del discípulo misionero. En la Eucaristía, de hecho, “se revela el designio de amor que guía toda la historia de la salvación (cfr. Ef 1,10; 3,8-11). Del ser “de” Cristo nace el perfil de un cristiano capaz de ofrecer esperanza, comprometido a darle algo más de humanidad a la historia y dispuesto a poner con humildad toda su persona, y sus propios proyectos, bajo el “juicio” de una Verdad y de una Promesa que supera toda expectativa humana. Partícipe de la humanidad, de quien comparte los gozos y las esperanzas, las tristezas y los miedos, intensamente solidario con toda persona, el cristiano orienta el camino de la sociedad hacia la plenitud que Dios ha inscrito en el corazón de cada ser humano, poniéndose a su lado a recorrer los caminos del tiempo. Si “misión” del Hijo era manifestar al Padre (cfr. Jn 17,1-5), la “misión” de la que somos testigos y portadores hasta los últimos confines de la tierra, es la persona misma de Jesucristo, su estar en medio de nosotros para siempre, su promesa de un mundo nuevo, donde dolor, violencia y muerte han sido vencidos y la creación toda resplandece en su extraordinaria belleza. No es un optimismo ilusorio sobre un futuro mejor. Es una esperanza que hace respirar y alimenta las “certezas” de la fe. Esperanza que habita y moldea la existencia cotidiana, regresando nuestras expectativas a conectarse con el origen mismo de la vida, de la justicia, del amor y de la paz. Esperanza que nos dispone a descubrir la obra misteriosa de Dios en el tiempo. De la misma manera que reconoce con claridad el peso negativo del pecado, la esperanza cristiana abre al pecador al amor de Dios. Ella es certeza de la misericordia de Dios, invitación a la conversión, don del Espíritu que no nos aleja de nuestra realidad, sino que nos empuja a asumir también la fragilidad y el sufrimiento. Discípulos y Misioneros del Resucitado, abiertos a la universalidad . Vive en la esperanza cristiana aquel que se reconoce amado por Cristo, y en este mismo amor está también el origen de la misión del cristiano, movido a ir hacia los otros porque ha sido alcanzado por la gracia y “sorprendido” por la misericordia. La evangelización es una cuestión de amor. A la luz de Aparecida, como Iglesia estamos llamados a releer, en la perspectiva de la esperanza, la opción de ser discípulos misioneros que anuncian el Evangelio en este mundo que cambia. Nos interpelan los inmensos horizontes de la misión ad gentes y los desafiantes horizontes de la nueva evangelización, paradigmas de nuestro ser cristianos hoy en Chile. El Santo Padre invita a que la actividad misionera de nuestra Iglesia Chilena crezca siempre más como intercambio-comunión entre Iglesias y, mientras damos “desde nuestra pobreza”, podamos enriquecernos con el entusiasmo con que la fe es vivida en otros lugares. No sólo esas Iglesias tienen necesidad de nuestra cooperación, sino nosotros mismos necesitamos crecer en la universalidad y en la catolicidad. Es por eso que Aparecida nos pide que “la misión” impregne todos los ámbitos de la pastoral y de la vida cristiana. Se nos pide también, un fuerte compromiso para hacer nacer y sostener caminos que re-acerquen las personas a la fe, promoviendo lugares de encuentro para cuantos están en búsqueda de la verdad y con quienes, si bien ya bautizados, sienten el deseo de escoger nuevamente el Evangelio como orientador fundamental de su propia existencia. La resurrección de Jesús no nos abre solamente a la esperanza de los “cielos nuevos y la tierra nueva, en los que tendrá estable morada la justicia” (2 Pe 3,13); ella también hace emerger aquel gran “sí” que en Jesucristo, Dios ha dicho al hombre y a su vida, al amor humano, a nuestra libertad y a nuestra inteligencia. El “sí” que continuamente y fielmente Dios sigue pronunciando sobre el hombre de hoy y que tiene que encontrar cumplimiento en el “sí” con que cada creyente contesta cada día con su fe, en la verdad, con la esperanza de la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte, con el amor con que sostiene su vida y la vida de su prójimo. Hacer visible, concreto, este “sí” toca los cimientos mismos de nuestra Iglesia, la cual de aquel “sí” de Dios es hija, discípula y misionera. Por esto, el camino de la “misión continental” (o del “estado permanente de misión”) más apto a nuestro tiempo y más comprensible a nuestros contemporáneos, toma forma en el testimonio personal y comunitario: un testimonio humilde y apasionado, enraizado en una espiritualidad profunda y cultivada, espejo de la unidad inquebrantable entre fe y amor que se hace servicio generoso y gratuito. Como discípulos misioneros, enviados a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, apresados por la inquietud y la desorientación, más que con actividades e iniciativas, tendremos que ir con la fuerza de nuestra fe, la madurez de nuestra comunión, la libertad del amor, la fantasía de la santidad. Nuestra misión se sostiene en la oración; “la omnipotencia de la oración es nuestra fuerza”, decía el gran misionero San Daniel Comboni, porque es la oración el lugar privilegiado del encuentro con el Señor y la fuente del compromiso misionero. En este caminar no estamos solos. El Espíritu que el Resucitado sopló sobre sus discípulos, continúa empujando nuestros pasos y nos precede en el corazón de cada hombre al que estamos enviados. ¡Vayamos pues, en Su nombre, como Sus enviados, testigos alegres de Su amor! p. Gianluca Roso, mccj Director Nacional