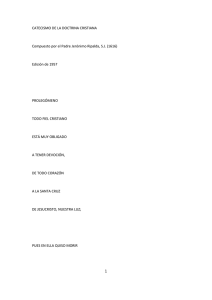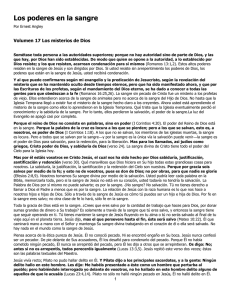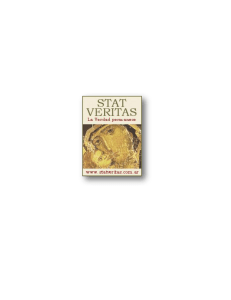“Crea en mí, Dios mío, un corazón puro”
Anuncio

“Crea en mí, Dios mío, un corazón puro” (Sal 50,12) Homilía del miércoles de ceniza Catedral de Mar del Plata 13 de febrero de 2013 Queridos hermanos: I. Pecado y conversión Al comenzar el tiempo sagrado de cuaresma, guiados por la luz de la palabra divina, se intensifica en nosotros la conciencia de la necesidad de nuestra conversión a Dios. En la primera lectura, el profeta Joel nos exhorta a volver a Dios, a rasgar el corazón, a llorar por nuestros pecados y a pedir perdón. A continuación, en el Salmo 50 hemos elevado un canto reconociendo nuestras faltas, y dirigiendo una súplica intensa para obtener el perdón y alcanzar la gracia: “¡Ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas! ¡Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado!” (Sal 50,3-4). Los verbos indican la necesidad de la gracia divina, ante la imposibilidad que tiene el pecador de salir por sí mismo de su estado: “apiádate”, “borra”, “lávame”, “purifícame”. Y más adelante continúa: “Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu” (50,12). Distintos pasajes de la Escritura expresan esta idea: “Conviértenos, Señor, a ti, y nos convertiremos” (Lam 5,21). El salmista va al fondo de la condición pecadora del hombre, y llega a reconocer que el pecado es inherente a la existencia humana desde el principio: “Mira que culpable nací; pecador me concibió mi madre” (50,7). Se habla aquí de una decadencia moral congénita en el hombre, que puede considerarse como una preparación remota de la doctrina que desarrollará San Pablo sobre el pecado original, contenida en la carta a los Romanos (cf. Rom 5,12-21). La experiencia de nuestros pecados personales es cosa demasiado evidente como para ser negada. Por eso, la primera Carta del apóstol San Juan nos advierte: “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad” (1 Jn 1,8-9). Desde el interior desordenado del hombre, el pecado se traslada a sus actos y a las relaciones con los otros hombres. Se va fortaleciendo así un desorden en la vida social. La huella que van dejando los pecados personales en las costumbres de la sociedad, constituye “el pecado del mundo”, que en cierto sentido es anterior a nuestra conducta y es la mentalidad que influye sobre nuestros actos. Pero a su vez, esta trama desordenada es fruto de nuestros pecados personales y crece con ellos. Y así, por último, tiende a encarnarse en estructuras de injusticia y en leyes de pecado, como hemos visto con dolor en estos últimos años. Como enseña la constitución Gaudium et spes del Concilio Vaticano II: “En realidad de verdad, los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano” (GS 10). II. Gracia y libertad El pecado es el origen profundo de todo mal, de toda esclavitud y de todo desorden que encontramos en el mundo de los hombres. Dice Jesús: “Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado” (Jn 8, 34). Y San Pablo llega a decir: “Sabemos que la Ley es espiritual, pero yo soy carnal, y estoy vendido como esclavo al pecado” (Rom 7,14). Las palabras de Jesús contenidas en el Evangelio de este día, nos invitan a descubrir un camino de libertad. El tiempo de cuaresma ha de ser un período de conversión a Dios que debe caracterizarse por un esfuerzo consciente de oración perseverante, de renuncia voluntaria a gustos legítimos, y de una atención más esmerada a las obras de caridad. Este programa está resumido en tres palabras que significan la referencia a Dios, a nosotros mismos y al prójimo: oración, ayuno y limosna. Allí donde el pecado ha introducido oscuridad, desorden y esclavitud, la gracia de nuestro Salvador Jesucristo, viene a poner luz, orden y libertad. Se trate de nuestra vida personal o social, el remedio estará siempre en el conocimiento de la verdad que nos hace libres (Jn 8,32), en nuestra sintonía con la voluntad de Dios (Jn 8,29) y en nuestro amor al prójimo (Jn 15,12). El mayor contacto con Dios, se ha de procurar principalmente en la búsqueda de momentos de encuentro personal con él, mediante la oración. Las cosas urgentes, que necesario atender, no deben distraernos de “la única cosa necesaria” (Lc 10,42), del “tesoro escondido en el campo” (Mt 13,44), de la “perla de gran valor” (Mt 13,45-46). Junto con la oración, la escucha atenta y la lectura frecuente y meditada de la Sagrada Escritura enriquecerán nuestra vida espiritual. Lo mismo que la confesión frecuente de nuestros pecados y la participación más asidua de la Eucaristía. El encuentro con Dios en Cristo, bajo la luz del Espíritu, nos llevará de suyo a un conocimiento mayor de aquellos aspectos de nuestra conducta sobre los cuales debemos ejercer mayor vigilancia. Si en definitiva, nuestra conversión depende más de la gracia divina que de nuestro esfuerzo, el don de Dios no se nos dará sin una activa predisposición y colaboración de nuestra parte. El ayuno viene a recordarnos la necesidad de aprender a dominar nuestros gustos, mediante renuncias voluntarias a cosas, en sí mismas, legítimas, para llegar a ser dueños de nosotros mismos y no esclavos de nuestras pasiones. En la cuaresma de este Año de la Fe, el Santo Padre Benedicto XVI, nos ha invitado a reflexionar sobre la necesaria conexión entre la fe y la caridad. Según San Pablo, nos justifica “la fe que obra por medio del amor” (Gal 5,6). Por eso, nos dice el Papa: “La fe, don y respuesta, nos da a conocer la verdad de Cristo como Amor encarnado y crucificado, adhesión plena y perfecta a la voluntad del Padre e infinita misericordia divina para con el prójimo; la fe graba en el corazón y la mente la firme convicción de que precisamente este Amor es la única realidad que vence el mal y la muerte” (n.4). Cuando nosotros conocemos el amor de Dios y creemos en él, ese conocimiento en la experiencia de fe nos mueve a responder con nuestro amor, y de allí que el Papa haya puesto como título de su mensaje: “Creer en la caridad suscita caridad”, y haya incluido 2 como subtítulo una cita de la primera Carta de San Juan: “Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él” (1Jn 4,16). La concreción de esta invitación a poner por obra el amor como manifestación de nuestra fe, compromete nuestra libertad personal y la creatividad de la diócesis en cada comunidad parroquial. III. Nuestro Papa, las cenizas, María En esta Eucaristía encomendamos en forma especial a nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto. Él nos ha enseñado a caminar en la fe y a demostrar esa fe en el amor. Al sentir la declinación significativa de sus fuerzas nos deja una lección de profunda humildad. También la debilidad es penitencia que puede y debe ofrecerse. También el reconocimiento de los límites que impone la edad, puede ser fuente de fecundidad para la misma Iglesia. Oramos por él, y junto con él por el futuro pastor de la Iglesia. Queridos hermanos, el rito de la imposición de cenizas, atestiguado ya en la Biblia, es un signo penitencial y de conversión: “Conviértete y cree en el Evangelio”. Nos recuerda también nuestro origen, nuestra condición de creaturas, y nuestro fin temporal: “Recuerda que eres polvo y al polvo volverás”. Acerquémonos, entonces, con espíritu de fe y voluntad decidida de convertirnos a Dios. Esta conversión ha de ser el camino de nuestro éxodo espiritual, mientras dura el desierto de nuestra vida, siempre en marcha hacia la tierra de la promesa. No se trata de un camino fácil, pero vale la pena recorrerlo, pues es el precio de nuestra libertad. La Virgen Santísima, madre de nuestro verdadero Moisés, acompaña al pueblo peregrino con su ejemplo y su intercesión. A ella, pues, encomendamos los esfuerzos de esta santa cuaresma. + ANTONIO MARINO Obispo de Mar del Plata 3