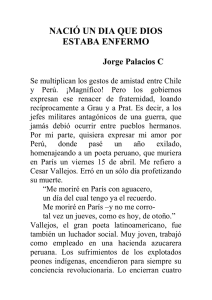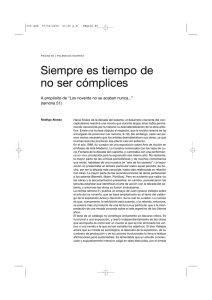vallejos y la muerte enamorada
Anuncio
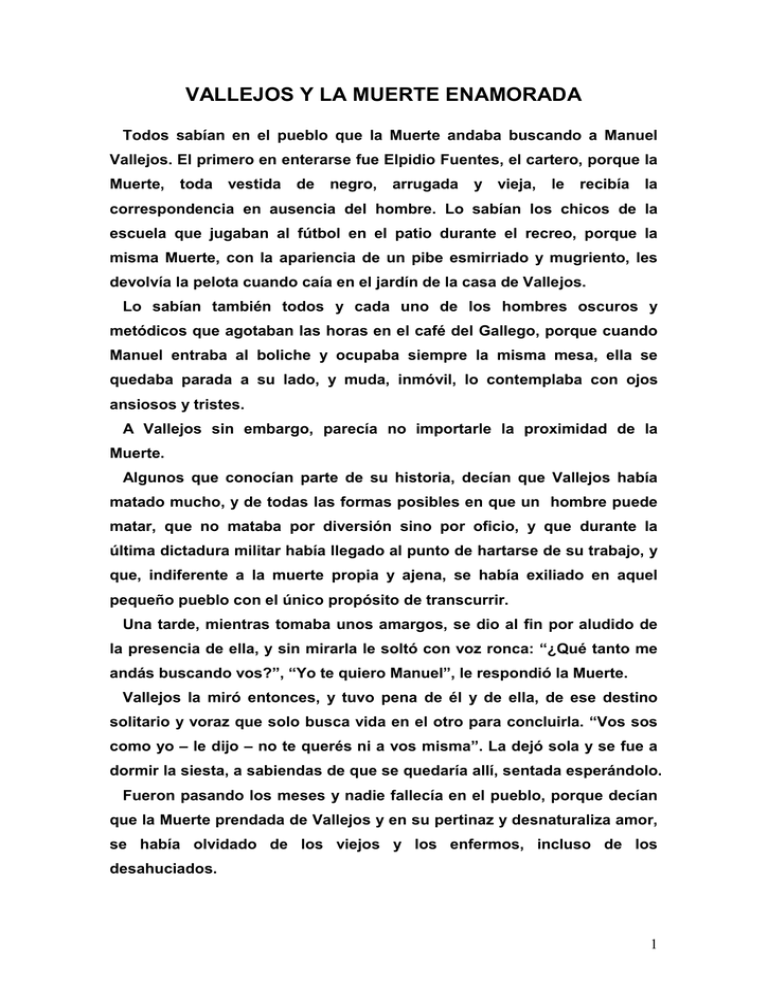
VALLEJOS Y LA MUERTE ENAMORADA Todos sabían en el pueblo que la Muerte andaba buscando a Manuel Vallejos. El primero en enterarse fue Elpidio Fuentes, el cartero, porque la Muerte, toda vestida de negro, arrugada y vieja, le recibía la correspondencia en ausencia del hombre. Lo sabían los chicos de la escuela que jugaban al fútbol en el patio durante el recreo, porque la misma Muerte, con la apariencia de un pibe esmirriado y mugriento, les devolvía la pelota cuando caía en el jardín de la casa de Vallejos. Lo sabían también todos y cada uno de los hombres oscuros y metódicos que agotaban las horas en el café del Gallego, porque cuando Manuel entraba al boliche y ocupaba siempre la misma mesa, ella se quedaba parada a su lado, y muda, inmóvil, lo contemplaba con ojos ansiosos y tristes. A Vallejos sin embargo, parecía no importarle la proximidad de la Muerte. Algunos que conocían parte de su historia, decían que Vallejos había matado mucho, y de todas las formas posibles en que un hombre puede matar, que no mataba por diversión sino por oficio, y que durante la última dictadura militar había llegado al punto de hartarse de su trabajo, y que, indiferente a la muerte propia y ajena, se había exiliado en aquel pequeño pueblo con el único propósito de transcurrir. Una tarde, mientras tomaba unos amargos, se dio al fin por aludido de la presencia de ella, y sin mirarla le soltó con voz ronca: “¿Qué tanto me andás buscando vos?”, “Yo te quiero Manuel”, le respondió la Muerte. Vallejos la miró entonces, y tuvo pena de él y de ella, de ese destino solitario y voraz que solo busca vida en el otro para concluirla. “Vos sos como yo – le dijo – no te querés ni a vos misma”. La dejó sola y se fue a dormir la siesta, a sabiendas de que se quedaría allí, sentada esperándolo. Fueron pasando los meses y nadie fallecía en el pueblo, porque decían que la Muerte prendada de Vallejos y en su pertinaz y desnaturaliza amor, se había olvidado de los viejos y los enfermos, incluso de los desahuciados. 1 Fue muy popular en aquellos tiempos el caso de Ricardo Morales, que en un accidente automovilístico se había incrustado el volante en el pecho y tenía las piernas quebradas, y que privado de un rápido deceso, permanecía en eterna agonía, sin dolor y sin consuelo. La conducta fría y solitaria de Vallejos estaba causando estragos en la Muerte, que a veces se le presentaba como un pibe hambriento pidiendo pan, y otras como mujer, rubia o morena. En el café del Gallego corrían las apuestas, que Vallejos se moría mañana o pasado, que lo atropellaba un camión o lo partía un rayo. Ricardo Morales, el del volante incrustado en el pecho, escuchaba con nostalgia aquellas discusiones mientras tomaba un vermú que nunca le apagaba la sed. Fue durante esos días, mientras se doblaban las apuestas, que a Vallejos se lo vio feliz por primera vez desde que llegara al pueblo, y ya la Muerte no se paraba junto a su mesa. Seguía sin embargo recibiendo la correspondencia cuando Manuel no estaba en casa, y le devolvía la pelota a los pibes del colegio cuando caía en el jardín, y los chicos la saludaban y le agradecían, porque la Muerte había tomado definitivamente la forma de una mujer sencilla que podía ser la mamá de cualquiera de ellos. A Vallejos lo encontraron colgado tiempo después, con una sonrisa dibujada en el rostro. Como nadie había apostado por el suicidio, el dinero fue devuelto a cada uno de los apostadores. Solo una anciana que tenía fama de curandera, acertó con la verdad de su fatal decisión: “Vallejos se enamoró”, dijo, y no agregó nada más. A nadie sorprendió en el boliche del Gallego que Manuel Vallejos y la Muerte ocuparan la misma después del suicidio, tomados de la mano, y que Ricardo Morales, en eterna agonía, los contemplara desde lejos, impaciente y resignado a la vez. A nadie sorprendió, porque todos sabían ya a estas alturas, que Manuel y la Muerte estaban profundamente enamorados, y que Ricardo Morales esperaba que terminaran su luna de miel, para morirse tranquilo. MARIO JAVIER LÓPEZ BAROVERO 2 3