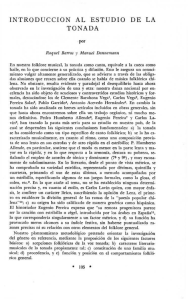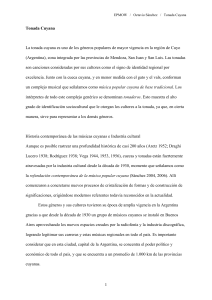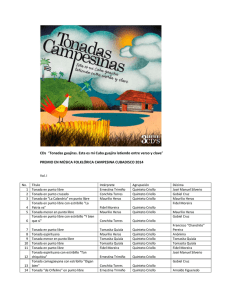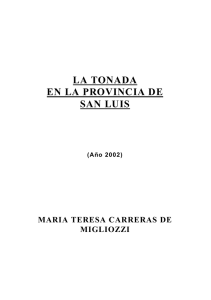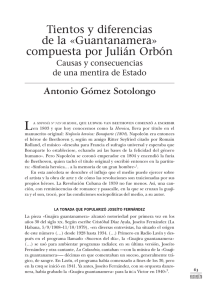MANGÚ
Anuncio

Mangú Cuando cae la noche Se miró al espejo, recogió sus cabellos y se puso el vestido negro que había comprado en la tarde. Esa noche, igual que las pasadas, vagaría errante entre las viejas calles de la ciudad. Confundida y cansada se detuvo frente a uno de los cristales de los almacenes Central. El reflejo que contempló le pareció ajeno. Trató de reconocer las facciones que se dibujaban sobre la superficie incolora, pero no pudo. Era una extraña para sí misma. Siguió caminando, arrastrando los viejos zapatos de tacones quebradizos. Al cruzar la calle, se sintió sola, sola y vacía. Hacía veinte años desde el primer día en que se atrevió a invadir la intersección Manco Cápac y 28 de Julio. Ya no era la chiquilla que contorneaba su figura al deslizarse por la calzada, aún así el pudor seguía sonrojando sus mejillas. Sus amigas ya se habían retirado y hordas de jovencitas llenaban el campo que ellas habían dejado libre. Recostada sobre la pared se puso a recordar a Mangú. A la pequeña que se escondía tras el gran aparador de la sala cuando papá Joaquín llegaba borracho y golpeaba con sus botas el piso. Sus grandes manos destrozaban todo lo que encontraba a su paso mientras silbaba una tonada sobre Aída la mujer perdida de caderas anchas y vestidos de seda. A lo largo de los años aprendió a tolerar muchas cosas, pero cada vez que un hombre ebrio se le acercaba, la inundaba una mezcla de asco y espanto que no podía evitar. En su cuarto nunca recibió a un borracho, aunque pagara bien. Mangú no comprendía por qué después de tantos años ese era el único recuerdo que no la había abandonado. Nada cabía en su mente ni la voz de su madre, ni la sonrisa de su hermano, nada más que ese olor inconfundible y la tonada de la mujer perdida. Se dio cuenta de que hacía frío y buscó un cigarrillo en su bolso, como siempre no halló nada. Sólo un preservativo de esos verdes que vendían en la farmacia Leo, si la que quedaba a la vuelta del edificio donde vivía y al que nunca se había acostumbrado a llamar hogar. Cruzó al bar de enfrente, ahí siempre habría un chiquillo dispuesto a regalarle uno. A pesar de su edad, sus ojos negros todavía despertaban el entusiasmo de quién se animaba a contemplarlos de cerca. Su cuerpo, aunque delgado, todavía tenía las formas que la hicieron ser la muchacha más codiciada de la cuadra. Muchas noches se dio el lujo de despreciar a dos o tres clientes y hasta de elegir a los más atractivos, pero esas épocas ya se habían esfumado. Ahora sólo le quedaba coquetear por un cigarrillo gratis. En la barra había una jovencita que luchaba por no se despedazada por la manos de su ocasional acompañante. Parecía que el tipo tenía demasiada prisa y ella aún estaba muy nerviosa como para ir al hotel. En los ojos de esa niña creyó verse así misma, cuando recién empezaba. Sintió odio y desprecio por el canibalismo de los hombres, por aquellos que creen que por ser puta se deja de ser mujer. Pidió un trago y mientras esperaba decidió lo que por tantos años había postergado. Cuando el tipo pidió la cuenta ella ya había pagado la suya, se apresuró a coger su bolso y caminó tras ellos. Entraron al hotel de siempre, al destartalado Camaleón Negro. Se escuchó un grito y unos pasos en la escalera, pero nadie salió. Era común escuchar llantos y gritos en aquel lugar. Mangú se alejó por la puerta trasera mientras una lágrima negra surcaba su mejilla y en el viento se escuchaba la tonada de Aída la mujer perdida de caderas anchas y vestidos de seda. Karl