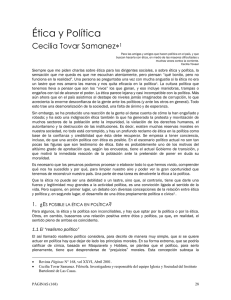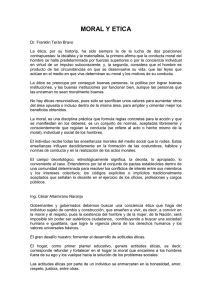4__tica_c_vica_y__tica
Anuncio
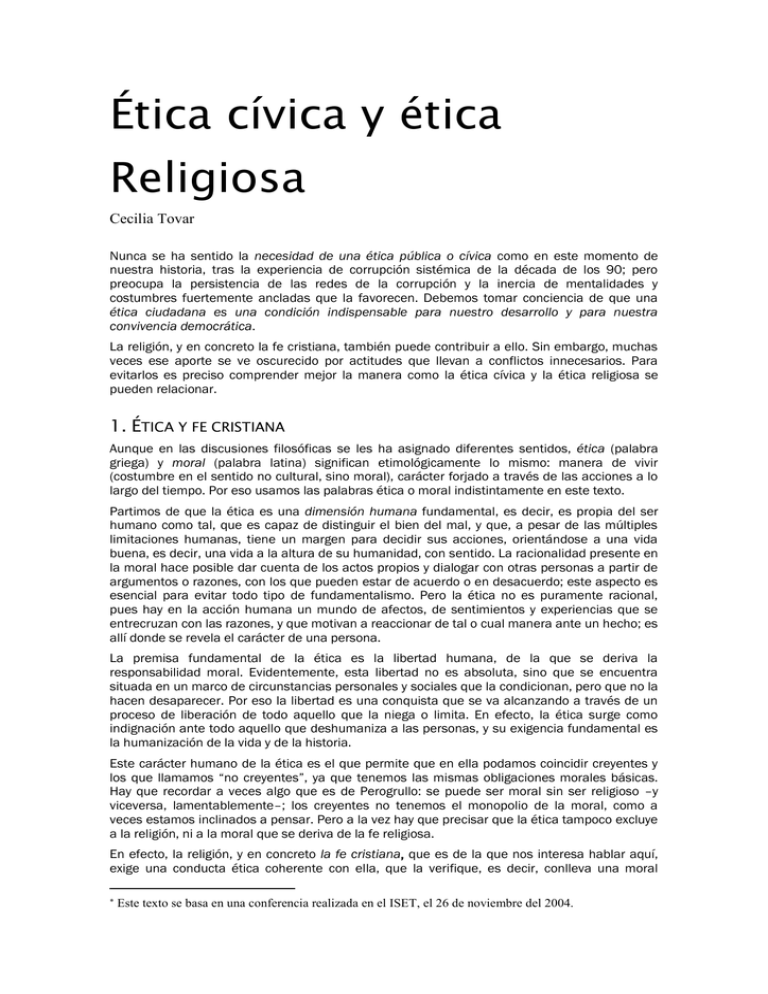
Ética cívica y ética Religiosa Cecilia Tovar Nunca se ha sentido la necesidad de una ética pública o cívica como en este momento de nuestra historia, tras la experiencia de corrupción sistémica de la década de los 90; pero preocupa la persistencia de las redes de la corrupción y la inercia de mentalidades y costumbres fuertemente ancladas que la favorecen. Debemos tomar conciencia de que una ética ciudadana es una condición indispensable para nuestro desarrollo y para nuestra convivencia democrática. La religión, y en concreto la fe cristiana, también puede contribuir a ello. Sin embargo, muchas veces ese aporte se ve oscurecido por actitudes que llevan a conflictos innecesarios. Para evitarlos es preciso comprender mejor la manera como la ética cívica y la ética religiosa se pueden relacionar. 1. ÉTICA Y FE CRISTIANA Aunque en las discusiones filosóficas se les ha asignado diferentes sentidos, ética (palabra griega) y moral (palabra latina) significan etimológicamente lo mismo: manera de vivir (costumbre en el sentido no cultural, sino moral), carácter forjado a través de las acciones a lo largo del tiempo. Por eso usamos las palabras ética o moral indistintamente en este texto. Partimos de que la ética es una dimensión humana fundamental, es decir, es propia del ser humano como tal, que es capaz de distinguir el bien del mal, y que, a pesar de las múltiples limitaciones humanas, tiene un margen para decidir sus acciones, orientándose a una vida buena, es decir, una vida a la altura de su humanidad, con sentido. La racionalidad presente en la moral hace posible dar cuenta de los actos propios y dialogar con otras personas a partir de argumentos o razones, con los que pueden estar de acuerdo o en desacuerdo; este aspecto es esencial para evitar todo tipo de fundamentalismo. Pero la ética no es puramente racional, pues hay en la acción humana un mundo de afectos, de sentimientos y experiencias que se entrecruzan con las razones, y que motivan a reaccionar de tal o cual manera ante un hecho; es allí donde se revela el carácter de una persona. La premisa fundamental de la ética es la libertad humana, de la que se deriva la responsabilidad moral. Evidentemente, esta libertad no es absoluta, sino que se encuentra situada en un marco de circunstancias personales y sociales que la condicionan, pero que no la hacen desaparecer. Por eso la libertad es una conquista que se va alcanzando a través de un proceso de liberación de todo aquello que la niega o limita. En efecto, la ética surge como indignación ante todo aquello que deshumaniza a las personas, y su exigencia fundamental es la humanización de la vida y de la historia. Este carácter humano de la ética es el que permite que en ella podamos coincidir creyentes y los que llamamos “no creyentes”, ya que tenemos las mismas obligaciones morales básicas. Hay que recordar a veces algo que es de Perogrullo: se puede ser moral sin ser religioso –y viceversa, lamentablemente–; los creyentes no tenemos el monopolio de la moral, como a veces estamos inclinados a pensar. Pero a la vez hay que precisar que la ética tampoco excluye a la religión, ni a la moral que se deriva de la fe religiosa. En efecto, la religión, y en concreto la fe cristiana, que es de la que nos interesa hablar aquí, exige una conducta ética coherente con ella, que la verifique, es decir, conlleva una moral Este texto se basa en una conferencia realizada en el ISET, el 26 de noviembre del 2004. cristiana. A los cristianos el evangelio nos ayuda a discernir lo que debemos hacer y orienta nuestra vida, pero la fe cristiana no se reduce a una moral; va más allá, es una relación con un Otro que implica maneras de relacionarnos con los otros de carne y hueso, que dan una motivación, un sentido último y una esperanza que nos sostienen en las dificultades y oscuridades. Desde estas afirmaciones básicas, todo parece claro; sin embargo, en la realidad cotidiana existen muchos problemas, lo que nos indica que hay que profundizar la reflexión. 2. ESTADO Y RELIGIÓN Hemos asistido recientemente a discusiones, a veces apasionadas, sobre el Estado laico. El planteamiento de la separación de la Iglesia y el Estado es fruto de una experiencia histórica: las guerras de religión que ensangrentaron Europa tras la Reforma protestante. Hay que aceptar el hecho de que en las sociedades existe una pluralidad de concepciones sobre lo que es la vida buena o la felicidad, una diversidad de religiones, de ideologías o de culturas que deben convivir en paz, sin tratar de eliminar o reprimir a los que piensan diferente; por eso la tolerancia es fundamental. La afirmación exacerbada de lo propio, muchas veces como reacción a la globalización, o el creerse dueños de la verdad a partir de una determinada religión o ideología, puede dar lugar a nacionalismos y fundamentalismos que amenazan la paz, o que no respetan derechos fundamentales de sus propios pueblos. Los cristianos debemos cuidarnos de caer en actitudes que puedan asemejar una imposición o falta de respeto a otras creencias, con mayor razón si somos mayoría en un determinado país. Por eso es importante la afirmación de que el Estado no debe asumir ninguna concepción de lo que es bueno o de la felicidad, ni imponerla a los ciudadanos, ni favorecerla frente a otras; por ejemplo, no debe tener una religión oficial, ni tampoco una ideología de Estado. Las diversas creencias políticas o religiosas deben gozar de igual trato y poder desarrollarse libremente. Quedan en el pasado, ojalá que sin retorno, la confusión del orden político con el orden religioso. En efecto, en la época medieval existió la llamada “cristiandad”, una sociedad en la que todos eran cristianos y los que no, eran considerados como disidentes sociales y no sólo religiosos; los demás quedaban fuera, como infieles, incluso como enemigos. El ejercicio del poder político debía estar al servicio de la fe y de la Iglesia, pero de hecho a veces era lo inverso. Formas como el patronato real reprodujeron esta “mentalidad de cristiandad” en las colonias latinoamericanas, donde era el rey el que nombraba a los obispos y concedía permiso a los misioneros para venir a estas tierras, o los expulsaba de ellas, como sucedió con los jesuitas. La República heredó esta forma de relación entre el Estado y la Iglesia, junto con otras muchas huellas coloniales. Hay que subrayar que en el Perú la separación entre Iglesia y Estado, y el fin de su estatus como religión oficial, fue pedida por la Iglesia católica e incorporada en la Constitución de 1979. Hay que anotar que con esta separación se asegura no sólo la libertad religiosa de todos los ciudadanos, sino también la libertad de la Iglesia. En efecto, en las raíces mismas del mensaje cristiano está la independencia frente a todo poder político como condición básica para el anuncio libre del mensaje evangélico. “La palabra no está encadenada”, decía Mons. Romero citando a san Pablo. Esa libertad tiene un costo, la pérdida de privilegios o ventajas que quizás se tendrían en una cercanía con el poder, y que algunos valoran o hasta exigen, pero que puede llevar a graves ambigüedades; es el caso de ciertas cercanías con regímenes autoritarios o violadores de los derechos humanos. La Iglesia argentina pidió perdón por ello recientemente. Sin embargo, hay que estar atentos a que de esta sana separación entre el Estado y las iglesias no se pase a lo que sería una dinámica privatizadora, en que la religión se ve como asunto puramente privado y se repite que la Iglesia no debe “meterse en política”1. Así se estaría negando su dimensión pública. Esto nos lleva a recordar que lo público no es sinónimo de lo estatal, sino que, por el contrario, es el espacio de acción de los ciudadanos. Sobre este tema y el debate entre liberales y comunitaristas ver: C. Tovar, “Bases para una ética cívica en el Perú de hoy, en Páginas, n. 177, octubre 2002, Lima, CEP, pp. 62-73. 1 Pasemos ahora a ver la relación entre ética de los ciudadanos y ética religiosa, y en concreto, cristiana. 3. ÉTICA CÍVICA Y ÉTICA CRISTIANA La ética cívica, política o pública es la que debe regir el comportamiento de los ciudadanos en los espacios públicos, es decir, en el terreno cívico o político, en los espacios que conciernen a todos, donde todos convivimos. Pero, ¿cuáles son los comportamientos exigibles a todos en la vida política? Lo importante es distinguir entre aquello que se puede exigir a todos y aquello que no. Para entender mejor esta cuestión es razonable distinguir éticas de la vida buena o de la felicidad, también llamadas éticas de máximos; y ética de la justicia, llamada también ética mínima, porque plantea mínimos de justicia irrenunciables que se deben cumplir para que la 2 vida social o política sea digna del ser humano . En una sociedad existen diversas éticas de máximos, que provienen de concepciones filosóficas, religiosas o culturales, y que son asumidas por personas y grupos en legítimo ejercicio de su libertad de conciencia. La fe cristiana trae consigo una ética de máximos, una propuesta de vida buena o de felicidad que ofrece una respuesta a la búsqueda espiritual del ser humano. Hay que subrayar que las éticas de máximos no se deben imponer sino proponer; no se debe imponer a otros nuestra religión o nuestra moral, menos aún a través del poder político, porque el respeto a la dignidad y libertad de conciencia de todo ser humano es fundamental. La tolerancia o, mejor aún, el respeto activo, es un valor importante para una convivencia democrática. Los fundamentalismos (posiciones que consideran que sólo sus ideas son válidas) pueden generar conflictos violentos. La ética de mínimos, en cambio, propone principios morales básicos para la vida cívica o política que se basan en criterios de justicia, sin los cuales no es posible una convivencia digna de seres humanos. Sobre estos criterios mínimos podemos llegar a ciertos acuerdos o consenso razonable, a pesar de las diferencias religiosas o culturales. Y podemos también llegar a institucionalizarlos, a plasmarlos en leyes y normas, tanto en el ámbito del Estado como internacionalmente. Éste es el origen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, o del derecho internacional humanitario en caso de guerra. Es esta ética de la justicia la que es exigible a todos los ciudadanos, es decir, es la ética cívica. La ética cívica es la ética de los ciudadanos en una sociedad pluralista, pero que comparte un consenso sobre valores y normas que constituyen un mínimo ético irrenunciable, exigible a todos, y que se puede sintetizar en la dignidad de la persona y el respeto de sus derechos, la solidaridad y la justicia social. Lo que se exige a los ciudadanos como miembros de una comunidad política es, pues, que respeten estos mínimos de justicia; pero no se les puede exigir que se adhieran a una determinada cultura, religión o ideología. La ética cívica debe respetar el pluralismo de éticas de máximos; y las éticas de máximos deben respetar la ética mínima. Los problemas muchas veces son complejos, pero hay algunas cosas claras. No se pueden violar derechos humanos fundamentales en nombre de creencias religiosas, de costumbres culturales o de ideologías políticas; el pluralismo y la tolerancia tienen límites, hay cosas intolerables. No se puede aceptar que se discrimine a una religión, pero tampoco que se imponga desde el Estado una concepción religiosa, por más que sea la de la mayoría. Muchos conflictos surgen por esta confusión entre las creencias religiosas y las normas legales civiles. Sobre temas en los que existen diversas posiciones en la sociedad, cabe el debate, incluso la polémica, siempre que sea respetuosa y que no se pretenda imponer la propia moral de máximos a los que no la comparten. Una confesión religiosa puede manifestarse públicamente, por ejemplo, en contra de los diferentes métodos anticonceptivos, pero no debería buscar que legalmente no se pueda recurrir a ellos, ya que eso sería 2 Así lo plantean dos destacados moralistas españoles contemporáneos: Marciano Vidal: La ética civil y la moral cristiana, Madrid, San Pablo, 1995; y Adela Cortina: Hasta un pueblo de demonios. Ética pública y sociedad, Taurus, Madrid, 1998. Ver también Ética civil y religión, PPC, Madrid; Cecilia Tovar, Ética cívica en el Perú de hoy, Lima, IBC-CEP, 2002, p. 12 y ss. irrespetuoso con la conciencia de otras personas que no comparten esa posición; una cosa es oponerse al divorcio y dar argumentos contra él y otra es oponerse a que existe una ley que haga posible que otros puedan divorciarse. No ver la diferencia entre ambas cosas trae el peligro de la intolerancia, de conflictos inútiles y de dar una imagen negativa de la propia creencia. Resurge entonces la animosidad y el rechazo. Exigir a un político creyente que busque que las leyes del país reflejen su moral religiosa es tan fundamentalista e irrespetuoso con otras creencias como lo es la imposición de la sharia como ley de ciertos Estados árabes. En la vida política, lo que se puede exigir a todos es la ética mínima, no la ética máxima de ninguna religión, y así se respeta la libertad religiosa de todos. La legítima autonomía de las realidades terrestres, es decir, de la política, de la ciencia, etc., es una de las enseñanzas más significativas del concilio Vaticano II. Esto no significa reducir las éticas de máximos al ámbito privado; por ejemplo, pretender que la Iglesia “no se meta en política” o que no se exprese sobre asuntos en debate es un error que se comete con frecuencia. La Iglesia, comunidad de creyentes, tiene una misión evangelizadora que implica criterios éticos tanto para la vida personal como para la vida social. No se puede encerrar en la sacristía, porque la fe tiene implicancias para las relaciones sociales entre las personas. Por lo tanto, la Iglesia tiene que proponer públicamente esos criterios éticos evangélicos sin pretender imponerlos. Ya dijimos que lo público no debe entenderse sólo como lo estatal. Las éticas de máximos no deben imponerse desde el Estado, pero se pueden y se deben proponer y discutir públicamente, y esta discusión alimenta la moral ciudadana. La pretensión de excluir a las éticas de máximos de los espacios y debates públicos sólo conduce a debilitar la fibra ética de la sociedad, generando un vacío moral. Eso es lo que menos necesitamos en nuestro país, donde la corrupción tejió una red de complicidades en diversos ámbitos, lo que ha generado una profunda desconfianza de la población. Necesitamos de todas nuestras reservas morales para superar esta crisis. La fe cristiana tiene mucho que aportar, y es su deber hacerlo. En efecto, la ética de mínimos y las éticas de máximos se enriquecen mutuamente. Muchas veces las éticas de mínimos han ayudado a criticar ideas políticas, costumbres, o incluso prácticas religiosas que no eran suficientemente acordes con la dignidad de las personas o con la justicia. Por su parte, las éticas de máximos han contribuido a criticar y hasta cambiar la ética mínima existente en ciertos momentos históricos, como, por ejemplo, la esclavitud, considerada hasta el siglo XIX como legal, y hoy en día rechazada; o la pena de muerte, que aún se aplica en muchos países, pero que está siendo cada vez más cuestionada desde diversas éticas de máximos; el papa Juan Pablo II ha manifestado repetidamente su oposición a este castigo. Este enriquecimiento y aporte mutuos no siempre se da sin conflictos, pero éstos no deberían excluir una capacidad de diálogo y una actitud respetuosa, y no de imposición o descalificación del otro. Decimos por eso que la ética cívica es una ética de la justicia o ética de mínimos, pero que se enraíza en las éticas de la felicidad o éticas de máximos, porque el papel de las éticas de máximos en relación a la ética cívica es muy importante. Distinguirlas no significa que las éticas de máximos no tengan nada que ver con la ética cívica, sino que más bien son el terreno en el que ella se enraíza, que le da solidez y la va alimentando en sus contenidos. Pero, además, las éticas de máximos fortalecen y motivan el cumplimiento de la ética mínima. Las leyes y normas no bastan; sin convicciones éticas personales y grupales no hay ética cívica. Se requiere sobre todo la responsabilidad de los ciudadanos, y para eso es fundamental el aporte de las éticas de máximos. Quienes asumen una ética de máximos que inspira su conducta por convicción y no por control externo encuentran en ella una motivación para comportarse éticamente en la vida política. Hay mucho que reconstruir en nuestro país, desde las instituciones hasta la indispensable confianza interpersonal, y ello requiere de fuertes convicciones morales, pero sobre todo de testimonios de vida que nos den motivos de esperanza.